
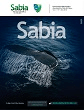

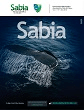
Artículos
Gestión social y desarrollo comunitario: caso de la comunidad negra Campo Hermoso, Buenaventura, Pacífico colombiano
Social management and community development: case of the black community Campo Hermoso, Buenaventura, colombian Pacific.
Sabia Revista Científica
Universidad del Pacífico, Colombia
ISSN: 2323-0576
ISSN-e: 2711-4775
Periodicidad: Anual
vol. 5, núm. 1, 2019
Recepción: 06 Marzo 2018
Aprobación: 06 Junio 2018
Resumen: Introducción Se presenta un proceso de implementación y evaluación de un programa de gestión social tendiente al fomento del desarrollo comunitario en la comunidad negra de Campo Hermoso, zona rural del distrito de Buenaventura, Colombia. Objetivo. Implementar un programa de gestión social para el fomento del desarrollo comunitario en los habitantes de la comunidad negra, a partir de técnicas y herramientas pedagógicas formativas contextualizadas. Materiales y métodos. Estudio de tipo mixto que alterna los enfoques cuantitativo y cualitativo con sus diseños, técnicas e instrumentos, los cuales se desarrollaron en las distintas fases del proceso de recolección de la información. Luego del establecimiento de necesidades y prioridades se inició la fase implementación del programa y, posteriormente, su evaluación e impacto en la tendencia al desarrollo comunitario. Resultados. La implementación del programa pudo aportar a la visibilización de las urgentes necesidades de sus pobladores en torno a la mejora de los procesos de gestión al interior de su comunidad, teniendo en cuenta la formación en contenidos programáticos relacionados con la participación comunitaria, resolución de conflictos, gestión ambiental, técnicas de producción agrícola y cooperativismo, entre otras. Conclusiones. Los habitantes de la comunidad consideran el programa de gestión social como una alternativa válida para potenciar sus procesos internos fomentando el liderazgo y adquiriendo competencias y destrezas que les permita aprender y fortalecer sus capacidades personales en beneficio de su territorio.
Palabras clave: Desarrollo comunitario, empoderamiento, emprendimiento, gestión social, liderazgo.
Abstract: Introduction. A process of implementation and evaluation of a social management program for the promotion of community development in the black community of Campo Hermoso, a rural area of the district of Buenaventura, Colombia, is presented. Objective. Implement a social management program for the promotion of community development in the inhabitants of the black community, based on contextualized training techniques and pedagogical tools. Materials and methods. A mixed study that alternates the quantitative and qualitative approaches with their designs, techniques and instruments, which were developed in the different phases of the data collection process. After the establishment of needs and priorities, the implementation phase of the program was initiated and its evaluation and impact on the trend towards community development. Results. The implementation of the program was able to contribute to the visibility of the urgent needs of its inhabitants regarding the improvement of management processes within their community, taking into account the training in programmatic contents related to community participation, conflict resolution, environmental management, techniques of agricultural production and cooperativism, among others. Conclusions. The inhabitants of the community consider the social management program as a valid alternative to enhance their internal processes by fostering leadership and acquiring skills and abilities that allow them to learn and strengthen their personal capacities for the benefit of their territory.
Keywords: Community development, empowerment, entrepreneurship, social management, leadership.
INTRODUCCIÓN
La gestión social, entendida como el accionar social y político de los sujetos, materializado a partir del conocimiento de los derechos que los mismos tienen y su capacidad de acceso a ellos, posibilita procesos de construcción de diversos espacios locales y comunitarios para la interacción social desde los que se abren posibles aercamientos entre los problemas o necesidades que se padecen y las probables soluciones que se les puedan brindar (Pinho, 2016; Cárdenas, Ramírez, Santamaría, y Cruz, 2008; Bouchard, 2001).
La gestión comunitaria, a su vez, se consolida como un espacio de construcción, desde el cual es posible realizar prácticas sociales, políticas y/o comunitarias sobre la localidad comprendiendo y fomentando la capacidad de asociación de los individuos que la conforman buscando mejorar su calidad de vida y que de esta manera cada uno de ellos pueda contribuir con su acción creadora a la construcción de una sociedad más justa, creando su espacio en la misma y sintiéndose parte importante de la misma. (Mineducación, 2016; Durán y Lira, 2007) Por su parte, Amartya Sen, define el desarrollo humano como un concepto dinámico referido a las condiciones en las cuales las personas puedan ser y hacer lo que ellas deseen, lo que juzguen valioso (Sen, 1998). También implica el progreso y el bienestar humanos con libertades sustanciales, es decir, poder hacer las cosas que se valoran y se desean hacer, teniendo opciones para hacerlo (PNUD, 1995).
Con respecto al contexto en estudio, en la Colombia actual, en los centros urbanos y contextos rurales se presentan altos índices de desempleo, violencia, pobreza y exclusión social agravados por el accionar de grupos armados ilegales que, desde la segunda mitad del siglo XX, han imposibilitado la legitimación real del monopolio del aparato militar por parte del Estado. El pacífico colombiano, por su parte, es una región del país integrada, principalmente, por población descendiente de africanos esclavizados en la diáspora iniciada en el siglo XVI, autodenominados negros, afrocolombianos y/o afrodescendientes; así como población originaria o indígena; segmentos poblacionales que desde tiempos remotos han sufrido el olvido del Estado, al punto que es, hoy por hoy, la región más pobre y violenta del país.
La ciudad de Buenaventura está ubicada en el pacífico colombiano. Según PNUD (2012), en este distrito habitan alrededor de 400.000 personas de las cuales el 80,6 % viven en condiciones de pobreza y 43,5 % en condiciones de indigencia. Por este puerto ciudad circula el 55 % de la carga de entrada y salida del país y, paradójicamente tiene un índice de desempleo del 29 %, y un subempleo del 35 % sumado a unos precarios índices de cobertura en educación y servicio públicos; también un déficit cualitativo en vivienda cercano a las 30.000 unidades.
Fedesarrollo (2013), indica con respecto a la distribución poblacional por sexo que un 51,3 % de los habitantes son mujeres, mientras que, por edad más de la mitad (52,5 %) es menor de 25 años (32,1 % tiene menos de 15 años y un 20,4 % adicional entre 15 y 24); los adultos mayores de 64 años representan 5,1 % y los adultos entre 25 y 64 años el 42,5 % de la población. Con respecto a la esperanza de vida poblacional en Buenaventura, continúa el reporte, es la más baja del departamento, coincidiendo con el Informe Regional de Desarrollo Humano del Valle del Cauca (PNUD, 2008), llegaba a 63,4 años en 2005, cuando la del Valle del Cauca en su conjunto era de 70,7 y la del país de 72,3.
Por su parte, el Servicio Jesuita a Refugiados SJR (2012), indica que en Buenaventura, durante el año 2012, el Estado fue incapaz de dar una respuesta asertiva a nueve desplazamientos masivos, que dejaron un total de 5.242 personas desplazadas de sus hogares por la guerra
declarada entre dos grupos neo-paramilitares, a saber, los urabeños y los rastrojos, estos últimos, representados por su filial, el grupo delincuencial autodenominado la empresa:
El caso de Buenaventura demuestra a su vez la existencia de una nueva forma del paramilitarismo, personificada en los grupos neo-paramilitares, quienes continúan desarrollando actividades militares y control territorial, y efectuando amenazas y violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario bajo el mismo modus operandi que los grupos paramilitares pre-desmovilización. La falta de reconocimiento de estos grupos como actores del conflicto armado ha resultado en la adopción de estrategias ineficaces para combatirlos por parte del Estado colombiano, así como en la falta de reconocimiento de sus víctimas en el marco del conflicto armado por parte del gobierno. (SJR, 2012, pág. 5)
El puerto de Buenaventura desde hace algunos años se ha convertido en un corredor del narcotráfico por el que las guerrillas, grupos paramilitares, neoparamilitares, bandas criminales llamadas BACRIM y narcotraficantes envían sustancias estupefacientes a países de Centroamérica, Norteamérica y Europa, situación que afecta gravemente el tejido social en la población producto de los homicidios indiscriminados y acciones terroristas.
Según Moreno (2015), Los cabildos indígenas y las comunidades negras en la historia reciente del país han tenido que enfrentarse a muchas problemáticas de tipo político y social, entre ellas las disputas territoriales propiciadas por los grupos guerrilleros, paramilitares y las bandas criminales que buscan el monopolio del narcotráfico, ya que muchos de estos cultivos de uso ilícito son sembrados en donde dichas comunidades étnicas tienen arraigo. Esta situación ha obligado al desplazamiento forzoso hacia los centros urbanos del país en donde deben, además, enfrentarse contra un Estado incapaz de garantizarles un pronto y efectivo retorno hacia sus lugares de origen.
El origen de esta comunidad se remonta al año 1970 con personas provenientes de los ríos Anchicayá, Timbiquí, Naya y Yurumanguí.
Con la puesta en marcha de la Ley 70 de 1993, los habitantes se organizan como consejo comunitario de comunidades negras. Esta etapa vino acompañada de una conciencia de grupo que otorga rasgos identitarios a los moradores, no como simples habitantes de un sector, sino como una comunidad organizada con cierta identidad que, coincidiendo con Mercado y Hernández (2010) citados en (Moreno, 2015), surge al preguntarse quién se es:
La identidad (…) supone un ejercicio de autorreflexión a través del cual los sujetos miden sus capacidades y potencialidades, toma conciencia de lo que es como persona. Si bien el individuo no está solo, sino que convive con otros, el autoconocimiento implica reconocerse como miembro de un grupo, lo cual, a su vez, le permite diferenciarse de los miembros de otros grupos. Por ello el concepto de identidad aparece relacionado con el individuo, siendo las perspectivas filosófica y psicológica las que predominan en los primeros trabajos sobre identidad social. (Moreno, 2015, pág. 148)
Entre los hechos de violencia sucedidos en el sector, los habitantes recuerdan lo ocurrido en septiembre del año 2000 cuando tres de sus vecinos fueron asesinados por parte de grupos subversivos, hechos que ocasionaron un desplazamiento al casco urbano de la ciudad de Buenaventura en busca de apoyo y ayuda del gobierno local. Tres años más tarde, sin ningún tipo de apoyo recibido, se produce el retorno de los habitantes y la reconstrucción del pueblo no por olvido de la memoria histórica, sino por apego al territorio en donde su cosmovisión cobraba sentido.
Las comunidades afrodescendientes en el país, se caracterizan por las formas colectivas de producción agrícola, ya que este es un rasgo que deja entre ver la solidaridad existente en este tipo de comunidades. Es importante indicar que la Ley 70 de 1993, también conocida como ley de comunidades negras, reconoce en su numeral 6 del Artículo 2, que en estos territorios de la cuenca del pacífico colombiano, las comunidades afrodescendientes desarrollan sus prácticas tradicionales de producción, a lo que es importante agregar que dichas prácticas trascienden la mera voluntad de los sujetos, toda vez que se ubican en la conciencia colectiva de las comunidades, mismas que han destacado por sus procesos organizativos y sus luchas constantes tendientes a su visibilización en procura de preservar su memoria histórica. (Moreno, 2014; Martínez, 2013)
Según un informe de Fedesarrollo –Cerac (2013), en la población de Campo Hermoso, habitan al menos de 70 familias dedicadas, en su mayoría, al cultivo de caña, papa china, yuca, chontaduro, pepa de pan, banano, plátano y ñame; otros complementan esta actividad con la pesca, la caza, la minería, el corte de madera y trabajando en la zona urbana.
El desplazamiento forzado de estas comunidades afecta las redes de sociabilidad que las mismas tejen en sus territorios. Les provoca una serie de problemáticas sociales que afecta tanto a ellas como a los lugares a que han inmigrado y se produce una dispersión que tiende a incrementar los índices de desempleo, violencia, pobreza y exclusión social en la geografía nacional, debido a que deben enfrentarse con otras formas de subsistencia y procura de su seguridad alimentaria, ya que en mayoría son mineros, campesinos, pescadores, artesanos y carecen de competencias para enfrentarse a sus nuevas realidades como población desplazada en las ciudades. (Moreno, 2015, pág. 149)
El estudio pretende, pues, medir la disposición de la comunidad al desarrollo comunitario, a partir de la implementación de un programa de gestión social diseñado con unos componentes contextualizados con apoyo de los líderes y lideresas del sector.
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se realizó desde un enfoque mixto que combina los tipos cualitativo y cuantitativo, de alcance descriptivo y transversal en donde se pretende describir la actitud de los participantes frente a la gestión social, así como la evaluación del programa de gestión propiamente dicho, tendiente al desarrollo comunitario (Hernandez, Fernandez y Baptista, 2010; Sánchez, 2015).
Instrumentos
a. Cuestionario estructurado. Como instrumento de medición que permitió la caracterización de aspectos sociales y económicos de los pobladores. Este instrumento se aplicó por medio de una encuesta a una muestra no probabilística desde el sub criterio de selección de experto, teniendo en cuenta las características de la población de estudio y con base en conocimientos previos del equipo investigador.
b. Instrumentos de evaluación del programa. Teniendo como objetivo la evaluación del programa se construyeron dos instrumentos cuantitativos:
i) Escala de actitud hacia el desarrollo comunitario mediante la construcción de un instrumento psicométrico para determinar la favorabilidad o desfavorabilidad de las actitudes de los participantes del programa con respecto al desarrollo comunitario. Se diseñó una escala de medición tipo likert construida a través de un proceso gradual que inicio con la conceptualización del rasgo a medir, a saber, las actitudes, y luego con la puntualización de un tópico especifico a medir, definido como la actitud de los participantes hacia el desarrollo comunitario. (Solórzano, 2013).
La siguiente fase se estableció a partir de una estructura de ensayo, en la que, a través de un análisis lógico de las proposiciones planteadas, fueron seleccionados 120 de los 180 reactivos, previo juicio de los investigadores. Posteriormente se aceptaron las que tenían una fuerte relación con la intención de la prueba, y se rechazaron aquellas que no la tenían. Esta fase incluyó la aplicación de la prueba piloto en una comunidad con características similares a los sujetos participantes del proyecto (Paniagua, 2015).
Para tal fin, la muestra estuvo constituida por 100 sujetos integrantes de la comunidad negra de Zacarías, zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia, vecina de la población en estudio.
El análisis estadístico de los ítems, permitió determinar la validez para medir el rasgo con la estructura de prueba propuesta, además se aplicó la escala final mediante la aplicación del método alpha, con el fin de determinar la confiabilidad general del instrumento a través del paquete estadístico SPSS (Cronbach, 1951).
ii) del instrumento final correspondiente a la escala validada que consta de 24 items, de los cuales 12 son favorables y 12 son desfavorables frente al rasgo medir, a saber, la actitud frente al desarrollo comunitario. Los reactivos de esta escala corresponden a dos indicadores: Primero. Impacto en la persona, tendiente a establecer la disposición de los sujetos para la participación en el trabajo comunitario orientado a mejorar la calidad de vida. En este primer indicador se tuvieron en cuenta cuatro de los contenidos pedagógicos del programa de gestión social desarrollado en la comunidad: Sentido de pertenencia (5 reactivos), Liderazgo/Participación (4 reactivos) y Emprendimiento (3 reactivos). Segundo. Impacto en la comunidad, entendido como disposición de la comunidad para el desarrollo sostenible. Lo integran a su vez tres contenidos pedagógicos del programa implementado, a saber: Capacidad de asociación /Trabajo en equipo (5 reactivos), Cultura de paz (4 reactivos) y Aprovechamiento positivo del entorno para el desarrollo económico (3 reactivos).
Este instrumento se aplicó al grupo experimental conformado por participantes del programa de gestión social para el desarrollo comunitario y al grupo control integrado por sujetos no participantes. Esto permitió evidenciar las diferencias entre las actitudes de los habitantes de la comunidad negra de campo hermoso.
iii. Instrumento para evaluación de niveles de satisfacción del programa de gestión social. Este instrumento consistió en la construcción de una escala ordinal con la que se identifican los niveles de satisfacción de los participantes con respecto al programa de gestión social implementado. Se tuvieron como categorías principales: los objetivos, la calidad de los recursos humanos e instrumentales, los contenidos de los módulos y los resultados obtenidos/ esperados.
RESULTADOS
Caracterización de la población
Los resultados del proceso de caracterización poblacional permitieron establecer, con respecto a la variable Edad, que más de la mitad de la población encestada cuenta con más de 66 años equivalente al 56.6 %, seguidos por aquellos entre los 26 y los 35 años de edad con un 33.3 %. Con respecto a la categoría Estado civil, la mayor parte de la población encuestada se encuentra en Unión libre; recordando la unión libre como una relación afectiva donde no hay una legitimación del matrimonio como acto público. No obstante, el 28.7 % sí se encuentran casados, mientras que un poco más del 20 % se identifica como soltero o soltera.
Con respecto a la variable Religión, El 44 % de las personas indagadas manifiestan ser cristianos protestantes, contra un 39 % que expresan ser cristianos católicos, mientras que un 17 % de los encuestados manifiesta no pertenecer a ningún grupo religioso. Todo esto permite plantear que la comunidad se divide entre las dos corrientes religiosas principales como son las denominaciones evangélicas y el credo católico.
De acuerdo con los resultados de las encuestas aplicadas, un 55 % de la población ha cursado la educación básica secundaria. Cabe destacar que sólo el 11 % ha logrado acceder a la educación superior, mientras que un 10 % de la población encuestada manifiesta no haber recibido ningún tipo de estudio formal. A propósito de lo anterior, las personas encuestadas manifestaron estar de acuerdo en recibir diferentes tipos de capacitaciones que les permitan desarrollar habilidades y adquirir competencias, que les permita mejorar sus condiciones socioeconómicas.
Como se aprecia en la figura No. 1, dentro de las capacitaciones que las personas encuestadas desearían recibir se encuentran, en su orden, capacitaciones en gestión social 44 %, gestión de proyectos de desarrollo 27 % y en tercer lugar, capacitaciones en salud mental con un 11 %. Por lo anterior, se puede indicar que las comunidades requieren diferentes tipos de formación técnica con las que puedan empoderarse de sus procesos sociales y que, a su vez, les permitan formular, gestionar y desarrollar proyectos que promuevan el desarrollo local.

Con respecto a la afiliación al servicio de salud, los datos recolectados permitieron establecer que el 94 % de las personas encuestadas pertenece a algún tipo de afiliación de salud y sólo un 6 % se encuentra sin cobertura de este servicio. Un 61 % de las personas, se encuentran registradas como desplazadas dentro los programas gubernamentales, mientras que el 27 % pertenece al programa de Familias en Acción. En este sentido, sólo aproximadamente el 10 % de las personas manifiesta no tener ninguna relación con los principales programas estatales para la atención de la población vulnerable.
La familia se establece como un grupo de personas unidas por lazos de sangre o por afinidad. Las personas encuestadas se caracterizan por establecerse en hogares dentro de los cuales conviven de 3 a 5 personas, lo que representa un 78 %, mientras que el 17 % de las viviendas están habitadas por más de 6 personas. En los hogares encuestados se estableció la tipología de familia reconstruida en un 38 %, frente a un 33 % de encuestados que residen en un hogar nuclear, es decir, con presencia de ambos padres biológicos, mientras que la tipología de familia extensa se estableció en un 16%. Las minorías estadísticas se presentan en aquellas familias unipersonales y monoparentales en un 5 %. Con respecto a la variable ocupación, las personas encuestadas desarrollan diferentes actividades que les permite la generación de ingresos para el sustento propio y de su núcleo familia. Entre las ocupaciones desarrolladas se cuentan la agricultura, extracción de materiales de río, turismo, hogar, oficios varios entre otros, destacándose la agricultura como la principal actividad económica con un 55 % del total de las personas encuestadas. Es de anotar que las comunidades negras en el pacífico colombiano poseen territorios colectivos y, en el caso de Campo Hermoso, sus habitantes realizan actividades agrícolas en sus distintas parcelas pero no existe como tal un programa estructurado de siembras que cuente con el apoyo de la CVC como autoridad ambiental o de la Secretaría Distrital de Desarrollo Rural de la alcaldía local de Buenaventura. Sus procesos agrícolas están relacionados con sus conocimientos ancestrales que se transmiten de generación en generación. Dentro de esos saberes ancestrales se encuentran los relacionados con la medicina tradicional y el conocimiento de las plantas medicinales y curativas, de las cuales el 94 % de los encuestados refirió tener conocimiento, planteamiento que además es corroborado por la comunidad encuestada cuando afirma en un 100 % que los saberes tradicionales de los abuelos son reproducidos dentro de su comunidad.
Por otro lado, las personas manifiestan, en un 77 % que muchos de estos saberes tradicionales tienen que ver con los procesos de siembra de los cultivos.
La relación de ingresos económicos, por su parte, refleja que aproximadamente el 78 % de la población encuestada, genera ingresos por debajo del salario mínimo mensual legal vigente en Colombia correspondiente a 737.717 pesos colombianos. Esta situación refleja la difícil situación en que se encuentran las familias de la comunidad, teniendo en cuenta que en los hogares residen entre tres y cinco ocupantes. Esta situación que riñe con la riqueza que representa el sector portuario para Colombia ya que, coincidiendo con Valencia, Silva y Moreno (2016), en la actualidad por los complejos portuarios de Buenaventura se moviliza más del 50 % de la carga de Colombia y además se proyecta como unos de los más importantes de Latinoamérica, aunque esta realidad positiva para la economía del país no se refleja en las condiciones de vida de sus habitantes de la zona tanto urbana como rural.

Con respecto a la permanencia en la comunidad y las relaciones vecinales, la mayoría de los habitantes en un 78 % ha vivido en el corregimiento de Campo Hermoso por más 15 años, del mismo modo, un 83 % manifiesta sentirse feliz de vivir en la zona y en la comunidad, lo que demuestra que las dinámicas sociales que se tejen alrededor del corregimiento les permite a las personas percibirse de manera positiva con el entorno, pese a todas las limitaciones económicas, educativas y gubernamentales que lo permea.
En lo que tiene que ver con la gestión social, los encuestados coinciden en un 94%, que ésta puede aportar al desarrollo de su comunidad, por lo tanto se hace necesario ejecutar programas y ciclos de formación destinados a brindarle a los habitantes la posibilidad de acceder a nuevos conocimientos que les permita mejorar sus procesos de liderazgo y gestión que repercutan en la mejora sustancial de la calidad de vida, tanto de cada persona como de la comunidad en general. Análisis de instrumentos de evaluación del programa de gestión social
Para la evaluación del programa implementado, se aplicó el instrumento diseñado a los habitantes en un total de 52 casos. Los resultados de este instrumento permitieron determinar la favorabilidad o desfavorabilidad de las actitudes de los habitantes hacia el desarrollo comunitario, reconociendo así la posible influencia del programa de gestión social en la misma. Es así como se conformaron dos grupos, un grupo experimental conformado por 26 habitantes que participaron del programa de gestión social y un grupo control integrado por 26 habitantes, a los cuales se les aplicó el instrumento de medición actitudinal frente al desarrollo comunitario y posterior a la comparación de resultados, se logró identificar los efectos del programa de gestión social (variable independiente), sobre el desarrollo comunitario (variable dependiente). A continuación, se presentan los resultados generales obtenidos, para luego detallar los resultados correspondientes a cada grupo.
Muestra total. El puntaje promedio obtenido por los sujetos fue de 86, siendo 112 el puntaje más alto de la muestra, el cual fue obtenido por un participante del programa de gestión social, con lo que se evidencia una actitud significativamente favorable hacia el desarrollo comunitario, mientras el puntaje más bajo fue 61 y lo obtuvo un habitante que no participó en el programa.
Cabe precisar que la prueba alcanzo un coeficiente de Cronbach (1951) equivalente a 0,85, lo que permite determinar un alto grado de confiabilidad en los hallazgos.

La anterior grafica permite reconocer la superioridad en los resultados obtenidos por el grupo experimental, en comparación con el grupo control, con respecto a medidas de tendencia central como el promedio, a saber, un 98,4 en el grupo experimental, frente a un 74,2 del grupo control, la moda con puntajes de 100 y 78, correspondientes al grupo experimental y grupo control; y la mediana con puntajes de 100,5 y 73 respectivamente.
Por su parte en cuanto a la concentración de los datos se encontró una leve diferencia con respecto a la media de cada grupo, pues en el caso del grupo experimental la desviación estándar fue de 10,1; mientras en el grupo control fue de 8,8. Ello que permite reconocer mayor concentración de los datos en el grupo control, en comparación con el grupo experimental. Cabe precisar que ambos grupos estuvieron integrados por hombres y mujeres, con edades que oscilaban entre los 16 y 69 años de edad.
Con respecto a la suma de los puntajes obtenidos por los sujetos de cada grupo, se nota una diferencia de 629 puntos entre el grupo que participó en el programa de gestión social y el grupo de sujetos que no participo en ninguno de los componentes de dicho programa.
Los puntajes obtenidos por los sujetos del grupo control oscilan entre 61 y 91, teniendo como promedio 74,2. Siendo este un promedio que se ubica por debajo del percentil 75 equivalente a una puntuación de 90 en la prueba. De ello se puede inferir que la actitud en torno al desarrollo comunitario de los casos correspondientes al grupo control en términos generales es baja.
En contraste, los resultados del grupo experimental, permiten reconocer una alta tendencia al desarrollo comunitario por parte de los sujetos, notándose puntajes que oscilan entre 75 y 112, logrando un promedio de puntuaciones equivalente a 98.
Lo anterior, permite reconocer la diferencia entre los puntajes obtenidos por el grupo experimental, con respecto al grupo control; mostrándose en el primero un nivel de favorabilidad que se traduce en una actitud hacia el desarrollo comunitario significativamente alta.

En cuanto al comportamiento de los datos con respecto a cada uno de los ítems, se muestra la sumatoria de los puntajes por ítems en cada grupo, en donde se puede entrever la diferencia entre el grupo control y el grupo experimental en la mayoría de los criterios medidos, siendo solo los puntos 4 y 16 los que dan cuenta de puntajes cuya diferencia es menor a 10 puntos entre el grupo de los participantes del programa, y los sujetos que no participaron en el proceso de gestión social.
De igual manera, se muestra los ítems en cuales la asimetría entre el grupo control y el experimental es mayor, estos son los ítems 24 y 23, con una diferencia de 50 y 44 puntos respectivamente. En cuanto al promedio de los puntajes obtenidos por los grupos, respecto a cada ítem, el acierto tanto en los ítems favorables, como en los desfavorables fue mayor por parte del grupo de sujetos participantes del programa de gestión social, quienes mostraron mayor tendencia al desarrollo comunitario.
Resultados por categorías. De acuerdo con las categorías contempladas en la escala, aunque los resultados se muestran significativamente similares, cabe destacar que en el caso del grupo control la categoría en la que los sujetos obtuvieron puntajes más bajos, tal como se expresa en la gráfica 10, fue en la de Impacto en la comunidad, con un promedio de 79,9; en contraposición con el resultado promedio del grupo experimental, que mostro mayor favorabilidad con respecto a la categoría de impacto en la persona, con un promedio de 107, 1; resultado que puede estar afectado positivamente por la participación en el programa de gestión social y que da cuenta de la mayor disposición del individuo para la participación en el trabajo comunitario orientado a mejorar la calidad de vida.
Análisis de instrumento para evaluación de niveles de satisfacción del programa
La evaluación del programa de gestión social implementado en la comunidad de Campo Hermoso se realizó en forma de encuesta la cual fue aplicada a 108 personas. El instrumento diseñado para la evaluación estuvo integrado por 35 preguntas en total, con las que se evaluaron los objetivos, los recursos humanos e instrumentales, los contenidos programáticos y los resultados del programa.
Respecto a los objetivos perseguidos por el programa de gestión social, los participantes consideraron que el programa logró responder en buena medida a las necesidades reales de capacitación de su comunidad, lo que se refleja en la respuesta satisfactoria de la totalidad de la población, pues 36% de los participantes calificaron el nivel de logro como excelente y el 64% restante consideró el programa como bueno.
En cuanto a la evaluación de los recursos humanos e instrumentales utilizados en el proceso de ejecución del programa desde sus diversos componentes, los participantes manifestaron que fueron suficientes, tanto las técnicas educativas, como las herramientas pedagógicas empleadas por los facilitadores que acompañaron los procesos de orientación y capacitación en cada uno de los componentes.
Asociado a los recursos instrumentales, más del 60% de los participantes calificaron de manera satisfactoria el uso de herramientas tecnológicas durante las capacitaciones. Por su parte un 27 % de la población consideró que la utilización de la tecnología fue regular. Cabe mencionar que dadas las condiciones logísticas en la comunidad, no fue posible la conectividad a internet. El uso de los recursos naturales durante el proceso de capacitación, fue reconocido por la mayoría de los habitantes como bueno, siendo excelente para el 20 % restante. Ello se encuentra asociado al aprovechamiento de los diferentes espacios comunitarios y familiares para la implementación de las huertas, empleando los recursos de la misma naturaleza y su material vegetal para la generación de abono.
Con respecto a la pedagogía empleada por los capacitadores, el 27 % de los participantes reconoció como excelente tanto las actividades prácticas desarrolladas durante el proceso formativo, como el uso de ejemplos. De forma similar, más del 60% de la población otorgó una valoración satisfactoria a las prácticas pedagógicas; siendo solo un 9 % los participantes que manifestaron insatisfacción con el uso de ejemplos durante las sesiones de capacitación.
Entre los contenidos del programa, la evaluación hecha por los participantes con respecto a la perspectiva de género empleada por los distintos capacitadores, arrojó un 36,4 % que califica como excelente el uso de esta tendencia, mientras el 45,5 % la califico como bueno y el 18,2 % restante lo considero regular.
La relación entre los saberes y el conocimiento de las características del entorno, en el marco de la capacitación en producción agrícola, recibió una valoración significativamente satisfactoria, pues como se observa en la gráfica 16, más del 90 % de participantes le asignaron calificación excelente o bueno; mientras que solo un 9,1 % consideraron como regular la aplicación de saberes ancestrales en el desarrollo de la capacitación. Cabe señalar que este módulo se constituyó en un interés fundamental del programa, pues se partió del reconocimiento de los saberes ancestrales de la comunidad en términos de producción agrícola dadas sus prácticas y las condiciones de su entorno natural.
Entre los temas abordados para la promoción de la sana convivencia, el que recibió la mejor calificación fue la prevención de la violencia con un 27,3 % excelente y 72,7 % bueno, seguido de la convivencia 36,4% excelente y 63,6 % bueno, lo cual da cuenta de la importancia que tuvo la promoción de interacciones sanas entre los integrantes de la comunidad durante el desarrollo del proyecto, sin embargo se hicieron evidentes algunas dificultades en términos de resolución pacífica de conflictos entre algunos participantes lo que también se logró reflejar en la calificación obtenida a través de la evaluación concerniente a este eje temático, pues el 36,4 % de los participantes consideraron regular y deficiente este contenido.
El módulo de emprendimiento tuvo una calificación satisfactoria pues el 100 % de las respuestas de los participantes se ubicaron entre excelente y bueno con un 27,3 % y 72,7 % respectivamente.
La creación de pequeñas y medianas empresas fue un contenido contemplado en el módulo y aunque el 9,1 % de los participantes lo calificaron como deficiente, es de destacar que más del 60 % de la población lo evaluó como excelente.
En cuanto a los mecanismos de participación, se encontró que para el 72,7 % de los participantes, este contenido fue evaluado como bueno, de la mano con el 27,3 % quienes consideraron que fue altamente satisfactorio.
Con respecto a la participación comunitaria, es necesario mencionar que fue el contenido que recibió la valoración más baja en la evaluación del programa, pues se encontró que un 27 % de los participantes manifestaron que fue deficiente, y un 18,2 % lo consideró regular. Pese a ello más del 50 % lo evaluó como bueno, sin encontrarse alguna opinión en el nivel de excelencia. El módulo de gestión de proyectos, por su parte, fue el contenido del programa de capacitación que recibió la más alta frecuencia en valoración excelente, pues como se aprecia en la gráfica 18, más del 50 % de los participantes le otorgaron dicha calificación. De igual manera, la elaboración de proyectos, fue valorado por los participantes como un contenido satisfactorio logrando un 63,6 % en el nivel de bueno. Ambos contenidos tuvieron niveles bajos de insatisfacción.

En cuanto al módulo de las técnicas de producción, se evaluaron las prácticas de siembra y la producción agrícola, destacando que ambas obtuvieron valoraciones que evidencian niveles altos de satisfacción de los participantes, pues las prácticas de siembra fueron reconocidas como excelente por un 36,4 % de la población y como bueno por un 63,6 %. El tema de producción agrícola fue considerado por el 45,5 % de los participantes en el nivel de excelente y el 54,4 % lo evaluaron como bueno.
Con respecto a la evaluación de resultados del programa, en términos de generación de proyectos productivos, fue reconocido como alto por un 55 % de la población, seguido del 45 % restante que lo considero como medio, lo cual da cuenta de los aportes brindados ante la necesidad de capacitación expresada por ésta, pues como se detalla en la caracterización, el 44,4 % de la población resalto la pertinencia de recibir formación en gestión social.
De acuerdo con las evaluaciones, en cuanto a salud mental el impacto del programa de gestión social fue medio para un 54,5 % de la población, seguido del 45,5 % quienes lo significaron como alto. Ello permite demostrar la pertinencia de realizar los acompañamientos para la promoción de la sana convivencia, la autovaloración positiva, la inteligencia emocional, la resolución pacífica de conflictos, entre otros temas, que resultan vitales en el marco de la salud mental comunitaria.
Los resultados del proyecto asociados al fortalecimiento comunitario, fueron significativamente cercanos a los resultados en salud mental, pues la totalidad de los participantes asignaron niveles de impacto medio 55 % y alto 45 %.
En cuanto a la convivencia pacífica, aunque ningún participante la evaluó en un nivel bajo de impacto, cabe señalar que justamente es el aspecto en el cual se encontró el porcentaje más alto de valoración en un nivel medio, al tiempo que se obtuvo la frecuencia más baja de valoración como excelente. Lo cual se corresponde con los resultados de la evaluación en los contenidos concernientes a la sana convivencia, tal como ocurrió con la resolución pacífica de conflictos en donde el 36,4 % de los participantes consideraron regular y deficiente este contenido.
Con respecto al aprovechamiento de los recursos naturales, el 63,6 % de los participantes lo evaluaron como excelente, mientras el 36,4 % restante lo consideraron bueno. Tales resultados posicionan este aspecto como el de mayor impacto positivo reconocido por los participantes del programa.
Finalmente, en cuanto al fortalecimiento del desarrollo comunitario, más del 80 % de los participantes destacaron el alto impacto del mismo, frente a un 18 % que le otorgaron un nivel medio de impacto.
Discusión
Los resultados de la variable Educación en la ejercicio de caracterización, coinciden con lo expuesto por Rodríguez, Sinisterra, y Caicedo (2014), quienes indican acerca de las dificultades de acceso a educación técnica, tecnológica y profesional en el distrito de Buenaventura y su zona rural, en donde es importante que entidades como el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior –ICETEX, el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, así como las distintas IES presentes en la ciudad y región, implementen o amplíen sus servicios de información y facilidad de acceso de estas comunidades a niveles de educación superior ya que, en el caso de Campo Hermoso, los jóvenes que finalizan sus estudios de educación media y media vocacional, no tienen facilidades para poder continuar sus distintos procesos de formación técnica o universitaria que les represente mejores posibilidades de desenvolvimiento en su vida laboral.
Asimismo, los resultados inherentes a Necesidades de capacitación, permiten establecer que, por ser Campo Hermoso una población vulnerada en sus derechos fundamentales, expuesta a situaciones de guerra, violencia y desplazamiento, se necesita el acompañamiento psicosocial que promueva la salud mental en la comunidad (Moreno y Boya, 2016; Rodríguez y Rubiano, 2016)
El impacto del programa en el desarrollo comunitario, coincide con lo expuesto por Arias (2011), en su investigación intervención en el corregimiento de San Diego, municipio de Samaná –Caldas, tendiente a reivindicar la gestión pública desde la gestión comunitaria como alternativa al desarrollo local. La evaluación de la gestión pública se realizó desde el estudio de la problemática ambiental asociada a la implementación del modelo de desarrollo rural en el corregimiento, a partir del análisis administrativo de los problemas ambientales identificados en el diagnóstico previo.
Los resultados del proyecto en el sector de Campo Hermoso, muestran interesantes puntos de encuentro con lo expuesto por García (2005), quien realizó un valioso aporte a partir del Curso-Taller Formación de Promotores Cooperativistas, con la finalidad de apoyar, fortalecer y asesorar a través de un programa de capacitación y asistencia técnica a las asociaciones cooperativistas con el objeto de dar cumplimiento a los artículos 41 y 42 de la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas en lo referente a la educación cooperativa en Venezuela. En el caso de la comunidad de Campo Hermoso, la implementación del programa pudo aportar a la visibilización de las urgentes necesidades de sus pobladores en torno a la mejora de los procesos de gestión al interior de su comunidad.
Conclusiones
Las comunidades negras del pacífico colombiano sufren muchas problemáticas relacionadas con inasistencia estatal, presencia de actores del conflicto armado, exclusión social, prácticas discriminatorias que impide el desarrollo social y comunitario.
La caracterización poblacional permitió evidenciar en la comunidad la presencia de problemáticas relacionadas con bajos niveles de ingresos económicos para la manutención del núcleo familiar, actividades agrícolas que demandan muchos tiempos desde el período de preparación del suelo hasta las cosechas y que representan pocos ingresos monetarios; percepción generalizada de abandono y olvido por parte de las entidades estatales, imposibilidades de acceso a educación técnica y superior de calidad, escasos conocimientos frente a la gestión social para el desarrollo comunitario que les permita mejorar sus condiciones y elevar sus niveles de vida.
Los habitantes de la comunidad consideran el programa de gestión social como una alternativa válida para potenciar sus procesos internos fomentando el liderazgo y adquiriendo competencias y destrezas que les permita aprender y fortalecer sus capacidades personales en beneficio de su territorio. La comunidad percibe la gestión comunitaria como una herramienta positiva para mejorar sus formas de vida mediante la gestión de proyectos de desarrollo comunitario, técnicas de salud mental, resolución de conflicto, paz y convivencia, entre otras.
Frente al análisis de los instrumentos de evaluación del programa implementado, es posible reconocer la diferencia entre los puntajes obtenidos por el grupo experimental, con respecto al grupo control mostrándose en el primero un nivel de favorabilidad que se traduce en una actitud hacia el desarrollo comunitario significativamente alta, en contraste con los puntajes obtenidos por el grupo control en que el nivel de favorabilidad frente al desarrollo comunitario fue bajo. Es decir, los participantes en el programa de gestión social de la comunidad negra de Campo Hermoso, mostraron una tendencia significativa hacia una actitud favorable frente al desarrollo comunitario auspiciado desde el proyecto realizado.
A partir de la experiencia investigativa en la comunidad negra de Campo Hermoso, es posible evidenciar la necesidad que existente en sectores rurales del pacífico colombiano en cuanto a la presencia y apoyo de los organismos estatales que promuevan un desarrollo social y comunitario reales, alejado de la trampa de la independencia endógena, sustentada
Lo anterior teniendo en cuenta en cuenta lo expresado por Cardona (2017), quien argumenta que en las comunidades negras se evidencia la ausencia de organismos de representación de estas comunidades. Es importante apuntar lo indicado por Moreno (2015) quien expone las situaciones que padece esta comunidad en específico, desde la voz de sus líderes quienes manifiestan que la percepción generalizada en la comunidad es que sólo existen en épocas de comicios electorales por los votos que pueden aportar, pero que luego de esto, cuando piden apoyo al gobierno local, les responden que ellos no hacen parte de la jurisdicción distrital sino del Ministerio del Interior.
Iniciativas como el programa de gestión social contribuyen al empoderamiento comunitario y a la construcción del sentido de pertenencia por el territorio como lo evidencian los resultados. La tendencia al desarrollo comunitario se establece a partir del compromiso y responsabilidad que los habitantes logren generar mediante la apropiación de unas competencias y destrezas que les posibilite la comprensión del papel que representan en el entorno social al ser una comunidad negra con unos valores y practicas heredadas de sus ancestros esclavizados que les permite unas formas de socialización particulares y una cosmovisión propia con respecto al territorio.
Referencias Bibliografias
Arias, C. (2011). Gestion Pública desde la gestión comunitaria como alternativa local al desarrollo rural. Scientia et Technica, 293-298. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84922622052
Bouchard, M. (2001). La gestión de las organizaciones sociales para el desarrollo: Características y desafíos. Cayapa. Revista Venezolana de Economía Social, 1-21. Obtenido de http://www.redalyc. org/articulo.oa?id=62210103
Cárdenas, D.; Ramírez, L.; Santamaría, M. y Cruz, I. (2008). Gestión social: Herramienta para la inclusión de mujeres en situación de discapacidad. (U. d. Rosario, Ed.) Documento de Investigación, 1-46. Recuperado el 26 de 07 de 2017, de http://www.urosario.edu.co/urosario_files/b4/b48a3077178a-44cb-8dd3-e8ee7a91a1ea.pdf
Cardona, C. (2017). Proceso organizativo de las comunidades negras rurales de Antioquia. Ancestralidad, etnicidad y política pública afroantioqueña. Estudios Políticos, (p.p. 180-202).
Chacón, H.; Romero, J; Aragón, Y. y Caurcel, J. (2016). CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DE LA ESCALA DE CONDUCTAS SOBRE SEXTING (ECS). Revista Española de Orientación y Psicopedagogía, (p.p. 99-115). Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/3382/338246883007.pdf
Congreso de la Republica de Colombia. (27 de agosto de 1993). www.alcaldiadebogota.gov.co. Obtenido de Ley 70 de 1993
Cronbach, L. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, (p.p. 297-334).
Durán, M. y Lira, J. (2007). Reseña de “Gestión social: Cómo lograr eficiencia e impacto en las políticas sociales” de Ernesto Cohen y Rolando Franco. Gestión y política pública, (p.p. 242-246)
Fedesarrollo-Cerac. (2013). Hacia un desarrollo integral de la ciudad de Buenaventura y su área de influencia . Bogotá: FEDESARROLLO
García, C. (2005). Programa de formación de promotores en gestión cooperativa en Coro, Venezuela. Cayapa Revista venezolana de economía social, (p.p. 146-175).
Hernandez, R.; Fernandez, C. y Baptista, M. (2010). Metodología de la investigación. México D.F.: Mc Graw Hill.
Martínez, S. (2013). Hacia una etnografía del Estado. reflexiones a partir del proceso de titulación colectiva a las comunidades. Universitas Humanísticas, (p.p. 1-32)
Mercado, A. y Hernández, A. (2010). El proceso de construcción de la identidad colectiva. Convergencia, 17(53), 229-251. Obtenido de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_ arttext&pid=S1405-14352010000200010&lng=es&tlng=es.
Ministerio de Educación Nacional. (21 de Noviembre de 2016). mineducación.gov.co. Obtenido de http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-350646.html
Moreno, G. (2014). Representaciones sociales de los estudiantes afrocolombianos en torno a la construcción de su etnicidad. Revista Escuela de Administración de Negocios(76), (p.p. 193-201). Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/206/20631321011.pdf
Moreno, G. (2015). El papel del Consejo Comunitario en la percepción de gobernabilidad de sus habitantes: El caso de la comunidad negra de Campo Hermoso, zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia. Entramado, (p.p. 146-157). Obtenido de http://www.unilibrecali.edu. co/images/revista-entramado/pdf/pdf_articulos/volumen11_2/Entramado_19003803_JulioDiciembre_2015_146-157.pdf
Moreno, G., y Boya, M. (2016). Incidencia de los proyectos de desarrollo urbano en la labor de los vendedores informales estacionarios: El caso de la zona centro de Buenaventura, Colombia. Memorias, 14(25), 47-56. doi:http://dx.doi.org/10.16925/me.v14i25.1533
Paniagua, E. (2015). Universidad de Antioquia. Obtenido de Universidad de Antioquia: http:// www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/d76a0609-c62d-4dfb-83dc-5313c2aed2f6/ METODOLOG%C3%8DA+PARA+LA+VALIDACI%C3%93N+DE+UNA+ESCALA.pdf?MOD=AJPERES
Pinho, M. (2016). Los consejos comunales y la gerencia social comunitaria. Apuntes Universitarios. Revista de Investigación, (p.p. 9-21). Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/4676/467646131002. pdf
PNUD. (1995). Informe sobre desarrollo humano. México: Harla S.A de C.V. Obtenido de http://hdr. undp.org/sites/default/files/hdr_1995_es_completo_nostats.pdf
PNUD. (2008). Hacia un Valle del Cauca incluyente y pacífico. Informe Regional de Desarrollo Humano. Bogotá: PNUD. Obtenido de http://hdr.undp.org/sites/default/files/nhdr_colombia_2008. pdf
PNUD. (2012). ¿Cómo romper las trampas de la pobreza en Buenaventura? Bogotá: Cuadernos PNUD.
Rodríguez, L.; Sinisterra, C. y Caicedo, M. (2014). La educación superior en los jóvenes Víctimas del Conflicto Armado: El caso de los jóvenes de los municipios de Buenaventura y Zarzal, Valle del Cauca – Colombia. Manizales, Col.: CIMDE. Obtenido de http://ridum.umanizales.edu.co:8080/ xmlui/bitstream/handle/6789/2052/Rodriguez_Castillo_Luis_David.pdf?sequence=1
Rodríguez, M. y Rubiano, N. (2016). Salud mental y atención primaria en salud: Una necesidad apremiante para el caso colombiano. Bogotá: colpsic. Obtenido de http://www.colpsic.org.co/aym_ image/files/Articulo_MSF_y_ColPsic_14-10-2015_DC_7_final.pdf
Sánchez, M. (2015). Metodología de Investigación en Pedagogía Social (Avance cualitativo y modelos mixtos). Pedagogía Social. Revista interuniversitaria, (p.p. 21-34).
Sen, A. (1998). Bienestar, justicia y mercado. Barcelona: Paidós Ibérica.
SJR. (2012). Buenaventura: Una crisis humanitaria sin respuesta. Buenaventura: SJR. Obtenido de http://www.oidhaco.org/uploaded/content/article/813217789.pdf
Solórzano, M. (2013). Escala ACTDIV para medir la actitud hacia la universidad. Revista Electrónica “Actualidades Investigativas en Educación”, 1-26. Obtenido de http://www.redalyc.org/ pdf/447/44725654010.pdf
Valencia, I.; Silva, L. y Moreno, A. (2016). Violencia, desarrollo y despojo en Buenaventura. Bogotá: Fiedrich Ebert Stiftung.
Notas de autor

