
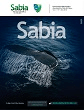

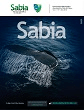
Artículos
El fenómeno paramilitar en Colombia
The paramilitary phenomenon in Colombia
Sabia Revista Científica
Universidad del Pacífico, Colombia
ISSN: 2323-0576
ISSN-e: 2711-4775
Periodicidad: Anual
vol. 5, núm. 1, 2019
Recepción: 03 Enero 2018
Aprobación: 02 Abril 2018
Resumen: El conflicto armado interno colombiano ha significado desdeñar el origen epistémico del mismo en el problema de la tenencia de la tierra, la exclusión política, la segregación de las gentes, la discriminación y la impunidad. Así, el objetivo de este artículo es revisar crítico la historia del conflicto en Colombia, para caracterizar el fenómeno paramilitar en Colombia. Se encontró, que para comprender el impacto de las medidas paramilitares en la población civil es necesario recurrir a datos estadísticos, noticias y testimonios de quienes vivieron de primera mano el fenómeno de los “escuadrones de la muerte” y sus consecuencias en términos de desplazamientos, homicidios individuales y colectivos y la aplicación de torturas, dinámicas propias de la economía de guerra y del narcotráfico, aspectos que permiten suscitar un acercamiento a una crónica de la muerte en Colombia.
Palabras clave: Conflicto Armado, Colombia, Violencia, Contrainsurgencia, Parapolítica.
Abstract: The Colombian internal armed conflict has meant disregarding its epistemic origin in the problem of land tenure, political exclusion, the segregation of peoples, discrimination and impunity.Thus, the objective of this article is to critically review the history of the conflict in Colombia, to characterize the paramilitary phenomenon in Colombia. It was found that to understand the impact of paramilitary measures on the civilian population it is necessary to resort to statistical data, news and testimonies of those who lived first hand the phenomenon of “death squads” and its consequences in terms of displacements, individual and collective homicides and the use of torture, dynamics typical of the war economy and drug trafficking, aspects that allow us to bring an approach to a chronicle of death in Colombia.
Keywords: Armed conflict, Colombia, Violence, Counterinsurgency, Parapolitics.
El conflicto armado interno colombiano ha significado desdeñar el origen epistémico del mismo en el problema de la tenencia de la tierra, la exclusión política, la segregación de las gentes, la discriminación y la impunidad, así, el conflicto armado es una condición de pobreza y violencia a lo largo de la historia moderna de Colombia, lo que hace que la población civil sea uno de los más afectados de manera directa por los conflictos violentos (Restrepo, 2009: 39)
Además, el carácter invasivo de la violencia y su larga duración han actuado paradójicamente en detrimento del reconocimiento de las particularidades de sus actores y sus lógicas específicas, así como de sus víctimas. Su apremiante presencia ha llevado incluso a subestimar los problemas políticos y sociales que subyacen a su origen. Por eso a menudo la solución se propone en términos simplistas del todo o nada, que se traduce o bien en la pretensión totalitaria de exterminar al adversario, o bien en la ilusión de acabar con la violencia sin cambiar nada en la sociedad (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015: 71)
Así, la solución bélica al conflicto tomó partido en la dinámica de la violencia, por lo que la consolidación de las guerrillas insurgentes implicó un reto a asumir por los gobiernos de turno influenciados por la doctrina de seguridad nacional en el ámbito internacional, lo cual dadas las particularidades de la violencia significó el apoyo de las elites y el Estado para la creación y regularización de grupos de contrainsurgentes para frenar el avance de las guerrillas en el territorio.
Desde esta perspectiva, la creación y posterior consolidación de las estructuras paramilitares en Colombia evidenció que estos tenían tres elementos básicos que permitieron a los grupos contrainsurgentes proporcionar la réplica al guerrillero, los grupos paramilitares en la etapa de consolidación tuvieron tres factores que incidieron en su desarrollo, permeando la esfera institucional y política del Estado; el primero obedece a los terratenientes y campesinos que estaban cansados de sufrir los vejámenes de las guerrillas, el segundo es el narcotráfico que significo el producto principal de exportación de Colombia para el mundo y el combustible del conflicto, por último, los militares que pretendían una victoria por medio de la supremacía armada en el marco de la normatividad que regulaba la creación e instrucción de cooperativas privadas de seguridad como un instrumento que disminuyera el impacto del brazo armado de la insurgencia (Rivas y Rey, 2008: 56)
Lo que en un momento empezó como una iniciativa de seguridad en los territorios con el auspicio de los grandes hacendados en términos de presupuesto, cooperación y coordinación de la estrategia militar e instrucción militar por parte de las fuerzas armadas del gobierno a dichas cooperativas, terminó en la consolidación de un grupo armado ilegal de tal magnitud que hacía frente a los grupos insurgentes en ciertas zonas del país, por ello, lo que llego a ser política de Gobierno tuvo que declinar cualquier iniciativa de seguridad privada ya que obstruía la misión del Estado de generar seguridad en todo el territorio nacional, claro está que ya se había creado todo el andamiaje jurídico y político para auspiciar las estructuras paramilitares que se desmorono con el desmonte de la ley pero que no logró el desarme de las convivir, es decir, la incapacidad institucional medió como antagonista en la lucha armada.
Origen, Desarrollo y consolidación de los grupos paramilitares
Desde el margen internacional la dinámica paramilitar obedece a la lógica de la Doctrina de Seguridad Nacional que se desarrolló en la Guerra Fría para apagar cualquier foco guerrillero en las naciones adyacentes al conflicto de los dos bloques, el comunista y el capitalista, el primero representado por la Unión Soviética y el segundo encabezado por Estados Unidos. La guerra fría ocupó todos los eslabones geográficos de la periferia e intensifico la lucha ideológicomilitar por la elección de un bando para el desarrollo de las naciones, lo cual se tradujo en la hegemonía de uno sobre otro.
Así pues, la doctrina contrainsurgente de Kennedy influenció la organización en términos estructurales del paramilitarismo y el andamiaje institucional que le permitió engendrar un fenómeno de violencia en la legalidad, es la lucha frontal contra la influencia de la revolución cubana de 1959 que heredó a Latinoamérica, una excusa que propiciaba el escenario perfecto para consolidar el ataque al axioma comunista, para reducir su impacto en la región.
El fortalecimiento del eje de la política de seguridad para la región, de la mano de los nuevos roles de los ejércitos latinoamericanos pasando de la defensa del “hemisferio” a la seguridad “interna”, generando un escenario reaccionario frente a la subversión clasificándola como “otro” tipo de guerra de tradición antigua que requiere de la preparación de fuerzas militares con adiestramientos militares nuevos en la guerra de guerrillas. (Calvo, 2007: 27)
La Escuela de las Américas (US Army School of the Américas) se usó para impartir la formación contraguerrilla en el Centro de Guerra Especial del Ejército de Estados Unidos ubicado en el fuerte Bragg en Carolina del Norte donde se adoctrinaron aproximadamente 43676 oficiales de los cuales Colombia participo con 3435 Oficiales en la guerra contrainsurgente que ha devastado a la población civil, pues son quienes aportan los muertos y engruesan las filas oficiales y rebeldes en la pugna por la hegemonía de lo ideológico, económico, militar, político y social en las naciones (Calvo, 2007: 42)
Entender el fenómeno del paramilitarismo en Colombia implica un análisis multidimensional que varía desde su denominación y conformación hasta los mecanismos de acción y reacción, de esta manera, la discusión sobre su origen supone un debate público respecto al modus operandi de la estrategia militar y política utilizada por estructuras paramilitares desde su origen, hasta su desarrollo y consolidación como un antagonista para las guerrillas alzadas en armas y que posteriormente se irá determinando por otras lógicas del conflicto armado interno como el narcotráfico.
Además, el paramilitarismo como un instrumento de contrainsurgencia según Griffin 1986 (citado en Librado, 2012) plantea la creación de un andamiaje que combina técnicas políticas, económicas y militares con el fin de moderar los cambios políticos para derrotar a una insurgencia subversiva, es decir, se trata de grupos armados que en principio determinan su acción por la cooperación y colaboración de entes gubernamentales para enfrentar y reducir el avance de las guerrillas insurgentes, que debido a las dinámicas que plantea la guerra de guerrillas dificulta la presencia del Estado en todo el territorio nacional.
Así, tipificar el origen inmediato de las estructuras paramilitares contribuye al análisis de los elementos primigenios que permitieron reforzar las conductas paramilitares en la política nacional. Por lo que se dictan las primeras medidas de disposición jurídica para la creación, regulación y cooperación de estructuras de Autodefensas Agrarias en el año 1965 – 1968, estas medidas que contendrían todo el andamiaje constitucional para actuar dentro de lo “legal“ se dio mediante el Decreto 3398 de 1965 en el periodo presidencial de Guillermo León Valencia, así, se regula la creación de seguridad privada en los territorios con poca presencia institucional y donde se había identificado problemas de orden público.
De igual manera, el entonces Presidente Carlos Lleras Restrepo dará la estocada final al marco jurídico que terminara de orientar la seguridad en favor de los privados con la creación de la Ley 48 de 1968 mediante la cual se otorga elemento constitucional para desplegar permanentemente y bajo el cobijo de la constitución las acciones contrainsurgentes en articulación con privados, en defensa de los intereses particulares y nacionales. Con ello se le da vida a las Asociaciones y Cooperativas de Seguridad Privada articuladas con las Fuerzas Armadas de Colombia. Cabe resaltar, que el surgimiento de las Cooperativas de Seguridad Privada en zonas donde hay precaria presencia institucional resalta el decaimiento del rol del Estado como un agente mediador de los problemas sociales en los territorios, lo que permite dilucidar los primeros vestigios que dieron origen a los escuadrones de la muerte.
La primera condición para el surgimiento del paramilitarismo es, entonces, la debilidad estructural del Estado colombiano para imponer a las Elites regionales un marco de conductas democráticas para la resolución del conflicto social. Esta debilidad se traduce en las relaciones de cooperación con la violencia directa por parte de las Elites regionales, cuyo apoyo es indispensable para la conservación del régimen político (Sanchez y Peñaranda, 1995: 71)
Por ello, el temor de las elites de perder sus privilegios sociales, económicos, políticos e institucionales profundizaron el temor a la perdida de exclusividad de las elites en la toma de decisiones (Sánchez y Peñaranda, 1995: 355) producto de la proliferación del gen insurgente en Colombia, las afectaciones de la estrategia guerrillera para financiar su campaña militar como el secuestro, las vacunas, los peajes, el narcotráfico y de la mutación de las dinámicas del conflicto en las regiones apartadas.
De ahí que, tipificar las distintas denominaciones conceptuales que reciben los grupos paramilitares implica retomar sus estrategias de consolidación y desarrollo de la dinámica militar, es decir, la estrategia lingüística para desviar la atención de las autoridades y de los sectores políticos, por ende, retomar la concepción de guerrillas de paz que se extendieron a lo largo de la nación con la contribución económica de ganaderos y gremios del sector agropecuario contribuye a entender que duchas estructuras que surgieron en la época partidista, utilizadas para combatir a los insurgentes fortalecieron sus nodos organizativos con ayuda de privados y de la orientación militar del Ejército.
Más aún, en el Valle para el año 1949 se convoca una reunión con los gremios agrícolas, ganaderos y demás hacendados con la propuesta de policías privadas dotadas de armamento y con entrenamiento militar pagados con los fondos de los propietarios (Betancur y García, 1990: 64) Los primeros grupos serán estimulados por conservadores armados que ejercen labores de guardia, imitando las labores de la policía pero sin estar adscritos institucionalmente a ella, asumen el rol de administrar justicia y enfocan su accionar represivo contra los liberales, lo que resalta el inicio primigenio de los paramilitares:
De repente aparece un nombre antes desconocido que encarna la réplica al guerrillero: el “pájaro” [...] Integra una cofradía, una mafia de desconcertante eficacia letal. Es inasible, gaseoso, inconcreto, esencialmente citadino en los comienzos. Primero solo opera en forma individual, con rapidez increíble, sin dejar huellas [...] Se señala a la víctima que cae infaliblemente. Su modalidad más próxima es la del sicario. Al principio no asesinan infelices, sino a gente sindicada de apoyar la revolución [...] Asesinar a alguien constituye un “trabajo”. Al pájaro se le llama para “hacer un trabajito” [...] Es un Ku Klux Klan criollo de fichas intercambiables que van siempre “volando” de un lugar a otro [...] Los “pájaros” rebasan al fin el perímetro urbano, vuelan a la zona rural y emigran a otras zonas del país[...] (Guzman Umaña 2012 citado en Calvo, 2007: 73)
Colombia ha experimentado en la estrategia de combatir la subversión con tácticas que se entrelazan en acciones de combate y control por parte de las Fuerzas Armadas y las acciones de escuadrones paramilitares financiados por privados que obedecen a la lógica en principio legal de seguridad privada en defensa de las acciones insurgentes en zonas específicas del territorio y que fraguaron la transición a la ilegalidad de los paramilitares.
La tarea de dilucidar los primeros pasos que dieron vida a las autodefensas se enmarca en las particularidades del conflicto en las regiones por lo que se plantea el origen desde otros focos contrainsurgentes pero que están orientados a descifrar uno de los males más arraigados y auspiciados por el Estado:
Por esos días, a finales de 1982, se dio la primera reunión de ganaderos, agricultores y comerciantes de la región. Cerca de doscientos cincuenta empresario se organizaron para defenderse de los atropellos de la guerrilla. Con base en la disposiciones legales de 1965 y 1968 que permitía a los ciudadanos usar armas con salvoconductos. El espíritu de la ley pretendía se organizaran y cuidaran sus predios, con colaboración de las fuerzas armadas. Como era algo legal, surgió la primera Asociación de autodefensa colectiva, ACDEGAM, Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio […] (Aranguren, 2001: 96)
La consolidaron los focos de seguridad privada auspiciados por el Estado en coordinación con empresarios, comerciantes y todos aquellos que se sentían afectados por las acciones de las guerrillas iniciaron un camino de no retorno. Pero lo que las insurgencias emergentes no comprendieron a cabalidad es que este pequeño foco de autodefensas se potencializaría de tal manera que se convertiría en la estructura anti-guerrillera más poderosa y sangrienta de lo que Salud Hernández denomina la raquítica memoria colombiana. Después, se les denominaría como Asociaciones, Cooperativas, grupos de Autodefensas, las Convivir y Paramilitares en un margen sin fin de definiciones conceptuales de las estructuras paramilitares como una estrategia de guerra.
El paramilitarismo en Colombia desde una perspectiva rigurosa de reacción frente a amenazas concretas provenientes de las guerrillas, y en cuanto a la influencia de intereses particulares con aporte de recursos, plantean una estrategia de conformación de una organización ad hoc, con niveles suficientes de compra o acceso a información clasificada proveniente de organismos de inteligencia del Estado para seleccionar sus objetivos, además, abarca la imitación de métodos guerrilleros de violencia, y en menor nivel el uso del estilo de sus comunicados públicos (Deas y Llorente, 1999: 103)
Así mismo, se identifican sucesos posteriores a la implementación de grupos paramilitares en zonas específicas destinadas a poblar y posteriormente a la incursión de estructuras contrainsurgentes de la mano de grandes inversiones de capital que permiten apalancar la diseminación de las confrontaciones con las guerrillas en zonas adyacentes a las tierras del narcotráfico (Deas y Llorente, 1999: 51).
Además, el rol de algunas personalidades de la política nacional permitieron los procesos de apalancamiento por su papel como líderes regionales y por las formas organizativas que aportaron al proceso de consolidación y accionar de estos grupos, traducidas en directrices que guiaban el que hacer paramilitar, se trata de generar mandos militares con la aprobación del orden civil, asumiendo la tarea de tener a la población a su favor y buscar su apoyo contra las guerrillas con un símil en común: los vejámenes que los grupos guerrilleros aplicaron a la población civil y a los terratenientes.
Por otro lado, lo que inició como una serie de acciones tácticas de defensa, paso al campo de asesinatos selectivos a manera de retaliación en contra de prácticas utilizadas por la insurgencia, compensando la debilidad numérica y organizativa frente a las guerrillas, de ahí surge la idea de lucha contrainsurgente neutralizando a los “colaboradores” de la insurgencia quienes los abastecían de diversos recursos como alimentos, droga, información, incluso aquellos que participaban de las cadenas de razones y demás aspectos con el fin de aislarlos, denotando la clara intención de coordinación y la muestra de un mando unificado sobre el cual se opera.
En ese sentido, la masacre de Trujillo, Valle en 1988 que se extendió hasta 1990, significo una alianza de paramilitares, narcotraficantes y agentes del Estado donde 342 personas fueron víctimas de homicidio, tortura y desaparición forzosa. En el año de 1990 decenas de cadáveres fueron arrojados al río Cauca ofreciendo un mensaje simbólico del terror que ejercían sobre quienes colaboraran directamente con grupos guerrilleros, los muertos los aportaron los municipios de Riofrío y Bolívar en el norte del Valle (El Espectador, 2013)
Las Convivir y las Autodefensas Unidas de Colombia
De igual manera, la consolidación de grupos de autodefensas se potencializarán con la creación de las Convivir como una última intentona por legalizar dichas estructuras, para lo cual la creación de Asociaciones de Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada con aproximadamente 700 asociaciones esparcidas en todo el territorio nacional y reglamentadas por disposiciones del entonces Presidente Ernesto Samper y durante el gobierno Presidencial de Cesar Gaviria Trujillo mediante los cuales se emitió la Ley 356 de 1994 donde se regulan todas las disposiciones “necesarias” para mantener un control aparentemente riguroso en las zonas donde operaban los servicios de seguridad privada mediante la creación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. De esta forma, se consolidan los elementos necesarios que van a permitir a los grupos paramilitares consolidarse en el País:
El fallo contra el jefe paramilitar Hebert Veloza García alias “HH” que lo condenó a ocho años de prisión, arrojó una conclusión contundente: las convivir fueron pieza clave en la expansión y consolidación del paramilitarismo en Antioquia y otras regiones del país; Amparadas en la legalidad, legitimaron el fenómeno paramilitar hasta desbordarse y convertirse en organizaciones criminales que sembraron de sangre y dolor la historia reciente de Colombia (Las2Orillas, 2013)
Ya establecido el marco jurídico para las cooperativas de seguridad privada y las posteriormente llamadas Convivir, fue necesario evidenciar que la cura podía convertirse en algo peor que la enfermedad ya que se estipula la regulación y creación de estructuras militares en una especie de “estado de excepción” que otorgaba funciones sin límites ni sanción alguna en nombre de la “seguridad nacional” lo cual acentuó más el problema sobre el control de estas organizaciones armadas que desbocaron su acción militar por encima del derecho humanitario, bajo cualquier pretexto se cometieron toda clase de vejámenes contra la población. La incapacidad de controlar aquello que el estado patrocinó, instruyó y eximió de culpa alguna obligó al Gobierno a derogar la ley 356 de 1994.
Para el año de 1997, 34 estructuras de autodefensas esparcidas por todo Colombia fueron convocados por los hermanos Castaño a la primera conferencia Nacional de Dirigentes y Comandantes de las autodefensas, manifestando su unidad y coordinación con un mando unificado, fundan las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, el terror de la insurgencia colombiana y de la población civil por sus actos barbáricos de lucha.
MORENA y la Parapolítica
Se dará un giro de 180 grados cuando los grupos contrainsurgentes le apuestan a la participación política, un cambio en la ideología presentado como una alternativa de exterminar militar y políticamente la acción guerrillera, es decir, que el eje de análisis de amplia dando paso a un escenario en el que convergen la política, el narcotráfico, los terratenientes y las fuerzas Armadas del Gobierno:
(…)Los jefes paramilitares han cambiado su discurso para presentarse como líderes de “movimientos político - militares” con lo cual reclaman igual tratamiento que las guerrillas como delincuentes políticos. El intento más serio en este sentido fue la creación de un movimiento político que se denominó MORENA “Movimiento de Restauración Nacional” presentado de manera oficial en agosto de 1989 (Sanchez y Peñaranda, 1995: 97)
Aunque como movimiento político no tuvieron gran impacto, por el contrario su influencia política creció de manera exorbitante en las más altas esferas políticas, fenómeno que se denominara parapolítica, así como lo relata León Valencia frente a los electos en las elecciones al congreso de la república, son herederos de la parapolítica y representan los clanes políticos que alcanzaron a ocupar 25% de las sillas del congreso durante los últimos años:
De los 25 candidatos que lograron llegar a la alta corporación en esos comicios, 8 recibieron el aval del Partido de la U, 7 del Partido Conservador, 4 de Opción Ciudadana, 2 del Partido Liberal, 2 del Centro democrático y 2 de Cambio Radical. Lo anterior querría decir que el 25% del Senado estaría integrado por personas relacionadas con grupos al margen de la ley o con familiares y amigos que han tenido ese tipo de vínculos (El país, 2014)
Las investigaciones y presuntas vinculaciones de los representantes de la política en Colombia con grupos paramilitares y el narcotráfico retrato un mal diseñado, alimentado y ejecutado con el objetivo de exterminar a las guerrillas que terminó desembocando en un instrumento fuera de control que trastoco las esferas de la política nacional permeando los representantes de las dignidades políticas locales, regionales y nacionales e incluso cuestionando la idoneidad del expresidente Álvaro Uribe Vélez para ejercer nuevamente como ejecutivo, dado que jefes paramilitares lo señalaban de tener relaciones con el auspicio de grupos paramilitares como los 12 apóstoles.
Afectaciones a la población civil
Para comprender el impacto de las medidas paramilitares en la población civil es necesario recurrir a datos estadísticos, noticias y testimonios de quienes vivieron de primera mano el fenómeno de los “escuadrones de la muerte” y sus consecuencias en términos de desplazamientos, homicidios individuales y colectivos y la aplicación de torturas, dinámicas propias de la economía de guerra y del narcotráfico, aspectos que permiten suscitar un acercamiento a una crónica de la muerte en Colombia.
De esta manera, el primer punto abarcara los datos estadísticos históricos de investigaciones particulares seguidos de datos oficiales:
[…] Entre 1988 y 1995, 19.631 personas fueron asesinadas por los actores organizados de la violencia en el país, 2.937 por la guerrilla y 16.694 por organizaciones armadas no guerrilleras al servicio de distintos intereses. Es claro que la mayor responsabilidad de estas muertes recae en las organizaciones paramilitares, de justicia privada y al servicio del narcotráfico […] (Calvo, 2007: 34)
En efecto desde 1996-2002 según el RUV, el desplazamiento individual es mayor sobre el colectivo que ocupa una pequeña proporción, por ello, es posible afirmar que siete de cada diez desplazados lo hicieron en forma individual, mientras que tres lo hicieron colectivamente (Centro de Memoria Histórica, 2013: 74) así, se van configurando los tipos de hechos victimizantes como el desplazamiento forzado, el secuestro, la desaparición forzosa, el reclutamiento forzado y demás factores que en algunas regiones del país se vuelven sistemáticos en la confrontación armada de un bando sobre el otro.
La tortura como una estrategia de guerra
Por otro lado, Eduardo Castellanos Magistrado del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá plantea que la tortura es el “delito más atroz” que desahucia toda humanidad del hombre y que ella puede tener variables de uso y aplicación, en ese orden de ideas según el informe que presenta el alto tribunal la tortura es inherente a los bloques paramilitares, algunos aplicaron la asfixia, otros la mutilación o los electrochoques como un instrumento de identidad a su acción militar (El Espectador, 2016)
El uso de las torturas dependía de los fines con los que se aplicaba al individuo en cuestión, resalta el Magistrado que la tortura es aquella actividad en la cual se somete a una persona a “graves sufrimientos” con fines previamente establecidos. Además, la sevicia marca la pauta para el ejercicio de estas actividades convirtiéndolo en una acción difícil de tipificar siendo un acto que no se presenta en una sola dimensión sino que puede tener múltiples lógicas, es decir, que se presentan torturas mixtas como por ejemplo, primero queman un individuo y luego lo ahorcan tipificando este caso como un acto de venganza (El Espectador, 2016)
Desde esta perspectiva que involucra lógicas de guerra y que se desenvolvieron en las zonas de operaciones de grupos paramilitares generando violencia física y psicológica como armas de guerra para generar un imaginario de terror en la población:
Las torturas han sido sistemáticas, perpetuadas por actores estatales como por otros al margen de la ley. La responsabilidad por el 90,1% de estas entre 1996 – 2006 se le atribuyo al Estado, de las cuales el 58,9% fueron resultado de su omisión, tolerancia o aquiescencia de nexos entre los grupos paramilitares y algunos miembros de las FFAA, con el fin conjunto de exterminar a las guerrillas y a quienes puedan configurarse como oposición, a través de la eliminación de los líderes sociales quienes fueron catalogados como “auxiliadores” de la guerrilla, sumándole las desapariciones que se aproximan a 15.000 (Henao, 2008: 27)
Lo anterior indica que la tortura como un arma de guerra se encuentra intrínsecamente relacionada con la acción estatal para contener la expansión de los grupos guerrilleros, que si bien no logran contener bajo las pretensiones militares legales de la acción militar, establecen el marco de cooperación con estructuras ilegales que permiten un salvo conducto a la estrategia militar por encima del derecho internacional que proporcionan al estado un campo de acción u omisión de actividades ilegales que competen a las funciones la autoridad pública frente al fenómeno creciente de las guerrillas, es decir, que el estado otorga funciones a las estructuras paramilitares con el objetivo de hacer presencia donde institucionalmente el estado no está presente.
Además, el informe que presenta el alto Tribunal de Justicia y Paz indica que el alto tribunal identifico 25 formas de tortura en las lógicas de operar de las autodefensas, quienes aplicaban dichas acciones a individuos de acuerdo al fin específico que motivaba la acción gélida de lo humano. Así, la tortura como un instrumento que le permite lograr los objetivos de guerra a la estructura ilegal permitieron tipificar la misma en los siguientes términos: los métodos de “sofocación y electrocución” se relacionan a actividades que requerían la obtención de información de los individuos, también, el uso de “cuchillos, machetes o motosierras” con los cuales desmembraban vivas a las personas se relacionaban con estrategias contrainsurgentes. La tortura en este ámbito se usa como un castigo ejemplar, infringir dolor físico o “quemar con fuego o ácidos” se relaciona con la posición del señalado de tener enlace directo con los subversivos, por último la tortura psicológica donde el alto tribunal destaca que estas eran utilizadas como correctivos contra sus mismo miembros con acciones como el “encierro, el aislamiento crónico, la privación del sueño y la humillación pública”
Masacres
Cada uno de los factores que inciden en el impacto de la población civil se encuentra intrínsecamente relacionado entre sí, como veremos más adelante donde se evidencia que en las zonas donde fueron perpetradas masacres también hubo procesos de tortura a las víctimas, desmembramientos, homicidios, violencia sexual, desplazamiento entre otras lógicas. También, las masacres perpetradas por los grupos contrainsurgente como instrumentos de retaliación tienen gran impacto en la población de esta manera en la gráfica 4 se identifican actores y masacres perpetradas por grupos que se encuentran en la ilegalidad y la legalidad como instituciones propias del Estado:

Como podemos observar en la gráfica 1, los grupos paramilitares obtienen el mayor rango de masacres atribuibles a su estructura contrainsurgente, posicionando una estrategia de guerra en el accionar militar sin tregua y la lucha contra guerrillera, proporcionaron una identidad en las actividades que llevaban a cabo con el fin de exterminar a su adversario, marcando su entorno de tal manera causara un impacto psicológico, físico y político en quienes eran “colaboradores” o tenían algún tipo de vínculo con la insurgencia, evidenciando las afecciones de un mal arraigado en lo profundo de las elites colombianas que tocó las esferas más sensibles de desarrollo humano en la población civil, todo esto se llevó a cabo bajo el manto protector del Gobierno y de la política de estado de seguridad Nacional que creo, regulo, potencializo y eximió a las estructuras paramilitares de toda culpa, en palabras de Maquiavelo El fin justifica los medios.
De esta manera, es necesario elaborar una cronología de la muerte en términos de las masacres perpetradas por grupos contrainsurgentes en Colombia, puesto que, son un factor común de los bandos en disputa como un elemento de persuasión que les permite disminuir el espíritu de lucha del enemigo atacar el orden moral de los mismos. Así, se tipifican las masacres llevadas a cabo por grupos paramilitares, autodefensas u asociados:



Reclutamiento Forzado
También, el reclutamiento forzado y la incorporación de miembros a las filas de los grupos al margen de la ley es un camino frondoso que se caracteriza en la zona urbana y rural, que ha venido transformando sus prácticas en periodos de tiempo específico, evidenciando que si bien algunos grupos utilizan prácticas de reclutamiento distintivas a su identidad y forma de operar en algunas prácticas de la misma actividad convergen los grupos ilegales en contienda. En principio el reclutamiento forzado en la década de los cincuenta era una medida parcialmente nueva sin embargo, los niños y jóvenes siguiendo la primera hipótesis acompañaban a las familias que sufrían algún tipo de ataque y que estos participaban en pocas ocasiones directamente en la confrontación armada, así, los escenarios universitarios, sindicatos, movimientos y líderes sociales proporcionaron un campo de acción favorable entre grupos guerrilleros (Unicef, 2004)
Por otro lado, tipificar las prácticas de reclutamiento forzado de las estructuras paramilitares implica decodificar el número de miembros y de estructuras adscritas a las AUC ya que es de conocimiento público que ciertos bloques de organizaciones paramilitares no aceptaron el mando de las AUC como el “bloque Metro” de Medellín. Dichas organizaciones aunque responden a las mismas dinámicas de las AUC también otorgan grados identitarios en algunas prácticas de operación militar. También el reconocimiento del número de los miembros que según Unicef (2004) asciende a los 11.000 efectivos, de esta manera evidenciar el porcentaje de niños en sus filas proporcionan los elementos de análisis para identificar la magnitud del impacto de la guerra en la niñez.
La Unidad para la Atención de Víctimas tiene registros de 7.722 menores de edad víctimas reclutamiento entre 1985 y el 1 de noviembre de 2014. Dato que contiene hasta el 2017 una proyección de aumento como lo demuestra Registro Único de Víctimas quienes afirman en el histórico de datos del sistema integrado para la identificación de las víctimas que hay un total de 8.382 niños, niñas y adolescentes fueron Vinculados a grupos al margen de la ley (Verdad Abierta, 2015)
En ese sentido, el informe presentado a la Fiscalía General de la Nación por Springer (2012) resalta que el 66% de los niños y niñas victimas del reclutamiento forzado provienen de una composición familiar atípica y a su vez el 69% de ellos habita en zonas rurales, además, hacen parte del 12,6% de la población colombiana más pobre, varía según la región o el municipio del que proviene (Springer, 2012: 17)
Así mismo, los rangos de edad que se tipifican para el reclutamiento forzado en niños, niñas y adolescentes, así, se establece que el 69% de los niños reclutados son menores de 15 años y que a la fecha los niños, niñas y adolescentes reclutados tienen un rango de edad de 12,1 años para ser miembros activos del conflicto e incluso el 57 % de la cifra actual obedece a una lógica de reclutamiento con rangos de edad que van desde los ocho años, en su mayoría varones (Springer, 2004: 21)
El reclutamiento forzado ha incidido en las esferas sociales, económicas y políticas de Colombia, sin embargo más allá de lo socio – cultural el conflicto armado ha incidido hasta en los estadios de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes de la nación, siendo esto un instrumento de guerra que marca definitivamente el quehacer de los menores en medio de la guerra.
Cabe resaltar que la violencia contra la población civil como un arma de guerra implica que los agentes en conflicto inquieran que a partir de las operaciones físicas y psicológicas afectan la estructura militar y moral de las tropas enemigas en ese sentido es necesario tipificar la violencia desde un ámbito teórico – práctico que relate desde lo histórico y de respuesta a factores contemporáneos en términos de identificar los factores de violencia:
[…] La propensión militar y policial a prácticas violatorias de los derechos humanos contra la población no combatiente […] la guerra de guerrillas entre las fuerzas armadas y el ELN y las FARC-EP, Organizaciones que en conjunto realizaron el 70% de las acciones guerrilleras en 1989 […] organizaciones paramilitares apoyadas por grandes hacendados, algunos relacionados con el narcotráfico cuya existencia depende de la amenaza guerrillera y de la actitud de las Fuerzas Armadas […] (Sánchez y Peñaranda, 1995: 360)
De esta manera, es claro que el papel de las victimas solo se reconoció oficialmente a partir de la Ley de Victimas que le implico al estado Colombiano encarar de una manera distinta el conflicto armado dentro del territorio pero bajo ese largo camino se dejó un camino adornado por miles de muertos, mutilados, secuestrados, y asesinados, así como lo menciona el informe Basta Ya, donde las víctimas eran reconocidas bajo la etiqueta de la población civil afectada en medio del conflicto e incluso se le llego a denominar a la población como parte de los “daños colaterales” de la guerra, de esta manera las víctimas no pertenecían a las lógicas centrales de atención al conflicto, pese a que su número aumentaba en todas las regiones donde se encontraba presencia de actores al margen de la ley, traducidas en desplazados, despojos, reclutamientos forzosos, homicidios, masacres, secuestros, desaparición forzosa y demás hechos victimizantes a la población civil.
Referencias bibliográficas
Aranguren, M. (2001) Mi confesión Carlos Castaño revela sus secretos. P. 9. Editorial Oveja Negra
Betancur, D. y García, M. (1990) Matones y Cuadrilleros. Editorial tercer mundo. Bogotá
Calvo, H. (2007) El terrorismo de estado en Colombia. Caracas Venezuela
Deas, M. y Llorente, M. (1999). Reconocer la guerra para Construir la paz. Norma S.A. Bogotá.
El Espectador (2013) Trujillo, la masacre que aún no termina. Recuperado en: http://www. elespectador.com/noticias/politica/trujillo-masacre-aun-no-termina-articulo-403828
El Espectador (2016a) “Todas las formas de tortura de los paramilitares fueron muy crueles” Entrevista Eduardo Castellanos, magistrado del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá. Tomado de:http://www.elespectador.com/noticias/judicial/todas-formas-de-tortura-de-losparamilitares-fueron-muy-articulo-646677
El Espectador (2016b) Manual de tortura paramilitar. Tomado de: http://www.elespectador.
Gomez, E. P. (Febrero de 2015). Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. Una lectura multiple y pluralista de la historia. Comisión Historica del Conflicto y sus Víctimas, 16.
Grupo de Memoria Historica. (2013). Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Centro de Memoria Historica, 13.
Jorge Restrepo, D. A. (2009). Guerra y violencia en Colombia. Herramientas e interpretaciones.
Las2Orillas (2013) Las convivir que se volvieron organizaciones paramilitares. Tomado de: http://www.las2orillas.co/las-convivir-se-volvieron- organizaciones-paramilitares/
Librado, H. (2012) Caracterización de los estudios del paramilitarismo en Colombia. Ediciones Grancolombianas (p. 56).
Losada, Rodrigo. Casas, Andrés. (2008) Enfoque para el análisis político. Historia, epistemología y perspectivas de la Ciencia Política. Bogotá. P. 138
Rivas, P. y Rey P. (2008) Las autodefensas y el paramilitarismo en Colombia (1964 - 2006). CONFINES. P. 45
Romero, M. (2003) Paramilitares y autodefensas: 1982 – 2003. IEPRI. Bogotá.
Suarez, A. R. (2014). Colombia: Perspectivas de paz y seguridad. Policia Nacional de Colomba.
Sánchez, G. y Peñaranda, R. (1995) Pasado y presente de la violencia en Colombia. CEREC. (p.p. 335 - 432).
UNICEF (2004) “Aprenderás a no llorar” Niños combatientes en Colombia. Editorial Gente Nueva. Bogotá. (p.p. 41- 35 - 42).
Springer, N. (2012) Como corderos entre lobos. Del uso y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en el marco del conflicto armado y la criminalidad en Colombia. (p.p. 11 - 12).
Semana (sf) Archivo digital. Cronología. Tomado de: especiales.semana.com/especiales/ proyectovictimas/cronología/index2.html
Notas
Notas de autor

