
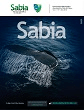

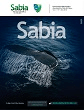
Artículos
Manejo de Moko de plátano en el Litoral Pacífico
Management of banana Moko on the Pacific Coast
Sabia Revista Científica
Universidad del Pacífico, Colombia
ISSN: 2323-0576
ISSN-e: 2711-4775
Periodicidad: Anual
vol. 4, núm. 1, 2018
Recepción: 02 Enero 2017
Aprobación: 03 Abril 2017

Resumen: Desde 2001, el CIAT ha desarrollado estrategias de manejo de la enfermedad del Moko de plátano, causada por la bacteria Ralstonia solanacearum, como alternativa al uso de productos tóxicos, mediante la ejecución de diversas investigaciones en conjunto con entidades del estado y productores de plátano. Se encontró que aplicaciones al suelo de lixiviado de compost de raquis de plátano, extracto vegetal de flor de muerto (Tagetes patula), roca fosfórica o Calfos inhiben la bacteria entre 32% y 85%. Por otro lado, el fosfito de potasio, roca fosfórica, flor de muerto y lixiviado de compost de raquis de plátano, inhibieron completamente la bacteria in vitro. Además, con el uso de variedades tolerantes es posible reducir el impacto de la enfermedad. El presente artículo también describe los síntomas de la enfermedad y define estrategias para su prevención y manejo de focos de plantas afectadas.
Palabras clave: Plátano, Moko, lixiviado, flor de muerto, roca fosfórica, variedades.
Abstract: Since 2001, CIAT has developed management strategies of the Plantain Moko disease, caused by the bacteria Ralstonia solanacearum, as an alternative to the use of toxic products, by running several investigations in conjunction with state entities and plantain producers. It was found that soil applications of lixivium compost from plantain rachis, marigold (Tagetes patula) plant extract, phosphate rock or Calfos inhibit bacteria between 32% and 85%. On the other hand, potassium phosphite, phosphate rock, marigold and lixivium compost of plantain rachis, completely inhibited in vitro bacteria. Furthermore, using tolerant varieties is possible to reduce the impact of disease. This article also describes the symptoms of the disease and defines strategies for prevention and management of outbreaks with affected plants.
Keywords: Plantain, Moko, lixivium, marigold, phosphate rock, varieties.
Introducción
El Moko del plátano, causado por Ralstonia solanacearum, es la enfermedad bacteriana más importante de este cultivo en Colombia, destruyendo hasta el 100% en algunas plantaciones (Alvarez et al., 2013a), y afectando alrededor de 125.000 familias que dependen del cultivo de plátano. A pesar de la divulgación de medidas preventivas y manejo de la enfermedad, esta continúa en aumento, de modo que en 2004, el 95% de los predios plataneros del departamento del Quindío, tenía al menos una planta con Moko (comunicación personal Fedeplátano, 2004). En el litoral Pacífico colombiano se ha reportado Moko en Buenaventura y Tumaco. (comunicación personal de Silverio González, 2015), región donde puede incrementarse debido a las altas precipitaciones.
El Moko destruye el racimo completamente e impide que la planta cumpla con su ciclo vegetativo (Martínez y García, 2003). A pesar de presentarse en focos, esta enfermedad es devastadora, y una vez se detecta una planta enferma, esta debe erradicarse para evitar la diseminación de la bacteria a plantas sanas. La bacteria afecta también banano y heliconias (Alvarez et al., 2007).
La bacteria es transmitida por herramientas, insectos, residuos vegetales afectados, suelo, y contacto de las raíces de plantas sanas con las raíces de plantas enfermas. La bacteria se disemina a través del agua de escorrentía, por ríos y quebradas, por el transporte de colinos; el agua contaminada y el transporte de colinos son así fuentes de infección a zonas libres de la enfermedad. Una vez la enfermedad se presenta en una localidad, se propaga hacia el interior de las fincas mediante las labores de cultivo con herramientas infectadas, zapatos con suelo proveniente de sitios afectados, insectos y probablemente algunas aves, así como los animales domésticos y el hombre.
La bacteria R. solanacearum persiste en muchos suelos, en diferentes cultivos y bajo diversas condiciones de manejo. La sobrevivencia de la bacteria varía de 2 a 10 años en suelos de lotes que se encuentran en descanso después de un cultivo de musáceas afectadas por la bacteria, mientras que en otros suelos, la población declina rápidamente a pesar de la presencia de cultivos susceptibles (Martins, 2000). También puede sobrevivir en la rizosfera de muchas malezas, permitiendo la multiplicación del patógeno y su sobrevivencia, aunque el cultivo hospedero esté ausente (Granada y Sequeira, 1983, citados por Martins, 2000). La enfermedad se agrava por la siembra de cultivos hospedantes de la bacteria, como el tomate, cerca de cultivos de plátano (Alvarez et al., 2013a).
El principal método de control de la enfermedad es evitar que esta entre a la plantación por cualquiera de los medios de transmisión. En caso que la enfermedad se presente, es necesario erradicar las plantas afectadas (Martínez y García, 2003). Para controlar el Moko, la aplicación de formol al suelo aún se usa en algunas fincas. Dada la toxicidad del formol, el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) ha desarrollado alternativas de manejo de la enfermedad desde el 2001 (Alvarez et al., 2007;Alvarez et al., 2013b ).
Sintomatologia de la enfermedad
El Moko induce un marchitamiento que inicia con el amarillamiento de las hojas más jóvenes (Figura 1), así como necrosis de la hoja tabaco (hoja enrollada que aún no abre). Estos síntomas progresan hacia las hojas más viejas. Los tejidos vasculares se tornan necróticos, especialmente aquellos localizados en la zona central del seudotallo (Figura 2).



Las frutas inmaduras de las plantas infectadas muestran color amarillo y pudrición seca de la pulpa (Figura 2). Cuando se presentan infecciones tempranas, o antes de la floración, se produce un desarrollo anormal del racimo (De Oliveira e Silva et al., 2000)
(foto cortesía de CIAT)Estrategias para el manejo del moko
El ICA seccional Quindío, diseñó una campaña a través de un programa de manejo integrado, con el apoyo de los agricultores para el control de la enfermedad, logrando resultados exitosos (Vargas, 2003; Toomey, 2004). El CIAT ha logrado avances en el manejo de la enfermedad, con la participación de agricultores agremiados en Fedeplátano, así como con la colaboración del ICA y CORPOICA, los cuales se resumen a continuación.
1 . Lixiviado de compost de raquis de plátano
Una de las alternativas de manejo del Moko es el uso de lixiviado de plátano, líquido resultante del proceso de compostaje del raquis, que posee macromoléculas con estructuras muy complejas y químicamente muy estables. El lixiviado de compost de plátano está compuesto por una mezcla de sustancias no húmicas (azúcar, aminoácidos, polisacáridos,

proteínas) y sustancias húmicas que son mezcla de distintos complejos macromoleculares, involucra la acción de los microorganismos encargados de realizar la descomposición microbiana de los tejidos orgánicos, así como una serie de reacciones químicas que llevan a cabo la transformación de la materia orgánica (Proyecto Residuos Rosario, 2001).
Alrededor del año 1989 algunos productores de plátano iniciaron el procesamiento de residuos de cosecha para reducir la contaminación en la finca, para lo cual diseñaron unas estructuras sencillas de descomposición llamadas “ramadas” (Figura 4). De estas se colecta un líquido o lixiviado de compost, que se usa en la finca en forma empírica, ya sea como fertilizante o como fungicida. La Tabla 1 muestra la composición química del lixiviado líquido y liofilizado.
Los lixiviados de compost tienen un efecto supresivo de patógenos. El efecto se debe a diversos mecanismos como inducción de resistencia, inhibición de la germinación de esporas, efecto antagónico (con microorganismos benéficos como Bacillus sp., Serratia sp., Trichoderma sp.), fenoles y aminoácidos que causan un efecto bioestimulante (Diánez et al, 2006).
El CIAT ha investigado el uso de este lixiviado como biofungicida y biobactericida. Arenas et al (2005) comprobaron en ensayos de invernadero, que el lixiviado redujo en 32% la población de la bacteria R. solanacearum en el suelo. El CIAT (2005) logró inhibición total de la bacteria in vitro, con lixiviado en concentraciones que variaron entre 2% y 25%, dependiendo de la fuente, la cual depende del manejo de los residuos en las ramadas donde se produce.
Para producir lixiviado se debe utilizar raquis de plantas libres de Moko y emplearlo al menos 30 días después de obtenido y separado en canecas plásticas donde cumple una fase de reposo.
2. Flor de muerto (Tagetes patula)
Otra alternativa de control del Moko es la planta flor de muerto, Tagetes patula, (Figura 5), la cual contiene alcaloides, piretrinas, ácido tánico, y tiofenos que son derivados sulfurados letales contra varias bacterias, así como contra algunos hongos en cultivos de tomate, cítricos, manzano, banano, plátano, y flores (Hernández, 2004).
La flor de muerto se utiliza sembrada cerca a las hortalizas, como repelente para insectos (Gioanetto et al., 2014). Además, es útil para controlar nematodos en áreas hortícolas y florícolas (Serrato, 2004).


Arenas et al (2005) determinaron que la incorporación de hojas frescas de flor de muerto (1 Kg/ m2), redujo en 85% la población en el suelo de la bacteria causante de Moko. El CIAT (2005) logró inhibición total de la bacteria in vitro, con flor de muerto al 9.4%.
(foto cortesía de CIAT)3. Roca fosfórica, Calfos y otras alternativas
Michel et al (1997) mostraron alternativas para el control de R. solanacearum, mediante enmiendas de óxido de calcio al suelo. En pruebas de laboratorio, el CIAT (2005), usando ácido fosforoso al 0.5% o roca fosfórica al 1.3%, logró inhibición de la bacteria causante de Moko. Las aplicaciones de estos productos se dirigen al suelo como un tratamiento para eliminar los focos de infección después de erradicar las plantas afectadas. Adicionalmente, el fosfito de potasio al 9.4%, mostró buen efecto sobre la bacteria en condiciones in vitro. Arenas et al (2005) determinaron que la incorporación al suelo, de fuentes fosfóricas como el Calfos (0,5 Kg/m2) inhiben el crecimiento de la bacteria en más de 50%. Por su parte, Núñez et al (2002) redujeron la bacteria a los tres meses de aplicación de urea al suelo en un 94%, con cal en 88% y con ambas en 86%.
Permanencia de la bacteria en focos
Para determinar la permanencia de la bacteria en los focos de infección (y en plantas inyectadas con glifosato para su erradicación), el CIAT (2005), realizó estudios en la zona del Quindío. Los resultados indican que la bacteria se encuentra con muy poca frecuencia en esos suelos, excepto en los canales o en zonas de drenaje deficiente, donde la bacteria se disemina fácilmente.
En plantas afectadas por Moko y que habían sido erradicadas mediante inyección con glifosato, se hizo muestreo a los seis meses de tratadas, y se encontraron bacterias en la cepa o cormo. Esto es preocupante y sugiere que se debe replantear las medidas de prevención y erradicación que actualmente practican los agricultores.
Manejo de moko en la finca
Evitar que la enfermedad aparezca en el cultivo es la principal estrategia con que deben contar los agricultores, para lo cual CIAT y Fedeplátano han desarrollado un sistema de cámara térmica para producir plántulas libres de la enfermedad, en cantidad de 90 propágulos/ m2/mes. Igualmente, el uso de variedades tolerantes identificadas en el CIAT, como Pelipita, Saba, Fougamou, Maritú, Pisang Ceylan y FHIA-21 (Alvarez et al., 2013a), es otra alternativa para garantizar la seguridad alimentaria en el litoral Pacífico y el mercado de plátano fresco.
Una vez detectada la enfermedad se debe evitar su diseminación dentro y fuera de la finca. Para lograr este objetivo, se proponen estrategias de acuerdo a la sanidad del cultivo, delimitando las siguientes zonas.
1. Zona roja.
Esta zona comprende el foco afectado, es de- cir la planta con síntomas de la enfermedad y hasta 5 plantas alrededor de esta (Figura 6). En esta zona se recomienda:
• Informar inmediatamente al administrador, propietario y al ICA, la aparición de plantas afectadas por Moko.
• Encerrar el área infectada con cinta visible, alambre o cuerda de polipropileno. Al foco no deben ingresar personas, animales, ni vehículos.
•El ingreso y el manejo en el foco, debe ser realizado por una persona, con ropa y herramientas exclusivas
• Ingresar al foco por un mismo sitio, donde se coloca una bandeja plástica con hipoclorito de sodio al 2.6% (límpido disuelto en agua en proporción 1:1), para desinfestar el calzado al ingresar y salir del foco. El hipoclorito de sodio debe renovarse cada 4 horas para reducir su degradación por efecto de la radiación solar.
• Desinfección de herramienta con hipoclorito de sodio 2.6% o Amonio Cuaternario en dosis comercial.
• Inyectar glifosato al 20% de producto comercial, a las plantas afectadas y a las sanas alrededor, en tres puntos diferentes de la planta, y un mes después, arrancarla y picar completamente, incluyendo la cepa o cormo; esta labor se hace mediante un palín que debe desinfestarse permanentemente. Las plantas destruidas no deben retirarse del foco.
• Empacar los racimos afectados en bolsas plásticas e incinerar en el sitio.
• Evitar que el agua de escorrentía tenga contacto con los focos.
• Aplicar roca fosfórica o Calfos (5-10 Kg/ m2) al suelo y al material vegetal del foco.
• Preparar una mezcla de lixiviado de compost puro, de al menos 30 días de obtenido y separado de la ramada, con plantas de flor de muerto recién florecido, dejar descomponer las plantas en el lixiviado por 2 a 3 días y luego aplicar la mezcla con regadera a la planta erradicada y al suelo, en cantidad de 12 a 20 L/sitio.
• Incorporar materia orgánica compostada al suelo y aplicar microorganismos benéficos como Trichoderma viride y Bacillus subtilis.
• Evitar los excesos de humedad en el cultivo afectado. En este sentido, la flor de muerto no se debe sembrar asociada al cultivo.
• No usar formol.
Desmalezar y erradicar colinos que rebroten.

2. Zona amarilla.
Corresponde a la zona separada de un foco (zona roja) por mínimo 5 m. Para el manejo de estas zonas se recomienda:
• Delimitar el área con cintas informativas.
• Evitar el ingreso de personas, animales y vehículos.
• Monitorear permanentemente para detectar plantas con Moko.
• Desinfestar las herramientas con hipoclorito de sodio 2.6%, al pasar de una planta a otra. Se sugiere utilizar 2 ó 3 machetes, que reposen en una solución desinfectante y reemplazar el machete cada vez que cambie de planta.
• Hacer trampeo de picudos y control con entomopatógenos como Beauveria bassia- na.
• Embolsado hermético de racimos.
•Si el foco se encuentra en terreno pendiente, se recomienda aumentar el radio de las zonas roja y amarilla en dirección a la pendiente.
3. Zona verde.
Corresponde al área de cultivo sano. El manejo de la enfermedad debe ser preventivo, y se re- comienda aplicar las siguientes prácticas:
• Monitorear el cultivo para detectar plantas afectadas.
• Utilizar material de siembra sano y certificado por el ICA.
• Desinfestar herramientas, calzado, vehículos y sitios de parqueo con hipoclorito de sodio 2.6%. Se sugiere utilizar 2 ó 3 machetes, que reposen en una solución desinfectante y reemplazar el machete cada vez que cam- bie de planta.
• No sembrar plátano, banano, heliconias, solanáceas o zingiberáceas, donde se haya presentado un cultivo con Moko.
• Capacitar y conservar a trabajadores y administradores.
• Controlar picudos usando trampas y Beauveria bassiana.
• No sembrar plátano a una distancia menor de 10 m de las fuentes de agua.
Conclusiones
Se concluye que es factible prevenir y manejar la enfermedad del Moko del Plátano, mediante alternativas ecológicas, entre las que se destacan el lixiviado de compost de raquis de plátano, el extracto vegetal de la flor de muerto y la roca fosfórica aplicados al suelo, asi como el uso de variedades tolerantes.
Referencias bibliográficas
Alvarez, E.; Llano, G.A; Loke J.B.; González A. 2007. Nuevas Alternativas para el Manejo de Moko de Plátano. Revista ASIAVA 78: 12-15.
Alvarez, E.; Pantoja, A.; Gañán, L. Y Ceballos, G. 2013a. Estado de arte y opciones de manejo del Moko y la Sigatoka negra en América Latina y el Caribe. CIAT, CGIAR, FAO. 40 p.
Alvarez, E.; Pantoja, A.; Ceballos, G. Y Gañán, L. 2013b. Manejo del Moko en América Latina y el Caribe. Folleto CIAT, CGIAR, FAO.
Arenas, A.; López, D.; Alvarez, E.; Llano, G.; Loke, J.B. 2005. Efecto de Prácticas Ecológicas Sobre la Población de Ralstonia Solanacearum Smith, Causante de Moko de Plátano. Fitopatología Colombiana Vol. 28 (2): 76-80.
CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical). 2005. Annual Report 2005. Project PE-1. Integrated pest and disease management in major agroecosystems. Cassava and tropical fruit pathology. Centro Internacional de Agricultura Tropical, Cali, Colombia. 345 p.
De Oliveira E Silva, S.; De Mello Véras, S.; Gasparotto, L.; Pires De Matos, A.; Maciel-Cordeiro, Z.J. Y Boher, B. 2000. Evaluación de Musa spp. para la resistencia a la enfermedad de Moko (Ralstonia solanacearum raza 2). Infomusa 9 (1): 19-20.
Diánez, F.; Santos, M.; De Cara, M.; Vicente, N.; Martínez, P.; García, M.; Carmona, J.; Córdoba Y Tello, J.C. 2006. Efecto supresor de los extractos acuosos del compost sobre la movilidad de zoosporas de Pythium y Phytophthora. VII Congreso SEAE Zaragoza. # 52. 6 p.
Gioanetto, F.; Díaz, J.T. Y Quintero, R. 2014. Manual de utilización de las malezas silvestres de Michoacán. http://es.scribd.com/doc/70300773/ Manualmalezas-en-Michoacan. Consultado noviembre 2014.
Grajales, C.X. Y Villegas, J. 2002. Control de Sphaerotheca pannosa var. rosae en rosas mediante la utilización de lixiviado de compost de raquis de plátano. Universidad de San Buenaventura. Facultad de Ingeniería Agroindustrial. Cali. 147 p.
Hernández. J. 2004. Una flor de los muertos para los vivos. http://www.tulum.cc/solsticio/ solsticio. cfm?ContenidoID=121&Impresion=3. Consultado junio, 2004.
Martínez, A.G. Y García, F. R. 2003. Manejo de la enfermedad del Moko o Ereke en el cultivo del plátano para la Orinoquía colombiana. Boletín divulgativo # 9. CORPOICA y JICA. 20 p.
Martins, O.M. 2000. Polymerase chain reaction in the diagnosis of bacterial wilt, caused by Ralstonia solanacearum (Smith). Cuvillier Verlag Guttingen. Alemania. Pp 8, 54-56, 65-66.
Michel, V.V; Wang, J.F.; Midmore, D.J Y Hartman, G.I. 1997. Effects of intercropping and soil amendment with urea and calcium oxide on the incidence of bacterial wilt of tomato and survival of soil-borne Pseudomonas solanacearum in Taiwan. Plant Pathology 46: 600-610
Núñez, G.; Guevara, V. Y Monterroso, D. 2002. Efecto de la cal y la urea en el manejo del moko de las musáceas. Manejo Integrado de Plagas y Agroecología (Costa Rica). 66: 96-100.
Proyecto residuos rosario. 2001. De Residuos Verdes a Compost, manual para el compostaje de residuos vegetales. http://www.foroz. com/cms/download/ Resid_Verd2.pdf. Consultado enero, 2005.
Serrato, M. 2004. Cempoalxóchilt, diversidad biológica y usos http://www.conacyt. mx/ comunicacion/ cyd/ 179/ articulos/ pdf/ Cempoalxochit.pdf. Consultado mayo, 2004.
Toomey G. 2004. Colombia´s campaign to save plantain from Moko – Farmers and scientists join forces to counter bacterial wilt epidemic sweeping number 2 crop. Green Ink Publishing Services Ltd. 7 p.
Vargas, J.E. 2003. Introducción general sobre la enfermedad del Moko en plátano. En: Memorias curso sobre el manejo integrado de la enfermedad del Moko en plátano. CIAT, Cali, 9-13 de junio de 2003. P 3-5.

