
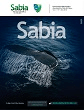

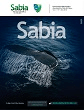
Artículos
Imaginarios sociales del “conflicto” armado colombiano que reproducen un discurso simbólico de violencia
Sabia Revista Científica
Universidad del Pacífico, Colombia
ISSN: 2323-0576
ISSN-e: 2711-4775
Periodicidad: Anual
vol. 4, núm. 1, 2018
Recepción: 03 Julio 2017
Aprobación: 01 Noviembre 2017

Resumen: Este artículo de reflexión pone de manifiesto que aunque una gran parte de las investigaciones presentan el conflicto "armado" colombiano como estadística de los sucesos que han acontecido en el marco de la violencia fáctica especialmente desde el surgimiento de los movimientos insurgentes guerrilleros, no es solamente esta perspectiva desde donde se puede llegar a pensar y analizar la historia de la violencia en nuestro país, en aras de comprender el presente y planear el futuro en el postconflicto. También se puede pensar y analizar el "conflicto" armado como un discurso estructurado simbólicamente y entramado socialmente entre si, edificado con el lenguaje y por ende puesto de manifiesto en las practicas sociales que se reproducen habitualmente.
Palabras clave: Conflicto, Discurso, Imaginarios Sociales.
Abstract: Althoug much of the research presented the "conflict" Colombian armed statistics of the events that have occurred in the context of the factual violence, especially since the emergence of armed insurgencies, is not only the perspective from which you can reacht think and analyze the history of violence in our country, in order to understand the present and plan for the future in the post-conflict. We can also think and analyze the armed "conflict" as a set os speeches lattices socially together, buil with language and therefore in social practices that are commonly played.
Keywords: Conflict, Speech, Social Imaginary.
Introducción
Las sociedades se crean, recrean y reestructuran según a las circunstancias y el discurso simbólico en los imaginarios sociales de vida sustentados en una serie de valores, hábitos y costumbres que dan sentido y significación a las relaciones entre las personas y de ellas con el mundo. Esos valores, hábitos y costumbres que emergen de las dinámicas ideológicas, culturales, económicas, políticas, religiosas, se presentan como lo “(…) recibido, heredado, como instituido” (Castoriadis, 1998, p. 114), con el discurso y a través del discurso, se validan y se heredan, y en el transcurrir del tiempo se reconocen como admisibles o rechazables en las prácticas y comportamientos de los que hacen parte del grupo social.
Los colombianos hemos estado condicionados a decidir constantemente en las últimas cinco décadas sobre todo tipo de cuestiones y problemas que la realidad y un “conflicto” armado plantea. Todo el desarrollo histórico en el marco de la guerra en Colombia que se ha instaurado desde la década de 1940, con la aparición de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP) y de la polarización de la política e ideologías, ha estructurado simbólicamente lo que se percibe en la dinámica cultural colombiana, y lo ha hecho como imaginarios sociales fuertes que son las que obligan al individuo en su acción, de tal manera que no es la persona la que toma una decisión, sino que son los imaginarios los que deciden por ésta (Sheldon, 1993).
Las verdades absolutas en los imaginarios sociales que han emergido de la y en la violencia en Colombia hoy día otorga soluciones para todo, las cuales resultan ser nocivas y potencialmente peligrosas para una convivencia en la que se quiera legitimar al ser como condición de la existencia humana. De tal manera, que no le sean vulnerados los derechos básicos e inalienables a las personas y a los demás seres sintientes, como es el derecho a la vida. En muchas de las dinámicas de la sociedad colombiana, se ha cerrado la posibilidad al debate y el diálogo ciudadano, a un debate enmarcado en términos de respeto por las posiciones de los otros sin querer desintegrar a los demás por la disonancia con las ideas propias.
Este artículo tiene como objetivo reflexionar sobre los imaginarios sociales en Colombia y cómo éstos pueden reproducir un discurso simbólico materializado en comportamientos violentos que tienen un efecto contraproducente en la búsqueda de la paz en el postconflicto. Esta reflexión partió de tres aspectos fundamentales: primero, una descripción resumida del “conflicto” en términos de cifras al 2015, focalizado en los municipios de Corinto, Cauca, Miranda, Cauca y Florida, Valle del Cauca, por razones históricas que subyacen al mismo “conflicto”; segundo, una conceptualización de los imaginarios sociales configurados en y desde un discurso simbólico del “conflicto”; y tercero, se plantea por qué el “conflicto” armado en Colombia debe ser objeto de análisis desde los imaginarios sociales que se reproducen simbólicamente en y desde el discurso. Este análisis adquiere relevancia como preparación para el postconflicto. Finalmente, se plantean unas conclusiones.
El “conflicto” en Colombia. Hechos históricos vivos en los imaginarios sociales
El “conflicto” armado en Colombia desde el 1 de enero de 1958 al 31 de diciembre de 2012 ha causado la muerte de aproximadamente 220.000 personas, constituyéndose como uno de eventos más sangrientos de las últimas décadas en América Latina (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). Este “conflicto” armado ha dejado poco más seis millones de víctimas, estas se consideran como tal, bajo los siguientes hechos victimizantes: abandono o despojo forzado de tierras, actos terroristas, atentados, combates, hostigamientos, amenazas, delitos contra la libertad y la integridad sexual, desaparición forzada, desplazamiento, homicidio, minas antipersonal – AEI, MUSE y secuestro (Unidad para la atención y Reparación Integral a las Victimas, 2015).
La crueldad del “conflicto” armado en Colombia ha configurado una violencia que no ha sido homogénea ni constante a lo largo de la historia en su desarrollo y prácticas, como ejemplo se ha establecido que entre 1958 y 1964 en el paso de la violencia bipartidista a la subversiva, se presentó una violencia baja y estable. Entre 1965 y 1981, la violencia se destacó por la aparición de las organizaciones guerrilleras y confrontación con el Estado. De 1982 a 1995, crecieron las guerrillas y los grupos paramilitares, y se extendió a varios sectores de la sociedad el narcotráfico.
En la segunda mitad de la década de los 90, precisamente desde 1996 a 2002, fue un periodo en que el “conflicto” armado alcanzó su nivel más crítico a raíz del fortalecimiento militar de las guerrillas, el despliegue en el territorio nacional de los grupos paramilitares, la crisis económica del Estado, aparece una nueva configuración del narcotráfico al interior del conflicto.
Al 31 de marzo del 2013, el Registro Único de Víctimas (RUV) reportó 25.007 desaparecidos, 1.754 víctimas de violencia sexual, 6.421 niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados, y 4.744.046 personas desplazadas. El trabajo de Cifras & Conceptos reporta 27.023 secuestros asociados con el conflicto armado entre 1970 y 2010, mientras que el Programa Presidencial de Atención Integral contra Minas Antipersonal (paicma) reporta 10.189 víctimas de minas antipersonal entre 1982 y 2012.(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, p. 33).

Índice de Riesgo de Victimización (IRV) para los municipios de Caloto, Corinto, Miranda, Toribío Cauca y Florida Valle. (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV))
Caloto, Corinto, Miranda, Toribío Cauca y Florida Valle. (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV))La clasificación que se hace a los municipios con el IRV identifica a éstos en un riesgo de una amenaza en un lugar y tiempo determinado que puede constituirse eventualmente en una violación efectiva a un derecho fundamental, esta clasificación debe ser entendida como
El riesgo de victimización se encuentra en función de dos dimensiones: la primera es la amenaza, referida a la naturaleza explicita evidente y generada del evento casual, y la segunda es la vulnerabilidad, de naturaleza intrínseca, específica y particular al objeto de estudio, al elemento expuesto. Luego el riesgo puede medirse a partir de la valoración de la manera como los factores implícitos o endógenos del sujeto, grupo o comunidad (vulnerabilidad), le predisponen o hacen susceptible de sufrir un daño, a partir de un fenómeno potencialmente desestabilizador (amenaza). (Pineda, García, Moreno y otros, 2015, p. 18).
Los municipios de Caloto, Corinto y Miranda, Cauca, y Florida, en el Valle del Cauca, han sido afectados directamente por lo más cruel del “conflicto” armado en todas sus dimensiones. A continuación se presentará el caso del municipio de Corinto y de Florida.
La unidad para la atención y reparación integral a las victimas se ha caracterizado con la población de Corinto Cauca a 7.169 personas

Eventos declarados por las víctimas del conflicto armado ubicadas en el municipio de Corinto Cauca, en reconocimiento de presunto autor.
Registro único de victimasUn poco menos de la cuarta parte de los habitantes del municipio de Corinto han declarado haber sido sujeto de un hecho víctimizante reconocidos por la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, lo cual pone de relieve como el “conflicto” ha afectado a una gran parte de la población de este municipio.
Para el año 2015, el municipio de Florida, Valle del Cauca, según información del DANE, contó con una población de 57.264 habitantes, de los cuales el 73,5% reside en el área urbana, la cual está dividida en cinco comunas con 32 barrios, el 26,5% restante de la población se encuentra en la zona rural distribuida en 12 corregimientos, 25 veredas, tres resguardos y dos cabildos indígenas.
Florida se ha caracterizado desde hace décadas por ser un municipio pluriétnico y multicultural, con una población indígena que alcanzaba, según el censo del DANE de 2005 el 4,7%, es decir, 2.700 personas. Pero nuevos análisis establecen que la población indígena del municipio podría haber aumentado a cerca de 6.500 personas (DANE, 2011). Otro grupo poblacional significativo son los afrodescendientes, población que representa el 31.1%, es decir, 17.610 personas. Finalmente, el último grupo de población es la de mestizos y blancos que representa el 63,9% y en su gran mayoría se sitúan en el área urbana y corregimientos del municipio.
La unidad para la atención y reparación integral a las víctimas del gobierno de Colombia, en el reporte de caracterización de víctimas del conflicto armado del año 2015 para el municipio de Florida Valle del Cauca permite dar cuenta que se han caracterizadas como víctimas del “conflicto” armado un total de 6.945 personas, un poco más del 10% de la población, reconocimiento que se hace según presunto autor víctimizante.

Eventos declarados por las víctimas del conflicto armado ubicada en el municipio de Florida Valle, en reconocimiento de presunto autor.
Registro único de victimasCorinto, Cauca, y Florida, Valle, históricamente han estado en la coyuntura del “conflicto” armado colombiano, desde el inicio de lo crudo de la guerra, hasta la aparición de las guerrillas y paramilitares, lo que ha traído para sus habitantes consecuencias de exclusión en el desempeño laboral por ser cedulados y residentes de los municipios, ciudadanos macartizados por nacer en este territorio. Así mismo, ha sido una población que ha asumido lo cruento de la guerra: desapariciones, desplazamiento, extorción, muertes selectivas, narcotráfico, territorios minados en la zona rural, delincuencia común, lo cual ha posibilitado la emergencia de imaginarios sociales que reproducen simbólicamente la violencia, ya que se validan y se admiten ciertas prácticas que no reconocen en el otro derechos inalienables como lo es el derecho a la vida.
La fuerza propia de la realidad, para los que han estado en medio del “conflicto”, ha instaurado simbólicamente sus propias configuraciones y creaciones como imaginarios sociales, denominaciones y significantes alejados de una aptitud ciudadana de respeto a los principios orientadores y rectores de la convivencia en el marco de los derechos fundamentales y a su vez, dichas configuraciones han alejado al sujeto del respeto a la norma y la ley positiva, lo cual se podría constatar en los niveles de violencia y sevicia que hoy aquejan a toda la población colombiana.
El sentir de la población, la sensación de que la población legitima comportamientos y acciones que se han desarrollado en el “conflicto” armado, así, el “conflicto” es un significante simbólico validador de actitudes y comportamientos socialmente reproducidos y establecidos, no es un mero “signo” de ser, sino que lo entrega y contiene en su multiplicidad inmediata en la realidad del país para así establecerse como imaginario social.
Imaginarios sociales configurados desde el discurso simbólico
El concepto de imaginario social es precisado por Cornelius Castoriadis (2000) aunque es un concepto que ha sido tema de estudio de diferentes disciplinas. Para Castoriadis, el imaginario social está vinculado a lo socio-histórico, es decir, lo que ha sido determinado socialmente como proceso de creación en el que las personas pertenecientes a un grupo social inventan sus propios mundos bajo la autonomía individual y colectiva. Recalca el carácter histórico de la producción social de las instituciones y de los valores que determinan la interacción.
Castoriadis (2000) entiende por social, en el imaginario social, la institución que está antes de la acción misma y antes de la teoría. Por tanto, a la hora de comprender el imaginario social, hay que hacerlo como variedades colectivas, ya que lo imaginario se da sólo en imaginarios locales, históricos y concretos. El imaginario, entonces, se relaciona con la cultura, la sociedad, imaginación e imagen, como formas de producción de sentido que se da y forja en la relación entre lo psíquico y lo social, como configuración de mundo propio. En este sentido, se puede traer a colación a Sartre (1964), para quien lo imaginario se define por la intencionalidad. Así, la conciencia siempre es conciencia de algo.
La aproximación que hace Gilbert Durand (1960) al concepto de imaginario lo hace considerándolo como una construcción de arquetipos propios a toda la humanidad, arquetipos originados en los principios evolutivos del Homo Sapiens y que determinan las sociedades, aunque éstas no sean conscientes de ello, expresados esos arquetipos en las apariencias de la cultura. Por tanto, lo imaginario tiene un carácter universal, que trasciende lo histórico.
Lo imaginario es una categoría gracias a la cual se abre la posibilidad de comprender lo que emerge en una sociedad en tanto las representaciones que le dan sentido a las manifestaciones humanas, y que constituyen a la mismas sociedad y la cultura. Comprender el imaginario es comprender lo producido por el imaginario y lo que se va a producir, las imágenes pasadas y la posibilidad de imágenes (Durand, 2000).
Jacques Lacan (1953), sobre la categoría de imaginario, plantea que en la constitución del sujeto hacen parte tres aspectos: lo real, lo simbólico y lo imaginario. En relación a lo real, este autor establece que es aquello que no puede ser expresado con el lenguaje, ya que no se puede decir o representar, pues al re-presentarlo se pierde la esencia del objeto mismo. Es así que lo real siempre está presente, pero mediado por lo imaginario y lo simbólico. Lo imaginario es el espacio de la identificación como proceso de formación en el que la persona puede identificar su imagen como el yo, diferenciado del otro. Lo imaginario, desde la perspectiva de Lacan, es lo no lingüístico de la psique, y lo simbólico se refiere a la colaboración lingüística, y en general al conjunto de reglas sociales.
Discurso simbólico en el imaginario social
Es en el discurso simbólico donde se configura el imaginario social, siendo posible a través de un enlace necesario con las percepciones, lo que paulatinamente estructura el sentido que le da una sociedad al acontecer en el mundo. Sentido sin el cual no podrían darse dichas percepciones, es decir, este es un retorno constante desde las percepciones a un discurso simbólico, y desde el discurso simbólico a las percepciones, hecho que se pone de manifiesto en los comportamientos de las personas. Así, las percepciones no solo son un mero referente agregado a los imaginarios sociales, sino que se constituyen en la estructura simbólica de lo que se determina como verdadero o real.
El discurso simbólico cumple con la función de mantener y reproducir actitudes y elecciones frente a situaciones de la vida cotidiana, dando estructura al imaginario social y por ende al mundo y en él, a las prácticas humanas mediadas por vínculos en tanto que valores compartidos para interrogar los fenómenos, percibir y sentir ese mundo. El imaginario social, a través del discurso simbólico, entonces se establece como estructura mental y sensorial de la realidad que orientan las acciones de las personas individual y grupalmente, incidiendo hegemónicamente en la manera de relacionarse los seres humanos entre ellos mismos y con el todo.
Vizcarra (2002) plantea que al interior de un campo social paulatinamente se da un proceso denominado internalización, en el cual un grupo asimila las experiencias y los conceptos construidos socialmente. Éste es un proceso que se da de manera subrepticia a la misma sociedad, que responde a unas relaciones de poder generadas por vínculos de dominado-dominante que configuran las relaciones sociales en torno al control de lo que delimita lo admisible y no admisible, el control del significado y sentido de los diferentes símbolos y significantes que estimulan la acción humana. Bourdieu (1990), en esta línea de ideas, habla de estructuras estructurantes: lo que ha sido estructurado y configurado por las personas en el diario acontecer y en su relación. Es así que las estructuras estructurantes de manera recíproca inciden definitivamente en las relaciones sociales en una relación bidireccional Sujeto-Estructura, siendo ésta dinámica caracterizada por constantes transformaciones.
El lenguaje en el discurso simbólico
Estamos determinados por estímulos sensoriales que recibimos del entorno y de las dinámicas sociales que se transforman en imágenes visuales y a su vez, muchas de esas imágenes visuales se convierten en imágenes fonéticas que son el origen de las palabras. Desde esta perspectiva, cada imagen tiene un sentido simbólico y todas ellas en conjunto formarían nuestro imaginario social (Castoriadis, 1998).
La palabra es una imagen sonora que funciona como significante instaurandose como criterio convencional en la relaciones del ser humano y ejerce un poder cultural en el orden simbólico, se configura como realidad propia social. Es así entonces que la realidad está filtrada por las perspectivas dadas por el símbolo en y desde el lenguaje. Lo simbólico es percepción asumida como condicionante y ésta es mediación imperiosa para la transformación propia, ya que sin su estructura no podría haber una reestructuración del mismo mundo simbólico que gesta el imaginario social.
El imaginario social atiende a todas las direcciones de la comprensión del mundo que circunda al ser humano en sus percepciones. Estos aprehenden las múltiples formas, en la totalidad y diversidad interna de las manifestaciones de los fenómenos sociales, y es el lenguaje en el discurso simbólico el que le confiere a todas las configuraciones dadas un carácter común y ordinario en la convivencia y la ciudadanía entramando un carácter y una significación permanente determinados.
El lenguaje está en un mundo de denominaciones en el discurso simbólico, símbolos fonéticos a los cuales se les asigna un significado determinado, y al estar fuertemente unidas, determinación y denominaciones, las múltiples vivencias de las personas que han de captar y reproducir, se vuelven estáticas con una relativa fijeza, en tanto que no se transforman, no se abre la posibilidad de ser de otra manera. El análisis del discurso simbólico, a través del lenguaje, permite el acercamiento a formas básicas de la aprehensión y configuración simbólica en tanto que ésta sea concebida en toda su amplitud y universalidad. Un análisis que no está limitado a sistemas puros de signos conceptuales que ha desarrollado la ciencia exacta.
Las configuraciones del lenguaje en el discurso simbólico que estructura el imaginario social no es solo un mundo de signos conceptuales, está más allá de ello, y se ubica en el campo de la determinación común, es decir, en el campo de la representación (Cassirer, 2003). El lenguaje desde esta mirada no es tomado como un sistema de signos que describe los objetos y sus relaciones en un sentido abstracto y objetivo, como lo pretenden las ciencias exactas. Las relaciones entre los conceptos, indudablemente, se dan en la medida que el ánimo de quien mira, observa y emite un juicio actúa sobre lo mirado y observado, esto es: la diversidad del ánimo del observador que interpreta da a los mismos sonidos compartidos por toda una sociedad una intensidad y valor diverso.
Cassirer (2003) presenta el lenguaje entonces de la siguiente forma:
no es meramente un medio de comunicación para darse a entender mutuamente, sino un verdadero mundo que el espíritu tiene que colocar entre él mismo y los objetos en virtud de su propia fuerza interna, se encuentra entonces en el camino correcto para hallar y colocar más en él (Cassirer, 2003, p.).
Es así que el lenguaje en los imaginarios sociales en y desde el discurso simbólico no es considerado como forma abstracta del pensamiento; todo lo contrario, debe ser entendido como lo concreto de la vida misma, por tanto puede ser explicado a partir de la diversidad del ánimo de las personas en el discurso.
Los imaginarios sociales son configurados desde el discurso simbólico y si hay un interés de acceder a ese discurso es mediante la materialización del mismo en los signos, es decir, mediante el discurso, en los escritos y las acciones narrativas de las personas integrantes de un grupo social. El discurso en sus diferentes manifestaciones y la acción misma de las personas nos indica cuál o qué imaginario permea nooesfera pues son signos que indican las formas de hacer y procederes. Estudiar el imaginario social implica dar cuenta de prácticas y discursos en sus diferenciadas formas de la sociedad o grupo específico en el hacer cotidiano.
El “conflicto” armado colombiano objeto de ser analizado en los imaginarios sociales en y desde el discurso simbólico
Aunque una gran parte de los trabajos de investigación presentan el “conflicto” armado colombiano como estadística de los sucesos que han acontecido en el marco de la violencia fáctica, especialmente desde el surgimiento de los movimientos insurgentes guerrilleros, el “conflicto” armado colombiano es objeto de ser pensado y analizado a partir de un marco interpretativo de los imaginarios sociales, es decir que el conflicto puede ser estudiado en su accionar simbólico en lo discursivo, ya que éste no se configura única y exclusivamente en términos de actos bélicos, sino que también se manifiesta por medio de principios, reflexiones, palabras, relatos, narraciones, aptitudes y actitudes que toman posición en relación a cómo relacionarse con el mundo, y que finalmente dan sentido y reproducen un orden social dominante.
El “conflicto” armado colombiano debe ser estudiado como imaginarios sociales que posibilitan la construcción simbólica que se crea y se recrea en el curso de las interacciones sociales, y si se recrean carece entonces de un carácter estático, lo cual posibilita la emergencia de una nueva memoria social e imaginarios sociales (Moscovivi, 1981).
Estudiar los imaginarios sociales en y desde el discurso simbólico hace necesario reconocer aspectos fundamentales como las personas, la comunicación, los objetos, las relaciones y los significados que emergen entre los individuos y su entorno en el marco social-histórico. La construcción de la memoria social e imaginario social están determinadas por los procesos y productos sociales, y contextuales, posibilitando que las construcciones en referencia al pasado se configure por la posibilidad que el presente propicia, a través de los imaginarios, ideologías, prácticas sociales y discursos (Vázquez & Muñoz, 2003).
Dar cuenta del “conflicto” armado con estadística, o establecer su significado a través de una definición operacional y precisa, no es suficiente para comprender su desarrollo, producción y reproducción. Es preciso ahondar en su enmarañamiento en el discurso simbólico manifestado en los imaginarios sociales ya que, en el ámbito de lo que se dice hay prejuicios, resistencias, salientes y entrantes inesperados, de los que los hablantes no son conscientes en lo absoluto (Veyne, 1984).
El denominado “conflicto” armado que ha contribuido a la violencia en Colombia no es ajeno al lenguaje ni a las practicas discursivas de lo simbólico y por ende a la estructuración de los imaginarios sociales. Cualquiera que sea la conceptualización que se utilice para caracterizar el proceso histórico que vive Colombia hace décadas, donde la violencia, entendida en su sentido amplio, se destaca como una de sus principales características fácticas, debe ser pensado desde la construcción simbólica y discursiva del imaginario social de dicho proceso.
Pensar y analizar el “conflicto” armado desde los imaginarios sociales adquiere importancia y sentido para estudiarlo en sus narraciones, relatos, reproducción simbólica y discursiva, porque articulan el pasado con el presente y el futuro. De esta forma, se dota de sentido la realidad social de Colombia, y en un posible posconflicto es fundamental saber cómo le da sentido a la realidad el colombiano que ha estado imbuido en una guerra cruel y ruda por cinco décadas, para llegar a establecer las acciones desde las políticas públicas y desde el proceso educativo, que sean pertinentes en trasformar aquella memoria social e imaginarios sociales que puedan reproducir el conflicto y la violencia en lo simbólico.
Lo vivido es lo imaginario y si es lo vivido, está la posibilidad de encontrar aspectos de lo vivido en las interacciones, carretero (2006) dice al respecto: “por medio de lo imaginario se edifican fantasías sociales, irrealidades, destinadas a transfigurar la realidad establecida, a doblar la realidad, por medio de sueño” (Carretero, 2006, p. 13).
Así, hay una posibilidad implícita de re-crear la realidad estructurada de los imaginarios sociales en y desde el discurso simbólico, pues al dar una nueva mirada sobre la realidad emergen nuevas posibilidades y éstas mismas se actualizan como aparición de bifurcaciones que amplían el horizonte de lo conocido, en tanto que apertura a lo desconocido y posible. El imaginario, entonces, puede a su vez reestructura lo cotidiano, abre los límites del pensamiento de los determinado como verdadero y lo lógico.
Cada grupo humano como cada persona crea y re-crea, y esa es una condición de la existencia humana, el hombre puede narrar su propio acontecer el cual puede llegar a sobrepasar los fenómenos institucionalizados y llegar a lo ficticio en tanto que sobrepasa lo que se ha delimitado como verdad, lógico y verificable en sentido moderno. De este modo, lo imaginario que emerge “conflicto” está en el ámbito de la posibilidad en la narración de un grupo o de una persona. Es entonces que el imaginario es construcción, como ya se dijo en páginas anteriores, de la institucionalidad social en tanto relatos en los que se imagina y recrea la estética cognitiva.
El “conflicto” armado colombiano en y desde el discurso simbólico ha transformado el mundo dándole sentido a esa misma realidad con creencias y costumbres, nociones y convicciones construidas y transmitidas a través del lenguaje en cinco décadas, que poco contribuyen a la edificación de una sociedad tolerante, incluyente y respetuosa de la diferencia. Hay que insertar en este mundo determinado una nueva trama de sentido que geste vínculos con la otredad en reconocimiento de la inter-intra relación de ser humano de todo con el todo. Y para ello, se debe orientar un estudio a través de las prácticas discursivas pues interpretar y dota de sentido los imaginarios simbólicos lo cual permite una mirada de análisis circunspectivo de las visiones de mundo en la vida cotidiana de los colombianos.
Se presenta una condición de necesariedad en el estudio de los imaginarios sociales en y desde el discurso simbólico, esta condición reside en tomar en cuenta lo social- histórico, pues esta es condición fundante de la existencia, el pensamiento y la reflexión de los colombianos. Lo socialhistórico del “conflicto” no es un factor exterior a los imaginarios sociales en los colombianos, todo lo contrario, subyace a la existencia en tanto que condición intrínseca, que es activa y condiciona el comportamiento y el paradigma objetivo establecido como válido.
La condición intrínseca en lo social-histórico es definitivamente lo que condiciona a los imaginarios sociales de los colombianos, es decir, como lo plantea Castoriadis (1997) “lo relativo a las restricciones a las que está sometida la constitución imaginaria de la sociedad” (p. 3). Pero no por lo anterior la sociedad es estática en sus imaginarios, todo lo contrario, en la sociedad emergen nuevas formas de ser y ello constata que la sociedad es creación y recreación de sus imaginarios sociales a partir de la interrelación que se presenta entre lenguaje, lo normativo y los modos de producción, en suma, de lo institucionalizado en el imaginario de las personas. Por tanto, es factible que los imaginarios sociales que están imbricados en el pensamiento de los colombianos y que reproducen la violencia puedan ser sujeto de transformación.
Conclusión
El “conflicto” armado como forjador de los imaginarios sociales en y desde el discurso simbólico en Colombia ha puesto en paréntesis la ciudadanía y se ha legitimado otros modos de actuar desde actitudes agresivas, excluyentes y desintegradoras de los demás seres, estamos en la presencia de un sistema en su estructura interna y en su modo de hacer que niega la apertura a la posibilidad del otro y de lo otro en coexistencia, un sistema de clausura como en las recalcitrantes ideologías y religiones (Horrach, 2009). Éste sistema está en total contradicción de lo que la ciudadanía simbólicamente debe de implicar, esto es: unificar a todas las personas en lo que se tiene de común, sin importar las diferencias que se posean.
El “conflicto” armado en sus prácticas fratricidas de masacres, violaciones, desplazamientos, asesinatos selectivos y de muchas otras maneras puso y tiene en vilo en Colombia una condición que hace parte a la naturaleza del ser humano: la emocionalidad. Pero no cualquier emocionalidad, una que valide y promueva la vida, que incida en carácter para la reflexión y el diálogo en comunidad.
Las emociones que emergen en la relación con los otros y con lo otro son instituidas por los imaginarios sociales y por ende condiciona el comportamiento de las personas, y si no se toma en consideración el estudio de los imaginarios sociales será compleja la tarea de establecer metas que posibiliten en la sociedad colombiana un contexto de reflexión y el dialogo para la toma de decisión como manifestación de una sociedad cívica y ciudadana (García y Alba, 2008).
Pensar en una Colombia en la que no se siga reproduciendo imaginarios sociales en y desde un discurso simbólico que acentúen el “conflicto” después de un anhelado proceso paz, hace pertinente un estudio sobre los imaginarios sociales que persisten y que dan origen a emociones que desintegran al que es diferente, al que dice diferente, al que piensa diferente, al que hace diferente en el marco de la legalidad.
Estudiar los imaginarios sociales que reproducen simbólicamente la violencia resultado de la cruel guerra colombiana, no con el anhelo de estructurar una memoria colectiva, sino con el objeto de permitir plantear, de manera cercana a la realidad de las comunidades sujeto de estudio, ser un referente, si así lo determinan los gobernantes de turno, para estructurar políticas públicas y en ellas estrategias y acciones que posibiliten la transformación de imaginarios y emociones para la convivencia ciudadana y para la paz, parecería paradójico, pero los colombianos quieren la paz desde unos imaginarios sociales en y desde un discurso simbólico fundamentado de rencor, venganza y asco.
Los beneficiarios serán las generaciones venideras ya que no se puede ser insensato y negar la transformación de los imaginarios sociales; sin embargo, no es de un momento a otro, es todo un proceso histórico-cultural-social que tomará décadas, por lo cual es importante dar el inicio dar inicio lo pronto posible.
El espacio en el que habitamos los colombianos es un espacio de imaginarios sociales en el que los imaginarios de la guerra son potencia para dar significado al accionar sobre todo el mundo. Así, los imaginarios sociales en y desde el discurso simbólico es el acontecer de la sociedad colombiana y es el provocador de la realidad concreta en la interacción.
Los instituido en nuestra sociedad, lo que le da sentido a nuestra realidad, a las acciones, a las interacciones es una materialización de lo padecido y realizado, lo que ha marcado un flujo creativo continuo que se materializa, que marca en un momento determinado lo que es sujeto de ser imaginable, aceptable, aborrecible, pensado y deseable para la sociedad y los individuos (Cabrera, 2006). Así, los imaginarios sociales en y desde el discurso simbólico aunque son un engramaje mental no se eximen de ser concebidos como utopías, pues en ellos están, al ser analizados, las esperanzas del grupo para el cambio de una sociedad.
El “conflicto” armado colombiano es susceptible de ser analizado desde su accionar simbólico, desde las construcciones que se hacen de este y de su pasado, desde los significados y sentidos que se confiere. El análisis de las prácticas discursivas simbólicas permite dar cuenta de los significados con los que la sociedad colombiana dota de sentido a su realidad, cómo ha construido las memorias en y desde el “conflicto” y las posibles alternativas que superen dicha condición.
El interés de un estudio de este tipo trasciende las explicaciones de causa-efecto del “conflicto” en Colombia, se sitúa en la indagación sobre el proceso de construcción de los imaginarios en comunidades particularizadas geográficamente y culturalmente en y desde el discurso simbólico, pues las palabras y otro tipo de narraciones y significantes que se emplean para describir las experiencias de la guerra son fundamentales en la estructura de significados que se le atribuyen a las experiencias. Y en el caso de Colombia, la guerra ha surtido mayor o menor efecto en unas regiones y comunidades más que en otras.
Referencias Bibliográficas
Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos (2013, USAID). Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz Unidad De Análisis ‘Siguiendo El Conflicto’ - Boletín # 72
Assmann, H. (2002). Placer y Ternura en la Educación. Madrid: NARCEA S.A.
Boff, L. (2002). El Cuidado esencial: ética de lo humano, compasión por la Tierra. Madrid: Trotta.
Bourdieu, P. (1990). Capital cultural, escuela y espacio social siglo XXI. México: Editores.
Capra, F. (1998). El punto crucial. Ciencia, Sociedad y Cultura Naciente., Buenos aires: Editorial Estaciones.
Cassirer, E. (2003). Filosofía de las Formas Simbólicas. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
Castoriadis, C. (1983). La institución imaginaria de la sociedad. Barcelona: Tusquest.
Castoriadis, C. (1997). El Imaginario Social Instituyente. Zona Erógena, 35.,
Castoriadis, C. (1998). Los Dominios del Hombre. Barcelona: Gedisa.
Coll, C. Derek y Eduards. (1996). Enseñanza, Aprendizaje y Discurso en el Aula. Aproximaciones al Estudio del Discurso Educacional. Fundación Infancia y Aprendizaje.
Cuervo, C. y Flórez, R. (agosto de 1993). Enfoques Pedagógicos. El Lenguaje en la Educación. CAFAM. 1, (3).
Departamento Administrativo de Planeación Nacional DANE
Durand, G. (1960). Las estructuras antropológicas del imaginario. Introducción a una tipología general. París: Dunod.
Durand, G. (2000). Lo imaginario. Barcelona: Del Bronce.
Garcia, B. y Alba, A. (2008). Afectividad y ciudadanía democrática: Una reflexión sobre las bases filosófico-psicológicas de la formación cívica y ética en la escuela. México: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo León.
Horrach, J. (2009). Sobre el Concepto de Ciudadanía: Historia y Modelos. Universidad de las Islas Baleares (España). Factótum 6, pp. 1-22. Incapié, Á. (2006). Postconflicto, del dicho al hecho. Informes psicológicos, (8), 129-152.
Lacan, J. (1953). El simbólico, el Imaginario y el real, Traducido por Luisa M. Matallana -Edito de septiembre. Conferencia pronunciada el 8 de julio de 1953 como apertura de las actividades de la sociedad Francesa de Psicoanálisis (S.F.P.).
Maturana, H. (2002). La objetividad un argumento para obligar. España: OCEANO
Maturana, H. (2002). Transformación de la Convivencia. Chile: Dolmen.
Maturana, H. y Varela, F. (1998). De máquinas y seres vivos. Santiago de Chile: Editorial Universitaria S.A.
Moraes, M. (1997). Un paradigma educacional emergente. Campinas/SP, Papirus.
Moscovivi, S. (1981). On Social Representation. En J.P. Forgas (comp.), Social Cognition. Perspectives in Everyday Life. Londres: Academic Press.
Pineda, L., García, M., Moreno, G. y otros (2015). Índice de Riesgo de Victimización. Unidad de Victimas. Bogotá, Colombia.
Sartre, J. (1964). Lo imaginario. Buenos Aires: Losada.
Unidad para la atención y Reparación Integral a las Victimas, 2015. www.unidadvictimas.gov.co.
Vazquez, F. y Muñoz, J. (2003). La Memoria Social como Construcción Colectiva. Compartiendo y Engendrando Significados y Acciones. En Vazquez, F. (ed.), Psicología del Comportamiento Colectivo. Barcelona: Editorial UOC.
Veyne, P. (1984). Cómo se Escribe la Historia. Foucault Revoluciona la Historia. Madrid: Alianza.
Vizcarra, F. (2002). Premisas y conceptos básicos en la sociología de Pierre Bourdieu. Estudios sobre las culturas contemporáneas, VII, (016), pp. 55-58.
Wolin, S. (1993). Política y perspectiva, Continuidad y Cambio en el Pensamiento Occidental. Buenos Aires: Amorrortu.

