
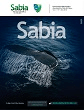

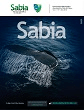
Artículos
Ideas sobre el posconflicto y los acuerdos de la Habana. Una aproximación
Ideas on the post-conflict and the Havana agreements. An approach
Sabia Revista Científica
Universidad del Pacífico, Colombia
ISSN: 2323-0576
ISSN-e: 2711-4775
Periodicidad: Anual
vol. 4, núm. 1, 2018
Recepción: 03 Abril 2017
Aprobación: 15 Mayo 2017

Resumen: Hablar del post conflicto no es una tarea sencilla, considerando que los elementos que determinan la definición del concepto son tan particulares como el conflicto mismo. Caracterizaciones como la cantidad de afectados y de involucrados, los daños al tejido social, las necesidades de inclusión y cambio de discurso que ya no se plantea desde un estado acusador, sino de un país entero que ha de redefinir la forma de los usos del lenguaje, la forma en cómo ve al otro que pertenece a una realidad distinta, donde cada ciudadano es un actor el cual tiene un papel definido a desempeñar y un espacio desde y en el cual ser escuchado, serían las reflexiones necesarias para plantearse un posconflicto efectivo después de cinco décadas de posturas divergentes.
Palabras clave: Posconflicto, Conflicto Armado, Colombia, Inclusión, Paz.
Abstract: Talk about post conflict it is not a simple task, considering that the elements determining the definition of the concept are as particular as the conflict itself, the amount of affected and involved people, all the damages in web society, all the needs of inclusion and the changing speech of the state accusing, but a country redefining the usage of language, the way people see each other that belongs to a different reality, where each citizen is an actor playing a role to develop and in a situation to be heard, these would be all the needed reflections to establish an effective post conflict after 50 years of divergent positions.
Keywords: Post Conflict, Armed Conflict, Colombia, Inclusion, Peace.
1. Estado de la cuestión sobre el ‘posconflicto’
Hacer una definición centrada y cuidadosa del fenómeno del posconflicto al que se enfrentaría Colombia si la deliberación democrática del voto refrenda con un ‘sí’ los ‘Acuerdos para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera’, firmados en La Habana por representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y del gobierno colombiano, sería la forma ideal de iniciar un escrito cuyo propósito fuera lanzar una simple opinión, sin detenerse a considerar las implicaciones que tendría, precisamente, la situación de indefinición de un evento que ha neurotizado la política de Estado durante cinco décadas y ha roto la comprensión de la autonomía territorial, ha impactado las estructuras económicas y sociales y ha dejado una secuela de muertes, desapariciones y desplazamientos.
Adicionalmente, no resulta fácil garantizar que se puede llegar a una clara definición del ‘posconflicto’, si se tiene en cuenta que el lugar desde donde se expondrán estas líneas no es propiamente la academia o la opinión pública en el interior del país, como no es tampoco desde la piel y la existencia de alguien a la deriva del trauma del conflicto. Para decirlo en pocas palabras, se hablará desde una distancia que de momento puede nombrarse sencillamente como: fuera del país.
Lo correcto sería por tanto acceder a distintas fuentes y buscar interpretaciones del posconflicto, antes que creer que se sigue un buen camino de análisis si se parte de una definición correcta, que bien puede darla por anticipado la sumatoria semántica del prefijo ‘pos’, que significa ‘posterior a’, ‘lo que sucede a’, y el sustantivo ‘conflicto’, palabra que se ha convenido en utilizar para aludir simultáneamente al choque, la lucha armada y los combates entre el ejército colombiano y la subversión, y la oposición o desacuerdo que subyacía entre estos en materia de administración política. Aparece el primer inconveniente, porque no se trata de encontrar una definición concreta de lo que vendrá después de un conflicto de características particulares, en cuyo análisis no sólo han participado los representantes de las partes en disputa, sino también naciones garantes y organismos internacionales especializados en temas de paz.
El desacuerdo es tal que, incluso a nivel de organizaciones internacionales, se sostiene que el post-conflicto es un concepto excesivamente vago. En consecuencia, la Unidad de Post-conflicto del Banco Mundial lo ha trabajado durante años sin poder definirlo en sentido estricto y ha cambiado su nombre a Unidad para la Prevención y la Reconstrucción (Rettberg, 2002, p. 1-2).
a) La que se puede deducir del concepto mismo, que muestra el posconflicto como el lapso de tiempo que se toma en consideración a partir del momento en el que finaliza un conflicto.
a) La que se puede deducir del concepto mismo, que muestra el posconflicto como el lapso de tiempo que se toma en consideración a partir del momento en el que finaliza un conflicto.
b) La que sin duda interesa más, que alude a los eventos que se dan en una sociedad que ha estado en conflicto, y debe atender la reconstrucción del tejido social y tomar en consideración la reparación de los daños.
Vistas a la distancia, ambas definiciones son aceptables; aunque no es propiamente la definición, cualquiera que esta sea, la que permite hacer un análisis o construir un discurso sobre un fenómeno que viene a ser a la vez político, social y cultural. Les ha caído en suerte a los politólogos, como a los filósofos políticos, un concepto cuyas aristas son suficientemente agudas, de modo que resulta difícil simplificar su sentido y creer que se alcanza rápidamente su comprensión. En otras palabras, no se trata de esperar conocer lo que elucubran las partes sobre el posconflicto, o cómo lo definen, porque el radar de significación es más amplio, casi se diría que más que acontecimiento es histórico, que más que político es social, y más que social es cultural, y, sin embargo, cumple con todas estas características al mismo tiempo. Así, vale la pena considerar cuales son las condiciones del posconflicto en el contexto colombiano, la cantidad de víctimas que después de 52 años se espera resarcir, las formas como se vieron afectadas las comunidades rurales y urbanas, el estado de shock de varias generaciones, las componendas del tráfico de drogas, las ideologías y el mercado de armas, la altísima vulnerabilidad de las mujeres, la expropiación de tierras, etc. Frente a todo esto y mucho más es importante tomar en consideración que posconflicto significa, simple y llanamente, cobrar conciencia de la gravedad y del daño de la situación de conflicto; por esta razón y para que esto no vuelva a suceder, resulta importante abonar a la forma y destacar el hecho de que las partes hayan llegado a un acuerdo.
Entre las distintas justificaciones que quedaron señaladas en el Preámbulo del ‘Acuerdo final’, la mayoría de ellas consecuenciales del proceso mismo de los diálogos, resalta una que da contenido a lo que en la teoría de la argumentación se entiende como ‘auditorio universal’. Esto es, un argumento que persuade a la humanidad razonable y la toma como referente para validar la universalidad de su sentido. Se trata de lo siguiente: “Subrayando que la paz ha venido siendo calificada universalmente como un derecho humano, y requisito necesario para el ejercicio de todos los demás derechos y deberes de las personas y la ciudanía” (Acuerdo, 2016, p. 1).
Esta consideración le suma pertinencia al hecho de que una colombiana en México, o cualquier persona que delibere a la distancia sobre el fenómeno colombiano del posconflicto, lo haga bajo la causa mayor que significa la paz. Siendo muy pocas las personas que puedan aportar versiones unificadas, que no unilaterales, de lo que durante más de cinco décadas ha traído en suerte cambiar la realidad social de un país, es consecuente entender que, de la misma manera como se juzga que las miradas externas son parciales, también las miradas internas lo son. Sin embargo, lo que las hace cercanas es la toma de conciencia del despropósito que significaría abocar las nuevas generaciones a nuevas agudizaciones del conflicto, antes que blindarlas con acuerdos de paz o con dinámicas inéditas de posconflicto.
La violación de los Derechos Humanos cometidos por las dos partes resumen las terribles consecuencias de los enfrentamientos y el campo de batalla en el que se han visto transformados los distintos territorios, rurales y urbanos, del país. En una crónica de los años 1990, escrita por el filósofo Juan Manuel Cuartas Restrepo y recogida en su libro Pedagogías de la violencia en Colombia, se lee:
Es preciso tomar aliento antes de escribir acerca de lo más absurdo que nos ha pasado en Colombia. Con la misma afiebrada euforia de los cazadores en el monte cerrado, en Colombia se le dispara ahora a todo lo que esté vivo, a todo lo que se mueva […] Dicho así, es preciso cambiar rotundamente los términos con los que se habla entre los actores de la violencia, porque, ¿qué paz?, de lo que se debe hablar aquí es de ‘concepto de vida’, enseñar con calma y con detalle qué es la vida, cómo se manifiesta, qué valor tiene, en fin (Cuartas, 2006, p.133).
Conocido a saciedad aquello involucrado por los daños causados, resulta del interés de quienes viven su cotidianidad en el territorio colombiano, como de quienes miramos a la distancia, pensar lo que significan ideas como ‘la construcción de paz’, y el ‘posconflicto’, en las que queda involucrado como un valor lo que Cuartas denunciaba dos décadas atrás: el ‘concepto de vida’. Salvando la trampa de la violencia, una ecuación se revela en estos términos: ‘paz es vida’. En este sentido, los acuerdos para ‘la construcción de una paz estable y duradera’ se alcanzan justo en el momento en que las diferencias y la discordia están en su punto más álgido, como lo han hecho ver quienes han estado en medio del conflicto, las víctimas, que finalmente han sido escuchadas.
¿Cuáles serían entonces las mejores vías para cobrar distancia del conflicto?: ¿suscribir los acuerdos de La Habana, o esperar el cese espontáneo y de buena voluntad de las hostilidades? Frente a este estado de cosas, posconflicto significa restauración, pero leído desde una perspectiva política, significa promover espacios de convergencia, mejorar las estructuras, recuperar la confianza. Visto de cerca, posconflicto significa crear las condiciones, políticas y sociales, pero también individuales, para que suceda; la comparación que viene más al caso es el estado de salud, que sólo se revela si se dan las condiciones: buena alimentación, hábitos sanos, confianza en sí mismo.
Tras diez años de actividad de construcción de paz a nivel internacional, importantes actores de la comunidad internacional comparten el acuerdo acerca de que la actividad de construcción de paz debería iniciarse antes del fin de las hostilidades para ser más efectiva. Las razones son diversas. En primer lugar, la construcción de paz con miras a la etapa de post-conflicto puede evitar un deterioro mayor. Por otro lado, la actividad permite anticipar los retos futuros, fijando una agenda y sentando metas (Rettberg, 2002, p. XIX).
Pero un estado de postconflicto en Colombia no se define con un simple gesto, pasando rápidamente la página del conflicto y dejando atrás las estridencias de la guerra. Por el contrario, es necesario hacer un recuento cuidadoso de quiénes fueron los involucrados en el conflicto, para a partir de ahí vislumbrar los beneficios de la paz y emprender la tarea de la reconfiguración social de una nación que ha sobrellevado un larguísimo estado de cuidados intensivos en materia de seguridad. Adicional a esto, lo que mayores diferencias y radicalización de posiciones ha presentado ha sido la condición jurídica, política y ciudadana que tendrán los desmovilizados. Frente a este filón de controversia, ¿cómo generar un cambio de percepción y de lenguaje en la ciudadanía y en los detractores políticos? Es bien sabido que mientras que el lenguaje no se reconfigure como diálogo y reconocimiento, priman en él los sesgos, los prejuicios, los reclamos de poder, la minusvaloración entre unos y otros, etc. En el estado de posconflicto, quienes antes estaban al margen de la ley, deberán recibir formas de tratamiento diferentes a las que los nombraban como ‘sediciosos’, ‘terroristas’, ‘bandidos’. Una vez se refrenden los acuerdos de La Habana con un ‘sí’, la primera tarea mental será nombrarlos y entenderlos como actores sociales con las mismas condiciones, capacidades y derechos que el resto de la ciudadanía.
También es necesario entender y tener la capacidad de considerar, tanto en el interior como en el exterior del país, que refrendar ‘los acuerdos para la terminación del conflicto’ entre el estado colombiano y las FARC-EP, no constituye un pase mágico para alcanzar la paz perpetua, aunque se nombre ésta como un sueño realizado. La firma de los acuerdos de paz ha sido uno de los pasos a dar, pero seguirá siendo necesaria la presencia del gobierno en todo el territorio del país donde la gobernabilidad deba garantizarse. La paz es, por tanto, un estado de cosas entre individuos y tensiones, entre fuerzas y elementos en permanente construcción. Para entender este principio se necesita movilizar un mecanismo de cambio llamado ‘educación’, o más concretamente: acceso a la educación, pero también se necesitan oportunidades de trabajo y emprendimiento, mejorar las estructuras de salud y de asistencia social.
Hablar del posconflicto no es una tarea sencilla. Cada quien cree estar suficientemente informado y tener una opinión justa, pero lo que salta a la vista son las preguntas sobre ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se debe reclamar? ¿Cómo se debe actuar para, efectivamente, vivir en el posconflicto? Cada quien se merece hablar y adoptar una posición sería, analítica y responsable frente al posconflicto, un asunto que no es al día de hoy algo dado, algo de suyo. La mayoría de los colombianos han vivido la inseguridad y han pagado impuestos por una guerra que no han propuesto y de la que seguramente desconocen sus móviles más profundos, lo que significa que han participado de ella y han resultado afectados al mismo tiempo. Ahora bien, si en muchos casos esta condición generalizada no era llevada a reflexión, principalmente en las nuevas generaciones, y en quienes han tenido el beneficio de vivir al margen del conflicto, considerando que son ajenos a todo ello, que la guerra no los toca, hay que decir a su favor que ha madurado en sus hábitos y en sus mentes la comprensión anticipada del valor que representa no tener enfrente suyo la devastación de un conflicto.
La señal de pedagogía que se busca con la deliberación sobre el posconflicto, exige reconocer que la afectación directa del conflicto ha recaído de manera más aguda en el campo que en las ciudades, que han sido los colombianos que dependen de la producción de la tierra quienes se han visto más afectados; quienes un día, de la noche a la mañana, ya no tenían tierra para trabajar; los que de una hora a la siguiente perdieron a su familia porque se vieron en medio de los ataques; quienes en muchos casos fueron desplazados, mientras que en otros se vieron obligados a cambiar sus cultivos; muchas mujeres fueron abusadas y maltratadas como botines de guerra, jóvenes movilizados para prestar servicio militar o para sumarse a la guerrilla; niños enlistados, personas secuestradas o desaparecidas, atropelladas, muertas o masacradas. Esta descripción es por supuesto incompleta, porque es otro el escenario de visualización del conflicto cuando se miran las cifras y se revelan los nombres y los hechos, cuando se dibuja en la mente la devastación de los bosques y las montañas. Por tanto, la versión más concreta de posconflicto deberá hacerse visible en los ámbitos rurales porque, como expone la politóloga Claudia López Hernández: “Hoy un tercio de la población colombiana es rural y seguirá teniendo un modo de vida y producción rural que debemos aceptar, respetar e integrar” (López, 2016, p. 65).
Dos: que las acciones para recuperar el orden sean debidamente acordadas y respetadas.
Tres: que se perciba la voluntad colectiva de cambio.
Cuatro: que el conflicto se desplace a las prácticas retóricas, a debates en los que pugnen y se escuchen argumentos y contra-argumentos.
Cinco: que perciban todos, en el interior y en el exterior, cómo cambia y cómo se recupera el país.
Más de medio siglo de conflicto ha hecho de Colombia un referente permanente de imágenes de guerra; sentados a la mesa, los colombianos han visto cómo se desangra su país y cómo se suceden los enfrentamientos. En consecuencia, el posconflicto debe transformar las ideas que han desfigurado la imagen del país, de su sociedad, su economía; ideas en gran medida falsas que han corrido dentro y fuera de sus fronteras, y que lo ven, para decir lo menos, como un territorio en disputa sembrado de amapola, coca o marihuana. Otros eventos son: volver la mirada al campo, valorar las sanas tradiciones, dignificar la vida, entender la diversidad, convivir bajo las divisas de la dignidad y el respeto.
2. Estado de la cuestión sobre los acuerdos
Estas reflexiones no se hacen ni en un antes ni en un después, sino en la mínima transición de dos meses, después de que se hizo público el momento final de los diálogos de La Habana y se firmaron los acuerdos. Este es, con todo, un momento privilegiado para las ideas, para el intercambio de opiniones y para la lectura de múltiples análisis. Luego vendrá lo que vendrá con el ‘sí’ o con el ‘no’. Y es un momento privilegiado porque permite mirar en perspectiva lo que podría ser; que cada quien considere la mejor performatividad posible dado el caso de que se llegue al posconflicto, y que políticamente se aprenda del sabor amargo del conflicto y se proyecte un Estado cimentado en dos principios: la participación y la inclusión.
El extenso documento que se dio a conocer a través de la prensa y de las páginas web, como lo han advertido distintos analistas y comunicadores desde el primer momento, requiere ser leído con atención y discutido; de igual manera, requiere ser intervenido pedagógicamente y ser suficientemente difundido. Quienes vuelven la atención sobre este documento advierten que muchos asuntos ciertamente cruciales han sido reflexionados y discutidos hasta llegar a enunciaciones que buscan ser lo más claras y detalladas posibles. La exposición de consideraciones, principios y problemáticas deja entrever una preocupación por la argumentación y los énfasis, cuidando definir cada asunto en un radar de comprensión necesario. Basten de momento estas mínimas indicaciones, porque ya se tendrá ocasión de realizar análisis críticos del discurso para mirar en detalle el tono del lenguaje, las implicaciones del uso del gerundio, la convergencia de los enfoques político y sociológico, y muchos otros aspectos formales y sustanciales del documento.
Para dar solo un ejemplo, llama la atención aquello que, después de los considerandos, se invoca como ‘principios’ y que en un sentido holístico puede tomarse como los asuntos más gruesos o fundamentales del ‘acuerdo final’. Ahorrando de momento la prosa que se invierte para explicitar cada principio, se trata de lo siguiente:
Transformación estructural
Igualdad y enfoque de género
Bienestar y buen vivir
Priorización Integralidad
Restablecimiento
Regulación de la propiedad
Derecho a la alimentación
Participación
Beneficio, impacto y medición
Desarrollo sostenible
Presencia del Estado
Democratización del acceso y uso adecuado de la tierra
Si la anterior enumeración se mira desde una perspectiva principialista, es probable que algunos de estos principios no lo sean en absoluto. Sin embargo, al tomar en consideración cada uno de ellos se advierte que han sido pensados con una actitud renovadora y revolucionaria, y que ha sido principalmente la discusión sobre los derechos la que ha permeado los diálogos y los acuerdos. En este sentido, cada principio revela una larga lucha por el reconocimiento, como en el caso del principio “igualdad y enfoque de género”, que pareciera confrontar con altivez el código napoleónico, en el que se sentenciaba que “la mujer es niña ante la ley”. La discusión sobre el reconocimiento de los derechos civiles de las mujeres en Colombia en la primera mitad del siglo XX, desembocó en la promulgación del acto jurídico sancionatorio que reconoció la plenitud e igualdad de derechos civiles y el voto a la mujer (27 de agosto de 1954), sin embargo, en el marco del conflicto en Colombia, como en todos los conflictos bélicos que ha arrostrado la humanidad a lo largo de la historia, la vulnerabilidad de la mujer ha sido enorme: violaciones, maltratos, embarazos de adolescentes, desamparo, viudez, más allá de que se nombre la igualdad y de que pueda libremente acudir a las urnas. Por esta razón lo que se entiende como un derecho: la igualdad y el enfoque de género, de cara al posconflicto ha pasado a ser tenido como un principio, queriendo lanzar el mensaje de que ¡ya basta!
Avanzando en la lectura del ‘acuerdo final’, aunque puede sonar trivial, no es irrelevante anunciar que “lo escrito, escrito está”. Esta cláusula reduce a una tautología la evidencia de que algo ha llegado a la letra y que como tal, marca una diferencia importante en relación con todo aquello que puede decirse pero que puede a su vez diluirse en el aire si la escritura no lo fija, es decir, no lo erige como algo que durará en el tiempo. Para los colombianos de dentro y fuera del país, como para todas aquellas personas, organismos y naciones que disciernen la importancia de llevar a la escritura final los ‘acuerdos para la construcción de una paz estable y duradera’, el numeral 3. Fin del Conflicto, pone en la letra, es decir, ante los ojos del mundo, el siguiente enunciado:
3. Fin del Conflicto
3.1 Acuerdo sobre Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP (Acuerdo, 2016, p. 50).
Un profesor de gramática podrá, con toda razón, hacer un reclamo por el uso indebido de las mayúsculas en palabras que no son nombres propios. La escritura es deficitaria de los énfasis que en el habla corriente son marcaciones precisas y contundentes de las pasiones, los estados de ánimo y las intenciones de quienes hablan. En defensa de la forma como ha quedado escrito el numeral 3.1, y para responder al profesor de gramática, aunque ceñido a la regla probablemente no acepte explicaciones, dicho enunciado está a la vez que escrito, gritado a los cuatro vientos. Que todos oigan claramente estas palabras:
Cese al Fuego (no más explosiones ni bombas, no más disparos a diestra y siniestra). Cese de las Hostilidades (no más emboscadas, ni bombardeos, no más asaltos a poblados ni minas explosivas).
Acuerdo Bilateral (compromiso de un lado y de otro, gesto de altruismo moral para no desmañar en lo que se propone y para no traicionar los acuerdos).
Acuerdo Definitivo (final del conflicto, clausura de la puerta de las diferencias y las agresiones, punto cero de convivencia y participación).
Dejación de las armas (no más bailes macabros de hombres y mujeres abrazados a armas liquidadoras de vidas, adiós a las armas, bienvenida la vida en sociedad).
Por el contrario, la única palabra que meses atrás se escribía con mayúscula en las mentes de los adversarios era la palabra ‘armas’, que ahora aparece escrita en minúsculas, como le corresponde, porque con las armas no se labra el campo ni se busca el conocimiento, no se hacen obras de arte ni se escriben buenas frases, no se enseña el a b c ni se gana un cinco en el cuaderno.
Lo que ha quedado expuesto ha sido a modo de reflexión en una coyuntura que no se nos puede escurrir de las manos.
Referencias bibliográficas
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Consultado el 12 de septiembre de 2016 en: http://www.cancilleria.gov.co/sites/ default/files/Fotos201 6/24_08_2016acuerdofinalfinalfinal-1472094587.pdf
Cuartas Restrepo, J. M. (2006). Pedagogías de la violencia en Colombia. Cali: Universidad del Valle.
Jaramillo, S. (2016). Proceso de paz Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto. Una publicación del Alto Comisionado para la Paz. Bogotá D.C. recuperado de http://www.altocomisionadoparalapaz. gov.co/herramientas/Documents/Nuevo_enterese_version_6_Sep_ final_web.pdf
López Hernández, C. (2016). Adiós a las FARC! ¿Y ahora qué? Construir Ciudadanía, Estado y Mercado Para Unir las tres Colombias. Bogotá D.C.: Penguin Random House.
Perea Restrepo, C. M. (2016). Vislumbrar la paz. Violencia, poder y tejido social en ciudades latinoamericanas. Bogotá D.C.: Penguin Random House.
Redacción paz. (28 de agosto de 2016). Acuerdos para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. El Espectador, p. 1.
Rettberg, A. (2002). Preparar el futuro: Conflicto y postconflicto en Colombia. Bogotá D.C.: Universidad de los Andes, Fundación Ideas para la Paz y Alfaomega Colombiana.
Vargas, G. A., Cordoncillo Acosta, C., Uribe López, M., García Reyes, P., Pardo Herrero, B. y Molina, A. (2016). 48 Preguntas sobre la construcción de la paz en Colombia, una agenda de investigación aplicada. Medellín: Universidad de los Andes, Universidad del Norte y Universidad EAFIT.
Notas

