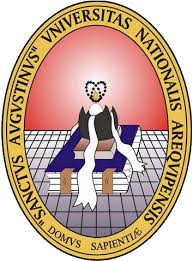

The payment of the obligation derived from crime in Venezuela and Ecuador. A constitutional, jurisprudential and legal comparison
Centro Sur, vol.. E, no. Esp.1, 2020
Universidad Nacional de San Agustín
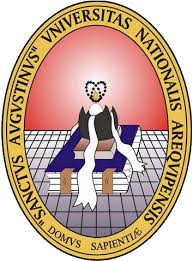

Received: 04 February 2020
Accepted: 02 July 2020
Abstract: This investigative work collects the approaches to 'Restorative Justice' and 'Comprehensive Restoration', existing or underlying in the legal systems of Venezuela and Ecuador, specifically in the constitutional, criminal and criminal procedural fields. This, in order to analyse and compare them thoroughly, to verify first, whether the normative content in both countries are harmonized with the international trend on the individuals concerned and secondly, whether there are actually mechanisms to satisfy the guarantee of payment of property compensation, to which innocent victims of crime are entitled, and if they exist, determine to which extent can injured individuals make the proper benefit, in cases where either the person concerned does not have the necessary means to deal with the consequential civil proceedings for the attainment of their claim, or the infringer exhibits such insolvency, that he would make any effort on the part of the person who suffered the damage nullified, to obtain the desired indemnification. We will take beforehand a conceptual and historical tour that will allow us to frame a fluid contrast, aiming to the arrival of conclusions containing some recommendations.
Keywords: Payment, Compensation, Comprehensive Restoration, Restorative Justice.
Resumen: El presente trabajo investigativo, recoge los enfoques sobre ´Justicia Restaurativa´ y ´Reparación Integral´ existentes o subyacentes en los ordenamientos jurídicos de Venezuela y Ecuador, en específico, en los ámbitos constitucional, civil, penal y procesal penal. Esto con el fin de analizarlos y compararlos exhaustivamente, para verificar en primer lugar, si los contenidos normativos en ambos países se armonizan con la tendencia internacional sobre los particulares referidos y en segundo lugar, si realmente existen los mecanismos tendentes a satisfacer la garantía de pago de la indemnización patrimonial, al que tienen derecho las víctimas inocentes de delito, y en caso de existir, constatar en qué medida pueden los perjudicados, hacer efectiva la prestación debida, ante escenarios en donde, o el afectado no posee los medios necesarios para enfrentar los procesos civiles consecuentes para el logro de su pretensión, o el infractor exhibe una insolvencia tal, que haría nugatorio cualquier esfuerzo por parte de quien sufrió el daño, para lograr la indemnización pretendida. Realizaremos previamente, un recorrido conceptual e histórico que permitirá enmarcar una contrastación fluida, tendente al arribo de conclusiones contentivas de algunas recomendaciones.
Palabras clave: pago, Indemnización, Reparación Integral, Justicia Restaurativa.
Introducción
Este trabajo de investigación es del tipo documental cualitativo, dado que recurrimos a diferentes “técnicas para recopilar, describir y analizar crítica y sistemáticamente la información” (Lawless y otros, 2010, p7). Comenzaremos abordando una temática que viene desarrollándose con fuerza en las últimas décadas. Se trata de la ´Justicia Restaurativa´ como concreción de la ´Reparación Integral´ de las víctimas inocente de delito, con especial énfasis en el pago de la indemnización patrimonial. Sobre el particular, tendremos como guía la máxima universal y milenaria de que, ´quien causa un daño a otro tiene la obligación de repararlo´. A la sazón, la justicia tradicional con una óptica muy tradicional, ha centrado la sanción penal en una dinámica integrada por la dupla, Estado-delincuente, contemplando como tópicos de fondo la justicia retributiva y la prevención general, en cuanto a ´fin de la pena´ se refiere, dejando prácticamente a un lado la penuria de la víctima.
Es pues el objetivo, realizar un análisis, de la realidad jurídica en Venezuela y Ecuador, asociado a los conceptos mencionados, a fin de verificar la hipótesis: ´No existe una Justicia Restaurativa que garantice del pago de la obligación derivada de delito, como parte de la Reparación Integral de las víctimas, en Venezuela y Ecuador´.
Por consiguiente, será obligante situarnos en los ´Estados de Derecho´ ecuatoriano y venezolano, escudriñando como primer paso, qué prevén ambas Constituciones en relación a las víctimas, principalmente en cuanto a sus derechos de no revictimización, reparación integral y facultades y potestades orientadas a lograr la garantía de restitución del derecho violado; de seguidas, en una y otra nación, tomaremos en cuenta la jurisprudencia nacional para visualizar si existen avances en cuanto al ideal perseguido; y finalmente, incursionaremos en los códigos, Civil, Penal y Procesal Penal, de tal forma que, el análisis comparativo nos allane el camino que nos permita arribar a conclusiones tendentes a verificar la hipótesis propuesta.
Llevaremos a cabo entonces, una revisión bibliográfica que tocará el campo de las Ciencias Penales, en lo atinente a: Criminología, Victimología, Derecho Penal y Derecho Procesal Penal; para verificar, en qué medida está avanzando el nuevo paradigma de la ´Justicia Restaurativa´, en relación a la ´Justicia Retributiva´, a la luz de que, de acuerdo a nuestra experiencia, esta última impera todavía con mucha vigencia en los países referidos, haciendo ilusoria la ´Reparación Integral´.
Ahora bien, en el pasado siglo y en lo que va del presente, ha sido notorio el creciente desarrollo de la Victimología, disciplina esta que ha ido incorporando cada vez más en su doctrina, la necesidad de cambiar el paradigma en las Ciencias Penales, principalmente en lo alusivo al proceso penal, proponiendo un esquema integrado por la trilogía, Estado-víctima-delincuente, en el que se verifique una verdadera ´Justicia Restaurativa´ y opere finalmente una ´Reparación Integral´ que reivindique el sufrimiento de quien ha sido afectado por la delincuencial, dejando claro que la misma comprende tanto lo patrimonial como lo moral y psicológico.
Así, a modo de contexto internacional, echaremos una mirada a los instrumentos y eventos internacionales que han servido de soporte y de antecedente, a la posible evolución de ambos países, en cuanto al cambio de óptica sobre el tema, a fin de contrastar a través de un análisis exhaustivo, la brecha que hay entre los dispositivos normativos y la realidad, para hacer efectiva una verdadera indemnización, que compense satisfactoriamente a los sufrientes, el daño infligido como efecto de la acción delictiva.
Materiales y métodos
Como ya se refirió, este trabajo tiene como parte de su marco, la disciplina de la Victimología, la cual se entiende como el estudio de los individuos han sido lesionados por crímenes en general u otras conductas dañosas tales como homicidio, robo, violación, secuestro entre otras y que, consecuencialmente, están incididos por dichas infracciones. Abarca la Victimología, el examen de cómo los perjudicados acusan el perjuicio y cómo debe ser su resarcimiento físico, moral y psicológico (Dussich y Pearson, 2008).
En cuanto a daño moral, creemos acertado el juicio de Ghersi (2000, p.130) al considerarlo un perjuicio del espíritu que podría incidir en la salud, que sitúan al ser humano en una posición de desventaja mental. Con esto se refiere él, a toda dolencia que redunde en una fisura mental productora de profunda zozobra, con una afectación importante en la seguridad anímica del individuo. De la misma forma nos sumamos al enfoque de Daray (2000, p.16) en cuanto a que, el daño psicológico es una perturbación temporal o permanente de la estabilidad interior, originada por un delito que produce en quien lo acusa, la posibilidad de pedir un resarcimiento por ese hecho, a su ejecutor. Así mismo, podemos decir en general que, es un desarreglo de la estructura psíquica de cualquier individuo, debido al impacto externo difícil de explicar en su totalidad, por lo que la implantación de sistemas que promuevan la recuperación moral y psicológica de los perjudicados (Sandoval, 2013, p.239), debieran están hermanados inexorablemente a cualquier fórmula de ´Reparación Integral´ (Sandoval, 2013, p.239).
En ese orden de ideas, la Victimología, es consecuencia de la indiferencia hacia la víctima por parte de la Criminología, al centrar esta última, su atención en los aspectos genésicos del delito, y en el apartamiento que hace el Derecho Penal, al enfocarse casi exclusivamente en el castigo para el delincuente, soslayando la reparación de víctima.
Es importante destacar que, el origen de la Victimología, tiene su derrotero en Garófalo (1887) con una de sus obras más connotadas, “La indemnización a las víctimas de delito”, donde marca un hito al dejarnos un legado, en favor de individuos perjudicados por el delito. Allí sugiere un manejo de los desviados encaminado a que sean estos, inequívocamente, quienes paguen a las víctimas por sus desafueros sociales y al Estado por su manutención, tomando tanto los bienes del infractor como su propio trabajo en obras civiles de infraestructura que beneficien a la sociedad (Garófalo, 1887, p.10). A partir de este importante ícono en la Victimología, se han llevado a cabo, en clara muestra de desarrollo de la joven disciplina, los siguientes eventos:

En la misma senda, podemos apreciar como casi de manera concomitante, a partir en el ´Primer Simposio Internacional sobre Victimología. 1973. Jerusalén´, se origina una organización internacional que produce los siguientes eventos (Guevara, 2011, p.173-174):
● 2° SIV: Boston. 1976.
● 3° SIV: Münster, Alemania. 1979.
● 4° SIV: Tokyo y Kioto. Japón. 1982.
● 5° SIV: Zagreb, Yugoslavia. 1985.
● 6° SIV: Jerusalén. 1988.
● 7° SIV: Rio de Janeiro. 1991.
● 8° SIV: Adelaide, Australia. 1994.
● 9° SIV: Ámsterdam, Holanda. 1997.
● 10° SIV: Montreal, Canadá. 2000.
● 11° SIV: Stellenbosch, Sudáfrica. 2003.
● 12° SIV: Florida. EEUU. 2006.
● 13° SIV: Mito, Ibaraki, Japón. 2009.[2]
quedando diáfano y de manera concluyente que, son víctimas quienes, “ … individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros…”
En sus consideraciones vigentes hasta el momento, ratifica la Asamblea General de las Naciones Unidas que, la víctima como sujeto de derecho, no debe entrar en el proceso penal, exclusivamente con una óptica dogmático penal, lo cual aminora sus expectativas de resarcimiento, sino que, es imperativo darle el lugar debido para que se le compensen las disminuciones sufridas, tanto en su esfera patrimonial como en su integridad física y psicológica, afectadas por algún hecho delictivo (Castellanos S. y otros, 2020, p.277).
Este decurso ha dado paso a un concepto que se alía en favor de los afectados por el delito, denominado, ´Justicia Restaurativa´, caracterizado por Tonche y Umaña (2017, p. 232-234) como un modelo novedoso y alternativo deslindado del modelo de justicia tradicional, en donde el punto focal tiene que concentrarse en “…la restauración de las personas y los daños que emergen de una cierta situación problemática. Esta es considerada como su principal novedad, porque busca un desplazamiento de la atención de la justicia penal al daño causado a la víctima y a la sociedad. Grosso modo: lo más importante de este modelo es restaurar, no punir.” En esta senda, Melo, Ednir y Yazbek (2008, p.192) nos presentan un cuadro comparativo para ilustrar la diferencia entre ambos planteamientos:

Ahora bien, es necesario también dejar claro que la culpa nacida de delito, declarada y sancionada previamente por un Tribunal penal, origina una responsabilidad civil, subsidiaria de la penal, lo cual de manera inequívoca, genera la ´Acción Civil Derivada de Delito´, que según Borjas (1973, p.26), representa, "no sólo el derecho que nos asiste para pedir o reclamar alguna cosa, sino también el ejercicio de ese derecho conforme al modo establecido por la ley para pedir y obtener en justicia el reconocimiento y la efectividad de él”, obligación esta exigible de pleno derecho al delincuente. Entretanto complementamos lo debatido trayendo al contexto la noción de ´obligación´, como “el vínculo jurídico en virtud del cual una parte denominada deudor tiene la responsabilidad de efectuar una prestación de dar, hacer o no hacer en favor de otra que se denomina acreedor” (Rodríguez, 1983, p.9) y el concepto de ´pago´ como “el comportamiento que debe observar el deudor para satisfacer el interés del acreedor” en el sentido cumplir su prestación de dar, hacer o no hacer (Vodanovic A., Somarriva M. y Alessandri A., 1992, p.6).
Resultados
OMPARACIÓN CONSTITUCIONAL. A la luz de lo antes referido, verificaremos, qué establecen las constituciones de los países en referencia sobre lo dilucidado y las consecuencias derivadas. En la correspondiente a Venezuela, el señalamiento es mínimo, puesto que solo se referencia
COMPARACIÓN CONSTITUCIONAL. A la luz de lo antes referido, verificaremos, qué establecen las constituciones de los países en referencia sobre lo dilucidado y las consecuencias derivadas. En la correspondiente a Venezuela, el señalamiento es mínimo, puesto que solo se referencia a la víctima en los artículos 23, 30 y 31, los cuales disponen que el Estado únicamente tiene la responsabilidad de indemnizar en los casos en los cuales las violaciones de los derechos humanos le sean imputable a él, después de que los afectados hayan transitado un procedimiento de reclamo ante organismos internacionales. De hecho, el primer aparte del artículo 30 preceptúa: “El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales previstos en este artículo.” El desamparo, es manifiesto cuando, tímidamente, deja abierta la posibilidad de reparación, al disponer en el segundo aparte del artículo 30 que: “El Estado protegerá a las víctimas de delitos comunes y procurará que los culpables reparen los daños causados”. En consecuencia, no observamos aquí ningún acercamiento a la tendencia mundial, ni desde el punto de vista victimológico, ni en cuanto a justicia restaurativa se refiere.
En particular, es conveniente señalar que en el artículo 271 ejusdem, estipula que El Estado puede dictar “medidas cautelares preventivas necesarias contra bienes propiedad del imputado o de sus interpuestas personas, a los fines de garantizar su eventual responsabilidad civil”; pero, las mismas están referidas a los delitos contra los derechos humanos, contra el patrimonio público o el tráfico de estupefacientes.
Todo lo contrario, sucede en la Constitución del Ecuador, en donde se aprecia un protuberante avance asociado a la ´Justicia Restaurativa´. En efecto, la relevancia que aquí cobra la víctima se evidencia, primeramente, en el artículo 78 al declarar que ellas serán objeto de protección especial, no revictimización y de cualquier amenaza o intimidación, además de que “Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado.” (resaltado nuestro).
Como podemos observar, es altamente notoria la preocupación del constituyente en concretar la ´Reparación Integral´, para el logro de la paz social. Abundando en lo anterior, el primer aparte del artículo in comento, dispone que “se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes procesales.” (resaltado nuestro), poniendo en cabeza de la Fiscalía General del Estado la dirección del citado ´sistema´.
Ciertamente entonces, la posición garantista de esta Carta Magna, se pone a tono con el trayecto evolutivo que vienen materializando la Victimología y la ´Justicia Restaurativa´. No obstante, solo asigna al Estado la responsabilidad de reparar, a las víctimas de violación de derechos por parte de las personas que actúen en ejercicio de una potestad pública (primer aparte del numeral 9 del artículo 11), y en el caso de la reformatio in peius denotada en el cuarto aparte del artículo 11 ejusdem.
COMPARACIÓN JURISPRUDENCIAL. Para el caso de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela -en adelante CRBV- , es muy puntual el criterio asumido por la Sala Constitucional en la Sentencia N° 333 de fecha 14 de Marzo de 2001, cuando dejó sentado lo siguiente: "Las medidas preventivas tendentes a que no se haga ilusoria la ejecución de la sentencia civil que repare el daño o indemnice perjuicios, sólo procederán en las causas señaladas en el Art. 271 de la C.R.B.V.”, aclarando que no se incluye aquí la obligación del Estado de proteger a las víctimas de delitos comunes, tal como lo apunta el artículo 30 constitucional, ya analizado en el párrafo anterior.
Análogamente, en Ecuador es palpable la indefensión de los particulares, en cuanto a no hacer ilusoria su pretensión de reparación, en el caso comentado por Castellanos J. y otros (2020, p.274-275) -Sentencia expedida en el caso 01283201502662G, por la Unidad Judicial Penal de la ciudad de Cuenca – Ecuador-, en el que después de un tortuoso proceso seguido en contra de un joven, quien causó la muerte culposa a una deportista de alto rendimiento, no fue posible que él satisficiera la reparación patrimonial a las víctimas por su notoria incapacidad para pagar la obligación que le impusiera el Tribunal -1.200,00 dólares por daño emergente y como reparación integral la cantidad de 514.415,37 dólares por lucro cesante-.
El resultado era de esperarse en vista de que el Juez en su dictamen, a pesar de que hace gala de una excelente motivación, en donde pone de relieve instrumentos jurídicos internacionales y jurisprudencia nacional, advierte que carece de iniciativa procesal al claror de lo plasmado, como principio procesal, en el artículo 5 numeral 15 del Código Orgánico Integral Penal. Es evidente pues que, el campo de acción del magistrado en el ámbito penal, está limitado de manera fatal, al tornarse su actividad, meramente declarativa de reconocimiento de derechos, mas no de ejecución de los mismos. Esto es, una vez que se encuentran ejecutoriados, es la víctima quien debe accionar para cristalizar su resarcimiento. Concluye el caso en que, los derechohabientes, no continuaron con su camino de reparación, al vislumbrarse la inutilidad del esfuerzo, a sabiendas de que, para hacer efectivas sus aspiraciones, hubiesen tenido que demandar en la jurisdicción civil, implicando esto, el comienzo de un nuevo proceso judicial, encadenado a otra larga y agotadora jornada que, bajo la evidente insolvencia del culpable, la recuperación se perfilaba como una quimera.
Es palmario entonces que, el Estado ecuatoriano a través de su sistema jurídico, ocasionó una doble vulneración de derechos a las víctimas, a pesar de que, sin duda existió un juzgamiento y se impuso una pena privativa de libertad al victimario. Obviamente, no quedó impune su conducta, pero una vez más, en realidad, la atención giró alrededor del infractor, dejando de lado el efectivo pago a la víctima, quedando ilusoria la utópica ´reparación integral´ presente en la constitución o en el Código Orgánico Integral Penal.
La contradicción es notoria. Se materializa de esta forma un espejismo, si las víctimas no tienen vías económicas para acometer procesos judiciales. Es definitivo indefectiblemente que, la óptica de la constitución y del derecho penal, deja en manos de los particulares la solución de esta problemática en la que no es segura la satisfacción dineraria de la víctima (Hinestrosa, 2017, p.5-26).
COMPARACIÓN LEGAL. Comenzaremos nuestro análisis dejando sentado que la obligación de subsanar el perjuicio causado por hechos ilícitos, incluyendo los delictivos, en Venezuela se desprende de los artículos 1185 y 1186 del Código Civil, que hacen énfasis en el dolo o la culpa (negligencia, imprudencia o impericia) al imponer la reparación, dando la facultad al Juez de acordar la debida indemnización en caso de daño corporal, al honor, a la reputación y a la libertad personal entre otros y en especial, acordar un resarcimiento a los parientes, afines, o cónyuge, como compensación al sufrimiento en caso de muerte de la víctima.
Respetando la línea marcada por el Código Civil, el Código Penal venezolano en su artículo 113 instituye que “Toda persona responsable criminalmente de algún delito o falta, lo es también civilmente.”, detallando lo correspondiente a ´La restitución´, ´La reparación del daño causado´ y a la ´Indemnización de perjuicios´ en los artículos que van del 120 al 127, resaltando en el artículo 126 que, “Los condenados como responsables criminalmente lo serán también en la propia sentencia, en todo caso a la restitución de la cosa ajena o su valor; en las costas procesales y en la indemnización de perjuicios…”.
Como derivación y en plena correlación con el Código Penal venezolano, el Código Orgánico Procesal Penal –en adelante COPP- sitúa a la víctima en un lugar beneficioso al mencionar en su artículo 118 que: “La protección y reparación del daño causado a la víctima del delito son objetivos del proceso penal…, los jueces garantizarán la vigencia de sus derechos y el respeto, protección y reparación durante el proceso”. Asimismo, son legitimados para ejercer la acción civil derivada de delito, por señalamiento taxativo del mismo código en su artículo 24, tanto las víctimas como el Ministerio Fiscal, al decretar que dicha acción, “deberá ser ejercida de oficio por el Ministerio Público, salvo que sólo pueda ejercerse por la víctima o a su requerimiento" (delitos de instancia privada). Lo dicho nos induce a concluir, tal como lo hace Cabanellas de Torres (2000, p.17), que la comisión de todo delito engendra dos vertientes: la penal, para el castigo del delincuente y satisfacción de la vindicta pública y, la civil, para el reclamo y reparación del daño.
Reafirmando, el Artículo 49 del COPP dispone: "La acción civil para la restitución, reparación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito, sólo podrá ser ejercida por la víctima o sus herederos, contra el autor y los partícipes del delito y, en su caso, contra el tercero civilmente responsable", en tanto que el artículo 53 ejusdem complementa al consagrar: “Las personas que no estén en condiciones socioeconómicas para demandar podrán delegar en el Ministerio Público el ejercicio de la acción civil…El Ministerio Público, en todo caso, propondrá la demanda cuando quien haya sufrido el daño sea un incapaz que carezca de representante legal". En cuanto al momento para ejercer la acción resarcitoria, el Artículo 422 del mismo instrumento dispone: "Firme la sentencia condenatoria, quienes estén legitimados para ejercer la acción civil podrán demandar, ante el Juez unipersonal o el Juez presidente del tribunal que dictó la sentencia, la reparación de los daños y la indemnización de perjuicios".
A nuestro parecer, la escasa mención de la víctima en la constitución venezolana, se ve altamente compensada por el COPP, cuando expone un procedimiento expedito tendente a la reparación monetaria, detallado en los artículos 422 al 431, que culmina con la decisión del tribunal de emitir “La orden de embargar bienes suficientes para responder a la reparación y a las costas, o cualquier otra medida cautelar, y la notificación al funcionario encargado de hacerla efectiva” (numeral 4 del artículo 426), dejando taxativamente claro que, en caso de no haber conciliación, “A solicitud del interesado el Juez procederá a la ejecución forzosa de la sentencia, según lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil” (artículo 431), en concordancia con el artículo 551 ejusdem el cual es del siguiente tenor: “Las disposiciones del Código de Procedimiento Civil relativas a la aplicación de las medidas preventiva relacionadas con el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles, serán aplicables en materia procesal penal”. Es tajante el COPP, al subrogarse la acción civil derivada de delito en los casos de minusvalía económica de la víctima, y lo más apreciable es que, todo se lleva a cabo en la misma jurisdicción penal sin necesidad de acudir a los tribunales civiles, caracterizando de efectivo y eficiente el procedimiento de recuperación patrimonial.
A todas luces, el favorecimiento de la víctima es realmente manifiesto y le da una verdadera ventaja sobre el infractor, al poder incidir de manera patente y sin dilaciones, sobre el patrimonio de este último, lo que, de manera incuestionable, conforma un gran adelanto en cuanto a ´Reparación Integral´ y ´Justicia Restaurativa´ se refiere. Empero, queda en el aire la incógnita ¿Qué pasa si el transgresor no posee bienes de fortuna reclamables?
De manera gráfica lo explicitado podemos apreciarlo en el siguiente esquema:
onsideremos ahora el caso ecuatoriano. De manera análoga al enfoque venezolano, la obligación de subsanar el perjuicio causado por hechos ilícitos, incluyendo los delictivos, se infiere de los artículos 2214 y 2215 del Código Civil, que destacan la carga de indemnizar a quien ha sufrido daño por parte de quien lo ha causado.
En correspondencia con lo apuntado por el Código Civil, el Código Orgánico Integral Penal –en adelante COIP- comienza su batería de disposiciones asociadas a la ´Reparación Integral´, asentando los de
Consideremos ahora el caso ecuatoriano. De manera análoga al enfoque venezolano, la obligación de subsanar el perjuicio causado por hechos ilícitos, incluyendo los delictivos, se infiere de los artículos 2214 y 2215 del Código Civil, que destacan la carga de indemnizar a quien ha sufrido daño por parte de quien lo ha causado.
En correspondencia con lo apuntado por el Código Civil, el Código Orgánico Integral Penal –en adelante COIP- comienza su batería de disposiciones asociadas a la ´Reparación Integral´, asentando los derechos de las víctimas en cuanto a “…el restablecimiento del derecho lesionado, la indemnización, la garantía de no repetición de la infracción, la satisfacción del derecho violado y cualquier otra forma de reparación adicional que se justifique en cada caso”, y los “Mecanismos de reparación integral” asociados (COIP Art. 11.2; 77 y 78). En la misma dirección, es clara la intención del legislador cuando dispone “Medidas cautelares sobre bienes”, a objeto de no hacer ficticia la expectativa de indemnización (COIP Art. 549: “1. El secuestro; 2. Incautación; 3. La retención; 4. La prohibición de enajenar”).
Apuntalando el beneficio para el perjudicado, es clara la intención del COIP al establecer como mandatorio que, “Una vez declarada la culpabilidad y la pena, el juzgador dispondrá la reparación integral de la víctima siempre que ésta sea identificable.” (COIP Art. 619.4). En correspondencia, es requisito sine qua non, de la sentencia contener un mandato expreso sobre la obligación del condenado a pagar en su totalidad, el monto dinerario al sufriente y las vías para que esta imposición se haga realidad (COIP Art. 622.6 y 628.3).
Adicionalmente, se complementa la intención hacia el beneficiario de la posible prestación, el prerrequisito de “Reparar los daños o pagar una determinada suma a la víctima a título de reparación integral o garantizar debidamente su pago.”, el cual se erige como condicionante para acometer, tanto la “Suspensión condicional de la pena” como la terminación del “Procedimiento abreviado” (COIP Artículos 630.7 y 638).
Es incuestionable, por lo que hemos presentado, la real y verdadera decisión tanto del constituyente, como del legislador ecuatorianos, de favorecer a las víctimas a través de su connotada mención, reconocimiento y consideración en ambos instrumentos jurídicos; pero, a la vez creemos que, contradictoriamente lo deja indefenso en dos situaciones adversas a saber:
1. Cuando no disponga de medios para enfrentar procesos judiciales.
2. Cuando el ofensor sea un insolvente.
Por ende, es nuestro punto de vista que, cualquier parafernalia sobre ´Reparación Integral´ que se pretenda instaurar, sin tomar en cuenta los dos puntos antes anotados, resultaría realmente precaria e insuficiente.
Conclusiones
Es manifiesto que, a partir de 1885 la tendencia a exaltar el papel de la víctima inocente en los procesos penales ha venido incrementándose a pesar de los vaivenes de la Criminología, el Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal en cuanto a ´Reparación Integral´ se refiere. Y esto es palpable si nos fijamos en la cantidad de pronunciamientos internacionales, cuyos hitos más importantes podrían ser:
I. La obra cumbre de Rafaelle Garófalo, “Indemnización á [sic] las víctimas de delito” (1885).
II. Los Simposios Internacionales sobre Victimología, desde 1973 hasta 2009.
El ´Convenio Europeo sobre Indemnización a las Víctimas de Delitos Violentos´. 1983. La definición de ´Víctima´, por primera vez, en La ´Resolución 40-34 de la ONU´. Declaración sobre principios fundamentales de la justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder. 1985. Las recomendaciones a los estados integrantes de la Organización de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, emanadas de los diferentes eventos internacionales en favor de las víctimas, las cuales pueden resumirse como sigue: Sustitución del esquema Estado-delincuente, por el de Estado-Víctima-Delincuente, priorizando la ´Reparación Integral de las Víctimas´ y su plena satisfacción en cualquier decisión asociada a la sanción penal, su ejecución o libertad del delincuente. Modificación constitucional y de los instrumentos jurídicos relacionadas con procedimientos penales, a fin de incorporar las reivindicaciones pertinentes a las víctimas y una integración más activa por parte del gobierno, en la asistencia médica, psíquica y moral. La creación de mecanismos estatales para indemnizar a las víctimas, a la hora de que estas no puedan, por los procedimientos legales, lograr su reparación o los infractores no posean medios para subsanar el daño. Garantizar que los delincuentes cubran con sus propios medios las afectaciones patrimoniales, morales y psíquicas ocasionadas a las víctimas.
Constitucionalmente, es indudable que, ambas normas fundamentales, advierten la presencia de la víctima. En el caso de Venezuela, su contemplación es escasa, en comparación con lo respectivo del caso ecuatoriano, en donde se distingue la ´Reparación Integral´, como un asunto de suma importancia al imponer en su artículo 78, el diseño de un “Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Participantes Procesales”. Por lo que, es indudable la ventaja de la Carta Magna ecuatoriana sobre la venezolana. No obstante, inferimos que, en los dos instrumentos, existe un verdadero intento por armonizarse con la tendencia mundial asociada a reconocer el protagonismo de la víctima en el proceso penal, tratando de marcar distancia del enfoque tradicional del Derecho Procesal Penal, Estado-Delincuente.
En cuanto a la jurisprudencia traída a colación, el desamparo es protuberante. No entendemos en el caso de Venezuela, una posición que se remite sin miramientos a la constitución, haciendo caso omiso del desarrollo observable en los instrumentos legales, que otorgan gran relieve a las víctimas –Código Penal y Código Orgánico Procesal Penal-. En cuanto a la sentencia ecuatoriana, no deja lugar a dudas la incapacidad del juez, por carecer de iniciativa, al plegarse incondicionalmente al principio del impulso procesal preceptuado en el artículo 5 numeral 15 del Código Orgánico Integral Penal: “Corresponde a las partes procesales el impulso del proceso, conforma con el sistema dispositivo”.
Legalmente, en Venezuela, es sumamente ventajosa la evolución referida a ´Justicia Restaurativa´ y a ´Reparación Integral´, asunto este que se desprende, tanto del Código Penal como del Código Orgánico Procesal Penal, puesto que, a pesar de la mínima alusión constitucional a la víctima, la subsanación está presente cuando el Estado se arroga la recuperación patrimonial del ofendido, previendo que el Ministerio Público, no solo puede ejercer la acción civil tendente a minimizar el daño con las medidas cautelares respectivas sobre los bienes de infractor, sino que la misma se lleva a cabo en el Tribunal penal, evitando los trámites que implicarían declinar la competencia a favor de la jurisdicción civil. Abundando, puede el Juez, ejecutar forzosamente la sentencia que él produzca, lo cual denota un beneficio inexpugnable en favor de la víctima, principalmente cuando esta no posee los medios necesarios para hacer realidad su reclamo patrimonial.
En el caso ecuatoriano, esto no sucede con tanta contundencia, puesto que, de ninguna manera puede ir el Juez penal ir más allá de su sentencia, dejando en minusvalía al afectado por el delito, obligándolo entonces, a realizar por si mismo cualquier intento por recuperar la disminución económica producto de la actividad delincuencial. Concluimos de manera inequívoca que, se acerca mucho más a una ´Justicia Restaurativa´ y a una ´Reparación Integral´, el tratamiento de la víctima en Venezuela en comparación con el Ecuador. A pesar de esto, en ambas naciones no está previsto mecanismo alguno que resuelva el problema económico del perjudicado cuando el transgresor no posee bienes de ningún tipo.
Con relación a la hipótesis que se puso a prueba: ´No existe Justicia Restaurativa que garantice del pago de la obligación derivada de delito, como parte de la Reparación Integral de las víctimas, en Venezuela y Ecuador´, podemos anotar lo siguiente:
El planteamiento que se deriva del ordenamiento jurídico venezolano, nos permite inferir que el pago de la obligación se garantiza en alto nivel, dada la garantía que ofrece el Estado al subrogarse, en cabeza del Ministerio Fiscal, la acción de perseguir la deuda atacando los bienes del delincuente, con medidas cautelares y ejecución forzosa de la sentencia que pronuncia el Tribunal Penal. Ofrece también bastante seguridad, el hecho de que es en el mismo Tribunal sentenciador donde se dilucida, tanto es establecimiento de la obligación patrimonial, como la consecución del pago asociado, sin necesidad de recurrir a la jurisdicción civil, con la consecuente economía y celeridad procesal en favor de la víctima. Queda entonces sin amparo esta, solo cuando el delincuente no posee bienes de fortuna. Esto nos permite confirmar que, la hipótesis se verifica en este último escenario. A manera de corolario, es bastante factible alcanzar una ´Justicia Restaurativa´ que conlleve a una ´Reparación Integral´, desde el punto de vista patrimonial.
Para el caso de Ecuador, la propuesta que se deriva de su ordenamiento jurídico, nos lleva determinar que, a pesar de un desarrollo conceptual más detallado a niveles constitucional y legal en cuanto a ´Reparación Integral´ y a ´Justicia Restaurativa´, estas últimas dejan mucho que desear en el proceso penal en alusión al pago de la obligación derivada de delito, al no poder el Juez penal ir más allá de decretar en su sentencia la obligación del delincuente, asignando a la víctima, toda acción civil encaminada a cristalizar su pretensión de indemnización. Lo dicho nos lleva a colegir que, la hipótesis se verifica en alta medida, principalmente cuando el perjudicado no tiene medios para acometer un proceso en la jurisdicción civil y mucho menos cuando el delincuente no posee patrimonio alguno que le permita cumplir con el pago deseado.
Se hace imperativo en el Ecuador, acometer una reforma del Código Orgánico Integral Penal que le permita de oficio al Juez Penal, llevar a cabo la acción civil conducente a atacar los bienes del infractor, a fin de garantizar el pago de la obligación derivada del delito. De esta manera, presentada la incapacidad dineraria de la víctima para someter al delincuente a un procedimiento civil, actuaría el Estado como garante de la ´Reparación Integral´ y de la ´Justicia Restaurativa´.
En ambos países, en virtud de la imposibilidad jurídica para subsanar la insolvencia del delincuente, nos acogemos las recomendaciones emanadas de los diferentes eventos internacionales en favor de las víctimas, promovidos por la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea, en cuanto a la creación de mecanismos estatales para indemnizar a las víctimas, a la hora de que estas no puedan, por los procedimientos legales, lograr su reparación o los infractores no posean medios para resolver el daño.
References
Borjas, A. 1973. Exposición del Código de Enjuiciamiento Criminal. Ediciones Schnell.3ra. Edición. Caracas.
Cabanellas de Torres, G. 2000. Diccionario Jurídico Elemental. Décimo Cuarta edición. Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires.
Castellanos S., Calle C., Regalado J., Salazar B. 2020. Reparación integral de las personas naturales inocentes que sufren daños patrimoniales, psicológicos y morales como consecuencia de la acción delincuencial. Journal of Business and entrepreneurial. Julio - diciembre Vol. 4 - 2 – 2020. http://journalbusinesses.com/index.php/revista. Ecuador.
Código Civil. 2009. República Bolivariana de Venezuela. Asamblea Nacional. Gaceta Oficial N° 39.264. Caracas.
Código Civil. 2016. República del Ecuador. Codificación 10 Registro Oficial Suplemento 46 de 24-jun.-2005. Última modificación: 22-may.-2016. Ecuador
Código Orgánico Procesal Penal. 2001. República Bolivariana de Venezuela. Asamblea Nacional. Gaceta Oficial N° 5.558. Caracas.
Código Penal. 2005. República Bolivariana de Venezuela. Asamblea Nacional. Gaceta Oficial N° 5.768. Caracas.
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 1999. República Bolivariana de Venezuela. Asamblea Nacional Constituyente. Gaceta Oficial N° 36.860. Caracas.
Constitución de la República del Ecuador. 2008. Registro Oficial 449, 20 de octubre de 2008. Ecuador.
Daray H. 2000. Daño psicológico. Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma. Buenos Aires.
Díaz F. 2008. “Historia de la Victimología. Victimología – Aproximación psicosocial a las víctimas – Las Víctimas en la Legislación Internacional”. Wilson López, Editorial Pontificia Universidad. Bogotá.
Dussich J. y Pearson A. 2008. “Historia de la Victimología. Victimología – Aproximación psicosocial a las víctimas”. Wilson López, Editorial Pontificia Universidad. Bogotá.
Garófalo R. 1887. La indemnización á [sic] las víctimas de delito. Editorial La España Moderna. Madrid.
Ghersi A. 2000. Valuación económica del daño moral y psicológico. Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma. Buenos Aires.
Guevara J. 2011. Movimientos internacionales de ayuda a la víctima. I Encuentro internacional sobre defensa y protección de los derechos de las víctimas de delito. Catálogo del Ministerio Público. Eventos. Colección Memorias / Ministerio Público. Caracas.
Hinestrosa F. 2017. Devenir del derecho de daños. Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, n°32, enero-junio de 2017.
Lawless R., Robbenolt J. y Ullen T. 2010. Empirical methods in Law. New York: Aspen Publishers.
Melo E., Ednir M. y Yazbek V. 2008. Justicia restaurativa comunitária en São Caetano do Sul: aprendendo com os conflictos a respeitar direitos e promover Cidadania. Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Rio de Janeiro.
Rodríguez A. 1983. Teoría de las Obligaciones. Editorial Jurídica de Chile. Chile.
Rodríguez Morales, A., Barros Bastida, C., & Milanés Gómez, R. (2019). Profesionalización docente y formación desde un nuevo currículo en la Universidad de Guayaquil. Revista Universidad y Sociedad, 11(1), 243-248.
Sandoval D. 2013. Reparación Integral y responsabilidad civil: el concepto de reparación integral y su vigencia en los daños extrapatrimoniales a la persona como garantía de los derechos de las víctimas. Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 25, julio-diciembre, 2013. Colombia.
Touche, J. y Umaña, C.E. 2017. Un acuerdo de justicia ¿restaurativa? Derecho del Estado n.° 38, Universidad Externado de Colombia, enero-junio 2017. Colombia.
Vodanovic A., Somarriva M, y Alessandri A. Tratado de las obligaciones, volumen de las obligaciones en general y sus diversas clases. Editorial Jurídica de Chile. Chile.

