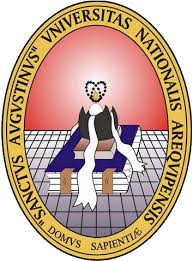

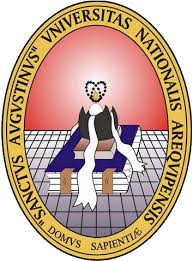

La eficacia de la docencia en la educación universitaria desde la perspectiva del pensamiento del pensamiento complejo. Consideraciones epistémicas
The effectiniess of teaching in university education from the perspective of complex thought. Epidemic consideration
Centro Sur
Grupo Compás, Ecuador
ISSN-e: 2600-5743
Periodicidad: Semestral
vol. 4, núm. 1, 2020
Recepción: 25 Julio 2019
Aprobación: 26 Noviembre 2019

Resumen: La presente investigación tiene como propósito principal explicar la influencia del pensamiento complejo en el docente para logar la calidad y eficacia en la educación universitaria. Entre las teorías que la sustentan se encuentran los postulados de Merellano-Navarro et al. (2016), Vázquez (2017), Tobón et al. (2015), Hernández, Guerrero y Tobón (2015), Morin (1990; 1996; 2002) entre otros. La metodología empleada se fundamentó en el enfoque cualitativo, documental ? interpretativo. Los resultados de la discusión teórica presentan los principios del pensamiento complejo como una alternativa para lograr la eficacia de la educación universitaria a través del compromiso asumido por los docentes de enseñar y orientar. En conclusión, el pensamiento complejo fundamentalmente, es el tipo de pensamiento que integra cada una de las dimensiones que forman parte del intrincado proceso de formación universitaria y, que a su vez permite entenderlo como un sistema organizado en donde es necesario la participación de todos para lograr la transformación necesaria para su trascendencia.
Palabras clave: Docencia, Pensamiento, Complejidad, Calidad de la Educación.
Abstract: The main purpose of this research is to explain the influence of complex thinking on the teacher to achieve quality and efficiency in university education. Among the theories that support it are the postulates of Merellano-Navarro et al. (2016), Vázquez (2017), Tobón et al. (2015), Hernández, Guerrero and Tobón (2015), Morin (1990, 1996, 2002) among others. The methodology used was based on the qualitative, documental - interpretative approach. The results of the theoretical discussion present the principles of complex thinking as an alternative to achieve the effectiveness of university education through the commitment assumed by teachers to teach and guide. In conclusion, complex thinking is, fundamentally, the type of thinking that integrates each of the dimensions that are part of the intricate process of university education and, which in turn allows understanding it as an organized system where everyone's participation is necessary. to achieve the necessary transformation for its transcendence.
Keywords: Teaching, Thought, Complexity, Quality of Education.
INTRODUCCIÓN
Desde comienzos de la década de los 90 se consolidó una transformación en el ámbito educativo que, centrada en una noción cualitativa dirigida a dar respuesta a las necesidades educativas dejando a un lado la visión cuantitativa, basada en la oferta y la escolarización (MIRIAM PRIETO y JESÚS MANSO, 2018. En Calidad de la Educación en Iberoamérica). Dicha transformación se materializó en el empleo del término calidad para representar a los aspectos cualitativos de la educación a los que la nueva tendencia hacía referencia.
El aumento de la calidad de la educación superior deja de ser un proceso unilineal que puede ser evaluado por un conjunto de indicadores estáticos y cuantitativos; todo lo contrario, aparece como un proceso multifactorial cuyos resultados difieren dependiendo de los patrones de referencia (Vicente Félix Véliz Briones, 2018). Es por ello que hoy más que nunca las universidades deben direccionar su camino hacia la búsqueda de la calidad y excelencia, ofreciendo productos y servicios que satisfagan las nuevas expectativas cada vez más exigentes que le impone la sociedad.
En la actualidad las comunidades científicas y escolares están asistiendo al desarrollo de propuestas constructivistas que buscan afianzar la calidad educativa universitaria reflejada en la acción docente dentro y fuera de las aulas. En tal sentido, una de las estrategias relevadas en la literatura científica con resultados muy promisorios es la reconstrucción del conocimiento práctico o la reflexión del docente sobre su propia forma de actuar, considerando las experiencias (imágenes, ideas y prácticas) educativas (Ventura, 2014, como se citó en Ventura, 2016).
Pozo (2014, como se citó en Ventura, 2016) sintetizó que los estudios sobre concepciones y prácticas de los profesores mostraron que existe cierta tendencia a ayudar a aprender a otros de formas muy parecidas a como los profesores aprendieron. En este sentido, la gestión de nuevos perfiles profesionales y académicos implicaría la creación de condiciones y dispositivos para aprender y enseñar en formas más complejas, desde la formación del profesorado.
Los avances en el ámbito educativo, específicamente el cómo enseñar y cómo se aprende, han potenciado el desarrollo de requerimientos de calidad del sistema educativo, los que apuntan principalmente a los actores que participan en los procesos formativos. En el ámbito concreto de la educación superior, la docencia universitaria ha sido foco de fuertes críticas que cuestionan la labor de los docentes ( Merellano-Navarro et al., 2016; Ventura, 2016).
Por ello, es necesario asumir nuevos desafíos que los han conducido desde un quehacer orientado, casi exclusivamente, desde el traspaso de información, a un docente que oriente su hacer pedagógico hacia el desarrollo de procesos formativos orientado a la construcción de diversas competencias, cuyo propósito es el desempeño exitoso, comprometido y creativo en el ámbito profesional.
Desde estos cambios, la labor del docente universitario exige, hoy, una disposición a conocer y comprender a los alumnos en sus particularidades individuales y situaciones, así como la evolución de los mismos en el contexto de aula ( Merellano-Navarro et al., 2016).
Una docencia de calidad en el ámbito universitario, entonces, implica que el docente esté constantemente reflexionando y reconstruyendo sus estrategias de enseñanza, alejándose de un rol ligado a la transmisión acrítica de conocimientos y acercándose a un trabajo orientado hacia la guía y generación de ambientes formativos donde los alumnos sean capaces de crear y construir sus propios aprendizajes, diversificando las estrategias metodológicas e individualizando la docencia en función de las particularidades de sus estudiantes ( Merellano-Navarro et al., 2016).
Para un análisis y estructuración de modelos pedagógicos se pone como pilar fundamental el Pensamiento Complejo porque permite apreciar una comprensión del mundo como entidad, en donde, según Edgar Morin, ?todo se encuentra entrelazado, como un tejido compuesto de finos hilos?; también es un pensamiento que relaciona. (Estrada, 2018) La complejidad se nutre de la explosión de la investigación disciplinaria y, a su vez, la complejidad determina la aceleración de la multiplicación de las disciplinas.
El pensamiento complejo, es un desafío para la comunidad educativa, porque transforma, innova, crea, recrea e integra el conocimiento pertinente, relaciona las partes con cada una de las que conforman el todo, es activo, es enfrentar el desafío de la vida y la incertidumbre, es fuente de orientación para comprender y atender las problemáticas fundamentales de la especie humana, de orden individual, local, nacional, es reforma del pensamiento y ofrece una mirada para la elaboración del modelo educativo, pedagógico y didáctico, enfocándose al desarrollo de competencias establecidas por la normativa institucional.
La docencia en la educación universitaria, según autores como Shulman, ( 1987; 1986) y Tardif (2004), demanda el desarrollo de una cualidad para relacionarse y entender a cada uno de los estudiantes en su individualidad y contexto, para de esta manera lograr comprender y luego orientar todo el proceso de aprendizaje que se desarrolla mayormente dentro de las aulas de clase. En este sentido, el principal propósito de esta investigación consiste en explicar la influencia del pensamiento complejo en el docente para lograr la calidad y eficacia en la educación universitaria.
LA CALIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR
La calidad educativa en el nivel superior de Ecuador podría analizarse desde la óptica de la relevancia, pertinencia, equidad, eficacia y eficiencia como indicadores que convergen en una multidimensionalidad. No obstante, para comprender en qué consiste la calidad, se requiere de un análisis que excede las dimensiones citadas y debería surgir del interés, preocupación, conocimiento, trabajo y diálogo constante entre el gobierno, instituciones y centros educativos; considerados a su vez cambiantes, conforme a las necesidades y contextos históricos como político sociales. En esta tarea, no hay linealidad ni objetividad, sino un alto porcentaje de subjetividad. ( Ganuza et al., 2018)
Estos autores, basándose en la Declaración de la II Reunión intergubernamental del Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe en el año 2007, afirman que para definir a la educación de calidad se deben considerar las dimensiones: relevancia, pertinencia, equidad, eficacia y eficiencia
En el ambiente universitario, la eficacia de la docencia supone que el profesor debe mantenerse en continua reflexión y constante construcción de los distintos planes de acción que desarrolla para guiar el proceso de enseñanza, apartándose del rol de instructor que se encuentra unido únicamente a la transferencia de conocimientos sin disponer de una perspectiva crítica. Mundina, Pombo y Ruiz (como se citó en Merellano-Navarro et al., 2016) consideran que es imprescindible, primero, que el docente se aproxime a una labor orientada hacia la creación de espacios formativos, donde los estudiantes tengan la oportunidad de construir el proceso que guiará sus aprendizajes al éxito, y segundo, individualizar el ejercicio de la docencia en relación a las necesidades particulares de cada estudiante.
Desde una perspectiva integral, la gestión de la calidad comprende un conjunto de estrategias (políticas, acciones, y procedimientos) que apuntan al control, la garantía y la promoción de la calidad de la institución en todos sus niveles para asegurar una mejora progresiva con miras a la excelencia. Si se logra una cultura endógena del mejoramiento continuo se podrán lograr los objetivos más avanzados de una universidad. VÉLIZ, 2018
El desarrollo tiene que gestarse desde dentro, de ahí que todo proceso de búsqueda de la elevación de la calidad debe comenzar con una proyección propia de la gestión de la calidad que asegure el examen consciente, y objetivo de lo logrado en concordancia con los fines y propósitos y de acuerdo al contexto económico, social y cultural en que se inserta. De ahí que el desarrollo endógeno debe comenzar por la preparación del personal docente universitario, la profesionalización del docente universitario como principal actor que participa, se empodera y se auto-transforman para poder alanzar las metas que exigen los procesos universitarios: formación y postgrado, investigación, vinculación con la comunidad y recientemente se ha añadido en muchos países la misión de transferir conocimientos y tecnologías, de gestionar el conocimiento. VÉLIZ, 2018
Es por ello que las universidades, como afirma Sterh (como se citó en Vázquez, 2017), se sostienen en la cualidad de generar conocimientos partiendo, principalmente, de la productividad intelectual de sus estudiantes, y así conformar nuevas sociedades del conocimiento que busquen innovar el conjunto de acciones que atiendan las demandas sociales en beneficio de la trascendencia del individuo. Uno de los principios subyacentes del sistema es su enfoque en la mejora de la calidad más que en la sanción. A este respecto, se presta atención específica a la concepción de los planes de seguimiento a nivel de cursos individuales y a nivel de programa. (Tur y Valdivieso, 2018).
Tobón et al. (2015) determinaron que esta nueva sociedad está surgiendo y estableciendo en distintos sectores sociales del mundo y exige el desarrollo de nuevos procesos en la formación universitaria efectuados por los docentes, es decir, la implementación del trabajo colaborativo con una perspectiva compleja que se apoya en las tres funciones sustantivas de las universidades: docencia, investigación y vinculación con la sociedad ( Torres et al., 2018); además de la implementación de la tecnología con fines educativos, para la consecución de sus objetivos académicas, profesionales y personales.
Estas funciones deben estar estrechamente relacionadas para, precisamente, promover la docencia académica en el marco de una educación superior concebida como un bien social público y de calidad. Dicha docencia académica debe involucrar necesariamente la investigación como didáctica y como producción de conocimiento en el ámbito educativo.
Este principio pedagógico involucra procesos de enseñanza-aprendizaje que se orientan por la lógica de la didáctica invertida, recurriendo a metodologías que promueven el protagonismo de los estudiantes, en el que la investigación educativa, como didáctica, juega un rol fundamental. Estos procesos docentes involucran una cultura académica fundamentada en el desarrollo del pensamiento investigativo crítico de los futuros docentes, a través de metodologías como la Lesson Study. Esta es considerada una estrategia innovadora para llevar a la práctica el principio pedagógico de teorizar la práctica y experimentar la teoría, a través de la investigación de la propia práctica docente (Soto y Pérez, 2014 como se citó en Torres et al., 2018), como un proceso permanente de investigación, reflexión y teorización sobre la acción, como potencial escenario para la producción del conocimiento.
Los procesos de investigación y la producción de conocimiento realizados por los estudiantes acompañados por los docentes se orientan a la mejora de la calidad de la educación ( Torres et al., 2018). Uno de los campos de formación en el currículo de la UNAE es la investigación de contextos, saberes y culturas. Un principio transversal al currículo es que el ?aprender implica trabajar con preguntas vinculadas a la práctica?. Asimismo, ?el aprendizaje es relevante porque sus inquietudes se convierten en preguntas de investigación, de las cuales se deben desprender proyectos de investigación que los comprometen y vinculan con la comunidad ( Vilanova, 2015).
LA COMPLEJIDAD DEL PENSAMIENTO HUMANO COMO MEDIO DE FORTALECER LA CALIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR.
La necesidad del pensamiento complejo no puede más que imponerse progresivamente a lo largo de un camino en el cual aparecerán, ante todo, los límites, las insuficiencias y las carencias del pensamiento simplificante, es decir, las condiciones en las cuales no se puede eludir el desafío de lo complejo. Se trata de ejercitarse en un pensamiento capaz de tratar, de dialogar, de negociar con lo real. Creer que la complejidad conduce a la eliminación de la simplicidad, es un error, la complejidad aparece allí donde el pensamiento simplificador falla, pero integra en sí misma todo aquello que pone orden, claridad, distinción, precisión en el conocimiento ( Barragán et al., 2018).
Cuando el docente se compromete a estar actualizado y a basar la formación de sus estudiantes en competencias cognitivas que permitan desarrollar el pensamiento de manera compleja, se podrá construir una sociedad en donde se gestione, comparta y aplique el conocimiento para la solución de situaciones problemáticas que afectan distintos contextos sociales (Hernández, Guerrero y Tobón,2015).
El pensamiento complejo integra lo más posible, los modos simplificadores de pensar, pero rechaza las consecuencias mutilantes, reduccionistas, uni-dimensionales y finalmente cegadoras de una simplificación que se toma por reflejo de aquello que hubiere de real en la realidad. Por otro lado, Barragán et al. (2018), explica que no se puede confundir complejidad con totalidad. Ciertamente, la ambición del pensamiento complejo es rendir cuenta de las articulaciones entre dominios disciplinarios quebrados por el pensamiento disgregador (uno de los principales aspectos del pensamiento simplificador); éste aísla lo que separa, y oculta todo lo que religa, interactúa o interfiere.
Hay que mencionar, además, que el ejercicio de la profesión docente, a nivel universitario, es un deber adquirido, lo cual implica una serie de comportamientos socioemocionales, que deben ser considerados en todo momento cuando se practican los principios andragógicos dentro del aula, convirtiéndose en el principal propósito de cada profesor. Al respecto, Merellano-Navarro et al. (2016, p. 939) consideran que es necesario ?ir más allá de la entrega de conocimientos y contenidos, que el estudiante pueda trascender al desarrollo personal y social?; lo cual sería posible a través del desarrollo de un pensamiento crítico basado en la teoría de la complejidad.
En este sentido el pensamiento complejo aspira al conocimiento multidimensional, considerando los axiomas de la complejidad. Implica el reconocimiento de un principio de imperfección y de incertidumbre. Pero implica también, por principio, el reconocimiento de los lazos entre las entidades que el pensamiento debe necesariamente distinguir, pero no aislar, entre sí ( Barragán et al., 2018).
Lo anteriormente planteado es posible lograrlo aplicando los principios del pensamiento complejo, lo que hace inevitablemente necesario mencionar a Edgar Morin, quien ha investigado apasionadamente sobre el tema. Describe, junto a Ciurana y Motta (2002), seis características al respecto, de las cuales se destacaran, para esta investigación, dos de ellas. La primera, resalta la concepción del pensamiento complejo como un proceso y no como un producto, es decir, que esta teoría se comprende como un fenómeno en pleno desarrollo y transformación y que va tomando sentido desde diversas áreas del conocimiento, ?desde la matemática hasta la sociología? (Morin, Ciurana y Motta 2002, p. 64).
Su pensamiento gira, entonces, en crear formas complementarias al cartesianismo que nos permitan pensar la realidad de manera holística, dialéctica, bajo nuevos parámetros lógicos que busquen una comprensión cabal de una realidad caótica, sin leyes, al azar. En esta nueva forma de pensar se trata también de integrar a la ciencia, la filosofía, las humanidades, el arte y toda manifestación de la espiritualidad humana. Se trata de englobar toda forma de saber para entender la dinámica de la realidad a partir del sujeto cognoscente, a quien se le da un rol protagónico en la conformación del saber y en la creación de un mundo que le dé felicidad y le realice como ser humano (Gómez, Hernández y Ramos,2016).
Es por ello, que el proceso de formación universitaria es preciso comprenderlo, desde sus actores, como un hecho en constante transformación y que requiere una perspectiva compleja de cada uno de los elementos que conforman dicho fenómeno como un todo, a saber: lo físico, lo psicológico, lo emocional, lo organizacional, lo social y hasta lo espiritual.
La segunda característica está relacionada al término complejidad que no tiene nada que ver con el significado de complicado. Es decir, el pensar complejamente el fenómeno de la formación universitaria y como es necesaria su transformación para lograr la eficacia en el proceso formativo orientado por los docentes, significa pensarlo en sus diversas dimensiones, como la científica, la social, la emocional, la ética y la política, por mencionar algunas de ellas.
De esta misma forma, es necesario aplicar los principios que contempla esta teoría: el recursivo, el dialógico y el hologramático, para comprender su pertinencia en el camino de incertidumbres que guía el proceso académico del estudiante universitario. ( Morin, 1990; Peña, 2007; González, 2010). ?El principio de simplicidad impone separar y reducir. El principio de complejidad preconiza reunir, sin dejar de distinguir? Morin (1996, p. 14).
En definitiva, el pensamiento complejo da las herramientas fundamentales para reformar el proceso educativo a partir del desarrollo de la inteligencia humana en sus infinitas posibilidades a partir de sus propuestas sobre la reforma del pensamiento, la cual, según Gómez, Hernández y Ramos ( 2016) no es más que sus principios lógicos: sistemático u organizativo, hologramático, dialógico, retroactividad organizacional, recursividad, autonomía / dependencia, reintroducción, incertidumbre, organización, auto-organización y desorganización del objeto.
Del mismo modo es necesario aclarar que las propuestas de Morin son más bien un intento de ser complementarias al desarrollo de la pedagogía. En este sentido, se debe continuar con los logros del paradigma de las competencias, con los aporte del constructivismo, con los logros inmensos de la pedagogía tradicional y aprender de ellos cómo desarrollar y perfeccionar el proceso de la formación humana.
MATERIALES Y MÉTODOS
Martínez Miguélez (2009)explica que actualmente existe una práctica que se ha ido fortaleciendo en la medida que sus resultados se han adaptado a un nuevo orden ?transdisciplinar y multi- paradigmático?, todo ello contribuye a concertar distintas técnicas y estrategias que consiguieron fortalecer, en este estudio, la conexión que existe entre el sujeto y el fenómeno de estudio, es decir, le permitió al investigador explicar la interrelación entre el docente y los estudiantes universitario para lograr una educación de calidad. Por lo cual, la perspectiva cualitativa es la base de la presente investigación.
Por tanto, la matriz metodológica establecida condujo la indagación de algunas etapas de exploración y reflexión teórica, incorporando interpretaciones reflexivas, que desde la teoría, permitieron un nivel de análisis importante de las experiencias docentes en función a la atención de sus estudiantes para lograr trascender el hecho instruccional que se le ha otorgado a la educación universitaria ( Góngora y Martínez, 2012).
Para ello, se propone explicar el alcance que tiene la teoría del pensamiento complejo para lograr la transformación de una educación universitaria simplista a una educación de calidad, permitiendo llegar a reflexiones teóricas que admitieron tener un acercamiento epistémico de lo que debería ser el rol del docente en el aula para alcanzar dicha transformación.
El propósito reflexivo sustancial de este trabajo se sustenta en las diferentes referencias teóricas para lograr la comprensión y descripción de la complejidad como fenómeno indispensable en la trascendencia del docente, del estudiante y del proceso educativo como hecho único e irrepetible ( Ricoy, 2006; Sandín, 2003). Además, se trata de comprender la realidad de la acción educativa desde los significados de quienes participan en este proceso, a través de la interpretación de diversos textos teóricos y documentales que reflejan las experiencias de sus actores; todo esto permitirá ofrecer una alternativa para mejorar la experiencia de enseñanza y de aprendizaje en el ámbito universitario.
RESULTADOS
La calidad de la educación superior depende de las nuevas técnicas que desarrollen los docentes, gracias a la implementación del pensamiento complejo; el proceso educativo no es tan solo la exposición y absorción de información, debe tratarse de la formación de futuros profesionales que tengan interés por el estudio y adquieran la capacidad del autoaprendizaje.
Para que los docentes logren alcanzar los objetivos de la educación de calidad, hace falta estudiar constantemente la realidad educativa, de lo que carece, como ha evolucionado, los problemas que tiene y como se los puede solucionar.
La experiencia educativa de los estudiantes universitarios tiene que ver mucho con las diferentes aspectos que giran alrededor de los individuos ya sean estos psicológicos, sociales o económicos; cada grupo se maneja de forma diferente y por lo tanto tendrá resultados diferentes.
Las capacidades de los estudiantes son simplemente bastas; sin embargo, solo darán frutos si se emplean las técnicas y métodos correctos, tanto de motivación como de aprendizaje.
DISCUSIÓN
A diferencia de los modelos instruccionales de aprendizaje, se presentan los principios del pensamiento complejo como una alternativa para lograr la eficacia de la educación universitaria a través del compromiso asumido por los docentes de enseñar y orientar, ya que no existe una labor más universal que el de ayudar a otros ( González-Simancas, 2006).
Por su parte, Merellano-Navarro et al. (2016) coincide en afirmar que un docente universitario eficaz necesita poseer elementos que recorran las habilidades humanas, pedagógicas y científicas, destacando en toda circunstancia su accionar en y desde el aprendizaje de los estudiantes, por medio de un proceso de enseñanza y orientación dirigido al estudiante que se están formando.
Por ello, la formación académica del docente demanda de espacios y tiempos que induzcan a la reflexión de su práctica profesional. Una de las principales competencias que se deben adquirir para lograr una enseñanza eficaz es la relacionada a la comunicación, factor indispensable para los nuevos contextos de aprendizaje que están apareciendo, en donde el docente necesita desarrollar diferentes modelos de pensamientos -crítico y complejo- para la creación de estrategias centradas en el estudiante ( Salinas, De Benito y Lizana, 2014). Es por ello, que la construcción tanto personal como colectiva del conocimiento en las universidades, permitirá la consolidación de un individuo socialmente productivo.
CONCLUSIONES
Considero que la visión del pensamiento complejo coloca al ser humano como un individuo que gestiona su conocimiento a partir de su existencia, y se encuentra unido a un entendimiento del otro y del medio ambiente. Es primordial hacerle frente al tipo de pensamiento habitual que tienen algunos de los docentes y, por consecuencia, estudiantes, hoy en día; pensamientos fragmentados, simplistas, abstractos, reducidos y deterministas que los mantienen en un nivel de mediocridad y consumismo, impidiéndoles generar pensamientos críticos, heterogéneos y complejos, los cuales asumidos como un sistema, permitirán contextualizar la realidad de la formación universitaria en los tres principios que sustentan esta teoría, por ejemplo:
? Principio dialógico: excluye el significado de superioridad para establecer que en la dinámica educativa es necesario la coexistencia de los otros (docentes, estudiantes, sociedad) sin dejar de ser antagónicos. Permite desarrollar la conexión como principio fundamental del sistema.
? Principio de la recursividad: el efecto se vuelve causa y la causa se vuelve efecto ( Morin, 1990); el proceso de formación universitario aparece por las interrelaciones que existe entre docentes y estudiantes, pero dicho proceso, una vez establecido, actúa sobre los docentes y estudiantes para establecerlos como individuos socialmente productivos. Si no existiera la universidad y su cultura, con sus normas y producciones científicas, no podríamos ser individuos eficaces, y viceversa.
? Principio hologramático: la comprensión del proceso de formación universitaria implica analizar cada una de las partes (científica, académica, social, emocional, ética) de este fenómeno como un todo, pero a su vez entender que este fenómeno no tendría sentido sin cada una de estas partes.
En conclusión, el pensamiento complejo es, fundamentalmente, el tipo de pensamiento que integra cada una de las dimensiones que forman parte del intrincado proceso de formación universitaria y, que a su vez permite entenderlo como un sistema organizado en donde es necesario la participación de todos para lograr la transformación necesaria para su trascendencia; el pensamiento complejo ?es capaz de reunir, contextualizar, globalizar, pero reconociendo lo singular y lo concreto? Morin (1996, p. 10).
REFERENCIAS
Barragán, V., Jaque, J. y Acosta, E. (2018). El pensamiento complejo desde la enseñanza de la Lógica Matemática. ROCA. Revista científico- educacional de la provincia Granma, 14(4), 169-181. Recuperado de https://revistas.udg.co.cu/index.php/roca/article/view/547/910
Estrada, A. (2018). El pensamiento complejo y el desarrollo de competencias transdisciplinares en la formación profesional. RUNAE, 3(2), 177-193. Recuperado de https://www.academia.edu/37774032/El_pensamiento_complejo_y_el_desarrollo_de_competencias_transdisciplinares_en_la_formaci%C3%B3n_profesional
Ganuza, C., Rodríguez, R., Auccahualpa, R., Maldonado, L., Ávila, P. y García, E. (2018). Multidimensionalidad de la calidad en la educación superior del Ecuador: parámetros para su análisis. En G. Tur Porres y E. Valdiviezo Ramírez (Coords.) Docencia Académica, Investigación y Calidad: retos y desafíos de la educación superior en el ecuador(119-179). Azogues, Ecuador: Dirección Editorial UNAE. Recuperado de https://www.academia.edu/36488319/Docencia_Acad%C3%A9mica_Investigaci%C3%B3n_y_Calidad_Retos_y_Desaf%C3%ADos_de_la_Educaci%C3%B3n_Superior_en_Ecuador
Gómez, C., Hernández, M. y Ramos, R. (2016). Principios epistemológicos para el proceso de la enseñanza-aprendizaje, según el pensamiento complejo de Edgar Morin. Pueblo Continente, 27(2), 471-479. Recuperado de http://journal.upao.edu.pe/PuebloContinente/article/view/699/648
Góngora, Y. y Martínez, O. (2012). Del diseño instruccional al diseño de aprendizaje con aplicación de las tecnologías. Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información, 13(3), 342-360. Recuperado de http://revistas.usal.es/index.php/eks/article/view/9144/9377
González-Simancas, J. (2006). Fusión de docencia y orientación en la práctica educativa. Estudios sobre Educación, 11, 111-125. Recuperado de https://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/estudios-sobre-educacion/article/viewFile/24335/20921
González, V. (2010). Interpretando el pensamiento complejo: un acercamiento a Lev S. Vygotsky. Revista Posgrado y Sociedad, 10(1), 38-63. Recuperado de https://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/posgrado/article/view/1874/2080
Hernández, J., Guerrero, G. y Tobón, S. (2015). Los problemas del contexto: base filosófica y pedagógica de la socioformación. Revista Ra Ximhai, 11(4), 125-140. Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/461/46142596008.pdf
Martínez, M. (2009). La nueva ciencia: su desafío, lógica y método. México: Trillas.
Merellano-Navarro, E., Almonacid-Fierro, A., Moreno-Doña, A. y Castro-Jaque, C. (2016). Buenos docentes universitarios: ¿Qué dicen los estudiantes? Educ. Pesqui., 42(4), 937-952. Recuperado de https://www.revistas.usp.br/ep/article/view/125652/122578
Morin, E., Ciurana, E. y Motta, R. (2002). Educar en la Era Planetaria: el pensamiento complejo como método de aprendizaje en el error y la incertidumbre humana. Universidad de Valladolid. Recuperado de http://programa4x4-cchsur.com/wp-content/uploads/2016/11/64291196.Morin-Ciurana-Educar-en-La-Era-Planetaria-1.pdf
Morin, E. (1996). Por una reforma del pensamiento. El correo de la UNESCO, 49(2), 10-14. Recuperado de https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000102542_spa
Morin, E. (1990). Introducción al Pensamiento Complejo. España: Gedisa.
Peña, W. (2007). El pensamiento complejo y los desafíos de la educación del siglo XXI. Magistro, 1(2), 223-234. Recuperado de https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9_izsy4TMlIJ:https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4038508.pdf+&cd=8&hl=es&ct=clnk&gl=ec
Ricoy, C. (2006). Contribución sobre los paradigmas de investigación . Educação, 31(1), 11-22. Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/1171/117117257002.pdf
Salinas, J., De Benito, B. y Lizana, A. (2014). Competencias docentes para los nuevos escenarios de aprendizaje. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 79(28.1), 145-163. Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/274/27431190010.pdf
Sandín, M. (2003). Investigación cualitativa en educación: fundamentos y tradiciones. Madrid: McGraw-Hill.
Shulman, L. (1987). Knowledge and teaching: foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1-23. Recuperado de https://www.academia.edu/2487406/Knowledge_and_teaching_Foundations_of_the_new_reform
Shulman, L. (1986). Those who understand: knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14. Recuperado de http://www.fisica.uniud.it/URDF/masterDidSciUD/materiali/pdf/Shulman_1986.pdf
Tardif, M. (2004). Los saberes del docente y su desarrollo profesional. Madrid: Narcea.
Tobón, S., Guzmán, C., Hernández, J. y Cardona, S. (2015). Sociedad del conocimiento: Estudio documental desde una perspectiva humanista y compleja. Paradigma, 36(2), 7-36. Recuperado de http://revistas.upel.edu.ve/index.php/paradigma/article/view/3023/1433
Torres, M., Viteri, F., Visser-Wijnveen, G., Taranto, E. y Portilla, G. (2018). Docencia Académica: una aproximación teórica-práctica. En G. Tur Porres y E. Valdiviezo Ramírez (Coords.) Docencia Académica, Investigación y Calidad: retos y desafíos de la educación superior en el ecuador(119-179). Azogues, Ecuador: Dirección Editorial UNAE. Recuperado de https://www.academia.edu/36488319/Docencia_Acad%C3%A9mica_Investigaci%C3%B3n_y_Calidad_Retos_y_Desaf%C3%ADos_de_la_Educaci%C3%B3n_Superior_en_Ecuador
Tur, E. y Valdiviezo, E. (Coords.) (2018). Docencia Académica, Investigación y Calidad: retos y desafíos de la educación superior en el ecuador. Azogues, Ecuador: Dirección Editorial UNAE. Recuperado de https://www.academia.edu/36488319/Docencia_Acad%C3%A9mica_Investigaci%C3%B3n_y_Calidad_Retos_y_Desaf%C3%ADos_de_la_Educaci%C3%B3n_Superior_en_Ecuador
Vázquez, J., Hernández, J., Vázquez, J., Juárez, L. y Guzmán, C. (2017). El trabajo colaborativo y la socioformación: un camino hacia el conocimiento complejo. Revista Educación y Humanismo, 19(33), 334-356. http://dx.doi.org/10.17081/eduhum.19.33.2648
Ventura, A. (2016). ¿Enseño como aprendí?: el rol del estilo de aprendizaje en la enseñanza del profesorado universitario. Aula Abierta, 44, 91-98. Recuperado de https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0210277316300129?token=5D10F9380E496A1B146937DEF336A1B9424AF71ADD85E5CB6DE802022416EC4BC2ED7D6EA2670F6D5855BFE46BA8BE12
Véliz Briones, Vicente Félix (2018). Calidad en la Educación Superior. Caso Ecuador. Atenas, 1(41), 165-180. Recuperado de https://atenas.reduniv.edu.cu/index.php/atenas/article/view/356/627
Vilanova, M. (2015). Estructura curricular. S.l.: Coordinación Académica y Coordinación de Carreras UNAE. Azogues, Ecuador: Dirección Editorial UNAE.

