
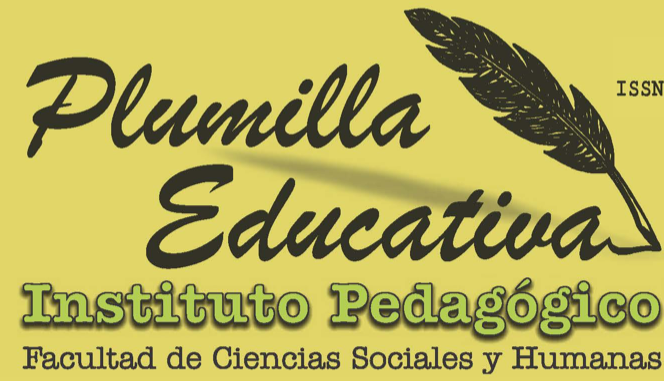

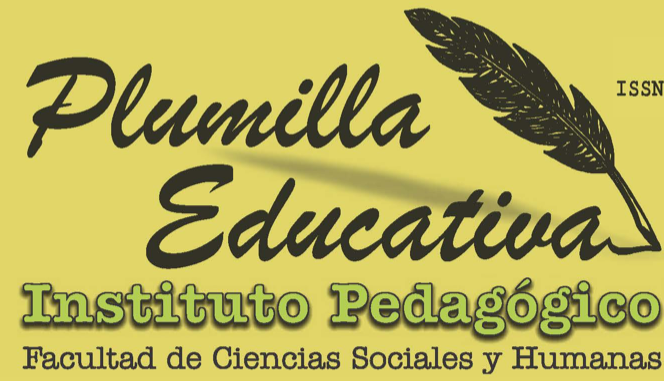
Artículos
Procesos cognitivos y cambio conceptuales: hacia un abordaje epistemológico postcognitivista
Cognitive processes and conceptual change: towards a post-cognitivist epistemological approach
Processos cognitivos e mudança conceptuais: rumo a uma abordagem epistemológica pós-cognitivista
Plumilla Educativa
Universidad de Manizales, Colombia
ISSN: 1657-4672
ISSN-e: 2619-1733
Periodicidad: Semestral
vol. 26, núm. 2, 2020
Recepción: 31 Mayo 2020
Aprobación: 12 Agosto 2020

Resumen: En consonancia con líneas de investigación ya desarrolladas anteriormente alrededor de nuevas perspectivas acerca de cómo funciona nuestra cognición, nuestro objetivo en este trabajo será abordar la Teoría del Cambio Conceptual y dilucidar algunos de sus principales supuestos epistemológicos subyacentes. De entre supuestos, destacaremos aquellos que se aproximan a comprender nuestra cognición de manera dinámica y contextual. En efecto, tal aproximación, justifica, a nuestro entender y entre varias otras cuestiones, la urgencia y necesidad de reconocer los emergentes marcos teóricos epistemológicos sobre la cognición que, actualmente y en progreso, parecen sustentar la investigación de vanguardia sobre el cambio conceptual. Más específicamente nuestra cuestión clave consistirá en examinar si los aportes de los denominados enfoques postcognitivistas de la cognición, puede o no considerarse una especie de andamiaje epistemológico adecuado, para la teoría del aprendizaje en general y para la teoría del cambio conceptual en particular.
Palabras clave: Teoría del cambio conceptual, Epistemología, Enfoques postocognitivistas, Enseñanza situada.
Abstract: In line with lines of research already developed previously around new perspectives on how our cognition works, our objective in this work will be to approach the Theory of Conceptual Change and elucidate some of its main underlying epistemological assumptions. Among assumptions, we will highlight those that come close to understanding our cognition in a dynamic and contextual way. Indeed, such an approach justifies, to our understanding and among several other issues, the urgency and need to recognize the emerging epistemological theoretical frameworks on cognition that, currently and in progress, seem to support avant-garde research on conceptual change. More specifically, our key question will be to examine whether or not the contributions of so-called post-cognitive approaches to cognition may or may not be considered a kind of epistemological scaffolding suitable for learning theory in general and for conceptual theory of change in particular.
Keywords: Theory of conceptual change, Epistemology, Postcognitive approaches, Situated teaching.
Resumo: Em linha com as linhas de pesquisa já desenvolvidas anteriormente em torno de novas perspectivas sobre como nossa cognição funciona, nosso objetivo neste trabalho será abordar a Teoria da Mudança Conceitual e elucidar algumas de suas principais premissas epistemológicas subjacentes. Entre as premissas, destacamos as que se aproximam da compreensão de nossa cognição de maneira dinâmica e contextual. De fato, tal abordagem justifica, para nosso entendimento e entre várias outras questões, a urgência e a necessidade de reconhecer os quadros teóricos epistemológicos emergentes sobre cognição que, atualmente e em andamento, parecem apoiar pesquisas de vanguarda sobre mudança conceitual. Mais especificamente, nossa pergunta principal será examinar se as contribuições das chamadas abordagens pós-cognitivas à cognição podem ou não ser consideradas um tipo de andaime epistemológico adequado para aprender a teoria em geral e para a teoria conceitual da mudança em particular.
Palavras-chave: Teoria da Mudança Conceitual, Epistemologia, Abordagens PósCognitivas, Ensino Situado.
Introducción
Puesto que la Teoría del Cambio Conceptual (TCC) es uno de los principales objetos de investigación dentro de la epistemología, entre otros tantos campos de investigación, nuestro principal objetivo será dilucidar algunos de los principales supuestos epistemológicos subyacentes a dicha teoría. En efecto, al revisar la literatura sobre el tema, se puede observar ciertos acuerdos, y esto con algunos matices, al momento de defender que algunas de las principales premisas teóricas del cambio conceptual proceden, en gran medida, de las contribuciones que algunos de los principales epistemólogos han hecho a lo largo de la historia del siglo XX: . De entre ellos podemos destacar los aportes que al respecto han hecho, entre otros, Thomas. Kuhn, Karl Popper e Imre Lakatos a quien en este trabajo prestaremos especial atención a propósito de lo que él denomina “proyectos de investigación”.
Pero también, el tener en cuenta estas procedencias, de tipo epistemológicas, colaboraría a la hora de fundamentar por qué la investigación sobre el cambio conceptual, resulta de fuerte importancia tanto en el campo educativo como epistemológico. Con el propósito de justificar tal relevancia, es hacia ambos cambios disciplinares a los que nos orientaremos en este trabajo considerando, a modo de nudo teórico, los denominados enfoques postcognitivistas de la cognición2. Abordar la TCC de este modo considera, a nuestro entender, la urgencia y necesidad de reconocer los emergentes marcos teóricos epistemológicos sobre la cognición que, actualmente y en progreso, parecen sustentar, entre tantas otras cuestiones, la investigación de vanguardia sobre el cambio conceptual. Más específicamente nuestra cuestión clave consistirá en examinar si los aportes de los nuevos enfoques de la cognición pueden considerarse una especie de andamiaje epistemológico adecuado para la teoría del aprendizaje en general y para la TCC en particular.
Visto nuestros objetivos, examinaremos, a modo de puntapié, uno de los saltos epistemológico en la historia de la psicología al que se refiere Juan Ignacio Pozo (1996 y 1999) en ocasión de proponer su particular teoría del aprendizaje para examinar luego y mucho más particularmente, la ruptura epistemológica de nuestro interés, vigente y en progreso, que, a modo de bisagra, da cuenta del “nuevo paradigma de la mente”. Así, en la tercer parte de nuestro trabajo abordaremos la TCC través de lo que denominaremos “la lectura metodológica y metafísica de los enfoques postcognitivistas”, destacando el profundo impacto que tal abordaje puede causar en la investigación pedagógica. Finalmente, presentaremos nuestras conclusiones en la sección.
Ruptura epistemológica original: la influencia de Lakatos en la TCC
En esta sección, y como ya hemos adelantado en nuestra introducción, proponemos examinar uno de los saltos epistemológico en la historia de la psicología al que se refiere Juan Ignacio Pozo (1996 y 1999) en ocasión de proponer su particular teoría del aprendizaje. Quizás cabe aclarar que en esta sección, nos orientaremos hacia cuestiones exclusivamente teóricas/epistemológicas, para luego en el segundo apartado, relacionar esta breve descripción con la investigación pedagógica. De nuevo, nuestra cuestión clave es aproximar ambos campos de investigación, resultándonos apropiado en esta sección restringirnos sólo a una de ellas, a saber la investigación epistemológica para luego, en las siguientes secciones, examinar su incidencia en el campo de la investigación pedagógica. La ruptura epistemológica, original si tenemos en cuenta los análisis epistemológicos que lo preceden, resulta para este autor como consecuencia del enfrentamiento, a través de la visión epistemológica de I. Lakatos entre T. Kuhn (1986) y K. Popper (1985) En efecto, de entre las varias críticas que hace Lakatos a sus predecesores, destacaremos en este trabajo aquellas que cuestionan el alcance del falsacionismo propuesto por Popper (1985). Para Lakatos (1987 y 1983), al examinar la historia de la ciencia, puede observarse que los científicos no usan la falsación como criterio para descartar (desechar sin más) las teorías en su totalidad. como Popper defendía, sino que éstas sirven de puntapié para que esas mismas teorías se desarrollen y perfeccionen, preponderando también la confirmación de los supuestos científicos que permiten mantenerlas vigentes. Sin embargo, y a pesar de estas críticas, Lakatos coincide con algunos de los varios elementos del racionalismo crítico que defiende Popper tales como idea de que el progreso en la ciencia es racional y que la crítica es el motor para que eso suceda. Interpretado de esta manera entonces el modo en que la ciencia progresa, Lakatos (1983) considera que la refutación de una teoría va a depender únicamente del éxito total que la teoría rival obtenga frente a la experiencia. Es a partir de este enfrentamiento, y de la convicción que el conocimiento no se produce con estudios aislados, sino que se trata de trabajos grupales, que Lakatos propone una nueva y original unidad de análisis para examinar el progreso de la ciencia, a saber, los denominados programas de investigación científica (PIC).
De manera general estos programas están compuestos por: a) un núcleo firme (el cual, a su vez, consta de una o varias hipótesis fundamentales que, por acuerdo de la comunidad científica, se consideran irrefutables a pesar de que se postulen distintas anomalías); b) por un cinturón protector (constituido por hipótesis auxiliares que sí pueden modificarse o sustituirse para defender al núcleo firme de cualquier refutación y, finalmente, por c) heurísticas positivas y negativas (las primeras sirven de guía e indican como continuar el programa y explicar nuevos fenómenos mientras que las segundas impiden la falsación del núcleo firme). De otra manera, y atendiendo al desarrollo de un programa de investigación, un proyecto de investigación consiste en una sucesión de teorías relacionadas entre sí, de manera que unas se generan partiendo de las anteriores (ver Figura 1). Estas teorías comparten un núcleo firme o duro ( en que se encuentran todos los supuestos subyacentes a todo el conjunto de teorías científicas dentro del proyecto de investigación), el cual es protegido por lo que se denomina un cinturón protector que consiste en un conjunto de hipótesis auxiliares que pueden ser modificadas, eliminadas o reemplazadas por otras nuevas con el objetivo de impedir que se pueda falsar el núcleo firme. Ahora bien, puede suceder que cuando un PIC se enfrenta a varias anomalías empíricas que teóricamente no ha podido predecir, se lo reemplaza por un PIC rival. Pero, además, el PIC rival debe conservar los elementos no refutados del PIC anterior para poder reemplazarlo, además de tener soluciones para las nuevas anomalías. De lo contrario, el PIC se queda en etapa regresiva hasta que se recupera (Lakatos, 1987 y 1983).

Continuando con esta línea de aproximación, nos resulta interesante retomar la propuesta de Lakatos acerca de la importancia de contextualizar los estudios de la filosofía de la ciencia, lo que permitiría, al fin de cuentas, postular dos modos complementarios de entender y narrar la ciencia. De manera general, y atendiendo a la idea de la contextualización propuesta por Lakatos, la historia interna de la ciencia se refiere a la confrontación entre las conjeturas y refutaciones científicas mientras que la historia externa de la ciencia se refiere al entorno (social, psicológico) en el que se desarrollan tales controversias. La contextualización permitiría que una conjetura aún refutada pueda continuar vigente, al menos por un grupo de científicos, mientras no aparezca otra rival mejor. Así, para Lakatos la refutación no consiste exclusivamente en probar que una teoría es falsa, sino en disponer de mejores alternativas que pudieran remplazarla Puesto que la mayor parte de las teorías científicas adolecen de varias anomalías, al fin de cuentas, siempre existen varias teorías rivalizando y arrastrando sus anomalías, resultando, finalmente útiles a pesar de ello. Así la ciencia pasa por períodos progresivos, en el que el programa explica y predice nuevos fenómenos (hechos sociales y/o naturales) constantemente y por periodos regresivos, en el que parece haber cierto estancamiento (es decir, sin que se haya progreso científico). De esta manera, y atendiendo a como se interpreta la ciencia desde el punto de vista lakatosiano, la aparición de una nueva teoría científica sólo puede comprenderse en función de su relación con la teoría científica rival anterior.
Pues bien, hasta aquí hemos querido presentar brevemente una especie de visión panorámica sobre una de las principales rupturas epistemológicas a la que recurrentemente se hace referencia al momento de aproximar la TCC con la filosofía de la ciencia. Por supuesto, se nos puede criticar que el modo en que se usó la conceptualización lakatosiana, resulta fragmentado e incluso insuficiente. Sin dudas, en nuestra próxima agenda de investigación, profundizaremos esta cuestión, la cual requiere mayor rigurosidad. En esta oportunidad, solamente nos hemos restringido a señalar, de acuerdo a Lakatos, en qué consiste un proyecto de investigación puesto que hemos utilizado este concepto a modo de nudo teórico para abordar, a partir de éste, algunas incidencias sobre lo que denominamos “el nuevo paradigma de la mente”.
Cabe aclarar también que nuestra tarea es abordar de manera global, la situación actual de las Ciencias Cognitivas y examinar los aportes que éstas pueden ofrecer muy particularmente a la TCC. El carácter aún incipiente de estas ciencias en general, y de los enfoques postcognitivistas en particular, dificulta esta tarea. Sin embargo, sostenemos que el tener en cuenta la interpretación de los proyectos de investigación propuesto por Lakatos, nos permitirá abordar adecuadamente los cambios actuales que estos nuevos enfoques promueven dentro del campo de las Ciencias Cognitivas. Al respecto, podemos: i) rechazar la incidencia de los nuevos aportes teóricos epistemológicos en la investigación pedagógica en general y a la TCC en particular, ii) extender los aportes que los nuevos enfoques promueven para ocuparse de algunos problemas pendientes de resolver por la TCC mediante, por ejemplo, la incorporación de nuevas nociones sobre la cognición y/o modos de abordarla, y iii) complementar las TCC con los aportes de estos nuevos enfoques de la cognición. Tal vez la postura más adecuada frente a los aportes de los distintos enfoques de las Ciencias Cognitivas a la TCC, es aquella que pretende lograr cierta unidad entre ellos.
Nueva ruptura epistemológica: racionalismo situado y cambio conceptual
Resulta interesante la anécdota que plantea Bruner (1997, p.36) al momento de explicar el origen y desarrollo de los fenómenos psicológicos atendiendo a las relaciones que se establecen entre los individuos y los escenarios culturales: “El famoso muchacho esclavo del Menón de Platón era perfectamente capaz de ciertas intuiciones “matemáticas” ¿Habrían sido posibles sus intuiciones sin las preguntas de Sócrates?”. El problema epistemológico que esta anécdota ilustra y, que al que al fin de cuentas nos orientamos, es cómo lograr el aprendizaje sosteniendo el pensamiento individual como así también los contextos en el que el alumno se encuentra inmerso (Castorina y Carretero, 2012. p. 93). Precisamente, el problema al que nos referimos, reconoce que el aprendizaje no requiere solo el enriquecimiento del conocimiento y la integración de nueva información, sino también la “reorganización del conocimiento existente” lo que suele denominarse “cambio conceptual” (Schnotz et al., 2006, p. 17). Este problema instiga a cuestionarse, entre tantos otros interrogantes, acerca de los mecanismos que producen tales cambios, destacando en esta oportunidad el hecho de que el cambio conceptual no implica, al estilo del falsacionismo de Popper, un proceso de sustitución de una teoría por otra, sino en distinguir en qué contextos se encuentra el sujeto al momento de dar una respuesta. Precisamente la importancia del contexto, introduce lo que se denomina “cognición situada” adquiriendo, en consecuencia, suma importancia el proceso de contextualización referido anteriormente a propósito de la revisión histórica que hace Lakatos de la ciencia. Al respecto, nos pareció interesante el particular intento de Resnick (1996 y 2002) por introducir la cognición situada dentro de la TCC. De manera general, este autor cuestiona el tipo de racionalidad subyacente a la TCC y propone conciliar dos líneas de pensamientos consideradas antagónicas. Bajo el concepto de racionalismo conceptual, Resnick se refiere a aquellas teorías que plantean fundamentos universales en el desarrollo humano en oposición al racionalismo situado cuya tesis principal plantea que el desarrollo del individuo solamente se comprende y explica considerando los contextos situacionales en que se desarrolla la acción de los sujetos. En ocasión de abordar particularmente los mecanismos cognitivos a través de los cuales se produce el cambio conceptual, sostenemos que ambos tipos de racionalismos pueden corresponderse, aunque con ciertas limitaciones y sin caer en ciertos reduccionismos, con los dos grandes “paradigmas” de la cognición, a saber, con el enfoque cognitivista y postcognitivista de la cognición. Cabe aclarar que los enfoques a los que nos referimos son abarcativos y ampliatorios, incluyéndose en cada uno de ellos los racionalismos mencionados. Así el racionalismo conceptual, coincide con el marco teórico cognitivista al postular que innatamente o biológicamente estamos preparados para adquirir ciertos aspectos del conocimiento y que algunos procesos cognitivos del aprendizaje resultan universales e individuales (Parrellada, 2013).Desde esta perspectiva, nuestra especie estaría previamente especializada para desarrollar algunos tipos de conocimientos y el contexto funcionaria a modo de disparador para que el sujeto se acomode a éste. Por ejemplo, en relación a la relevancia (Silenzi 2019 y 2018), la racionalidad ecológica (Silenzi, 2017a) y la racionalidad de sentido común (Silenzi, 2017b) estas predisposiciones innatas actuarían como restricciones o sesgos para que el sujeto pueda organizar la información proveniente del mundo, o determinar relevancia eficientemente, y sacar el mayor provecho de su contacto con el medio, generando aprendizaje. Así, bajo esta perspectiva, se coloca al contexto en un segundo plano en relación a las estructuras del sujeto.
Por otro lado, y en contraposición, la teoría de la cognición situada, que vamos a desarrollar luego con mayor amplitud, defiende que el contexto “ordena” la actividad cognitiva, correspondiéndose con los denominados enfoques postcognitivistas. De esta forma, el contexto colabora en los modos de razonar del sujeto, y con ello con los procesos de aprendizaje a los que la Teoría del Cambio Conceptual hacen referencia y que en este trabajo nos interesa sobremanera.
El tener en cuentas las diferencias conceptuales sobre racionalismo, como así también los “nuevos” enfoques de la cognición permite plantear de los debates epistemológicos más relevantes alrededor de la TCC a saber, cómo los individuos aprenden tanta cantidad de conceptos universales como de conocimientos culturales específicos. Precisamente la tesis principal del racionalismo situado sostiene que una situación o acción que desempeñe el sujeto, en un contexto de aprendizaje, puede favorecer o no, la elaboración de estructuras necesarias para adaptarse o para actuar conforme a esa situación particular (Resnick, 2002). Es claro que la investigación sobre el cambio conceptual debe proporcionar necesariamente información acerca de las variables externas del entorno que pueden manipularse para facilitar el desempeño cognitivo y el cambio conceptual. Así sostenemos que, a modo de puente epistemológico entre las investigaciones evolutivas-cognitivas y algunas teorías del aprendizaje como es la TCC, los denominados enfoques postcognitivistas colaboran en la tarea de especificar, por ejemplo, los mecanismos que pueden conducir a un individuo desde un nivel de desempeño cognitivo hasta el siguiente, destacando en estos procesos los factores externos del entorno. Cabe aclarar que en este trabajo, y por cuestiones de espacio, no nos detendremos en profundizar los distintos elementos pedagógicos y culturales implícitos en los procesos cognitivos subyacentes al momento de aprendizaje, lo cual, y por supuesto, es una tarea pendiente en nuestra agenda de investigación, sino en examinar la posibilidad de aproximación entre los enfoques postcognitivistas y la Teoría del Cambio Conceptual.
En efecto, los cambios en los estados internos no pueden atribuirse exclusivamente a mecanismos cognitivos mentales, como lo defiende el cognitivismo radical, sin tener en cuenta el rol que desempeña el entorno. No podemos dejar de lado, los contextos situacionales, las herramientas y los artefactos de la cultura y la naturaleza de los sistemas simbólicos que se utilizan durante el desempeño cognitivo. En la investigación actual sobre el cambio conceptual (Pozo, 1999), los roles del contexto situacional y de la cultura se ha vuelto mucho más relevantes. Quizás, temas tales como la metaconciencia conceptual, el enriquecimiento conceptual, la adquisición del conocimiento y la especificidad del dominio se verán afectadas por la orientación hacia este tipo de investigación (Vosniadou, 2007). Estas razones, entre tantas otras, justifican una vez más la importancia de orientar la TCC hacia los enfoques postcognitivistas de la cognición.
Los enfoques postcognitivistas, en contraposición a la visión (radicalmente) cognitivista de la cognición, coinciden en la necesidad de prestar atención a aspectos que el enfoque clásico no ha atendido suficientemente tales como la afectividad (la cognición es íntimamente dependiente del valor del objeto de cognición del cognoscente), el cuerpo (la corporalidad y la cognición del agente se encuentran interrelacionadas) y por sobre todo el contexto (comprender la cognición de acuerdo a la situación en la que se encuentra el agente), proponiendo examinar nuestros procesos cognitivos a la luz de lo que denominaremos, de ahora en más, “la articulación (interacción) mente, cuerpo y mundo”, entendiendo la cognición como una relación dinámica entre el sujeto y el mundo. Visto, por ejemplo, la relevancia del contexto, la predominancia de procesos de asociación en la explicitación de nuestros procesos cognitivos como también los componentes emocionales que los enfoques postcognitivistas defienden sobremanera, sostenemos que es posible corresponder la TCC con estos enfoques. Quizás sea oportuno aclarar que nos referiremos al modo en que la articulación funciona, sin profundizar como lo hace cada uno de sus elementos en particular, quedando esta tarea pendiente en nuestra agenda de investigación. Así, nuestro aporte consiste en cuestionar la posibilidad de “renovar” la TCC visto el estado teórico actual del concepto de cognición, teniendo en cuenta la articulación mencionada.
Durante las últimas cinco décadas el interés multidisciplinario por la cognición ha traído consigo nuevos descubrimientos y planteamientos, los que se han teorizado a través de distintos enfoques de las Ciencias Cognitivas (Silenzi 2016 y 2013). En tanto que, alguna vez, el enfrentamiento dentro de las Ciencias Cognitivas fue entre conexionismo y cognitivismo, hoy “la pugna de moda” es entre el enfoque clásico (cognitivista y conexionista) y los enfoques “postcognitivistas” de la cognición. Estos “nuevos” enfoques de las Ciencias Cognitivas, a los que nos restringimos en esta investigación, coinciden en el rechazo, total o parcial, del enfoque clásico y en la necesidad de prestar atención a aspectos que el enfoque clásico no ha atendido suficientemente (Silenzi, 2015). Quizás resulte conveniente atender a las distintas maneras de etiquetar lo que nosotros hemos denominado “paradigma postcognitivista” para comprender de qué modo se interpreta, a diferencia del paradigma cognitivista, la concepción de “cognición”. Entre las distintas y otras denominaciones se destaca el acrónimo “4E”. Ésta denominación postula una concepción de la cognición como corporizada (embodied), situada (embedded), enactiva, (enacted) y extendida (extended). Según Shapiro (2011) la tendencia a discutir la cognición a través de las “4E” es errónea pues existe un solapamiento teórico dentro de este enfoque que resulta inútil, pues pasa por alto genuinas diferencias teóricas tales como distintas concepciones de lo que se entiende por contexto (entorno). También existen varios otros rótulos que se han inventado para congregar a estas “nuevas perspectivas de la cognición”: Dokic (2006) las agrupa como “una tercera ola de la ciencia cognitiva”, Rowlands (2010) bajo el rótulo de “enfoques anticartesianos”, y, entre otros, Marsh y Onof (2008) bajo el acrónimo DEEDS (dynamical, embodied, extended, distributed, situated).
En consecuencia, si bien las diferencias y semejanzas entre ambos paradigmas ha sido objeto de atención en varias investigaciones de tipo teóricas, nos parece oportuno en esta oportunidad restringirnos al contexto de la práctica educativa y examinar, a partir de los enfoques ampliatorios o críticos de las perspectivas más clásicas y ortodoxas de la mente, de aparición más reciente, si se puede establecer o no cierta correspondencia con una de las principales teorías del aprendizaje como lo es la TCC.
Enfoques postcognitivistas y procesos de enseñanza
1. Lectura metodológica y metafísica de los enfoques postcognitivistas
Quizás una manera de abordar sistemáticamente algunos de los postulados básicos de los enfoques postcognitivistas y articularlo con la TCC es a través la distinción entre la lectura metafísica y metodológica de los enfoques postcognitivistas (Silenzi 2014a y 2014b). Es claro que ambas lecturas se encuentran íntimamente vinculadas y que solamente se distinguen a fines expositivos. Para distinguir ambas lecturas consideraremos dos de las tantas descripciones generales que se hacen de los enfoques postcognitivistas. Clark (2008 y 1997), representante clave de estos enfoques, reúne en su descripción cuatro afirmaciones generales que caracterizan al núcleo de lo que aquí llamamos enfoques postcognitivistas o de lo que él llama “un nuevo movimiento dentro de las Ciencias Cognitivas”:
Margaret Wilson (2002), por otra parte, reúne en su descripción cinco afirmaciones generales que caracterizan al núcleo de lo que ella llama una “nueva visión de la cognición”: i) la cognición es situada (los procesos cognitivos se encuentran recibiendo información dentro de un contexto real y dinámico; ii) la cognición es “forzada” por el tiempo (la cognición interactúa con el mundo en “tiempo real”); iii) los seres humanos trabajan el entorno sin carga cognitiva (considerando los límites de sus capacidades de procesamiento de información, los seres humanos explotan el entorno para reducir la carga de trabajo cognitivo); iv) el entorno es parte del sistema cognitivo (el flujo de información que se da entre la mente y el mundo es tan denso y dinámico que la mente no puede ser considerada una unidad significativa de análisis por sí sola) y, finalmente, v) la cognición es para la acción (la función de la mente es guiar la acción). Así, dentro de la caracterización de la cognición que propone Wilson se pueden encontrar ciertas hipótesis metafísicas acerca de lo que es la cognición. La cognición es situada, es parte del sistema cognitivo, es forzada por el tiempo, está hecha para la acción. En cambio, la caracterización que hace Clark se orienta a destacar que los enfoques postcognitivistas ofrecen nuevas herramientas metodológicas para la investigación en Ciencias Cognitivas.
Estas diferencias permiten postular dos lecturas diferentes de las hipótesis centrales que constituyen a los enfoques postcognitivistas: la lectura metafísica y la lectura metodológica (Walmsley, 2008). La lectura metafísica, se refiere al conjunto de hipótesis que tratan acerca de la naturaleza de la cognición como de la ubicación de los procesos cognitivos. Por ejemplo, una de estas hipótesis plantea que los procesos cognitivos pueden estar constituidos por factores que se encuentran por fuera de los límites físicos del organismo, reconociéndose así que la actividad cognitiva diaria del ser humano se extiende por fuera del cerebro y de la mente a través de las interacciones que mantiene el cuerpo con el mundo. Por otro lado, la lectura metodológica de los enfoques postcognitivistas se refiere a una prescripción metodológica sobre cómo se debería hacer investigación en Ciencias Cognitivas, reclamando más atención al cuerpo, al tiempo y al contexto de lo que hasta ahora, supuestamente, se le ha otorgado. Dentro de esta lectura se encontrarían aquellos reclamos como los de Gomila (2008) y Gomila y Calvo Garzón (2008) que abogan (re)atender a ciertos problemas que aún quedan pendientes dentro del proyecto general de las Ciencias Cognitivas.
Sea la lectura que se adopte, metafísica o metodológica, en ambos casos se postula lo que se denominará la “articulación cuerpo-mente-contexto”, articulación que parece no aparecer entre los defensores de los enfoques cognitivistas. Veamos en qué consiste tal articulación. Al hacer una revisión de la literatura, podemos observar que algunas de las críticas que se hacen a los enfoques cognitivistas se refieren al hecho de que el pensamiento no es un fenómeno aislado e incorpóreo, sino que se realiza en individuos que interactúan en un mundo físico. La estructura del conocimiento que poseería el sistema, frente a sus encuentros con el medio, sería, de acuerdo al enfoque cognitivista, simbólica-representacional, y no lograría abarcar los factores dinámicos que provocan la conducta, ni sería relativa al contexto particular, al tiempo inmediato ni a la necesidad particular del agente. El enfoque cognitivista, según estos autores, asume que los objetos y los eventos existen independientemente, tanto del reconocimiento cognitivo del agente como de las relaciones que pudieran existir entre estos eventos o situaciones.
Contrariamente, es a través de la articulación (interacción) mente-cuerpo-mundo que los enfoques postcognitivistas, al que nosotros adherimos y defendemos, destacan el hecho de que la experiencia cotidiana se desarrolla en un mundo real y en tiempo real, entendiendo la cognición como una relación dinámica entre el sujeto y el mundo. Tal articulación abarcaría, entre otros, la influencia de los afectos o emociones, de los elementos históricos-culturales y del contexto (a través del cual se desenvuelven determinadas acciones o pensamientos) en los procesos cognitivos. Estas críticas y su prometedora superación es defendida, por ejemplo por Calvo y Gomila (2008):
Hence, the blind alley! We think it is high time to consider ways to make real progress in all these critical challenges, ways to get out of the blind alley, and to put those ways that already show the direction of progress in the foreground. Development, real-time performance, flexible, adaptive and dynamic behaviors, evolution and brain realization, to name but a few, are dimensions that post-cognitivist theories of cognition aim at accounting for, and where their successes, even at this early stage of development, clearly outperform their cognitivist competitors. (Gomila y Calvo, 2008, p. 6)
Gardner (1987), a propósito de ciertos procedimientos metodológicos o estratégicos del enfoque cognitivista, destaca la deliberada decisión de restar énfasis a tal articulación, puesto que para él las Ciencias Cognitivas (las nuevas ciencias) “se caracteriza esencialmente por concebir representaciones mentales y por postular un nivel de análisis totalmente separado del nivel biológico o neurológico” (p. 22). La articulación que mencionamos, si bien puede ser relevante para el funcionamiento cognitivo, complicaría innecesariamente los estudios científicos. Obsérvese cómo es caracterizada la inclusión de ciertos factores para el estudio la cognición desde un punto de vista cognitivista: como una “complicación”. Esta actitud se corresponde claramente con una postura metodológica. Es voluntaria la actitud de las Ciencias Cognitivas clásicas, según la visión de Gardner, de restar énfasis a estos factores como también, contrariamente, lo es la actitud postcognitivista de enfatizar estos mismos factores en su programa de investigación. En efecto, varios de los investigadores postcognitivistas defienden la importancia práctica que tiene el uso de los cuerpos, del contexto y del tiempo real para la vida mental, alegando que ésta no ha sido siempre considerada suficientemente por el enfoque cognitivista. Algunas nociones como cuerpo, mente y contexto han sido consideradas, desde el enfoque cognitivista de las Ciencias Cognitivas, como meros detalles de implementación de los procesos cognitivos. El modelo clásico de la cognición propone comprender a la mente como un procesador de información abstracto que opera con símbolos abstractos, sin conceder, suponen algunos postcognitivistas, demasiada importancia a las conexiones que la cognición tendría con el mundo (contexto) y con el cuerpo, es decir, sin dar importancia a la tesis de articulación. Thagard (2008, p. 216), acentúa esta falta de corporeidad y situacionalidad (el metafóricamente llamado “anclaje real”) por parte la concepción computacional de la mente detallando algunos de los elementos olvidados por ésta. Desde un punto de vista postcognitivista, si uno tiene en cuenta el supuesto olvido de algunos factores, como también las condiciones que una teoría acertada de la cognición debe cumplir (tales como comportamiento flexible, rendimiento en tiempo real, comportamiento adaptativo, comportamiento dinámico, etc.), son notorios los pocos avances del cognitivismo y puede pronosticarse, como lo hacen Gomila y Calvo (2008), que este enfoque se encuentra hoy en un callejón sin salida (p. 6). Extrapolado al campo de la educación, quizás resulte conveniente cuestionarnos si atender únicamente a los aportes del cognitivismo al explicar, por ejemplo, los procesos que producen el cambio conceptual, no nos conduce al mismo callejón. Quizás, complementar tales aportes con aquellos que ofrecen los enfoques postcognitivistas nos permitan resolver algunos obstáculos de tipo epistemológicos.
2. Enseñanza situada
El propósito general de este trabajo es examinar si el paradigma postcognitivista de las Ciencias Cognitivas, frente a su potencial desarrollo e incipiente progreso, podría resultar un andamiaje teórico adecuado y significativo para el análisis y posterior evaluación de nuestras prácticas docentes, atendiendo particularmente a la TCC. A modo de puente entre éstas prácticas y el paradigma mencionado, destacamos a la importancia del contexto (marco-entorno-situación) de la actividad enseñanza-aprendizaje. Conceptos tales como enseñanza situada, aprendizaje situado, instrucción anclada, cognición situada y cognición distribuida, entre otros, dan cuenta de la emergencia del paradigma postcognitivista de las Ciencias Cognitivas dentro del ámbito educativo. A partir de ahora, y a lo largo del trabajo profundizaremos cada uno de los conceptos señalados, examinando si a partir de su análisis teórico podemos, no sólo reconsiderar la TCC desde un “nuevo paradigma de la cognición”, sino también aquellas propuestas educativas en donde el aprendizaje se encuentra descontextualizado y aislado promoviendo, contrariamente, la interacción del alumno con el contexto. Al respecto, sostenemos que “es dentro del contexto educativo en donde planteamos el proceso de aprendizaje en donde la cognición del alumno puede estar aislada de ese mismo contexto (cognición estática) o, contrariamente, donde la cognición del alumno pueda estar interrelacionada con ese contexto (cognición dinámica)” (Silenzi, 2012.p.12).
Como ya lo hemos mencionado, el enfoque postcognitivista de la cognición está constituido por varias perspectivas alternativas tales como la “cognición situada”, la “cognición enactiva”, la “cognición corpórea”, y la “teoría dinámica de la cognición sistemas dinámicos”. Aunque a través de las distintas perspectivas se pueden encontrar varias diferencias, es nuestro propósito salvar estas discrepancias, atendiendo a sus presupuestos generales. Las características que capturan las tendencias centrales del enfoque postcognitivista (Clark, 2008) y que consideramos útiles dados nuestros propósitos, son: i) la interacción y el dinamismo como postulados centrales para comprender al sistema cognitivo, ii) la interacción dinámica enmarcada en un cuerpo, iii) la percepción enactiva y iv) la comprensión simultánea de factores corporales, neurales y ambientales que interactúan en tiempo presente. Podemos rescatar de entre estas características, como factor común, el interés de este enfoque por la búsqueda y el estudio de varias cuestiones relacionadas con la importancia del contexto en nuestros procesos mentales. De entre estas cuestiones destacaremos aquella que relaciona al contexto educativo con los procesos cognitivos que dentro de éste se desarrollan. Justamente, y vistos los presupuestos que hemos recién destacado, los enfoques postcognitivistas dan cuenta del “paradigma dinámico de la cognición” puesto que promueve la interacción y dinámica dentro del ámbito educativo.
Veamos, en primer lugar, algunas características del paradigma cognitivista y la forma en que, según éste, el alumno aprende. El paradigma cognitivista, en contraposición al paradigma dinámico, sitúa a la mente (solamente) en la cabeza (sin reconocer su relación con el cuerpo y menos aún con el contexto) y la mecaniza: el funcionamiento de la mente y el cerebro se puede reproducir en una máquina. Este paradigma constituye una línea de investigación claramente definida la cual ha dominado, y aún lo hace, a gran parte de los proyectos de investigación educativos. Se pueden observar sus principales tesis a través de innumerables prácticas educativas escolares donde se asume, explícita e implícitamente, que el conocimiento puede separarse e incluso descontextualizarse de las situaciones en que se aprende. Bajo este paradigma el aprendizaje es individual, solitario y pasivo, es decir, el aprendizaje solamente es concebido como un proceso de transferencia y recepción de información. Como consecuencia de ello, un rasgo importante de este enfoque es su deliberada decisión de restar énfasis a ciertos factores, considerados secundarios, entre los cuales se encuentra el rol del contexto. Según algunos autores, este paradigma promueve aprendizajes declarativos abstractos y descontextualizados, conocimientos inertes, poco útiles y escasamente motivantes, de relevancia social limitada (Díaz Barriga y Hernández, 2002). El conocimiento resulta, de esta manera, independiente de las situaciones de la vida real o de las prácticas sociales de la cultura dentro de las cuales el alumno se encuentra inmerso. Por otro lado, otros autores como Lave y Wenger (1991) sostienen que los psicólogos cognitivos estudian el pensamiento humano recurriendo a tareas artificiales cuando la resolución de problemas no depende de la representación mental sino de la interacción con el mundo. Por ejemplo, aunque un individuo no tenga representaciones matemáticas abstractas puede, sin embargo, ser capaz perfectamente de cortar un pizza en porciones. Lave (2001) afirma que las personas piensan interactuando con el mundo y no formándose representaciones y procesándolas, como sostiene el cognitivismo. Es precisamente dentro del paradigma dinámico que se considera al conocimiento como situado, como parte y producto de la actividad y del contexto en el que el alumno se desarrolla. Según este enfoque no es posible concebir la mente como una entidad “desencarnada” (aislada de un cuerpo), ni “des-situada” (descontextualizada de un entorno). Es en este paradigma donde podemos encontrar conceptos tales como la enseñanza situada, el aprendizaje situado, la instrucción anclada y la cognición distribuida, entre otros, los cuales dan cuenta de la emergencia del paradigma dinámico de las Ciencias Cognitivas dentro del ámbito educativo. Todos estos conceptos destacan la importancia de la interacción entre la acción y el contexto, lo cual puede traducirse en otro concepto: la “acción encarnada”. Este concepto, de manera general, subraya la importancia de abordar la mente y sus procesos cognitivos, tales como aquellos que se producen en la dinámica escolar, de manera “incrustada o encarnada” (Varela, 1990). Bajo esta perspectiva dinámica del aprendizaje la unidad básica de análisis no es el individuo aislado ni los procesos cognitivos o aprendizaje “en frío”. De manera concreta, y de acuerdo a esta visión, Hendricks (2001) propone que, entre otras cuestiones, los educandos deberían aprender involucrándose en el mismo tipo de actividades que enfrentan los expertos en diferentes campos del conocimiento y no, como frecuentemente ocurre en el aula, a través de un símil de actividades científico-sociales que realizan los expertos pretendiendo que los alumnos piensen o actúen como si fueran matemáticos, químicos, geógrafos, etc. La enseñanza, de esta manera, no se enfrenta ni a problemas ni a situaciones reales en donde se promueva la reflexión en acción, es decir, la “reflexión enactiva”. Según Brown et al. (1989) las escuelas enseñan a los alumnos a emplear los diccionarios, los mapas geográficos, las fórmulas matemáticas y los textos históricos de manera tal que este aprendizaje dista mucho de cómo lo hacen realmente los especialistas o expertos en estas áreas. El experto, además de poseer mayor cantidad de información, utiliza esa información de manera dinámica, reflexiva y estratégica, siempre de acuerdo al entorno en donde se encuentre situado.
En la perspectiva de la cognición situada entonces, y retomando algunos de las perspectivas de la cognición descriptas a lo largo de los distintos apartados de nuestro trabajo, el aprendizaje se refiere a aquellos cambios producidos en las formas de comprensión y participación de los sujetos dentro de una actividad conjunta. La teoría de la cognición distribuida subraya que el crecimiento cognitivo es estimulado mediante la interacción con otros, mediante el diálogo y el discurso, desarrollando una comprensión compartida. La enseñanza situada destaca la importancia de la actividad y el contexto para el aprendizaje reconociendo que el aprendizaje es un proceso de “enculturación” en el cual los estudiantes se integran. Finalmente, la instrucción anclada propone organizar los procesos cognitivos alrededor de un “ancla” que puede ser un contexto, problema o situación de la vida real. En estos casos se utiliza la tecnología, particularmente por medio de videos, para ayudar a crear contextos y situaciones “del mundo real” (Bransford y Stein, 1993). Todos estos conceptos, si bien pueden considerarse muchos otros, manifiestan, en correspondencia con el paradigma dinámico, los procesos cognitivos a través de la acción recíproca entre el sujeto y el entorno.
Para concluir, el entorno de aprendizaje que rodea al alumno permite que éste interactúe con otros alumnos, con el docente, con los recursos de información y con la tecnología. El alumno se involucraría en tareas “reales” que se llevarían a cabo en contextos “reales”, utilizando herramientas que le sean de verdadera utilidad, siendo finalmente evaluado de acuerdo a su desempeño en términos “realistas”. De esta manera, podemos observar el papel relevante del entorno frente al aprendizaje del alumno, el cual provee un andamiaje efectivo para desarrollar sus conocimientos y habilidades. Al respecto, se ha afirmado que los problemas escolares presentados mediante situaciones abstractas son más difíciles de resolver que otros presentados mediante situaciones contextualizadas, así sea la misma lógica la que subyace a ambos (Campanario y Otero 2000; Duschi 1995). En consecuencia, debería trasmitirse lo que Mateos (2001) llama “conocimiento condicional”, el cual comprende el cuándo y el porqué de la utilización de una estrategia. En síntesis, y de acuerdo con las consideraciones precedentes, sostenemos que el objeto de la enseñanza no debe centrarse exclusivamente en la adquisición de conceptos, ya que los estudiantes deben aprender procedimientos y contextos de aplicación de esa información. En este sentido, los alumnos deben saber cómo aplicar el conocimiento que poseen, en qué contextos, y qué variaciones pueden realizar sobre los procesos y conceptos que los implican.
A partir de la importancia del contexto, hemos postulado al paradigma postcognitivista de las Ciencias Cognitivas como uno de los mejores escenarios desde donde se puede promover el aprendizaje y la acción-reflexión “encarnada” del alumno. Algunos conceptos como enseñanza situada, aprendizaje situado, instrucción anclada, cognición situada y cognición distribuida, entre otros, dan cuenta de la emergencia del paradigma dinámico de las Ciencias Cognitivas dentro del ámbito educativo. Invitamos, a través de estos planteos teóricos a reevaluar nuestras prácticas docentes en relación al aprendizaje “in situ” y a considerar los aportes actuales de las Ciencias Cognitivas para con la educación de nuestros tiempos.
Comentarios finales
De manera general, nuestro objetivo principal fue, visto el estado actual de las investigaciones teóricas acerca del concepto de cognición y lo que se denomina el “nuevo paradigma de la mente”, estimar si se puede, o no, establecer cierta proximidad entre la TCC y los denominados enfoques postcognitivistas de la cognición. Los debates a lo que nos referimos en este trabajo, da cuenta de algunos, de entre tantos, problemas epistemológicos que a propósito de esta particular teoría del aprendizaje se originan. Luego de atender, de manera general, a una de las principales rupturas originarias epistemológicas subyacentes y originarias de la TCC, examinamos otra particular ruptura, aún en desarrollo según nuestro entender, que parece dar cuenta del un “nuevo paradigma de la mente”. Así, hemos propuesto abordar la TCC a través de lo que hemos denominado la lectura metodológica y metafísica de los enfoque postcognitivista y la articulación mente/cuerpo/mundo, destacando el profundo impacto que tal abordaje puede causar en la investigación pedagógica. De esta manera, nuestro aporte, en base la investigación teórica epistemológica sobre el estudio de la cognición, apuesta a innovadoras transformaciones educativas al momento de articular nuestros procesos cognitivos con la importancia primordial del contexto en los procesos de aprendizaje. Quizá lo procesos de aprendizaje requieran adecuarse a las nuevas visiones “dinámicas” de la cognición que los enfoques postcognitivistas proponen, sin que ello implique posicionamientos rupturistas ni confrontaciones estériles. La capacidad explicativa de los modelos cognitivistas se encuentra limitada, entre muchas otras varias cuestiones, por la aparición de algunos problemas que reflejan su insuficiencia para dar cuenta de la dinámica de los procesos cognitivos implicados en los procesos de enseñanza. Proponemos retomar “viejos” problemas epistemológicos de la TCC dado el “nuevo” programa de investigación que los enfoques postcognitivistas promueven.
Las críticas que, de antemano, pretendan desechar la capacidad resolutiva de los enfoques postcognitivistas tal vez sean demasiadas precipitadas, como también lo serían aquellas que exageran la capacidad de estos enfoques por solucionar aquellos problemas aún pendientes de solución. Los enfoques postcognitivistas son un movimiento incipiente, y por ende, novedoso: sin dudas, queda aún mucho camino por recorrer. Por supuesto, queda pendiente en nuestra agenda de investigación profundizar esta propuesta, como así también extenderla hacia otras teorías del aprendizaje. Como bien afirma Pozo, la investigación en el ámbito educativo, lejos de ser coherente, está constituida por aportaciones diversas, tanto teóricas como metodológicas que no resultan fáciles de integrar (Echeverría et al., 1998). Sin dudas, y aunque es un tarea ardua integrarlas, la investigación epistemológica, visto los nuevos teóricos sobre el estudio de la cognición, promete un largo y apasionante camino por recorrer de forma conjunta con la investigación pedagógica en general, y con aquella relacionada con la Teoría del Cambio conceptual en particular. Queda pendiente en nuestra agenda de investigación, desarrollar esta relación con más profundidad, atendiendo a sus alcances y limitaciones.
Referencias
Bransford J. y Stein, B. (1993). The Ideal Problem Solver. New York: Freeman.
Brown, J.; Collins, A. y Duguid, P. (1989). Situated cognition and the culture of learning. Educational Researcher 18, 32-42.
Bruner, J. (1997). La educación puerta de la cultura. Madrid: Visor.
Campanario, J. y Otero, J. (2000). Más allá de las ideas previas como dificultades de aprendizaje: las pautas de pensamiento, las concepciones epistemológicas y las estrategias metacognitivas de los alumnos de ciencias. Enseñanza de las Ciencias 18 (2), 155-169.
Castorina J. y Carretero M. (2012). Desarrollo Cognitivo y Educación. Los inicios del conocimiento. Tomo II. Buenos. Aires: Paidós.
Clark, A. (2008). Supersizing the Mind: Embodiment, Action, and Cognitive Extension. New York: Oxford University Press.
Clark, A. (1997). Being There: Putting Brain, Body and World Together Again. Cambridge: MIT Press.
Dìaz Barriga F. y Hernàndez G. (2002). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista. México: McGraw Hill.
Dokic, J. (2006). From linguistic contextualism to situated cognition: The case of ad hoc concepts, Philosophical Psychology 19 (3), 309-328.
Duschl, R. (1995). Más allá del conocimiento: los desafíos epistemológicos y sociales de la enseñanza mediante el cambio conceptual. Enseñanza de las Ciencias, 13 (1), 3-14.
Echeverría M.; Mateos M. y Pozo J. (1998). “Teorías e ideas previas sobre la cognición”, En Actas I J ornadas de Psicología del pensamiento, Compostela: Universidad Autónoma de Madrid, pp. 339-350.
Gardner, H. (1987). La nueva ciencia de la mente: historia de la revolución cognitiva. Buenos Aires: Paidós.
Gomila, A. (2008). “Mending or abandoning cognitivism”. En Vega M.; Glendberbg A. y Grasser A (Eds.). Symbols and embodiement. Debates on mining and cognition. Oxford: Oxford University Press, pp. 789-834.
Gomila, A. y Calvo Garzón, F. (2008). Handbook of Cognitive Science. Direction for an embodied cognitive science: Towards an integrated approach. Oxford: Elsevier.
Hendricks, Ch. (2001). Teaching causal reasoning through cognitive prenticeship: What are results from situated learning?, The Journal of Educational Research, 94, 302-311.
Kuhn, T. (1986). La Estructura de las revoluciones científicas. México: Breviarios del Fondo de Cultura Económica.
Lakatos, I. (1987) Historia de la Ciencia y sus reconstrucciones racionales. Madrid: Tecnos.
Lakatos, I. (1983) La metodología de los Programas de investigación científica. Madrid: Alianza Editorial.
Lave, J. (2001). La práctica del aprendizaje. En Chalkin, S. y Lave J. (comps.), Estudiar las prácticas, perspectivas sobre actividad y contexto, 15-45. Buenos Aires: Amorrortu.
Lave J. y Wenger E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge: Cambridge University Press.
Marsh, L. y Onof, C. (2008), “Introduction to the special issue: Perspectives on social cognition”, Systems Research (9), 1-4.
Mateos, M. (2001). Metacognición y educación. Buenos Aires: Aiquè.
Parrellada, C. (2013). La teoría del racionalismo situado y sus limitaciones. En Actas V Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XX Jornadas de Investigación Noveno Encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur. Facultad de Psicología- Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, pp.248-250.
Popper K. (1985) La lógica de la investigación científica. Madrid: Ed. Tecnos.
Pozo, J. (1999). Más allá del cambio conceptual: el aprendizaje de la ciencia como cambio representacional. Enseñanza de las Ciencias, 17 (3), 503-512.
Pozo, J. (1996). Aprendices y Maestros. La Nueva Cultura del Aprendizaje. Madrid: Alianza.
Resnick, L. (2002) “El racionalismo situado: la preparación biológica y social para el aprendizaje”. En L. Hirschfeld y S. Gelman (Comps.) Cartografía de la mente. La especificidad de dominio en la cognición y la cultura. Vol. II. Barcelona: Gedisa Editorial, pp. 300-328.
Resnick, L. (1996). El racionalismo situado: los fundamentos biológicos y culturales del aprendizaje. Perspectivas: revista trimestral de educación comparada, XXVI, 1, 37-53.
Rowlands, M. (2010). The New Science of the Mind: From Extended Mind to Embodied Phenomenology. Cambridge: MIT Press.
Schnotz W.; Vosniadou S. y Carretero M. (2006) Cambio conceptual y educación. Buenos Aires, Aiqué Grupo Editor.
Shapiro, L. (2011), Embodied Cognition. New York: Routledge Press.
Silenzi M. Inés (2019). El rol de las emociones a la hora de resolver del problema de marco: ¿Emociones perceptivas y/o cognitivas?, Revista Estudios de Filosofía. Número 59. Enero-junio de 2019, 65-95. http://doi.org/10.17533/udea.ef.n59a04.
Silenzi M. Inés (2018). El problema de marco y la aptitud de las emociones para resolver la dificultad de la regresión. Revista Colombiana de Filosofía de la Ciencia .Número 36, Volumen XVIII, 103-129. http://doi.org/10.18270/rcfc.v18i36.2117.
Silenzi M. Inés (2017a). El problema de marco y el debate sobre racionalidad humana en psicología cognitiva: racionalidad estándar vs. racionalidad ecológica. Revista Interdisciplinaria: Revista de Psicología y Ciencias Afines. Número 2; Volumen 35, 444-457.
Silenzi, M. Inés (2017b). “Divergencias entre seres humanos y agentes artificiales al resolver el problema de marco: racionalidad y razonamiento de sentido común”. En Fernández N, y Crelier A. (Compiladores), La diferencia antropológica: humano, animal cyborg. Actas de las XVI Jornadas Nacionales Ágora Philosophica. Mar del Plata: Universidad Nacional de Mar del Plata, pp.228-236.
Silenzi M. Inés (2016). “Sobre el fundamento y su alcance en la investigación cognitiva: los enfoques postcognitivistas y sus intentos por resolver el problema de marco”. En Roetti J. y Moro R. (Eds.) El fundamento y sus límites: algunos problemas de Fundamentación en Ciencia y Filosofía, Londres: Editorial College Publications, Serie Cuadernos de Lógica, Epistemología y Lenguaje, pp. 167-187.
Silenzi M. Inés (2015). Enfoques postcognitivistas: rótulos, presupuestos y posibles lecturas, Ludus Vitalis: Revista de filosofía de las ciencias de la vida, Vol. XXIII / Número. 43 / 2015, 277-288.
Silenzi, M. Inés (2014a). El problema de marco: alcances y limitaciones de los enfoques postcognitivistas. Bahìa Blanca: Editorial de la Universidad Nacional del Sur- EDIUNS.
Silenzi, M. Inés (2014b), “La “novedad” dentro del campo de las ciencias cognitivas: alcances y limitaciones”. En Assalone E. y Barrios C. Actas XIII Jornadas Nacionales Ágora Philosophica: Revolución y tradición, Buenos Aires, Asociación Argentina de Investigaciones Éticas, pp. 139-145.
Silenzi, M. Inés (2013) “La filosofía de la mente y las Ciencias Cognitivas frente al enfoque situacional de la mente”. En Basso L. y Bedin P. (Comp.) XII Jornadas Nacionales Ágora Philosophica: Estudios filosóficos en torno a la corporalidad, Mar del Plata: Asociación Argentina de Investigaciones éticas, pp.124-129.
Silenzi M. Inés (2012). Contexto y aprendizaje: aportes del enfoque incrustado, Revista Psicologia del desarrollo, 1, Editorial Universidad Abierta Interamericana (UAI), 9 -17.
Thagard, P. (2008). La mente: introducción a las ciencias cognitivas. Buenos Aires: Katz.
Varela, F. (1990). Conocer: las Ciencias Cognitivas, tendencias y perspectivas. Barcelona: Gedisa.
Vosniadou S. (2007) Investigaciones sobre cambio conceptual. Direcciones futuras y de vanguardia. Quehacer científico, Diciembre 2017, 150-151
Walmsley, J. (2008). Methodological situatedness, or DEEDS worth doing and pursuing. Cognitive Systems Research 9, 150-159.
Wilson, M. (2002). Six Views of Embodied Cognition. Psychonomic Bulletin & Review 9, 625-636.
Notas
Notas de autor

