
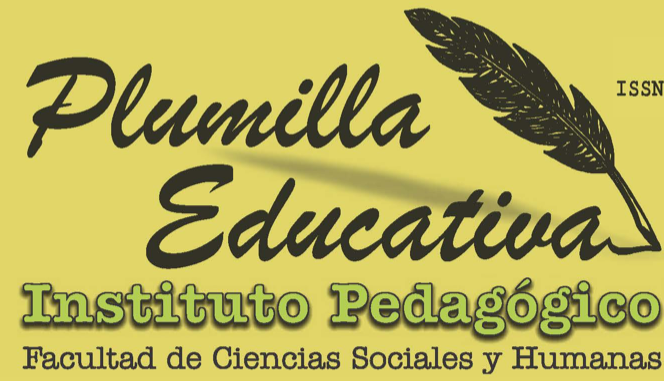

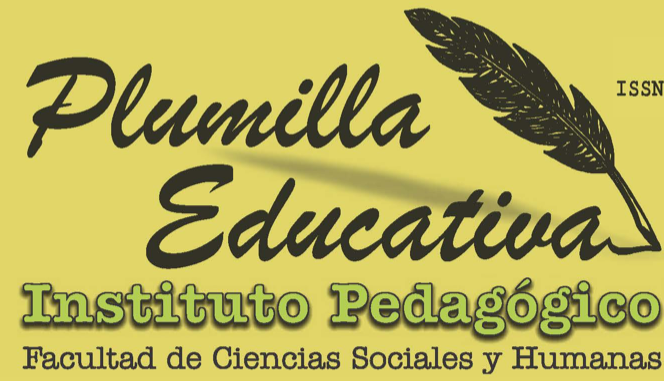
Artículos
Aspectos didácticos en tres manuales de teoría literaria *
Educational aspects in three handbooks on literary theory
Plumilla Educativa
Universidad de Manizales, Colombia
ISSN: 1657-4672
ISSN-e: 2619-1733
Periodicidad: Semestral
vol. 20, núm. 2, 2017
Recepción: 16 Junio 2017
Aprobación: 05 Septiembre 2017

Cómo citar: Sörstad, F. (2017). Aspectos didácticos en tres manuales de teoría literaria. Revista Plumilla Educativa, 20(2), 43-55. ISSN impreso: 1657-4672; ISSN electrónico: 2619-1733.
Resumen: La tesis que se defiende en este artículo es que hace falta un cambio de paradigma en la estructuración de manuales de teoría literaria para la Educación Superior. Para sustentar dicha aseveración, se optó por realizar un análisis comparativo de tres manuales que ofrecen diferentes alternativas de presentar la información y, además, a modo de preámbulo, se incluyó un resumen del estado de la cuestión de la didáctica de la literatura. Las observaciones principales de este resumen sirvieron de base para reafirmar la tesis que luego se comprobó mediante el análisis comparativo de los tres manuales de teoría literaria. La conclusión que se pudo sacar fue que el paradigma dominante de limitarse a exponer una serie de teorías literarias es poco pedagógico. También se debe introducir al estudiante de pregrado a las particularidades de la ciencia de la literatura y explicar en qué radica el vínculo entre teoría y aplicación indicando ejemplos de análisis.
Palabras clave: manuales de teoría literaria, didáctica, pedagogía, estructuración, aplicación, explicación.
Abstract: The line of argument in this paper claims that a change of paradigm is necessary in the structuring of handbooks on literary theory for Higher Education. In order to sustain this affirmation, a comparative analysis of three handbooks on literary theory that offer different alternatives of presenting the information was carried out, and furthermore, by way of introduction, a brief summary of the state of art in literary didactics was included. The main observations of this summary reaffirmed the claim that later on was verified in the comparative analysis of three handbooks on literary theory. The conclusion is that the dominant paradigm, which consists in limiting the content to explaining the essence of literary theories, is not very pedagogical. Students also need a thorough introduction to literary studies in general and examples of how this kind of theories can be applied to literary texts, i.e. they need to become aware of the link between literary theory and literary criticism.
Keywords: handbooks in literary theory, didactics, pedagogy, structuring, application, explanation.
Introducción
La didáctica de la literatura es una disciplina relativamente nueva (cfr. García Ribera, 1996; Alfonso, 2004; López y Encabo, 2004; Mendoza Fillola, 2004; VV.AA., 2004) que se ha establecido en los últimos treinta años, aproximadamente, dentro del marco de la ciencia literaria y, en el presente artículo, se ha elegido el tema de la estructuración de manuales de teoría literaria para la Educación Superior, tomando como ejemplos tres manuales bastante diferentes con la intención de realizar un análisis comparativo. En general, los estudios sobre didáctica de la literatura se centran en cuestiones curriculares, es decir, el diseño de planes de formación, ante todo en la Educación Primaria y Secundaria, con enfoque en la literatura infantil y juvenil, de modo que el análisis propuesto aquí sería innovador.
Más concretamente, se busca poner de manifiesto la necesidad de un cambio de paradigma en la estructuración de manuales de teoría literaria, pues el problema es que, por lo común, estos se limitan a presentar un resumen de las escuelas teóricas más importantes del siglo XX dejando a la imaginación del lector deducir cómo valerse de estas teorías en la práctica (cfr. Fokkema e Ibsch, 1984; Eagleton, 1988; García Berrio, 1994; Gómez Redondo, 1996; Wahnón, 2008; Selden, Widdowson y Brooker,2010). Desde luego, se puede completar un manual de teoría literaria con estudios literarios correspondientes, y es lo que se suele hacer en un curso de teoría literaria, pero cabe preguntarse si no sería más apropiado combinar teoría y aplicación en un mismo manual. Además, se argumentará que se debería empezar introduciendo al estudiante a las características de la ciencia de la literatura en general antes de presentar una serie de teorías y su respectiva aplicación. En otras palabras, en este artículo se abogará por un tipo de estrategia didáctica que combine introducción a la teoría, crítica e historia literarias con la aclaración del vínculo entre teoría y aplicación, lo que puede suponer un aporte significativo porque, si bien existen manuales que tratan los temas indicados por separado, no se encuentra ninguno que los exponga en conjunto, relacionados entre sí.
Hay dos manuales, sin embargo, que se acercan a la referida estrategia didáctica: Teoría literaria, de René Wellek y Austin Warren ( 2004), y Teoría literaria. Una introducción práctica, de Michael Ryan (1999), en la medida en que el primero incluye varios capítulos introductorios sobre la naturaleza de los estudios literarios y el segundo agrega un análisis ejemplar a cada capítulo teórico, y por eso se ha decidido examinarlos. El tercer manual elegido es La teoría literaria contemporánea ( 2010), de Raman Selden, Peter Widdowson y Peter Brooker, por ser representativo de la disposición tradicional de exponer teorías sin explicar su relación con la crítica literaria. Dado que esta indagación se asocia a la didáctica de la literatura, se estima relevante iniciar con un breve repaso del estado de la cuestión de esta disciplina para luego pasar al análisis comparativo de los tres manuales de teoría literaria.
Didáctica de la literatura
Como resultado de los avances en teoría literaria durante la segunda mitad del siglo XX ?el desarrollo del estructuralismo, que se ramifica en la semiótica, la estilística y la narratología, de la estética de la recepción, que ofrece una alternativa al estructuralismo, y del posestructuralismo, cuyos exponentes más conocidos son la crítica psicoanalítica y la deconstrucción, seguido por otras teorías más recientes como, por ejemplo, los estudios culturales, que enfatizan la interdisciplinariedad?, varios investigadores juzgan necesario llevar a cabo una renovación de la enseñanza de la literatura (cfr. González Nieto, 1992; García Ribera, 1996; Bordons, 1994; Colomer, 1998; Díaz-Plaja, 2002; Mendoza, 2004) . En la lectura que sigue, se comentarán las ideas fundamentales de uno de los estudios indicados , La educación literaria. Bases para la formación de la competencia lectoliteraria( 2004), de Antonio Mendoza, señaladas primero de forma sintetizada en la introducción:
La renovación didáctica para la formación literaria ha permanecido anclada en supuestos tradicionales, especialmente trabada en los de orden historicista, en torno a los cuales se han vinculado algunas aportaciones del estructuralismo y poco más. Esta persistencia se debe a la secuenciación cronológica de los contenidos, a las obligadas clasificaciones en géneros literarios y al estudio acumulativo de autores, obras y estilos; sobre este tipo de secuenciación se han incrustado las actividades propias del conocimiento enciclopédico y del comentario/ análisis de textos y, más recientemente, actividades de creación/ manipulación/producción de textos literarios. Desde la proyección del marco historicista, las producciones literarias en el sistema educativo han aparecido como escuetas referencias de títulos, relacionadas con datos sobre la síntesis argumental, con la correspondiente enumeración de abstractos rasgos descriptivos del estilo y con sucintas alusiones a la valoración que el autor y la obra han merecido en el contexto del sistema cultural ( Mendoza, 2004, pp.13-14).
Lo que argumenta Mendoza, en esta cita y a lo largo de su investigación, es que la enseñanza de la literatura se ha caracterizado por ser bastante mecanicista: se ha puesto demasiado énfasis en la memorización de datos enciclopédicos y no se ha favorecido la parte formativa de la didáctica de la literatura, esto es, la importancia de despertar el interés de los estudiantes por la lectura de obras literarias. A juicio de Mendoza ( 2004), y de los otros investigadores citados, la enseñanza de la literatura siempre debe partir de la lectura de obras literarias con el apoyo de teorías sobre la lectura, en general, y sobre la recepción de textos literarios, en particular, para luego analizar otros aspectos complementarios como la historia de la literatura, géneros literarios, corrientes literarias, etc. Se trata de un cambio de perspectiva que lleva a una renovación de la didáctica de la literatura y, a continuación, se ofrecerá un breve resumen de esta propuesta.
Al postular un nuevo modelo didáctico, se suele empezar por plantear tres preguntas básicas: por qué enseñar, qué enseñar y cómo enseñar, y lo que sugiere Mendoza ( 2004, p. 15) es que se debe reemplazar el enfoque en el aprendizaje de ciertos contenidos por una didáctica que se centre en «la formación del lector literario»; en definitiva, lo primordial debe ser aprender a leer, interpretar y valorar textos literarios y no la acumulación de datos empíricos. Más específicamente, se puede decir que, según la tesis de Mendoza ( 2004, p. 15), la formación literaria se perfila en dos direcciones: 1) la que atiende a las competencias que permiten comprender y reconocer las convenciones específicas de organizar y comunicar la experiencia de la literatura en términos de una poética y retórica literarias; 2) la que se ocupa del conjunto de saberes relativos a la historicidad que atraviesa el texto, en cuanto competencias necesarias y mediadoras para formular una valoración interpretativa.
En suma, Mendoza ( 2004) va esbozando un modelo semiótico2 de la didáctica de la literatura y el estudio en su conjunto está formulado como un programa político que emite un mensaje claro y unívoco. Sin embargo, haría falta comentar también si se han propuesto otros modelos didácticos, un modelo fenomenológico, por ejemplo, y contrastar diferentes modelos para obtener una visión más objetiva. El modelo semiótico posee muchas ventajas, así que la intención de dichas observaciones no es criticarlo o rechazarlo, sino sencillamente plantear una matización del asunto. Y, de hecho, aunque Mendoza ( 2004, p. 34) argumenta a favor de la implementación de un modelo semiótico, más adelante, en el apartado «Concepción literaria y enfoque didáctico», aclara que «no cabe hablar de un enfoque ni de un modelo de intervención didáctica exclusivos para ninguna materia o área»; es decir, no descarta el uso de otros modelos. La justificación del modelo semiótico parte de ciertas contribuciones de una serie de teorías literarias y, precisando su argumentación, Mendoza ( 2004, pp. 34-35) puntualiza que busca elaborar una propuesta que:
Plantee la especificidad del tratamiento didáctico de la literatura con la finalidad de dotar al estudiante de las competencias, habilidades y estrategias de recepción necesarias para obtener el goce de la literatura.
Atienda a los procesos de desarrollo de habilidades receptivas y que potencie la participación del estudiante en la construcción de su competencia literaria.
Potencie el reconocimiento de los usos y las funciones estéticas en el discurso literario.
Conceda prioridad a las habilidades y capacidades de observación, valoración y análisis (estilístico, formal, ideológico, pragmático, semiótico, etc.) de las producciones surgidas del uso literario del sistema de lengua.
Recurra siempre a la lectura de las obras, ya que sus peculiaridades (formales, temáticas, etc.) se aprecian, especialmente, según el grado de la formación receptora y sirven para la educación estética.
Favorezca el uso de una metodología participativa en la que se integren los procedimientos y las actividades que estimulan los fines formativos de la recepción literaria, esto es, la educación para el goce estético.
Llegados a este punto, necesitamos especificar cuál es la relevancia de los aspectos destacados para el análisis de tres manuales de teoría literaria de la Educación Superior. Lo que sobresale en la argumentación de Mendoza ( 2004) es que estamos en presencia de un cambio de rumbo en la didáctica de la literatura que pretende dejar atrás el enfoque en la memorización de datos enciclopédicos para dar primacía al desarrollo de la competencia lectora y literaria de los estudiantes. Primero, los estudiantes necesitan aprender a leer y disfrutar de la lectura, con ayuda de diversos estímulos literarios y teorías sobre comprensión lectora, y, segundo, deben memorizar hechos histórico-literarios también, pero a diferencia de la pedagogía tradicional, este aspecto servirá de trasfondo. Como se puede inferir, Mendoza ( 2004) alude a la enseñanza de literatura en la Educación Primaria y Secundaria y en el Bachillerato, y si trasladamos la política propuesta a la Educación Superior, limitada al caso de la estructuración de manuales de teoría literaria, queda claro que hay una analogía con el procedimiento un tanto descontextualizado de varios manuales de exigir que los estudiantes memoricen en qué radican las teorías literarias más reconocidas del siglo XX sin haberlos introducido primero a los fundamentos de la ciencia de la literatura en general: la relación entre teoría, crítica e historia literarias, la esencia de la literatura, la función de la literatura, las raíces de la teoría literaria, una discusión sobre hermenéutica litera ria, etc. Todo esto constituye, justamente, el hilo conductor del análisis comparativo presentado a continuación.
Teoría literaria de René Wellek y Austin Warren
En el prólogo a la primera edición, Wellek y Warren ( 2004, p. 11) informan sobre la finalidad de su manual, cuál es su enfoque y en qué sentido se diferencia de otros manuales:
La presente obra puede reclamar cierta continuidad con la Poética y la Retórica (desde Aristóteles hasta Blair, Campell y Kames), con los estudios sistemáticos de los géneros de las bellas letras y de la estilística, o con libros titulados «Principios de crítica literaria»; pero nosotros hemos tratado de fundir la «poética» (o teoría literaria) y la «crítica» (valoración de la literatura) con el «saber» o la «erudición» («investigación») y con la «historia literaria» (la «dinámica» de la literatura, por oposición a la «estática» de la teoría y de la crítica).
Para empezar, es necesario esclarecer que a pesar de que la primera edición de este manual data de 1953, continúa siendo valioso en tanto que ofrece un esquema claro y pedagógico para un estudiante de teoría literaria. Se trata de un manual adecuado para principiantes que ofrece un largo preámbulo en el que se expone una discusión filosófica sobre la naturaleza de la literatura y los aspectos de teoría, crítica e historia literarias, que desemboca en una división de estudios literarios en dos grupos, análisis intrínsecos y análisis extrínsecos, y cuyo objetivo es exponer diferentes perspectivas teóricas que se pueden definir como un panorama de teorías literarias. Evidentemente, estas teorías necesitan actualizarse y, por ello, se argumentará que será pertinente rescatar la estructuración del manual de Wellek y Warren (2004) en un manual que considere las teorías literarias de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, antes de desarrollar esta sugerencia, se estudiará con más detenimiento algunos capítulos del manual de Wellek y Warren (2004).
Los capítulos que valen la pena comentar son los siguientes: Cap. I. La literatura y los estudios literarios; Cap. II. Naturaleza de la literatura; Cap. III. Función de la literatura; Cap. IV. Teoría, crítica e historia literarias 3. En el primer capítulo ( Wellek y Warren, 2004, pp. 17-23), los autores reflexionan sobre la distinción entre literatura y estudio literario esgrimiendo varios argumentos a favor de la seriedad del estudio literario, asunto que ha sido, y sigue siendo, polémico a causa de la subjetividad que impregna las interpretaciones de un texto literario. Sintetizando, afirman que se trata de «actividades distintas: una es creadora, constituye un arte; la otra, si no precisamente ciencia, es una especie de saber o de erudición» ( Wellek y Warren, 2004, p. 17). Es un debate instructivo y metódico que vincula la literatura con el principio de dulce et utile, de Horacio, y el estudio literario con la línea divisoria entre ciencias naturales y ciencias humanas, problematizada por el filósofo Wilhelm Dilthey. Se puede decir que el énfasis aquí recae sobre la cientificidad del estudio literario, esto es, sobre la importancia de volverse consciente de algunas premisas relacionadas con la metodología de la investigación en las ciencias humanas. Luego, en el capítulo 2, Wellek y Warren ( 2004, pp. 24-34) desarrollan el contenido presentado en el primer capítulo, haciendo hincapié en la esencia de la literatura o, si se prefiere, en la literariedad. Lo que se realiza en esta parte del manual es una serie de comparaciones entre lenguaje literario y otros tipos de lenguaje (cotidiano, científico, religioso, etc.) con el fin de resaltar algunas propiedades distintivas. Importa subrayar, no obstante, que la discusión sobre la naturaleza de la literatura en términos semánticos, es decir, la pregunta por un lenguaje exclusivamente literario, no tiene una respuesta fácil. En la conclusión del segundo capítulo, Wellek y Warren ( 2004, p. 33) comentan este problema:
Todas estas distinciones entre literatura y no literatura de que hemos tratado ?organización, expresión personal, realización y utilización del vehículo expresivo, falta de propósito práctico y, desde luego, carácter ficticio, de fantasía? son repeticiones, dentro del marco del análisis semántico, de términos estéticos centenarios como «unidad en la variedad», «contemplación desinteresada», «distancia estética», «construcción» e «invención», «imaginación», «creación». Cada uno de estos términos describe un aspecto de la obra literaria, un rasgo característico de sus direcciones semánticas. En sí, ninguno satisface. Por lo menos debiera derivarse un resultado: el de que una obra de arte literaria no es un objeto simple, sino más bien una organización sumamente compleja, compuesta de estratos y dotada de múltiples sentidos y relaciones.
Al igual que las teorías literarias que figuran en el manual de Wellek y Warren ( 2004, pp. 85-323), la citada controversia sobre la esencia de la literatura requiere de una ampliación, puesto que durante los años 70 y 80 del siglo XX los teóricos literarios empezaron a prestar más atención a los aspectos pragmáticos de la literatura en detrimento de las tentativas de definir lo literario a partir de la semántica, iniciando de este modo un cambio radical que se debe considerar al proponer un manual de teoría literaria para el siglo XXI. Las definiciones destacadas en la cita ?y, podemos agregar, las definiciones tanto semánticas como pragmáticas? no proporcionan una respuesta suficiente, por lo que se puede cuestionar si es posible encontrar una definición universal en este caso. Como sugieren Wellek y Warren ( 2004, pp. 24-34), en lugar de buscar una definición única y consistente, es preferible invitar a los estudiantes a meditar sobre la esencia de la literatura desde diferentes puntos de vista con el propósito de manifestar una gama de aproximaciones a este fenómeno y dar a entender que nunca se logrará una comprensión definitiva.
En el tercer capítulo, titulado «Función de la literatura», se pasa de la esencia a la utilidad de la literatura para suscitar unas preguntas que todos debemos plantearnos, tanto los profesores como los estudiantes: ¿por qué leemos textos literarios? ¿Para qué sirven? ¿Qué funciones cumplen? Según se informó anteriormente, manuales de teoría literaria no acostumbran a empezar con un debate introductorio de este tipo, y esto se puede calificar como un defecto desde una perspectiva didáctica; en otras palabras, para el estudiante de pregrado puede resultar un poco abrupto suprimir la discusión sobre qué se entiende por teoría, crítica e investigación de la literatura en general y comenzar resumiendo en qué consiste el formalismo ruso, el estructuralismo francés, la estética de la recepción, etc. Pues bien, si volvemos al capítulo 3 del manual de Wellek y Warren ( 2004, p. 42), después de repasar varias funciones, se analiza la literatura como transmisión de un tipo de conocimiento que es distinto del conocimiento lógico-deductivo:
La controversia toda parece ser, en gran medida, semántica. ¿Qué queremos decir con «conocimiento», con «verdad», con «sabiduría»? Si toda la verdad es conceptual y propositiva, las artes ?el arte de literatura inclusive? no pueden ser formas de verdad. A su vez, si se aceptan definiciones reductivas positivistas, circunscribiendo la verdad a lo que puede ser verificado metódicamente por cualquiera, entonces el arte no puede ser una verdad bimodal o plurimodal: hay diversos «modos de conocer», o bien hay dos tipos fun damentales de conocimiento, cada uno de los cuales utiliza un sistema lingüístico de signos: las ciencias, que utilizan el modo discursivo, y las artes, que utilizan el representativo. ¿Son ambos verdad? El primero es aquel al que, por lo común, se han referido los filósofos; el segundo comprende tanto el «mito» religioso como la poesía.
El contenido de este capítulo gira en torno a preguntas eternas en el campo de la poética y la estética con antecedentes que se remontan a Horacio, Platón, Aristóteles, Kant, Hegel, entre otros, y puede calificarse como un breve resumen de la historia de la teoría literaria que sugiere que se debe informar a los estudiantes sobre el hecho de que la teoría literaria proviene originalmente de otras disciplinas, tales como la retórica, la hermenéutica y la estética. Por último, se citará otro fragmento pedagógico y aclaratorio del manual de Wellek y Warren ( 2004, p. 49) que a un investigador de literatura seguramente le suena a obviedades, pero que no lo son para un estudiante de pregrado:
Evidentemente, la teoría literaria es imposible si no se asienta sobre la base de del estudio de obras literarias concretas. No se puede llegar in vacuo a criterios, categorías y sistemas. Y, a la inversa, no es posible la crítica ni la historia sin un conjunto de cuestiones, sin un sistema de conceptos, sin puntos de referencia, sin generalizaciones. Huelga advertir que esto no entraña un dilema insuperable: siempre leemos con algunas concepciones previas y siempre cambiamos y modificamos estas concepciones previas con la mayor experiencia de obras literarias. El proceso es dialéctico: una interpretación mutua de teoría y práctica.
Para resumir, el aporte del manual de Wellek y Warren (2004) radica en dilucidar múltiples aspectos acerca de la naturaleza de la literatura y del estudio literario antes de pasar a la revisión de una serie de teorías literarias, pues de esta manera se ofrece una disposición didáctica que prepara al estudiante para que el enfrentamiento con la abundancia de teorías literarias se vuelva menos abstracto. Asimismo, resulta acertada la división en análisis intrínsecos y extrínsecos, respectivamente, en vista de que los investigadores suelen inclinarse por uno de estos dos enfoques sin desconocer que en la práctica no se pueden separar: como se sabe, un análisis interno (textual) siempre contiene elementos externos (histórico-culturales), y viceversa. Solo falta un aspecto en el manual de Wellek y Warren (2004), esto es, la inclusión de análisis ejemplares correspondientes a las teorías literarias expuestas, pero es algo que figura en el manual que se indagará a continuación.
Teoría literaria. Una introducción prácticade Michael Ryan
Michael Ryan ( 1999, p. 11) acentúa el valor de dejar en evidencia las particularidades de la aplicación de diferentes teorías a textos literarios, como podemos observar en la siguiente cita del prólogo de su manual:
Pensé que ayudaría a los estudiantes si entendían cómo funcionaba la teoría en interpretaciones prácticas. También sentía que las diferencias tan importantes existentes entre las distintas teorías ?la forma en la cual cada una de ellas resalta un aspecto diferente de una obra? quedarían mucho más claras si estas teorías fueran aplicadas comparativamente en una misma obra literaria. Sin embargo, resultaba difícil encontrar interpretaciones sobre la misma obra desde distintas perspectivas críticas. Cada escuela parecía preferir cierta clase de textos.
Ryan se apoya en gran medida en sus experiencias personales como profesor de teoría literaria al plantear la tesis de que la parte más difícil para los estudiantes es captar el vínculo entre teoría y aplicación: si bien la lectura de una teoría literaria puede resultar abstracta, cuesta aún más trabajo dar el paso de la teoría a la práctica, sobre todo si no hay pautas que indican cómo se debe proceder. De ahí que se pueda sospechar que la ausencia de manuales que concreten la conexión entre teoría y práctica ha puesto trabas a la enseñanza y al aprendizaje de teoría literaria. Por otro lado, como apunta Ryan ( 1999, p. 11) en la cita arriba, una teoría tiende a favorecer cierta clase de texto literario, pero es preciso aclarar que esto es normal, que es un fenómeno que no se debe tildar de extraño o defectuoso, ya que todas las escuelas teóricas buscan crear su propio perfil enfocando un aspecto en particular: la forma, la estructura, la narración, el acto de leer, etc., y, en consecuencia, cada teoría se presta mejor a cierto tipo de texto. Por ejemplo, la estética de la recepción, teoría que enfatiza la interacción del lector con el texto, se aplica preferiblemente a textos con muchos vacíos semánticos que incentivan al lector a participar en la creación del significado. Y la narratología, por definición, no se aplica en análisis de poesía. La conclusión que se deriva de este razonamiento es que se debe respetar el enfoque de una determinada teoría y no aplicarla a un texto que se aleja de ella.
Antes de poner en marcha su estrategia didáctica (explicar el vínculo entre teoría y aplicación), Ryan ( 1999, p. 11) advierte sobre la falta de consenso que caracteriza la teoría literaria contemporánea, otro tema importante que se debe comentar en un manual para estudiantes de pregrado:
La teoría literaria es, debido a su dificultad, tan conocida como temida. Un artículo reciente publicado en New York Times tachaba de incomprensible al teórico francés Jacques Derrida. Además, en reacción a la teoría, se ha desarrollado en Estados Unidos un grupo numeroso de resentidos académicos de literatura. Cuando se suceden cambios de tendencias tan enormes como los que han transformado los estudios literarios durante las últimas décadas y que han cambiado las bases de la crítica, es comprensible que aquellos con inversiones en viejos vocabularios y en las teorías que han sido desplazadas muestren sus discrepancias. Aunque la hostilidad tan agresiva de algunos periodistas y académicos hace que nos preguntemos si hay algo más en juego que la simple elección de una escuela concreta de crítica. Independientemente de dónde pueda estar la verdad, la teoría es un campo que necesita una aclaración. Por esta razón he escrito este libro.
La teoría literaria como ciencia autónoma nació con el formalismo ruso a principios del siglo XX y las escuelas teóricas que surgieron después se distinguen por adoptar y desarrollar las premisas de una escuela anterior, o bien por rebelarse y argumentar en contra de otra escuela. Para ser más precisos, la teoría literaria es «tan conocida como temida» porque tradicionalmente ha habido teóricos bastante rebeldes que rechazan todo, o casi todo, lo que se ha afirmado antes, y el filósofo Jacques Derrida (1989) es un ejemplo de esta rebeldía en calidad de fundador de la deconstrucción que constituye una rama del postestructuralismo y que se opone a varios postulados del estructuralismo. Por lo general, las confrontaciones entre diferentes escuelas teóricas tratan sobre disputas semánticas y hermenéuticas, o sea, sobre cómo se genera el significado y cómo se debe analizar un texto literario, y lo que tienen en común es el problema del relativismo. En resumidas cuentas, esta polémica se traduce en la contraposición, analizada por el teórico literario Umberto Eco (1997), entre «interpretación y sobreinterpretación», donde se plantea la pregunta de si el objetivo de un estudio literario es, en primer lugar, interpretar un texto o desmontarlo, utilizarlo y manipularlo según la imaginación de cada lector 4. A este respecto, y especialmente desde una perspectiva didáctica, es recomendable eludir la actitud de «todo vale», característico del relativismo en su forma extrema, es decir, no se debe comunicar a los estudiantes que cualquier interpretación de un texto es aceptable, puesto que da una idea equivocada de qué es una interpretación y perjudica la seriedad de la ciencia literaria. Pero, al mismo tiempo, conviene aclarar que los deconstruccionistas tienen razón cuando, inspirados por el concepto de dialogismode Mijaíl Bajtín (1989), critican la idea estructuralista de un signo lingüístico estable, así que estamos frente a un dilema. Y regresando al tema de aspectos didácticos en manuales de teoría literaria, se puede concluir que, en vez de tratar de resolver el dilema mencionado, lo cual resulta imposible, será pertinente agregar un capítulo introductorio sobre hermenéutica literaria para arrojar luz sobre problemas relacionados con el relativismo.
Ya se ha destacado que el manual de Ryan (1999) se distingue por la inclusión de un análisis ejemplar en cada capítulo teórico y, en concreto, las teorías revisadas son las siguientes: el formalismo, el estructuralismo, el psicoanálisis, el marxismo, el postestructuralismo, la deconstrucción, el posmodernismo, el feminismo, estudios de género, el historicismo y estudios poscoloniales. Ryan (1999) presenta las escuelas teóricas en orden cronológico y es de notar que en los últimos años se ha producido un cambio hacia la investigación de factores externos: estudios de género, historicismo y estudios poscoloniales. Recuérdese que, en el apartado anterior, al analizar la propuesta de Wellek y Warren (2004), se comentó la conveniencia didáctica de agrupar teorías literarias en internas y externas. En lo que respecta a la estructuración del manual de Ryan (1999), resalta la metodología de explicar conjuntamente teoría y aplicación en cada capítulo, pero la ausencia de capítulos introductorios sobre la naturaleza de la literatura y del estudio literario en general puede definirse como un problema para el estudiante de pregrado, así como la breve extensión de cada capítulo (cinco páginas de teoría más diez páginas de análisis), considerando que una teoría como el estructuralismo francés, por ejemplo, que se divide en tres ramas: la semiótica, la estilística y la narratología, no se puede explicar de una manera satisfactoria en tan poco espacio. Otro aspecto que despierta preguntas en este manual es la omisión de la hermenéutica, la teoría más fundamental de todas que debería aparecer antes de las otras teorías, y de la estética de la recepción, cuyo impacto ha sido notable; sin embargo, retomando lo positivo, naturalmente es de suma importancia rescatar y desarrollar la estrategia didáctica de Ryan (1999) de concretar la relación entre teoría y práctica.
La teoría literaria contemporáneade Raman Selden, Peter Widdowson y Peter Brooker
El manual de Selden, Widdowson y Brooker se acomoda al paradigma dominante de exponer las escuelas teóricas más reconocidas del siglo XX sin explicar cómo se podrían emplear tales teorías en la práctica (cfr. Fokkema e Ibsch, 1984; Eagleton, 1988; García Berrio, 1994; Gómez Redondo, 1996; Wahnón, 2008), pero cabe precisar que Widdowson y Brooker ofrecen otro manual a modo de complemento, denominado A Practical Reader in Literary Criticism( 1996), y que Selden, a su vez, ha redactado uno titulado Practising Theory and Reading Literature( 1989) 5. Lo que se ha sugerido antes al respecto es que sería preferible combinarteoría y práctica en un mismo manual, adoptando el modelo de Ryan (1999), porque así se podrían agregar observaciones sobre el procedimiento en cuestión. Ryan (1999) expone teorías y ejemplos correspondientes, y la propuesta ahora, para ser aún más pedagógicos, es incluir comentarios sobre dicha operación analítica. Entonces, sería una operación de tres pasos: teoría-ejemplo-comentario 6.
Siguiendo con la indagación del manual elegido para este apartado, La teoría literaria contemporánea(2010), publicado originalmente en 1985, es importante reparar en la introducción donde los autores resumen el desarrollo de la teoría literaria durante el siglo XX, problematizan la razón de ser de esta disciplina y hacen predicciones sobre qué rumbo tomará en adelante. Siempre ha habido personas que muestran cierta resistencia e incluso rechazo frente a la teoría literaria: ¿por qué rompernos la cabeza con la teoría literaria?, debido a la naturaleza bastante abstracta de esta, lo que obliga a aclarar cuál es su función. Veamos lo que responden Widdowson y Brooker ( 2010, p. 14) 7:
En primer lugar, el énfasis dado al aspecto teórico tiende a socavar la concepción de la lectura en tanto actividad inocente. Si nos preguntamos por la elaboración del significado en la ficción, por la presencia de la ideología en la poesía, o por la forma de determinar el valor de una obra literaria, no podemos al mismo tiempo seguir aceptando de modo ingenuo el «realismo» de una novela o la «sinceridad» de un poema. Quizás algunos lectores quieran conservar sus ilusiones y lamenten la pérdida de la inocencia pero, si son lectores serios, no pueden desconocer los grandes avances realizados por los principales teóricos en los últimos años. En segundo lugar, lejos de tener un efecto esterilizante sobre nuestra lectura, las nuevas formas de entender la literatura vigorizan nuestro compromiso con los textos.
Una explicación de este problema puede ser precisamente que se han ofrecido manuales poco pedagógicos a estudiantes del pregrado. Es normal que después de haber leído resúmenes de teorías tales como la semiótica, la fenomenología, la deconstrucción, etc., el estudiante se pregunte: ?¿Y esto para qué sirve??. Por ello, es imprescindible aclararle, en un capítulo introductorio, que las diferentes teorías literarias proporcionan un instrumento para facilitar y profundizar el análisis de un texto literario; es decir, constituyen el medio, no el fin, de un estudio literario en el ámbito académico, y, además, un requisito para que el análisis pueda calificarse como científico. Naturalmente, se puede analizar un poema, por ejemplo, sin aplicar teorías literarias, pero en tal caso no es un análisis científico, sino una reseña periodística. De nuevo, esto es algo que ya lo sabemos los profesores de teoría literaria, mientras que para los estudiantes no siempre está claro, lo que induce a mejorar la formulación y estructuración de manuales de teoría literaria en nivel de pregrado.
Otro aspecto esencial comentado por Widdowson y Brooker tiene que ver con la constante evolución de las teorías literarias: tarde o temprano, algunas teorías anteriores, o algunas premisas de teorías anteriores, caducan y son reemplazadas por teorías más coherentes con el pensamiento de la sociedad que vivimos en la actualidad. No obstante, hay que tener en cuenta que:
Esto no quiere decir que [las teorías anteriores] sean superfluas, estériles o irrelevantes, ya que sus premisas, metodologías y percepciones continúan ilustrando y pueden constituir aún la fuente de nuevos e innovadores puntos de partida a la hora de teorizar sobre literatura, en la medida en que fueron los que han marcado la pauta de los nuevos líderes en este campo [?] (Selden, Widdowson y Brooker, 2010, p. 17).
Como se informó a propósito de esta discusión en el manual de Ryan ( 1999, p. 11), los teóricos que postulan teorías literarias «se distinguen por adoptar y desarrollar las premisas de una escuela anterior, o bien por rebelarse y argumentar en contra de otra escuela». Es cierto que algunas teorías caducan, como el marxismo, pero también hay teorías que mantienen parte de su vigencia. Por ejemplo, conceptos como «forma» y «estructura» pueden considerarse como fundamentales en todas las disciplinas estéticas, pues nunca dejaremos de hablar de la «forma» y la «estructura» de una obra literaria, una película, un cuadro, etc., y, en consecuencia, sería un error afirmar que estos conceptos han caducado. Siempre surgirán nuevas teorías formalistas y estructuralistas provenientes de teorías anteriores. Esta advertencia es semejante a la que se presentó acerca del relativismo: rebelarse es bueno a condición de que no se adopte una actitud tajante que rechace todo lo que se ha hecho hasta el momento. Debemos apreciar lo que han contribuido teorías literarias desde una perspectiva histórica y concebir la evolución como un trayecto continuo que señala hacia la ampliación de nuestra comprensión del fenómeno literario.
Pero esto último ?el trayecto continuo? es algo que, en línea con la rebeldía del posmodernismo, Widdowson y Brooker ( 2010, pp. 18-19) sostienen que ya no existe. Más exactamente, manifiestan que:
La «teoría» singular y capitalizada ha evolucionado con rapidez en una serie de «teorías» a menudo sobrepuestas y mutuamente generativas, pero también en controversia productiva. En otras palabras, la «hora de la teoría» ha engendrado una tribu enormemente diversa de praxes o prácticas teorizadas al mismo tiempo conscientes de sus propios proyectos y que representan formas radicales de acción política, al menos en el dominio cultural. Este ha sido el caso concretamente de las teorías y prácticas críticas que se centran en el género y la sexualidad y de aquellas que pretenden deconstruir las que giran alrededor de Europa y la cuestión étnica.
Lo que quieren decir, en resumen, es que no hay una teoría literaria de carácter unitario, que estamos ante un campo teórico polifacético, una especie abanico, que ofrece diversas formas de analizar un texto literario. En comparación con el siglo XIX, época en la que predominaban los estudios biográficos e histórico-literarios, se puede constatar que las teorías literarias del siglo XX ofrecen muchas más alternativas de abordar una obra literaria y que el término «teoría literaria» es un término paraguas que alberga varias teorías complementarias y algunas opuestas. Además, en los últimos treinta años, como se destacó al examinar el manual de Ryan (1999), se ha producido un giro hacia análisis externos que da testimonio del agotamiento del estructuralismo francés (análisis internos) de los años 60, 70 y 80. En cuanto a la supuesta falta de unidad, se debe contemplar que, por regla general, la hermenéutica es el denominador común de los estudios literarios, independientemente del enfoque que tengan, aunque, por cierto, también hay estudios no-hermenéuticos como, por ejemplo, análisis puramente estructuralistas que solo pretenden describir cómo está construido un texto literario. Sin embargo, el resultado de este tipo de análisis tiende a ser bastante plano y mecanicista, dado que ignora la dimensión estética, inherente a un análisis literario. Con cierta frecuencia, los textos literarios son investigados por lingüistas, sociólogos, antropólogos, etc., pero en estos casos no se suele hablar de análisis literarios, sino de análisis lingüísticos, sociológicos, antropológicos, etc. Por último, cabe agregar que los puntos analizados por Widdowson y Brooker ( 2010, pp. 11-23) en esta introducción son altamente relevantes para que el estudiante de pregrado se familiarice con determinadas particularidades de la teoría literaria.
Conclusiones
El objetivo de este artículo ha sido realizar un análisis comparativo de tres manuales de teoría literaria que se usan en la Educación Superior. En la introducción, problematizando el asunto, se aclaró que, por lo general, los manuales de teoría literaria son poco pedagógicos en el sentido de que no explican, mediante ejemplos, para qué sirven las teorías literarias en la práctica, y de ahí se pudo inferir que hace falta un cambio de paradigma. Asimismo, se agregó un resumen del estado de la cuestión de la didáctica de la literatura en general, lo que desembocó en la sustentación de la necesidad de contextualizar el uso de teorías literarias.
Al examinar los tres manuales elegidos ? Teoría literaria, de René Wellek y Austin Warren, Teoría Literaria. Una introducción práctica, de Michael Ryan, y La teoría literaria contemporánea, de Raman Selden, Peter Widdowson y Peter Brooker? se encontraron algunos aspectos didácticos que se deben rescatar y también algunos defectos. En cuanto a lo positivo, en el primer manual, resalta una introducción completa a las particularidades de los estudios literarios que prepara a los estudiantes para la lectura de una serie de teorías literarias que se exponen después; en el segundo, se combinan sistemáticamente teorías y ejemplos, una estrategia didáctica muy poco común en el campo de la literatura; y en el tercero, al igual que en el primero, se empieza con una discusión sobre el uso de teorías literarias en general. Lo negativo es la ausencia de ejemplos de aplicación de las teorías presentadas, en el primer manual, de comentarios sobre los ejemplos incluidos, en el segundo manual, y de ejemplos y comentarios, en el tercer manual.
De este modo, se llegó a la conclusión de que, desde una perspectiva didáctica, sería preferible combinar introducción a los estudios literarios, teorías literarias, ejemplos de análisis de textos literarios y comentarios sobre los ejemplos en un mismo manual. Los comentarios son necesarios porque no es seguro que todos los estudiantes capten la conexión entre teoría y ejemplo. Se debe agregar un comentario también para explicar cómo se ha procedido al dar el paso de la teoría a la aplicación.
Bibliografía
Alfonso, R. M. (ed.). (2004). Teoría literaria y enseñanza de la literatura. Bar-celona: Ariel.
Bajtín, M. (1989). Teoría y estética de la novela. Madrid: Taurus.
Bordons, G. (1994), «Visió sincrònica sobre la didàctica de la literatura», Arti-cles de la Llengua i la Literatura, Nro. 1, pp. 27-36.
Brioschi, F. y Di Girolami, C. (1996). Introducción al estudio de la literatura. Barcelona: Ariel.
Brooker, P. y Widdowson, P. (eds.). (1996). A Practical Reader in Contempo-rary Literary Theory. Hertfordshire: Prentice Hall/Harvester Wheat- sheaf.
Chatman, S. (1990). Historia y discurso. La estructura narrativa en la novela y en el cine. Madrid: RBA.
Colomer, T. (1998). La formació del lector literari. Barcelona: Barcanova.
Derrida, J. (1989). La escritura y la diferencia. Barcelona: Anthropos.
Díaz-Plaja, A. (2002). «El lector de secundaria», en Aspectos Didácticos de Lengua y Literatura. Zaragoza: ICE Universidad de Zaragoza, pp. 171- 197.
Eagleton, T. (1988). Una introducción a la teoría literaria, México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
Eco, U. (1997). Interpretación y sobreinterpretación. Cambridge: Cambridge University Press.
Fokkema, D. W. e IBSCH, E. (1984). Teorías de la literatura del siglo XX. Ma-drid: Cátedra.
García Berrio, A. (1994). Teoría de la literatura. Madrid: Cátedra.
García Ribera, G. (1996). Didáctica de la literatura para la Enseñanza Primaria y Secundaria. Madrid: Akal.
Gómez Redondo, F. (1996). Crítica literaria del siglo XX. Madrid: Edaf.
González Nieto, L. (1992). «La literatura en la Educación Secundaria», en Signos, Nro.7, pp. 54-61.
López, A. y Encabo, E. (2004). Didáctica de la literatura: El cuento, la dramatización y la animación a la lectura. Barcelona: Octaedro.
Mendoza Fillola, A. (2004). La educación literaria. Bases para la formación de la competencia lectoliteraria. Málaga: Ediciones Aljibe.
Ryan, M. (1999). Teoría literaria: Una introducción práctica. Madrid: Alianza.
Selden, R., Widdowson, P. y Brooker, P. 2010. La teoría literaria contemporánea. Barcelona: Ariel.
Selden, R. (1989). Practising Theory and Reading Literature. New York: Har-vester Wheatsheaf.
Sörstad, F. (2016). Comprensión lectora y expresión escrita. Medellín: Universidad de Medelín.
VV.AA. (2004). Teoría literaria y enseñanza de la literatura. Barcelona: Fundació de la Miranda.
Wahnón, S. (2008). Teoría de la literatura y de la interpretación literaria. Vigo: Academia del Hispanismo.
Wellek, R. y Warren, A. 2004. Teoría literaria. Madrid: Gredos.
Notas
Notas de autor
Información adicional
Cómo citar: Sörstad, F. (2017). Aspectos didácticos en tres manuales de teoría literaria. Revista Plumilla Educativa, 20(2), 43-55. ISSN impreso: 1657-4672; ISSN electrónico: 2619-1733.
Enlace alternativo
http://revistasum.umanizales.edu.co/ojs/index.php/plumillaeducativa/article/view/2687/3150 (pdf)

