
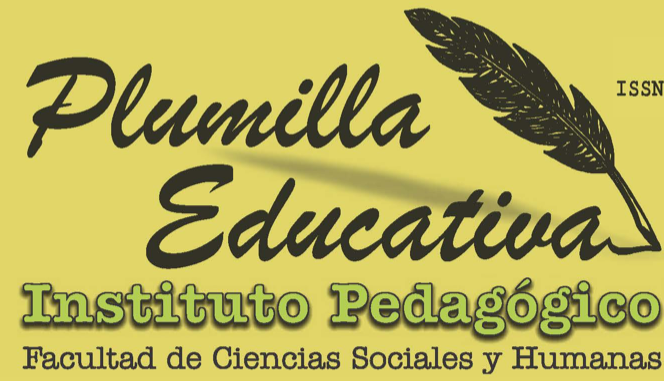

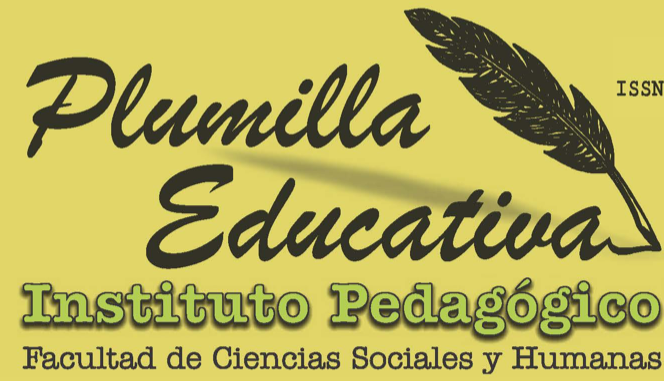
Artículos
Educación popular: ¿una herramienta para resistir al desarrollo? *
Popular education: a tool to resist development?
Plumilla Educativa
Universidad de Manizales, Colombia
ISSN: 1657-4672
ISSN-e: 2619-1733
Periodicidad: Semestral
vol. 20, núm. 2, 2017
Recepción: 01 Junio 2017
Aprobación: 15 Agosto 2017

Cómo citar: Segura Gutiérrez, J. S. (2017). Educación popular: ¿una herramienta para resistir al desarrollo?. Revista Plumilla Educativa, 20(2), 30-42. ISSN impreso: 1657-4672; ISSN electrónico: 2619-1733.
Resumen: El texto reflexiona en torno a la forma en que la educación popular (EP), ofrece una posibilidad de resistencia-vida a los sujetos dentro de la actual condición económica de capital. Para ello, identifica el potencial y capacidad de gestión que dicha estrategia educativa tiene para superar las limitaciones naturales, sociales y políticas presentes en cada contexto dentro de un marco de globalidad, y cuyo cariz más significativo ha sido la imposibilidad de imaginar, crear y desarrollar nuevas maneras de interactuar con los otros y lo otro bajo coordenadas de solidaridad y articulación cooperativa. El modelo de desarrollo actual de base capitalista define unas formas particulares y concretas de relacionarse y participar de las diferentes dinámicas sociales, que amarran al sujeto en sus deseos y esperanzas de un cambio posible pero a la vez riesgoso.
Palabras clave: Educación popular, desarrollo, ciudad, mercado, sujeto, subjetividad y diferencia.
Abstract: The text reflects on how popular education (PE) offers a possibility of resistance -life to the subjects within the current economic condition of capital. To this end, it identifies the potential and management capacity of this educational strategy to overcome the natural, social and political limitations present in each context within a framework of globality, and whose most significant aspect has been the impossibility of imagining, creating and developing new ways of interacting with others and the other under coordinates of solidarity and cooperative articulation. The current capitalist-based development model defines particular and concrete ways of relating to and participating in the different social dynamics that bind the subject in his desires and hopes for a possible but at the same time risky change.
Keywords: Popular education, development, city, market, subject, subjectivity and difference.
Introducción
Los profundos cambios generados por los procesos de globalización al interior de las sociedades actuales muestran como hoy, el modelo desarrollo capitalista instaurado durante la posguerra, afecta no solo la geografía física y económica de los Estados al convertirlos en bastiones geopolíticos, sino también, las formas tradicionales de relacionamiento social, organización comunitaria y constitución subjetiva de los individuos en cada nación.
Desde esta mirada, la educación popular apela hoy a un ejercicio de lectura crítica de la realidad, que anclado a las memorias y voces de los sujetos permita pensar y experimentar cambios a sus situaciones particulares, para de esa manera inscribirlos en una línea de futuro posible gestada desde sí mismos. Según Martuccelli (2007):
La cuestión no es [?] saber cómo el individuo se integra a la sociedad por la socialización o se libera por medio de la subjetivación, sino de dar cuenta de los procesos históricos y sociales que lo fabrican en función de las diversidades societales. ( p. 30).
Lo anterior, en razón a que en la actualidad se vive dentro de cierto tiempo social alentado por el mercado, termina por configurar de manera visible individualidades sin el conocimiento, habilidades y valores necesarios para expresar su propia voz y agenciar una práctica solidaria, que potencialice la gestión eficiente del desarrollo humano-social en espacios administrativo-territoriales como lo local. Es decir, de un ámbito cuyos emplazamientos logran liberar el carácter múltiple de sus relaciones de saber/poder, para aplicarlos sobre aquellos sujetos que lo habitan y recorren. De acuerdo con Foucault (1991):
Desde el momento en que se puede analizar el saber en términos de región, de dominio, de implantación, de desplazamiento, de transferencia, se puede comprender el proceso mediante el cual el saber funciona como un poder y reconduce sus efectos. ( p.26).
En oposición, a aquellos que piensan que lo local no constituye un agregado de potencialidades y saberes, que terminan por otorgarle identidad al individuo. La verdad, es que su construcción y existencia ha requerido la consolidación de marcos institucionales, poderes regulatorios y agentes operativos, que dinamicen su desarrollo para así garantizar en sus agregados la responsabilidad necesaria para administrar sus vidas.
Situación a la cual la educación popular direcciona su atención, en razón a que no solo se trata de adaptarse al orden social establecido, sino de construir herramientas que permitan transformar dicha realidad y empoderen al sujeto. La educación popular, busca cuestionar las circunstancias político-económicas y sociales, que dominan el pensamiento y la acción dentro de un espacio y tiempo dado. Al respecto Mejía Jiménez (2015) declara que:
[?] la educación popular como una práctica desde el Sur, [busca] recuperar social, política y pedagógicamente un planteamiento que toma identidad en las particularidades de nuestro medio y pretende establecer un saber de frontera para dialogar con propuestas que se realizan en otras latitudes del Sur y de ese Norte-sur crítico para construir apuestas, identidades y sentidos de futuro desde nuestro quehacer y configurar un movimiento emancipatorio con múltiples particularidades y especificidades. ( p.100).
Esto en virtud, a que las relaciones que se vienen estableciendo entre el territorio y las diferentes formas de habitarlo lo que han privilegiado es la concentración del poder económico y el desarrollo acelerado de las urbes. Lo anterior, propiciando la reducción de la participación ciudadana, el empoderamiento social y singularización de los individuos. Como afirma Rendón Acevedo (2007) la comprensión del desarrollo:
[?] ha traspasado la barrera impuesta por los criterios estructurales de la economía y se ha permitido una comprensión integral, sistémica del desarrollo (...) Es decir, [de un] concepto en pro de las personas, la naturaleza, el empleo y la equidad. ( p.126).
Reflexión, que será desarrollada a través de tres interrogantes: ¿Qué es la educación popular?, ¿Cómo la educación popular establece rutas de diálogo comprensivo con respecto al desarrollo? Y finalmente si ¿La educación popular resulta ser una forma de resistencia ?válida? para sobrevivir a las circunstancias actuales?
Aunque el mundo moderno es un invento social reciente, es posible advertir un punto de confluencia marcado por la industrialización, el desarrollo del pensamiento científico y la consolidación del mercado con sus sistemas de intercambio, financiación y desarrollo de herramientas logísticas. Manifestaciones de un proceso racional, tecnocrático y de capital que revela como la sociedad, se encuentra bajo el control de los poderes económico y político, y cada vez se hace más difícil, conformar redes de trabajo basadas en la solidaridad, el conocimiento y toma democrática de decisiones al interior de los propios espacios en que se habita y tiempos en que se vive.
Situación que contrasta de manera afirmativa con algunas de las experiencias vividas por Freire (1997) en su etapa de exilio en Chile ?[?] los ?sembradores de palabras? en las áreas de reforma agraria fueron los propios campesinos alfabetizados que las ?plantaban? en los troncos de los árboles, algunas veces en el suelo del camino? ( p.27).
¿Qué es la educación popular?
No cabe duda, que la función actual de la educación se halla vinculada de manera particular a la promoción de condiciones de desarrollo humano y social mínimas y válidas para la planificación de la propia vida, dentro de escenarios cada vez más complejos en términos económicos, políticos y de interculturalidad. En otras palabras, de contextos donde las injustas estructuras sociales vigentes, sumadas a la apatía ciudadana, el conformismo, la insolidaridad y la corrupción, ofrecen la oportunidad para realizar una práctica educativa más creativa y ajustada a las circunstancias actuales, y así permitir ?[?] el despliegue de unas facultades que las personas traen consigo al mundo? ( Nussbaum,2012, p.43) y hacen posible su posterior desarrollo y formación. Según Nussbaum (2010) el papel de la educación debe orientarse a favorecer el desarrollo humano, a través de:
[?] cultivar la capacidad de reflexión y pensamiento crítico [que] es fundamental para mantener la democracia con vida y en estado de alerta. La facultad de pensar idóneamente sobre una gran variedad de culturas, grupos y naciones en el contexto de la economía global y de las numerosas interacciones entre grupos y países resulta esencial para que la democracia pueda afrontar de manera responsable los problemas que sufrimos hoy como interferentes de un mundo caracterizado por la interdependencia. ( p. 29).
Perspectiva ya considerada por la educación popular, en el sentido que su práctica se orienta es a comprender la realidad, mediante un ejercicio de acción-reflexión que rescate las voces individuales y colectivas, para así agenciar procesos de transformación social no previstos por la institucionalidad. En tanto práctica educativa progresista, la educación popular busca visibilizar el conjunto de líneas de pensamiento y formas de organización bajo las que se estructuran los problemas y en consecuencia impiden la identificación de los sujetos y su accionar. Al respecto Freire (1993) refiere que dicha práctica educativa progresista lo que busca es ?[?] inquietar a los educandos desafiándolos para que perciban que el mundo es un mundo dándose y que, por eso mismo, puede ser cambiado, transformado, reinventado? ( p.95).
Lo anterior, toda vez a que, en el tiempo actual marcado por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, el desarrollo de la biotecnología y la consolidación del mercado, muchas sociedades educan a las personas para que sean aptas al engranaje económico, pero no capaces de ejercer su libertad y de esa manera elegir y actuar sobre los diferentes aspectos de su vida. De acuerdo con Mejía Jiménez (2015):
[?] la educación popular llega al siglo XXI con un acumulado construido en sus luchas por transformar la sociedad y hacer posible la emancipación de todas las formas de dominio que le permiten proponerle al mundo de la educación en sus diferentes vertientes una concepción con sus correspondientes teorías, propuestas pedagógicas y metodológicas para ser implementadas en los múltiples espacios y ámbitos en los cuales se hace educación en esta sociedad. ( p.108).
La tensión entre lo ?posible? y lo ?probable? a que se ven expuestos los sujetos al interior de sus diferentes contextos, se halla determinada por el inventario de recursos y grado de acceso que estos presentan para apoyar la realización de proyectos de vida, dentro de una perspectiva de desarrollo humano, que al decir de Silva Colmenares (2013) se explica ?[?] como el ascenso del ser humano en la realización de sus capacidades y aspiraciones con base en la disponibilidad de oportunidades para la satisfacción de sus verdaderas necesidades espirituales, sociales y materiales, en una escala de valores histórico-concreta? ( p.129).
Si bien, la educación popular busca reconocer en el sujeto un cúmulo de capacidades para asumir responsabilidades y agenciar cambios tanto a nivel individual como colectivo, desde la perspectiva del desarrollo dichas capacidades tienen que ver con la deconstrucción de dicho concepto y el análisis de su evolución. Situación que requiere, cuestionar la realidad, para atisbar aquellos factores que lo configuran como inequitativo, y generar así líneas de acción que corrijan sus efectos. La educación popular ?se preocupa por contribuir en la construcción de un orden social justo que supere el actual? ( Torres Carrillo, 2000, p.23).
Cuestión, que lleva a considerar el carácter contextual de la educación popular, pero también su fuerte ligamen con lo político y la política, al posibilitar la lucha e integración por el poder, así como, el agenciamiento de formas organizacionales para participar del mismo, desde la propia condición ciudadana.
Siguiendo algunos de los planteamientos acuñados por Freire (1997) ?Todo proyecto pedagógico es político y se encuentra empapado de ideología. El asunto es saber en favor de qué y de quién, contra qué y contra quién se hace la política de la que la educación jamás prescinde? ( p.52). La configuración histórica y epistemológica, de la educación popular ha estado marcada por un fuerte componente social que la particulariza como ámbito de saber, pero también como una práctica educativa, orientada a sujetos cuyo conocimientos a impartir (saberes vinculados al mundo del trabajo y/o a la difusión política) y finalidad (cambios políticos, justicia social, concientización, participación, comunicación, discusión), tiene un fuerte cariz ético-político que posibilita la transformación de sus realidades. Al decir de Gómez Sollano (2015):
[?] el significante educación popular se constituye como un campo complejo de articulaciones múltiples cuyas prácticas entrecruzan demandas provenientes de diversos grupos, sectores y sujetos sociales, resultando configuraciones socio-históricas y culturales particulares, lo que muestra el carácter abierto e históricamente construido del mismo. ( p.135).
Reflexión, que da cuenta del carácter universal, rizomático y hasta contra hegemónico que tiene la educación popular, para permitir que múltiples sectores se inserten en ella, superen sus discrepancias y activen desde su propia realidad y capacidades una ruta de transformación al orden establecido. Siguiendo, el argumento de Jiménez García y Valle Vázquez ( 2015):
La educación popular, [?] es un artefacto que vehicula e intenta dar orden a las tradiciones, a las costumbres, a los lenguajes perdidos y a las sensaciones salvajes, no para oponerlas a lo civilizado, o colocarlas sobre lo lógico, lo normado o científico, sino para mostrar la diferencia, la alteridad, lo extraño y lo irracional que da paso a la vida pública, es decir, al conflicto, a la tensión, a la acción política constitutiva de lo humano. ( p.44).
Se entiende, que la educación popular busca integrar espacios, recursos y actores, que en suma posibiliten la transformación de sus hábitats, a partir de una actitud crítica, con respecto al desarrollo de sus comunidades y la consolidación del propio proyecto de vida, bajo unas coordenadas político, económicas y culturales, que cada vez más reducen la multiplicidad de sus ámbitos existenciales y de realización como humanos. Hablamos aquí, de la modernidad y el capitalismo 2.
Razón, que motiva a indagar por ¿Cómo la educación popular establece rutas de diálogo comprensivo con respecto al desarrollo? Sin verse a su vez, capturada o relegada por dicho modelo. Hoy, la discusión en torno a la enseñanza y su papel en la sociedad, al decir de Nussbaum (2015) se centra en cómo los sistemas educativos y las naciones desdeñan ciertas habilidades necesarias a la vida democrática, al tiempo que producen huestes de máquinas útiles al mercado, pero sin un ápice de compromiso social, ambiental y cultural, incluso con otros humanos.
Cuestión que prende las alarmas, con respecto a la posibilidad de adelantar una lectura crítica de la realidad, pero orientada hacia el rescate del ciudadano y la mejora de sus condiciones de vida, desde de las propias prácticas sociales situadas en contexto -trabajo solidario, organización social-comunitaria, ejercicio de la participación ciudadana. Según el mismo Freire (1997):
El analfabeto, principalmente el que vive en las grandes ciudades, sabe, más que nadie, cuál es la importancia de saber leer y escribir para su vida como un todo. Sin embargo, no podemos alimentar la ilusión de que el hecho de saber leer y escribir, por sí solo, va a contribuir a alterar las condiciones de vivienda, comida o incluso de trabajo. ( p.79).
Hasta ahora, la relación de la educación con el mercado ha respondido a la necesidad de crecimiento económico, o en su defecto a cumplir con una agenda política bajo intereses particulares, individuales y ambiciosos, sin detenerse a pensar en los nuevos retos sociales, económicos, políticos y culturales que se avecinan con la implantación del pensamiento único y el predominio de los saberes tecnológicos-. Lo cual, hace necesario una educación que:
...] prepare para el empleo y el trabajo digno. (...) una educación que enseñe a pensar, a criticar, a proponer; que aliente el pensamiento científico y la capacidad para el desarrollo tecnológico. Pero también requerimos de una educación que forme para la participación democrática. (...) que forme seres humanos respetuosos de los otros y del medio ambiente, que valoren nuestra diversidad. (...) una sociedad que forje seres humanos socialmente responsables y solidarios, intolerantes a la injusticia, creativos y transformadores. ( Schmelkes del Valle,2009, p. 48)
El mundo de la vida se fundamenta en las relaciones que el sujeto guarda con la cotidianidad. Espacio desde el cual, da sentido a su existencia y construye dimensiones de verdad ante la finitud y carácter limitado de nuestra naturaleza humana.
una forma o modo de reproducción de la vida económica del ser humano: una manera de llevar a cabo aquel conjunto de actividades que está dedicado directa y preferentemente a la producción, circulación y consumos de bienes producidos ( Echeverría, 2011, p.48).
Educación popular y desarrollo. Prácticas y tensiones
El siglo XX, estuvo caracterizado por vertiginosos y hasta contradictorios cambios en razón a la implementación del capitalismo como modelo de desarrollo. Sin embargo, pese a dichos cambios la realidad para muchos sectores sociales y zonas geográficas del planeta sigue estando marcada por una fuerte tendencia a la desigualdad y la legitimación de la lógica de capital, como horizonte de sentido.
Situación que hace necesario, parafraseando a Apple ( 1997, p.69) disponer de mecanismos prácticos y herramientas conceptuales que desnaturalicen dicha forma de racionalidad y por extensión, lleven a identificar los efectos negativos de dicho modelo. Cuestión posible de lograr, mediante la educación popular dado su carácter crítico-reflexivo e interés por comprender y transformar los procesos de dominación que guardan las relaciones sociales. Si bien es cierto, el siglo XX vio nacer la idea del desarrollo como eje articulador de las políticas económicas orientadas a la protección y promoción del capital, para el caso de América Latina dichas políticas estatales lo que han hecho es favorecer el conflicto social e insertar a los países que la integran en una dinámica global.
En palabras de Féliz (2015):
La idea de desarrollo vino a apuntalar políticas orientadas a promover la forma esencial del desenvolvimiento de las relaciones sociales capitalistas. En términos de apariencia, el crecimiento económico, el aumento en la productividad del trabajo y el incremento en el empleo asalariado se convirtieron en los valores fundamentales de las nuevas estrategias que apelaban a la planificación y promoción estatal del proceso de reproducción capitalista. ( pp. 31-32).
No obstante, la implementación del proyecto capitalista ha tenido que sortear con diferentes movimientos sociales, que se resisten a su praxis puramente acumulativa, consumista y de constitución de sujetos-mercancía. Tanto, que muchas de las prácticas cotidianas ejecutadas hoy por los ciudadanos de estos países, a lo que se orientan es a gestionar formas alternativas de producción desde la articulación social, la utilización del mercado como mecanismo de distribución y coordinación, para así mejorar sus actuales condiciones de vida.
Según Torres Carillo (2011):
La imposición de políticas neoliberales y la consecuente pauperización de amplias capas de la población ha hecho ver la urgencia de incluir la dimensión productiva en las experiencias educativas populares pues, aunque existe una trayectoria más o menos larga en la búsqueda de economías alternativas para los sectores empobrecidos (economía solidaria, microempresas, empresas asociativas), hasta el presente han sido más los fracasos que los éxitos obtenidos. ( p.52)
Lo anterior, debido a que en términos económicos el desarrollo social ha tenido que cargar entre otras, con los efectos negativos de la migración internacional, la fuga de capitales emergentes y la progresiva desregularización estatal. Situación, que genera desbalances sobre la seguridad y sostenibilidad de los medios de subsistencia con que cuentan clases medias y de menores recursos. De acuerdo con Jara Holliday (2010), ?Desde los años ochenta, las reformas neoliberales impuestas por los organismos financieros internacionales agudizaron los viejos problemas, produciendo un quiebre de las estructuras educacionales [?]? ( p.1).
Rupturas, que han visibilizado el carácter mercantil e instrumental de la educación, dentro del modelo de racionalidad neoliberal, pero que, para los fines de este texto, posibilitan desde lo planteado por Jara Holliday (2010) esbozar una acción eficaz y transformadora de lo social a partir de ?[?] formar a las personas como agentes de cambio, con capacidades de incidir en las relaciones económicas, sociales, políticas y culturales como sujetos de transformación? ( p.4). Esto ante las situaciones de desarraigo, dificultades frente al acceso y disfrute de los derechos fundamentales y la imposibilidad para construir una memoria compartida dentro del marco de la globalización.
Siguiendo los argumentos de Jara Holliday (2010):
La educación popular es una corriente educativa que se caracteriza por ser, a la vez un fenómeno sociocultural y una concepción de educación. Como fenómeno sociocultural, la educación popular hace referencia a una multitud de prácticas educativas diversas: formales, no formales e informales con una intencionalidad transformadora común. Como concepción educativa, apunta a la construcción de un nuevo paradigma educacional, que confronta el modelo dominante capitalista de una educación autoritaria, principalmente escolarizada y que disocia la teoría de la práctica. ( p.5).
Ante la incertidumbre individual e institucional que traen los tiempos actuales, el problema de la educación, parece radicar en cómo conciliar la formación ciudadana con la formación para la competitividad, dentro de un régimen democrático. ?La propia esencia de la democracia incluye una nota fundamental, que le es intrínseca: el cambio. Los regímenes democráticos se nutren en verdad del cambio constante? ( Freire 2007, p.85). Situación, que sugiere reconfigurar las prácticas de enseñanza y estrategias de aprendizaje ejecutadas hasta ahora por la educación, en tanto mecanismo facilitador de la cultura política, pero con la intención de afectar un contexto que, a la fecha se ha mostrado poco interesado en escuchar o responder a los interrogantes suscitados por aquellos sujetos que se resisten a vivir bajo cierto tipo de regímenes y modos de visibilidad. De acuerdo con Castro-Gómez (2010):
Lo que más interesa en las tecnologías liberales no es tanto que los sujetos trabajen para satisfacer necesidades básicas (comer, dormir, abrigarse, descansar) y adquirir objetos materiales (cosificados como propiedad), sino que se ?capitalicen a sí mismos?, es decir que logren ?invertir? sus recursos en ámbitos inmateriales como la belleza, el amor, la sexualidad, el conocimiento, la espiritualidad, las buenas maneras, etc., pues tales inversiones contribuyen a aumentar sus posibilidades de movilidad en una ?economía abierta de mercado. ( p. 51).
Bajo dicha dinámica, no solo se han producido transformaciones en lo económico, político y social, sino también, en la configuración misma de los sujetos -modos de ser y pensarse en el mundo-, al irlos dotando de un cúmulo de ideas y herramientas frente al futuro y su noción de progreso, dentro de las actuales lógicas del capitalismo, tal y como lo plantea Escobar (1986):
[?] con una idea de desarrollo, que nos ha venido creando, constituyendo a través de diversas tecnologías políticas que incluyen conceptualizaciones, prácticas, políticas, planes y programas [que] nos han producido?al menos parcialmente pero siempre en formas importantes? como individuos, como clases, como hombres y mujeres, como grupos étnicos y, finalmente, como nación. ( p.12).
Cuestión que ratifica, como el dispositivo capitalista de producción, no solo ha transcendido la mera organización económica, sino también los diferentes planos de la vida social, a tal punto de sublimar en el sujeto su deseo por el trabajo productivo y el desenfreno en el consumo. En otras palabras, de un ethosde vida donde la acumulación de mercancías empieza a menguar para dar tránsito al intercambio.
Situación que hace imparable el ritmo de producción con los daños ambientales, socioculturales que trae el patrón de consumo, dentro de sociedades que aún no logran superar la tensión entre lo ?colectivo? y lo ?individual?, como núcleo de realización democrática y mucho menos identificar los beneficios de la consolidación de territorial, en la conformación de vínculos sociales y constitución de subjetividades. Descripción, de interés para la educación popular, en el sentido que ella ?[?] vino a reajustar otros modelos que existían, al asumir la educación como un proceso sistemático de participación, formación e instrumentación de prácticas populares, culturales y sociales? ( Brito Lorenzo,2008, p.32).
Hablamos de sistemas de acción, que en la ciudad han buscado resistir a la homogenización provocada por el capitalismo y su interés por convertir dicho espacio socioterritorial en modelos comerciales. La educación en la ciudad, ahora se proyecta bajo un interés por ?hacer pensar? en cómo transformar los mecanismos de socialización que agencian las fuerzas productivas y consolidan sistemas de consumo individual-colectivo, que siguen hoy afectando la participación social-ciudadana y el diálogo con el otro. De acuerdo con Pacheco Ladrón de Guevara (2005) ?La ciudad actual contribuye a la conformación de subjetividades mundiales, no porque en sí pertenezca a circuitos planetarios sino porque coloca a los sujetos como vitrinas desde donde ven y son vistos? ( p.70).
Cuestión a la cual Freire (2007) responderá diciendo que:
Hay una práctica de la libertad, así como hay una práctica de la dominación. Actualmente, nos movemos, somos, vivimos, sufrimos, anhelamos y morimos, en sociedades en que se ejerce la práctica de dominación. No perdemos nada si intentamos una nueva pedagogía. Por el contrario, podemos ganar una nueva sociedad, un nuevo hombre, un nuevo mañana. ( p.18).
La educación del hombre está mediada, por la relación que este mismo establece con el mundo que le rodea y las interacciones que entabla con otros semejantes bajo condiciones de libertad, respeto y tolerancia activa. En otras palabras, de una actitud reflexiva y transformadora de las actuales condiciones de vida, y que le supone pensarse como sujeto histórico y político.
La educación popular: ¿Una oportunidad para superar la crisis civilizatoria?
La globalización del conocimiento, el avance de la ciencia y la tecnología, pero también la reproducción de las desigualdades de acceso, permanencia y rendimiento escolar, así como la segregación social a través del proceso educativo son algunas de las características del sistema educativo colombiano, que sin una respuesta efectiva desde el nivel estatal y la sociedad civil ha terminado por limitar las posibilidades de desarrollo personal y colectivo al grueso de los ciudadanos.
De acuerdo con García-Villegas, Espinosa, Jiménez-Ángel y Parra-Heredia, ( 2013) por ejemplo:
[?] la cobertura educativa no se distribuye de manera homogénea en el territorio nacional; en unos departamentos es más alta que en otros. Así, por ejemplo, mientras que en Guaviare, Vaupés o Vichada la cobertura bruta en 2012 fue de 71,3%, 73,18% y 75,11% respectivamente, en Córdoba, Sucre y Casanare fue de 110,73%, 112,62% y 117,02%. En materia de cobertura neta, la disparidad es similar: mientras que en Guaviare, Vaupés y Vichada en 2012 fue de 59,18%, 62,32% y 66,75% respectivamente, en Cesar, Sucre y Casanare fue de 94,01%, 95,55% y 103,88%. ( p.24).
Cuestión que deja ver cómo además de las disposiciones políticas para asegurar una mayor inclusión y funcionamiento de la economía de mercado, el Estado a lo que se ha orientado es a favorecer la tendencia hacia una mayor exclusión al privar las capacidades materiales y simbólicas de los sujetos para hacer frente a las asimetrías de un mundo global. Según Gimeno-Sacristán (2005):
La globalización es un concepto útil para expresar una condición del mundo en la segunda modernidad en la que nos encontramos, consistente en que las partes del mismo -sean éstas países, grupos sociales, culturas y las actividades más diversas- participan de una gran red que condiciona a cada pieza del todo: sus economías, las políticas que pueden emprender, las culturas que quedan deslocalizadas y expuestas al ?contagio? de las demás [?]. ( p.15).
Situación, que devela la consolidación del individualismo, espíritu de competencia e insolidaridad entre individuos humanos, frente a ciertas demandas sociales localizadas y que requieren del desarrollo de simpatías y respeto a la dignidad de los individuos. Dicha realidad, no solo afecta la reinvención del ciudadano, sino su compromiso futuro con la democracia en tanto forma de vida buena. En palabras de López-Petit ( 2009):
Con la globalización, el viaje queda inextricablemente asociado con la vida. La propia vida deja de estar ligada a un lugar para convertirse en una vida en viaje. La vida se hace radicalmente nómada: al teléfono, navegando por internet, en coche, en avión. Tenemos una vida desterritorializada del espacio y del tiempo. Evidentemente esta movilidad, como ya hemos dicho, no es la misma para todos, puesto que estratifica el mundo. Arriba, están los que pueden moverse; abajo, los que no pueden. ( p.73).
Ejemplo de una realidad inmediata, en donde la imposibilidad o captura por parte de agentes privados a la institucionalidad, limitan el cumplimiento de su objeto misional -mediación social-, para dar paso a una pedagogía de capital desinteresada por lo cotidiano y la toma de conciencia de las propias situaciones vividas por los sujetos en sus contextos. De acuerdo con López-Petit ( 2009):
La movilización global no tiene delante suyo una vida sino un individuo al que se le exigen unas determinadas disposiciones para permitirle salir a flote. La capacidad de iniciativa, el compromiso personal, incluso alguna forma de rebeldía? son las competencias que la realidad pide. La vida, para poder formar parte activa de la movilización global, tiene que perder todo espesor existencial. Tiene que abandonar la simplicidad que existe en toda vida verdadera y plena, para hacerse complicada, es decir, para hacerse neurótica. La vida movilizada es una vida vaciada de sentido. ( pp.102-103).
Situación, que lleva a plantear, que el modelo de desarrollo que deba privilegiarse sea uno no integral y totalizador, sino más por el contrario, uno capaz de relacionarse con las tramas de la vida, para de esta manera redimensionar los para qué y los cómo de nuestras relaciones como especie, sin arrasar con nuestro entorno, cultura y felicidad. Aunque desde los años setenta en América Latina se han venido adelantando proyectos de reforma institucional y modernización del Estado, que buscan consolidar planes de desarrollo ajustados a la realidad de cada país, la constante sigue siendo como acercar al Estado con su aparato normativo a la ciudadanía -en tanto potencia dinamizadora de la vida democrática-, pero sin desligar a la empresa en tanto actor clave en la generación de crecimiento económico y de mejora de las condiciones desarrollo humano-social, desde el trabajo.
El horizonte ético y metodológico que guarda la educación popular se orienta precisamente a transformar las formas en que se organizan las comunidades, más allá de los saberes, metodologías y ejercicios de poder ejecutados por los grupos de élite (burocratización, la centralización y la política) y la significativa capacidad que presenta el capitalismo para erosionar la integración social y la gobernabilidad democrática.
Si bien es cierto, existen diversos aspectos de la vida de las personas (desigualdad, exclusión, violencias e infelicidad) que evidencian la crisis arraigada en las sociedades contemporáneas, vale la pena desarrollar una actitud reflexiva frente a la vida cotidiana, sus relaciones y la forma en que actúa el poder con respecto a esferas como la producción, intercambio y consumo, en tanto manifestaciones de un modelo de desarrollo posicionado como hegemónico.
Para Freire, la relación entre opresores y oprimidos expuesta a través de la Pedagogía del oprimido, lo que evidencia es la dimensión política de la educación con sus silenciamientos y direccionalidad. Lo cual advierte, que para subvertir dicho modelo se hace necesario conocer el contexto, problematizarlo teóricamente y posibilitar la participación de los sujetos. Siguiendo a Díaz Mateus (2016):
En el modo de producción capitalista la creación de relaciones sociales se reconoce fundada en un proceso de separación de las esferas económica, política y social, que permite mostrar las relaciones de producción despolitizadas y desprovistas de sus verdaderos intereses y contradicciones, dejando de ser entendidas como producto de la explotación de la fuerza de trabajo por parte del capital o de la lucha de clases, sino más bien como relaciones naturales. ( p.237).
Aspecto que revela, como las modificaciones agenciadas por el capitalismo en tanto modelo de producción configuran una nueva forma de vida material y subjetiva, que sigue invisibilizando a amplios sectores de la sociedad, pero cuya línea de fuga se ofrece a partir de la indagación de experiencias compartidas con otros que han vivido situaciones similares -colonialidad- a la nuestra. El objeto del capitalismo hoy parece no ser otro que el control global y abierto sobre lo vivo. La crisis contemporánea:
[?] es una crisis de la calidad misma de la vida civilizada, una crisis que no sólo es económica y política, no es sólo una crisis de los estados nacionales y sus soberanías sino que está afectando y que lleva afectando mucho tiempo a los usos y costumbres de todos órdenes: sexuales, culinarios, habitacionales, cohabitacionales. ( Echeverría, 2010,p. 5).
Espacios de interacción sociocutlural, en donde el condicionamiento de la vida se realiza a través de mandatos institucionales y valores socioculturales preestablecidos, que terminan por visibilizar la tensión suscitada entre formas particulares de existencia política y proyección cultural ?resistencia-, frente al orden establecido, para desembocar en la no existencia. Según Santos (2009):
Los modos de producción de no existencia? en la sociedad occidental podría conectarse con la categoría que se propone: 1) monocultura y rigor del saber, que sitúa a la ciencia moderna y a la cultura de élite como criterios únicos de verdad; 2) monocultura del tiempo lineal, que lleva a la comprensión de la historia como determinación; 3) lógica de la clasificación social que naturaliza las diferencias jerarquizándolas; 4) lógica de la escala dominante, que globaliza más que diferencia; 5) lógica productivista que plantea como incuestionable el criterio de crecimiento económico y productividad de la sociedad actual. ( pp.110-114).
Hablamos de situaciones de facto, cuyas aristas no sólo se orientan a restringir el ejercicio de la autonomía dentro de las múltiples geografías y espacios definidos por el capital, sino también del tiempo social, que cada uno de los sujetos colectivos o individuales, han establecido para avanzar en la construcción de sentido desde sus comunidades, frente a quiénes son y a dónde desean llegar. Tal y como lo señalan Guattari y Rolnik ( 2006) las fuerzas sociales administradoras del capitalismo operan a través de ?sistemas de conexión directa entre las grandes máquinas productivas, de control social y las instancias psíquicas que definen la manera de percibir el mundo? ( p.40).
Ahora la culpa, discriminación e infantilización, se constituyen en factores claves de la subjetividad capitalista, que al decir de Guattari y Rolnik ( 2006) apoyarían la normalización de los sujetos y homogenización de la cultura, pero en detrimento de otros procesos de singularización, que potencialicen la construcción de escenarios sociales alternativos. La singularización, hace parte del proceso de constitución subjetiva, en donde hay una afirmación de valores bajo un registro particular.
No obstante, dicho registro sucede gracias a la atribución de sentido que le otorgan los individuos a sus acciones al interior de una espacio temporalidad, que deja ver lo inacabado de nuestra constitución como sujetos, pero también, que dicha posibilidad de completud estaría dada por la presencia de otros. Según Cendales (2004):
Dentro de los rasgos que caracterizan la educación popular están: el ser un acto dialógico en el cual la palabra tiene enorme fuerza para potenciar el empoderamiento de los sectores, grupos o sujetos involucrados. Un componente ético-político que replantea el tema del poder y el de la exclusión. Esto implica formación para la participación política y el ejercicio de la ciudadanía, con un doble componente: cognitivo y práctico. El primero, orientado a la formación de juicio crítico, mediante el análisis de la realidad socio-política en la que se está inmerso. El componente práctico, orientado a generar o fortalecer la participación directa de quienes estén vinculados al proceso educativo, en escenarios de toma de decisión y expresión ciudadana. ( p.12).
La educación popular, no solo se configura como una forma de educación nacida en el contexto, sino que además busca proyectarse social y culturalmente como un mecanismo de inclusión social favorable a la participación de las personas, desde sus propias condiciones de desarrollo. Lo anterior, ante los embates de una economía mundial que alienta la desigualdad y complejiza la pobreza, pero que, a su turno aboca al ser humano a actuar de manera creativa y transformadora frente a la relación que sostiene con la naturaleza, otros seres humanos y consigo mismo, dentro de un mundo ya tensionado por las demandas ciudadanas y los incumplimientos de los procesos de desarrollo.
Conclusiones
La reflexión hasta aquí adelantada en torno a la educación popular y su vinculación con el contexto actual, deja ver como los procesos de formación y construcción de alternativas de resistencia-vida, frente a la lógica de acumulación de capital en el mundo globalizado, genera unas líneas de fuga a dicho modelo homogenizador y alienante de la libertad y autonomía, para algunos reductos sociales ?colectivos, barriadas-, e individuos, interesados por ejercitarse en una ciudadanía activa y vinculada con la preservación del ambiente, generación de tejido social y preservación del patrimonio cultural en el complejo e incierto proceso de construcción de nación en América Latina.
El valor de la educación popular radica en la capacidad de gestión- desarrollo de aprendizajes colectivos, movilización social, trabajo en equipo- que logra activar en aquellos miembros de pequeñas unidades habitacionales, para encarar problemas que le son pertinentes, y de esa manera atisbar un futuro común.
No obstante a eso, resulta sano decir que la praxis de la educación popular sigue enfrentada a algunos obstáculos propios de su ejercicio, dada la ausencia de una cuidadosa sistematización de experiencias, que permita a los miembros tanto de lo urbano como de lo rural, apropiarse de sus saberes y mediante un ejercicio de reflexión y ajuste a contexto, agenciar nuevas formas de intervención, que terminen robusteciéndola en tanto estrategia alternativa, frente a un modelo de desarrollo cuya pretensión hegemónica, parece constituir competidores y no personas competentes, dentro de un escenario que se transforma día tras día. Pero que lamentablemente, nos aflige y entristece.
Bibliografía
Apple, M. (1997). El neoliberalismo y la naturalización de las desigualdades: Genética, moral y políticas educativas. En P. Gentile y T. Tadeu da Silva (comp), Cultura, política y curriculum (pp. 81-110). Buenos Aires: Losada.
Brito Lorenzo, Z. (2008). Educación popular, cultura e identidad desde la perspectiva de Paulo Freire. Recuperado de CLACSO: http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/campus/freire/06Brito.pdf.
Castro-Gómez, S. (2010). Historia de la gubernamentalidad, razón de Estado, liberalismo y neoliberalismo en Michel Foucault. Bogotá: Siglo del Hombre.
Cendales, L. 2004. La formación para la participación políti¬ca de las mujeres. Recuperado de http://www.dimensione¬ducativa.org.co/biblioteca.
Díaz Mateus, L. (2016). Políticas sociales y producción de relaciones capitalistas. Trabajo Social (18), 235-245.
Echevarría, B. (2011). Modernidad y capitalismo: 15 tesis. En: B. Echeverría, Discurso crítico y modernidad: ensayos escogidos (pp. 45-93). Bogotá: Desde Abajo.
Echeverría, B. (2010). La crisis civilizatoria. En E. Bravo (Ed.) Crisis financiera o crisis civilizatoria (pp. 3-10). Quito: Manthra.
Escobar, A. (1986). La invención del desarrollo en Colombia. Lecturas de Economía, (20), 9-35.
Féliz, M (2015). ¿Qué hacer? con el desarrollo? Neodesarrollismos, buenvivir y alternativas populares. Sociedad y economía, (28), 29-50 Recuperado de http://sociedadyeconomia.univalle.edu.co/index.php/sye/article/view/3228/3210
Foucault, M. (1991). La gubernamentalidad. En J. Varela, Espacios de poder. Genealogía del Poder (pp.9-26). Madrid: La Piqueta.
Freire, P. (1993). Pedagogía de la esperanza. Madrid: Siglo XXI.
Freire, P. (1997). La educación en la ciudad. México: Siglo XXI.
Freire, p. (2007). La educación como práctica de la libertad. México: Siglo XXI.
García- Villegas, M., Espinosa, J., Jiménez- Angel, F., y Parra-Heredia, J. (2013). Separados y desiguales. Educación y clases sociales en Colombia. Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad.
Gimeno-Sacristán, J. (2005). La educación que aún es posible. Madrid: Morata.
Gómez Sollano, M. (2015). Educación popular, alternativas pedagógicas y sistematización de experiencias. Historia y horizontes. Praxis y Saber. Revista de Investigación y pedagogía, 6 (12) 129-148 Recuperado de http://revistas.uptc.edu.co/index.php/praxis_saber/article/view/3766
Guattari, F. y Rolnyk, S. (2006). Micropolítica. Cartografías del deseo. Petrópolis:Tinta Limón.
Jara Holliday, O. (2010). Educación popular y cambio social en América Latina. Community Development Journal. 45 (3), pp. 276-286. Doi:10.1093/cdj/bsq022
Jiménez García, M., y Valle Vásquez, A. (2015). Lo popular en la educación: Entre mito e imaginario. Praxis y Saber. Revista de Investigación y pedagogía, 6, (12) 31-52 Recuperado de http://revistas.uptc.edu.co/index.php/praxis_saber/article/view/3802
López Petit, S. (2009). Breve tratado para atacar la realidad. Buenos Aires: Tinta Limón.
Martuccelli, D. (2007). Cambio de rumbo. La sociedad a escala del individuo. Santiago de Chile: LOM.
Mejía Jiménez, M. (2015). La educación popular en el siglo XXI. Una resistencia intercultural desde el sur y desde abajo. Praxis y Saber. Revista de Investigación y pedagogía, 6, (12), 97-128 Recuperado de http://revistas.uptc.edu.co/index.php/praxis_saber/article/view/3765
Nussbaum, M. (2010). Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades. Madrid: Katz.
Nussbaum, M. (2012). Crear capacidades: Propuesta para el desarrollo humano. Barcelona: Paidós.
Pacheco Ladrón de Guevara, L. (2005). Territorio y ciudad: la construcción de la subjetividad social. Revista Territorios, (14), 161-171.
Rendón Acevedo, J. (2007). El desarrollo humano sostenible: ¿un concepto para las transformaciones? Revista Equidad y Desarrollo, (7), 111-129. Recuperado de https://revistas.lasalle.edu.co/index.php/ed/article/view/331
Santos, B. (2009). Una epistemología del sur. La rein¬vención del conocimiento y la emancipación social. México: Siglo XXI-Clacso
Schmelkes del Valle, S. (2009). Equidad, diversidad, interculturalidad: las rupturas necesarias. En A. Marchesi, J. C., Tedesco, C., Coll, C. (Coords). Calidad, equidad y reformas en la enseñanza (pp.47-56). Madrid: OEI. Recuperado de http://www.oei.es/metas2021/CALIDAD.pdf
Silva Colmenares, J. (2013). Nuevo Modo De Desarrollo. Una Utopía Posible: Bogotá: Aurora-Universidad Autónoma de Colombia.
Torres Carillo, A. (2011). Educación popular, trayectoria y actualidad. Caracas: Universidad Bolivariana de Venezuela.
Torres Carrillo, A. (2000). Ires y Venires de la Educación Popular en América Latina. La Piragua Revista de Educación y Política, (18),19-29.
Notas
Notas de autor
Información adicional
Cómo citar: Segura Gutiérrez, J. S. (2017). Educación popular: ¿una herramienta para resistir al desarrollo?. Revista Plumilla Educativa, 20(2), 30-42. ISSN impreso: 1657-4672; ISSN electrónico: 2619-1733.
Enlace alternativo
http://revistasum.umanizales.edu.co/ojs/index.php/plumillaeducativa/article/view/3169/4181 (pdf)

