
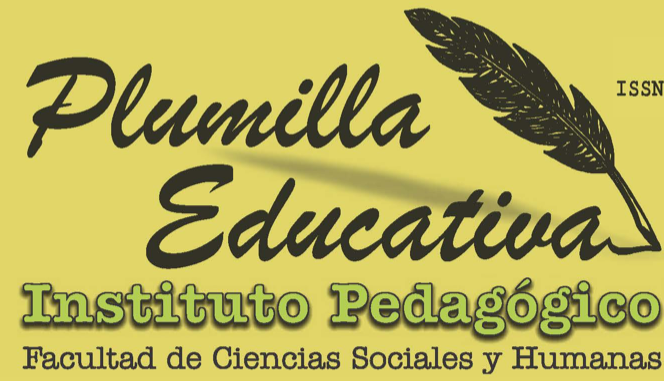

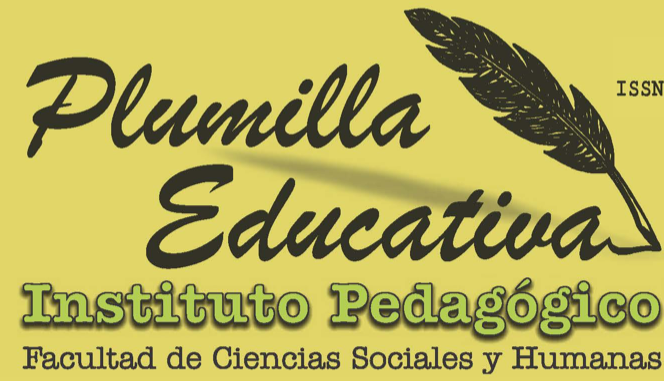
Artículos
El principio de le Chatelier: revisión de algunos libros de texto universitarios 1
The principle of le Chatelier: review of some books of university text
Plumilla Educativa
Universidad de Manizales, Colombia
ISSN: 1657-4672
ISSN-e: 2619-1733
Periodicidad: Semestral
vol. 21, núm. 1, 2018
Recepción: 17 Diciembre 2017
Aprobación: 18 Febrero 2018

Cómo citar: Pelayo, D.A., Gallego, R. y Pulido, D.C. (2018). El principio de le Chatelier: revisión de algunos libros de texto universitarios. Revista Plumilla Educativa, 21(1), 29-57. ISSN impreso: 1657-4672; ISSN electrónico: 2619-1733. DOI: https://doi.org/10.30554/plumidaedu.21.2974.2018
Resumen: La didáctica de las ciencias naturales desde hace algunos años ha tenido discusiones alrededor de los procesos de transposición de los modelos científicos en modelos didácticos, que permea en posibles tergiversaciones y reduccionismos en el marco formativo e incide en la constitución de acciones efectivas y transformadoras en la enseñanza. Por tanto, el presente trabajo tiene como eje central la revisión de los procesos de transposición didáctica del principio de Le Chatelier en textos universitarios de química implementados por profesores en formación en la Universidad Pedagógica Nacional, basándose en una reconstrucción histórico-epistemológica desde el modelo de dinámica científica de Estany (1989), en aras de tener una visión más próxima del saber sabio, a fin de compararlo con el saber enseñado que se exhibe en los libros de texto.
Palabras clave: El principio de Le Chatelier, libros de texto universitarios, trasposición didáctica, enseñanza y aprendizaje.
Abstract: The didactic of the natural sciences for some years has had discussions around the processes of transposition of the scientific models into didactic models, which permeates possible distortions and reductions in the formative framework and affects the constitution of effective and transformative actions in the teaching. Therefore, the present work has as its central axis the revision of the didactic transposition processes of Le Chatelier?s principle in university chemistry texts implemented by professors in formation at the Universidad Pedagógica Nacional, based on a historical- epistemological reconstruction from the scientific dynamics model Estany (1989), in order to have a closer view of knowledge wise to compare it with the knowledge taught exhibited in textbooks.
Keywords: The principle of Le Chatelier, books of university text, Didactic transposition, teaching and learning.
Introducción
En los últimos años se han evidenciado diversos trabajos en la didáctica de la química, en la cual, se entrevé la problemática en cómo se dan los procesos de enseñanza y aprendizaje del Principio de Le Chatelier ( Quílez-Pardo & Solaz-Portolés (1995); Quílez, J. & Sanjosé, V. (1996); Rocha, et al. ( 2000); Gomes & Gorette ( 2005); Canzian & Maximiano ( 2010) por nombrar algunos). En este sentido, hay investigaciones que hacen una aproximación desde: la mirada epistemológica e histórica de la evolución del concepto, los contextos escolares, las nociones y requerimientos mínimos pertinentes para su enseñanza entre otras.
Así mismo, surgen trabajos que discuten el problema de aprendizaje del principio de Le Chatelier, debido al carácter limitado por su naturaleza cualitativa, y su formulación vaga y ambigua. Sin embargo, se asume como una regla cualitativa universal e infalible, en los procesos de enseñanza (Quílez, y Sanjosé, 1996).
También, se ha analizado la problemática científica y didáctica en relación con el aprendizaje del equilibrio químico. Según la cual, se procura que los resultados sean una base para la transformación y la instauración de propuestas didácticas para la enseñanza de este tema (Rocha, et al., 2000) y los conceptos intrínsecos a este como el principio de Le Chatelier.
De igual manera, se ha desarrollado investigaciones con la intención de proporcionar medios para ayudar a la enseñanza y el aprendizaje que tiene la intención de formar individuos más competentes. En la cuales, se ha observado la poca comprensión de los estudiantes durante las clases sobre los conceptos relacionados con la temática de equilibrio químico, puesto que cuando se cuestionaba acerca de los conceptos importantes relacionados con el tema, el número de errores era alarmante ( Gomes & Gorette, 2005).
Además, se han exhibido análisis de los aspectos relacionados con el desplazamiento del equilibrio químico que se presenta en los libros de texto de secundaria en la enseñanza media de Brasil ( Canzian & Maximiano, 2010). En el cual, el principio Le Chatelier se formula y se evidencia como una herramienta utilizada para predecir el comportamiento de sistemas en equilibrio jugando un papel importante en la predicción cualitativa de la evolución de un sistema.
En consecuencia, se puede referir que la problemática a nivel epistemológico y didáctico que se distinguen de este concepto son causantes en parte de las falencias del aprendizaje de la temática de equilibrio químico. Lo que permite señalar, que el obstáculo posiblemente gira en la concepción que se establece en los procesos de transposición en los libros de texto de química y la manera en que se enseña el principio de Le Chatelier, que suele establecerse como un sistema en equilibrio que se somete a un cambio de condiciones, el cual se desplazará hacia una nueva posición a fin de contrarrestar el efecto que lo perturbó y recuperar el estado de equilibrio. Que origina preguntas como: ¿Con qué fin lo propusieron y qué respuestas pretendía explicar?, ¿Qué alcances y limitaciones tienen en la actualidad el principio, desde el momento de su proposición? ¿Qué limitaciones y alternativas se presentan en los libros de texto para explicar el principio?, ¿Qué relaciones se pueden presentar entre los libros de texto en relación a la presentación del principio de Le Chatelier? Y ¿Qué relaciones se pueden establecer con el equilibrio químico?
De modo que, surge la exigencia de reexaminar el proceso de transposición didáctica, al entenderse como la transformación de un contenido de saber para adaptarlo a su enseñanza. Puesto que como menciona Chevallard, ( 1997), un contenido de saber que ha sido designado como saber a enseñar, sufre a partir de entonces un conjunto de cambios adaptativos que van a hacerlo apto para ocupar un lugar entre los objetos de enseñanza. Lo anterior, con el fin de identificar el discurso de la química que se enseña, indagando los textos de educación que habitualmente emplean los docentes en formación de La Universidad Pedagógica Nacional, debido a que estos son los ejes principales que finalmente instauran el principio en la educación en química.
Razón por la cual, la directriz principal de esta investigación consiste en hacer una revisión del proceso de transposición del principio de Le Chatelier en la literatura especializada, realizando una comparación con los libros de enseñanza a nivel universitario que son usados en la enseñanza de docentes. Al escudriñar las principales falencias en la definición del principio, las posibles reducciones, tergiversaciones u omisiones histórico-epistemológicas que se dan; con el fin de generar mejoras en el proceso de enseñanza y aprendizaje de este principio tan trascendental en la comprensión del equilibrio químico.
Metodología de investigación
Para desarrollar la investigación se estructuró en un análisis de contenido entendiéndose como una forma particular de análisis de documentos. De igual manera como menciona López, ( 2002) con esta técnica no se pretende analizar el estilo del texto, sino las ideas expresadas en él, siendo el significado de las palabras, temas o frases lo que intenta cuantificarse.
En este sentido el análisis de contenido integra el texto en un modelo de comunicación dentro del cual se definen los objetivos de análisis. Esto es expresado por Krippendorff (1969) citado por Mayring ( 2000), ?como el uso del método replicable y válido para hacer inferencias específicas del texto a otros estados o propiedades de su fuente?.
En consecuencia, Mayring ( 2000), plantea que: ?El análisis cualitativo de contenido se define a sí mismo dentro de este eje de trabajo como una aproximación empírica, de análisis metodológicamente controlado de textos al interior de sus contextos de comunicación, siguiendo reglas analíticas de contenido y modelos paso a paso, sin cuantificación de por medio?.
Por lo cual, será la definición y perspectiva de Mayring, la que sustente la proposición que aquí se exhibe, debido a que pone de relieve el objetivo interpretativo del análisis de contenido, a la par que recoge y preserva algunas de las ventajas cuantitativas del mismo. Por lo cual, la metodología se desarrolló en tres fases, a saber:
La investigación en una primera fase realizó un análisis histórico-epistemológico del principio de Le Chatelier desde el modelo de dinámica científica de Estany ( 1989) para dicha construcción se hizo una revisión de documentos originales y especializados en el tema, para de esta forma tener una visión más próxima del saber sabio, a fin de compararlo con el saber enseñado que se exhibe en los libros. A partir de esta reconstrucción histórica se determinó los descriptores, subcategorías y categorías de análisis, con el fin de establecer la imagen de ciencia que se presenta en los textos de formación inicial de profesores.
En la segunda fase, se efectuó una revisión de los SYLLABUS o contenidos programáticos del plan curricular de química de la Universidad Pedagógica Nacional. Como resultado, se seleccionaron finalmente 25 Libros de Formación de Profesores (LFP), más utilizados para la enseñanza en los programas de formación inicial de docentes de ciencias de la universidad pública elegida (Anexo A).
La tercera fase estribó en la formulación de categorías de análisis con sus respectivos descriptores de acuerdo con los siguientes criterios, que se basaron en la investigación de Moreno, Gallego & Pérez ( 2010) pero que se reformularon según las intenciones propias de esta investigación RS: Referencia satisfactoria, cuando la referencia hecha en los libros de texto se acercará a una elaboración histórico?epistemológica aceptable; R: Referencia descriptiva en la Retórica de conclusiones, ( NÍAZ, 2005), cuando la referencia hecha en el texto se limitara a una descripción sin elementos de tipo histórico?epistemológico; RI: Referencia incompleta, cuando la referencia se hace descriptivamente y se omiten aspectos relacionados con el principio a estudiar; SR: Sin referencia, cuando no aparece ninguna mención de algún aspecto histórico?epistemológico relacionado con el principio, r cuando se hace una referencia errónea en el texto; y NS: cuando no se menciona en el texto respectivo el tema. Por otro lado, se asignó un valor numérico para cada clave: RS: 5; R: 4; RI: 3 y SR, r y Ns: 0; con el propósito de cuantificar la confiabilidad de los libros de texto analizados.
Por otro lado, estos criterios y sus descriptores fueron sometidos a evaluación por parte de especialistas en historia y epistemología de las ciencias. Las recomendaciones por ellos sugeridas fueron admitidas críticamente, rediseñándose y estableciéndose los descriptores, subcategorías y categorías epistemológicas a utilizar para la investigación.
El modelo de dinámica científica para el abordaje histórico del principio de Le Chatelier.
Como se mencionó anteriormente en esta indagación se buscó rastrear a nivel histórico-epistemológico el surgimiento del principio de Le Chatelier, desde la dinámica científica de Anna Estany ( 1989), la cual plantea la elaboración de modelos que justifiquen las diversas transformaciones de la ciencia, desde los conflictos metodológicos y explicativos con el fin de deducir y argüir el curso evolutivo de las ciencias. Al asumir a su vez las posiciones anteriores sobre la definición de modelo científico.
Para ello, la autora se orienta desde las propuestas de cambio científico de Kuhn, Lakatos y Laudan. De manera que, estas categorías metaconceptuales se erigen como solución a los problemas del dominio, pero son mucho más que esto. Los paradigmas, los programas de investigación y las tradiciones de investigación son las categorías con las que aprehenden cada una de las secuencias que forman el desarrollo de una disciplina o ciencia ( Estany, 2006).
En concordancia con lo anterior, se evidenciará el desarrollo del conocimiento que se genera en la actividad científica, y especialmente cómo se han edificado los modelos de dinámica científica el cual desde Estany ( 1989) representa una partición de la historia de la ciencia, de tal forma que: por una parte, las clases o conjuntos resultantes de la partición se excluyen mutuamente y, por otra, la partición de la historia de la ciencia debe ser exhaustiva; considerando la historia de la ciencia como el conjunto de acontecimientos científicos desde la construcción de una tipología de modelos de dinámica científica. En otras palabras la historia de la ciencia se puede clasificar mediante categorías, cada hecho especifico de la historia ha de pertenecer a una sola de estas categorías, no quedando aislado un solo hecho u acontecimiento a las categorías puntualizadas.
En este sentido, según Mora, et al. ( 2002), Estany selecciona una tipología de naturaleza cualitativa que tiene como potencial la extensión y la complejidad en las descripciones pero sin marginar las tipologías cuantitativas que son su eje primordial esto es, en explicación y en predicción. Por ende, la autora sustituye el concepto de "cambio científico" a favor del concepto de "dinámica científica", pues refiere que la palabra cambio da a entender una postura radical y limitadora que está más relacionada con los modelos de cambio conceptual. En cambio el término de ?dinámica? da sentido a la elección racional de diferentes teorías tanto por análisis sincrónico de las mismas como por evolución de la teoría en un análisis diacrónico.
Por otro lado, desde Ayala, et al. ( 2008), se interpretará el modelo de dinámica científica como una propuesta basada en la lógica para poder caracterizar los acontecimientos internos y externos que tuvieron lugar anteriormente, durante y ulteriormente del cambio de modelo. Al ser una representación histórico-epistemológica que permite la explicación de una realidad desde varios parámetros.
Cabe indicar que Estany ( 1989), señala que estos modelos de dinámica científica estriban en dos supuestos: tipología de modelos y diferenciación de elementos. Desde este punto los elementos que conforman un modelo de dinámica científica son: 1.Las Unidades Básicas, 2.Los Cambios Experimentados por las Teorías Científicas y 3.Los criterios de actuación racional.
La propuesta de Anna Estany ( 1989) resulta pertinente para analizar la transformación y la estructuración de la química como ciencia autónoma y diferenciada de la física; debido a como menciona Mora, et al. ( 2002) el uso de su tipología de modelos de cambio científico al campo conceptual de la química, se adapta a distintos tipos de contextos conceptuales y teóricos que son nucleares, para entender la evolución de la química como una actividad científica moderna.
Por ende, el modelo de dinámica científica admite las diversas variaciones transicionales dentro de unidades básicas sin encasillar esas transformaciones como cambios radicales o ?paradigmáticos?, transigiendo además un análisis diametral desde la historia interna y externa en que se desarrolló los conceptos estructurantes de esta ciencia. En concordancia con lo dicho anteriormente, en esta investigación se plantean los siguientes modelos de dinámica científica para abordar el desarrollo del principio de Le Chatelier a nivel histórico-epistemológico: La afinidad química y el factor de masa en las reacciones químicas, Formulación del principio de Le Chatelier, Aceptación y extensión del principio de Le Chatelier y El principio de Le Chatelier deja de ser infalible.
Análisis de resultados. Una aproximación histórica a la formulación del principio de Le Chatelier
Como se indica, se trata de una aproximación y no de ?la historia? acerca de la formulación del principio que se ha hecho objeto de estudio en este trabajo; es decir, presenta una de las posibles y admisibles reconstrucciones históricas, entre las que se pueden elaborar siguiendo las enseñanzas de Lakatos ( 1983).
Modelo de dinámica científica: La afinidad química y el factor de masa en las reacciones químicas
La afinidad química ( Stengers, 1998), permite fundamentar el conocimiento actual sobre el concepto estructurante de equilibrio químico y de uno de sus elementos más importantes el principio de Le Chatelier. Debido a que la afinidad química en un comienzo permitía explicar las reacciones químicas, asumiendo que esa propiedad de las sustancias era constante y se manifestaba de forma electiva ( Quílez, 2002), llevándose en procesos unidireccionales en los procesos químicos; es decir las reacciones químicas procedían en un solo sentido y dependían de la afinidad química.De modo que, para el siglo XVlll, existían las suficientes anomalías para interpretar varios tipos de reacciones químicas y la dirección en las que estas procedían, pero lo relacionaban solo a un factor que según Holmes, ( 1962) correspondía a los órdenes de las afinidades químicas; por tanto, las reacciones que procedían en dos sentidos de reactivos a productos y viceversa era debido a los procesos de experimentación que arrojaban resultados erróneos, llevando a la presunción que se trataba de problemáticas de tipo experimental.
Sin embargo, Berthollet, (1748-1822) profundiza en los factores experimentales que influyen en la relación que se daba entre los cuerpos debidos a la afinidad. Al pretender relacionar las condiciones experimentales, las propiedades intrínsecas de las sustancias que intervenían en los cambios y la afinidad química concluyendo que éstas nunca son constantes y que no se puede hablar, por tanto, de atracciones electivas, que sean determinantes en las transformaciones químicas ( Estany e Izquierdo, 1990).
Este autor llega a la conclusión, como refiere Quílez ( 2002) que la afinidad química responsable del proceso de disolución no era una fuerza absoluta unidireccional y que en este proceso debería existir un equilibrio entre fuerzas antagónicas.
Por tanto, esta propiedad deja de tener ese carácter radical que poseía hasta ese momento en la comunidad científica, ya que surgía una nueva variable en el entendimiento de este tipo de reacciones que era la masa de los reactivos, de tal forma que una gran cantidad de uno de los reactivos podía compensar su menor afinidad con respecto a otra, posibilitando con ello la reacción inversa a la inicialmente permitida mediante la única consideración de las tablas de afinidad propuestas por Bergman (1735-1784). Al definir, así a la afinidad química como un tipo de fuerza similar a las sugeridas en la física mecánica, la cual sería directamente proporcional a la masa de la sustancia reaccionante.
De esta forma se implanto durante este siglo una teoría cuantitativa desde Newton que identificara las fuerzas de atracción y repulsión, que justificara porque algunas sustancias reaccionaban mientras que otras no lo hacían ( Brock, 1998) o por que se daban parcialmente. En este sentido, las cantidades de sustancia que reaccionan, cumplen un papel vital en la fuerza motriz de las reacciones químicas. Debido a que daba el sentido de desplazamiento y que no tenían una direccionalidad totalmente completa, generándose un equilibrio entre las fuerzas de afinidad existentes en las sustancias involucradas en la reacción.
A lo cual Ganaras ( 1998), afirma que Berthollet propone concepciones revolucionarias al exponer un modelo de la acción química que, surge a partir de las concepciones de afinidad electiva. Al establecer así el fundamento de equilibro químico desde el concepto de acción química comprendida como la predisposición entre sustancias que conforman una reacción para constituir una combinación, que actúa de acuerdo a la proporción entre sus masas y su afinidad correlativa, generando además la noción de reacciones parciales y los factores que afectan el equilibrio.
Asimismo Quílez ( 2002) refiere que en el año 1862 Berthelot y Saint-Gilles dieron un enfoque experimental distinto al estudio de las reacciones en disolución. Al llegar a la conclusión de que las reacciones entre ácidos, bases y sales no eran convenientes para el estudio de los equilibrios químicos ya que eran tan rápidas que cualquier técnica analítica destruía en seguida el equilibrio. Estas desventajas las superaron a partir del estudio de reacciones de esterificación puesto que su velocidad de reacción era lo suficientemente lenta para poder analizarlas y las cantidades de equilibrio de todas las especies químicas eran siempre considerables.
De igual manera en 1893 Berthelot publica un libro llamado Tratado práctico sobre calorimetría química, ( Brock, 1998), en el cual menciona que todo equilibrio puramente químico es resultante de la intervención directa o indirecta de la disociación. Al afirmar que existen algunas sustancias individuales separadas en un estado de descomposición parcial y reversible que actúan a modo de compuestos parcialmente combinados, y como componentes de los mismos, en fracciones separadas. Poniendo en evidencia, que las reacciones químicas se podían dar en los dos sentidos a partir de procesos de disociación.
Como resultado Berthelot, sienta las bases para la propuesta posterior de M. Guldberg (1836-1902) y P. Waage (1833-1900) que intentaron proponer a partir de experimentos de carácter cuantitativo, la relación matemática de los datos experimentales de reacciones que no procedían en un sentido y relacionarlo a la afinidad química; a partir del constructo teórico Newtoniano de fuerzas, que promovían las reacciones químicas. Al denominar estas interacciones que se daban en las reacciones como fuerza químicacorrelacionándola con las velocidades con las que procedían ( Guldberg y Waage, 1962).
A fin de determinar el tamaño de las fuerzas químicas, estos autores consideraron analizar siempre los procesos químicos en condiciones tales que las direcciones del equilibrio químico se dieran al mismo tiempo. Debido a que, en estas condiciones, podían proponer una expresión cuantitativa para determinar el tamaño de estas fuerzas para las diferentes sustancias. Sin embargo, pretendían encontrar las leyes por las cuales los factores externos como por ejemplo: la solubilidad y la temperatura modifican estas fuerzas tanto de formación como de descomposición química.
Al basarse en estas técnicas experimentales Guldberg y Waage establecieron dos leyes, la ley de acción de masasy de la ley de acción de volumen, del que se deriva la condición de equilibrio para las fuerzas que actúan en el sistema.
En cuanto a la primera ley estos autores, señalan que las fuerzas químicas tienen una relación directa con las masas activas que indica la densidad en el espacio de la sustancia o cuan distribuida está en un volumen; es decir mientras más concentrada este la solución, más fuerte será las fuerzas químicas implicadas.
Por tanto, la masa de una sustancia no es lo decisivo para la acción de masas, sino su ?masificación? o concentración. Al cambiar la postulación de Berthollet, que señalaba a la masa de las sustancias implicadas como un factor proporcional de las fuerzas en el equilibrio químico.
En relación a la segunda ley, Guldberg y Waage, ( 1962) mencionan que si las mismas masas de las sustancias que interactúan se producen en diferentes volúmenes, entonces, la acción de estas masas será inversamente proporcional al volumen.
Los trabajos de Guldberg y Waage, fueron la partida para el análisis de la afinidad química como un parámetro cuantitativo ( Lindauer, 1962) y un acercamiento a la constante de equilibrio, pero que sólo se relacionaba a un balance de fuerzas químicas y que todavía no se asociaba la misma, con ecuaciones de velocidad ( Quílez 2002).
Sin embargo, no fue hasta la investigación realizada por J. H. Van?t Hoff (1852-1911) en el que desarrolló el fundamento teórico de la cinética química en la publicación realizada ?Études de dynamique chimique?( Van?t Hoff, 1884) en el cual evidenció el equilibrio químico como el resultado de distintas velocidades de reacción en dos reacciones inversas. Además, expresó: que la velocidad de reacción era en un principio central, que estaba estrechamente relacionado al equilibrio químico, por una parte, en la igualdad de dos reacciones opuestas, relacionándolo con principios termodinámicos a fin de interpretarlos.
Asimismo, explicó que un equilibrio químico, se desplaza con la aplicación de la temperatura en la dirección que tiende a neutralizar la aplicación de calor. Es decir, si se reduce la temperatura en un sistema en reacción, habrá desprendimiento de calor, mientras un incremento en la temperatura resultará en la absorción de calor. Este concepto sería ampliado, posteriormente, por Le Chatelier, quien lo aplicó también a la presión y el volumen ( De los Ríos, 2011).
El trabajo termodinámico de Van't Hoff, estaba en contraste con las orientaciones de Gibbs (1839-1903) y H. Von Helmholtz (1821? 1894). Siendo un enfoque de un químico práctico interesado en comprender las reacciones químicas, no teniendo preocupaciones por el rigor científico para llegar a relaciones simples aplicables a los trabajos de laboratorio. Él era un hombre modesto y sin pretensiones que nunca hizo las reivindicaciones sobre sus hallazgos, de hecho en sus libros posteriores él dio crédito a otros por cosas como la "ecuación de Arrhenius" y el "principio de Le Chatelier " que había descubierto ( Laidler,1995).
Modelo de dinámica científica: Formulación del principio de Le Chatelier
Le Chatelier (1850-1936) químico francés nacido en 1850, dedico su vida al campo de la mineralogía y la química industrial haciendo importantes aportaciones. Sin embargo, es mejor conocido por su regla general en termodinámica que se aplica a los sistemas en equilibrio conocido como el principio de Le Chatelier.
Siendo, el trabajo presentado por M. Daubrée en Comptes rendus, en el cual Le Chatelier publica en el año 1884 una serie de notas bajo el título de ?Sur un énoncé général des lois des équilibres chimiques?. A partir de los estudios realizados por Van't Hoff sobre equilibrios químicos y basándose en el tercer principio de Newton sobre el concepto de fuerza Le Chatelier evidencia que la mayoría de leyes experimentales podrían resumirse bajo la siguiente declaración:
Tout équilibre entre deux états différents de la matière (systèmes) se déplace par un abaissement de la température vers celui des deux systèmes dont la formation développe de la chaleur ( Le Chatelier, 1884)
El cual, puede interpretarse de la siguiente manera: "Todo equilibrio entre dos estados diferentes de la materia (sistemas) se mueve mediante la reducción de la temperatura de los dos sistemas, cuya formación genera calor?.
Al mencionar que esta ley podría generalizarse aún más teniendo en cuenta el teorema de Carnot (1796-1832) y la propuesta de Lippmann (1845-1921) sobre los fenómenos eléctricos reversibles, formulando el siguiente principio:
Tout système en équilibre chimique stable soumis à l'influence d'une cause extérieure qui tend à faire varier soit sa température, soit sa condensation (pression, concentration, nombre de molécules dans l'unité de volume) dans sa totalité ou seulement dans quelquesunes de ses parties, ne peut éprouver que des modifications intérieures, qui, si elles se produisaient seules, amèneraient un changement de température ou de condensation de signe contraire à celui résultant de la cause extérieure ( Le Chatelier, 1884).
Que podría entenderse así: ?Cualquier sistema en equilibrio químico estable bajo la influencia de un factor externo que tiende a variar la temperatura o su condensación (presión, concentración, número de moléculas por unidad de volumen) en su totalidad o sólo en alguna de sus partes sólo puede experimentar unos cambios internos que, si se producen solos, podrían originar una modificación en la temperatura o en la condensación de signo opuesto al que resulte de una causa externa?
Este último, enunciado fue una de las primeras formulaciones del principio de Le Chatelier, en el que intentaba predecir el desarrollo de un sistema en equilibrio químico, cuando este es sometido a una variación externa que altera una de las propiedades que lo define. Siendo una formulación inductiva sin ninguna justificación teórica o modelo explicativo ( Canzian & Maximiano, 2010).
En un trabajo ulterior divulgado en 1888, denominado ?Recherches expérimentales et théoriques sur les équilibres chimiques? Le Chatelier ( 1888) renueva su principio otorgándole un carácter más universal y sucinto. En esta indagación el autor lo caracteriza como una ley de naturaleza experimental, instaurándolo en las distintas variables del equilibrio: temperatura, presión, condensación y fuerza electromotriz, ofreciendo un enunciado particular para cada uno de los mismos y explicación en diferentes casos específicos. Denominándola ?ley de oposición de la reacción a la acción? la cual se postuló de la siguiente forma: ?Todo sistema en equilibrio experimenta, debido a la variación de uno solo de los factores del equilibrio, una variación en un sentido tal que, de producirse sola, conduciría a una variación de signo contrario del factor considerado? ( Quílez-Pardo & Solaz-Portoles, 1995).
Además, como menciona Quílez-Pardo & Solaz-Portoles ( 1995) Le Chatelier, influenciado por el paradigma mecanicista trata de establecer la química desde un enfoque fisicalista, fundamentándose en los comportamientos análogos de los sistemas químicos y mecánicos cuando son perturbados de su equilibrio: ambos se desplazan hasta llegar a una posición de equilibrio estable.
De esta manera para Le Chatelier las leyes primordiales de la química eran las de la mecánica química. Al generar una visión reduccionista de la química al hacer uso de analogías de tipo cinemático y dinámico en el abordaje del equilibrio químico.
En el año 1897 Le Chatelier divulga el libro titulado ?Notice sur les travaux scientifiques? en el cual hace especial énfasis en la mecánica química y hace uso del principio, para explicar la ley de los factores del equilibrio químico en el cual reconoce que el estado de equilibrio de un sistema generalmente depende de la temperatura, la presión y la masa relativa de los cuerpos presentes. Pero según este autor en el momento no existía una ley específica al respecto. Por lo que la evidencia, a partir de los principio de la energía:
La condition nécessaire et suffisante pour que la variation d´une grandeur inhérente à un système chimique fasse varier son état d´équilibre est que cette variation nécessite, pour être produite par une cause extérieure au système, une consommation de puissance motrice et qu´elle puisse, en même temps, résulter du seul accomplissement de la réaction chimique envisagée ( Le Chatelier, 1897).
Lo anterior podría interpretarse como: "La condición necesaria y suficiente para la modificación inherente de la cantidad en un sistema químico varia su estado de equilibrio, este cambio requiere ser producido por una causa externa al sistema, en una conducción del consumo de energía y que puede, al mismo tiempo, llevar el resultado de la reacción química que se considere."
Es decir, según Le Chatelier condiciones como la temperatura, la presión y la concentración de los reactivos son factores necesarios del equilibrio químico, asimismo la fuerza electromotriz en el caso de reacciones que tienen lugar en condiciones en las que se puede liberar electricidad. Por el contrario, ?las acciones de presencia? de cualquier naturaleza que sean, no tienen ninguna influencia sobre el estado definitivo del equilibrio. De igual manera, refiere el autor que es posible invertir el sentido de una reacción por la acción de la presencia de un catalizador.
Cabe mencionar, que en esta publicación Le Chatelier refiere que el desplazamiento del equilibrio químico se da por un aumento de la temperatura en la dirección de la reacción que corresponde a una absorción del calor, visto en los procesos de experimentación tanto en los fenómenos de vaporización de Lavoisier y de disociación de Van't Hoff. Al considerarse un caso especial de una ley más general que según este autor deben relacionarse con los principios de la Energía. Definiéndolo de la siguiente manera:
Toute variation de l´un des facteurs de l´équilibre tend à produire une variation de l´état d´équilibre dans un sens tel qu´il en résulte une variation de sens contraire du facteur considéré ( Le Chatelier, 1897).
Al ser una generalidad del principio de Le Chatelier ya formulado en 1888 y entendiéndose como ?Cualquier variación de uno de los factores de equilibrio tiende a producir una variación en el estado de equilibrio en una dirección tal que resulta en un cambio en la dirección opuesta del factor considerado?.
Por otro lado, Le Chatelier refiere en un capítulo posterior titulado ?Mécanique chimique? los aportes por parte de Berthollet y H. Sainte-Claire Deville (1818-1881) que, a través de sus investigaciones sobre la esterificación y la disociación, demostraron el nuevo concepto de equilibrio químico. El cual es punto de partida de experimentaciones y consideraciones teóricas.
Aunque lo más trascendental del capítulo es su ampliación de los factores del equilibrio químico descrito al comienzo del libro el cual dice:
Les conditions dont dépend l´état d´équilibre d´un système chimique sont celles dont la variation, pour être produite par une cause antérieure au système, exige une dépense de puissance motrice et puisse en même temps résulter du seul accomplissement de la réaction envisagée, c´est-à-dire que la pression, la température, la force électromotrice, l´état des corps en réaction, leur condensation individuelle sont des facteurs de l´équilibre, tandis que les actions de présence, c´est-à-dire celles de corps qui reviennent finalement à leur état initial, ne sont pas des facteurs de l´équilibre ( Le Chatelier, 1897).
Al interpretarse de una forma literal como: ?Las condiciones de las que depende el estado de equilibrio de un sistema químico son aquellas cuya variación, pueda ser producida por una causa anterior al sistema, ello exige un gasto de fuerza motriz y puede dar como resultado únicamente la finalización de la reacción contemplada, es decir, la presión, la temperatura, la fuerza electromotriz, el estado de los reactivos, sus factores individuales de condensación están en equilibrio, mientras que las acciones de presencia, es decir las del cuerpo que finalmente regresan a su estado inicial, no son factores del equilibrio.? Lo anterior evidencia el uso del principio de Le Chatelier y su finalidad para explicar los factores y las leyes del equilibrio químico.
En 1908, en el transcurso de la primera guerra mundial, en el que se desempeñaba como docente de Química en la Universidad de París la Soborna y asesoraba el gobierno francés, Le Chatelier divulga su libro titulado: ?Leçons sur le carbone. La combustión. Les Lois Chimiques?. En este artículo analiza la naturaleza del carbono, su alotropía, hidruros de carbono como combustibles, formación de carburos metálicos, ácido carbónico y carbonatos abordados a los procesos de la ley del equilibrio químico. Aunque la importancia de esta publicación reside en el capítulo denominado ?Lois de la mécanique chimique? en la que representa una reformulación del principio de la siguiente manera:
La modification d´une quelconque des conditions, pouvant influer sur l´état d´équilibre chimique d´un système de corps, provoque une réaction dans un sens tel qu´elle tende à amener une variation de sens contraire de la condition extérieure modifiée. Une élévation de température provoque une réaction tendant à produire un abaissement de température, c´est-á-dire une réaction avec absorption de chaleur. Une augmentation de pression produit une réaction tendant á amener une diminution de la pression, c´est-á-dire une réaction avec une diminution de volume, de même pour l´électricité ( Le Chatelier, 1908).
En palabras de Le Chatelier un principio general muy sencillo, sin la exigencia de un componente axiomático. Que surge a partir del análisis de la dirección del equilibrio químico cuando se alteraba uno, varios o todos los factores del sistema como la presión, la temperatura y la fuerza electromotriz.
Al entenderse de la siguiente forma: ?La modificación de las condiciones que pueden afectar el estado de equilibrio químico de un sistema, causa una reacción en una dirección tal que tiende a provocar un cambio en la dirección opuesta de una condición externa modificada? al explicar en este sentido que ?Un aumento de la temperatura provoca una reacción que tiende a producir una disminución de la temperatura, es decir, una reacción con absorción de calor (reacción endotérmica)?. En cambio ?Un aumento de la presión produce una reacción que tiende a provocar una disminución en la presión, es decir, una reacción con una disminución en el volumen, y lo mismo se aplica para la electricidad?.
Es importante aclarar, que la deducción realizada por Le Chatelier surge como resultado del proceso matemático que hace a lo largo del capítulo de las leyes de la mecánica química sobre la influencia de la temperatura, la presión y la electricidad en los equilibrios químicos de tipo acuoso. Pero que se pueden generalizar a partir de una premisa simple sin el uso de una formulación de tipo matemático.
Por último, Le Chatelier hace una deducción similar de la influencia de la acción de masa en la que refirió lo siguiente:
L´augmentation dans un système homogène de la masse d´un des corps en équilibre provoque une réaction tendant à diminuer la masse du même corps ( Le Chatelier, 1908).
Que se comprende como: ?El incremento en un sistema homogéneo de la masa de una de las entidades químicas en equilibrio provoca una reacción que tiende a reducir la masa de la misma entidad química.? Esta enunciación la fundamenta a partir de un ejemplo en el cual menciona Le Chatelier que al tener una mezcla en equilibrio de vapor de agua, con hidrogeno y oxígeno; este puede variar al introducir una nueva cantidad del gas hidrogeno para formar agua, debido a que tiende a reducir la cantidad total de hidrógeno libre.
Modelo de dinámica científica: Aceptación y extensión del principio de Le Chatelier
Como conclusión de su principio, Le Chatelier en el año 1933 en el Comptes rendus cinco décadas después de su primera formulación promulga un texto de fisicoquímica bajo el título ?Sur la loi du déplacement de l´équilibre chimique? En el cual precisamente hace referencia del principio que publico en el artículo de 1888 bajo el encabezamiento de la ?ley de oposición de la reacción a la acción? del cual refiere que la ley del movimiento del equilibrio químico fue aceptada por unanimidad y sin exactitud pero que hasta ese momento no había estado en duda, afirmando lo siguiente:
Tout système en équilibre chimique éprouve du fait de la variation d'un seul des facteurs de l'équilibre une transformation dans un sens tel, que, si elle se produisait seule, elle amènerait une variation de signe contraire du facteur considéré ( Le Chatelier, 1933).
El autor alude que en cualquier sistema en equilibrio químico experimenta, debido a la variación de un solo factor, un cambio en una dirección tal que, si se produce por sí solo, daría lugar a una variación de signo opuesto del factor considerado. Al citar el siguiente ejemplo, un aumento de presión provoca ambas reacciones inversas posibles lo que corresponde a una disminución del volumen, es decir, la presión tiende a disminuir.
En este sentido, Le Chatelier menciona un estudio sobre la representación geométrica del equilibrio de sistemas ternarios realizado por M. Montagne en el que señala un problema en la disociación del amoniaco, en cuanto a la influencia de la variación del factor de masa, arguye que si se acepta la exactitud de la ley Guldberg-Waage y Van't Hoff, se deduce que la adición de nitrógeno a una mezcla en equilibrio de amoniaco y sus componentes, después de la composición inicial de la mezcla, provoca la formación o destrucción de nuevas cantidades de amoniaco. Entonces de acuerdo con la ley de desplazamiento del equilibrio, de tal manera que suele interpretarse generalmente por lo menos, debe ser al contrario en todos los casos la formación de amoniaco con la desaparición de una cierta cantidad de nitrógeno.
De igual manera, Le Chatelier reconoce la dificultad refiriendo que había sido reportado anteriormente por Aries en su tratado sobre la Termodinámica (année 1904 citado por Le Chatelier 1933). Esto lo llevo a revisar la temática y percatarse que sus declaraciones de la ley de cambio de equilibrio no eran equivalentes, llegando a la conclusión que eran inexactas, siendo precisamente éstas las que generalmente han sido adoptadas. A continuación evidencia que la influencia del factor de masa en lo que respecta a los tres factores de temperatura, presión y fuerza electromotriz. Por ende, la ley del desplazamiento del equilibrio es una consecuencia directa de los dos principios fundamentales de la termodinámica y por lo tanto tiene el mismo grado de certeza.
Más adelante en el artículo realiza un análisis de carácter cuantitativo para el cambio en la masa y la concentración de las sustancias que participan en un equilibrio químico. Al considerar que el error en la declaración de la ley del desplazamiento del equilibrio se establece en el aumento de la concentración y la masa siempre ocurren en paralelo, sin tener en cuenta un factor matemático que los relacione.
A partir de lo anterior, Le Chatelier indica que su primera formulación del principio en 1884 en el Comptes Rendus es correcta. A diferencia del enunciado que dio cuatro años más tarde, en su memoria de los Annales des Mines, la cual consideraba como inexacta. Al exponer su error en la siguiente declaración:
L'augmentation de condensation d'un seul des éléments déterminera une transformation dans un sens tel qu'une certaine quantité de cet élément disparaisse, ce qui peut diminuer sa condensation» ( Le Chatelier, 1933).
Que se podría asumirse así: ?El aumento de la condensación de un único elemento determinara una transformación en una dirección tal, que una cierta cantidad de este elemento desaparecerá, lo que puede disminuir su condensación?. Al referir que es incorrecta, debido a que la masa del cuerpo no necesariamente disminuye, solo la condensación lo hace.
Con esta rectificación, Le Chatelier dice que el amoníaco vuelve a la regla general y no hay más excepciones conocidas. Por lo cual, menciona que el enunciado válido es el siguiente:
Dans un mélange homogène en équilibre chimique, l'accroissement de concentration de l'un des corps en réaction provoque le déplacement de l'équilibre dans un sens tel que la réaction tende à diminuer la concentration du même corps ( Le Chatelier, 1933).
Que se interpreta como: "En una mezcla homogénea en equilibrio químico, el incremento de concentración de uno de los cuerpos en la reacción provoca el desplazamiento del equilibrio en un sentido tal como que la reacción tiende a disminuir la concentración del mismo cuerpo. "
Finaliza diciendo que dependiendo del caso, esta disminución de la concentración puede resultar en la pérdida de una cierta cantidad de la sustancia contemplada o del cambio del signo del factor (I- a. A /?) en contraste con el aumento en la cantidad de la sustancia ( Le Chatelier, 1933). Por lo cual, concluye que un descenso en la concentración de una sustancia no implica necesariamente que disminuya su masa ( Quílez, 1995).
Por otro lado, aunque le Chatelier solo rectificó su principio en 1933 debido a que como se mencionó anteriormente el mismo percibió algunas falencias intentando una formulación concluyente. Estas definiciones como menciona Quílez-Pardo & Solaz-Portoles ( 1995) dadas por Le Chatelier tardaron un cierto tiempo en tener una acogida en la enseñanza; en parte porque la revista Annales des Mines no era ampliamente leída pasando inadvertida su formulación de 1888 durante varios años.
Sin embargo, el principio tuvo una gran aceptación al fomentarse su aplicación en la industria química en técnicas de producción como la del amoníaco en el proceso de Haber-Bosch en 1910, el método de contacto para la obtención del ácido sulfúrico por Peregrine Phillips en 1831 y el proceso Deacon en 1874 para la obtención del cloro a partir de la oxidación de cloruro de hidrógeno entre otras aplicaciones en el campo de la vidriera, la cerámica y la metalurgia. Al convertirse en postulados que son válidos tanto para reacciones en equilibrio como para procesos físicos reversibles.
Modelo de dinámica científica: El principio de Le Chatelier deja de ser infalible
Las primeras críticas del principio de Le Chatelier según Quílez, et al. (1993) surgen como consecuencia de las dificultades de interpretación de un enunciado que carece de un componente axiomático y tiene un origen didáctico. Puesto que según establece este autor, los trabajos de P. Ehrenfest junto con M.C. Raveau en 1909; ya señalaban que la formulación era vaga y ambigua, de forma que su aplicación literal podía conducir a resultados contradictorios y se insta, por primera vez, en una formulación más precisa apoyada en principios termodinámicos. De igual manera a pesar de que estos primeros trabajos fueron desarrollados por otros autores durante las siguientes décadas, sus contribuciones causaron un impacto mínimo a la formulación del principio asumiéndose como infalible y universal.
Aún con estas críticas adversas, el principio empezó a ganar popularidad gracias a la difusión dada por autores del prestigio del químico y físico Nernst (1864-1941) que implementó el principio y lo denominó "Principio de acción y reacción" ( Quílez, 1995) y Linus Pauling (1901-1994) que en uno de sus escritos, exhortaba a sus alumnos: ?Deben ser sabios como para abstenerse de usar una fórmula matemática, a menos que entiendan la teoría que representa. Es una fortuna que haya un principio general cualitativo, llamado principio de Le Chatelier, que relaciona todos los principios del equilibrio químico. Cuando capten este principio, podrán abordar cualquier problema de equilibrio químico que se les presente y hacer una evaluación cualitativa de éste. Dentro de algunos años habrán olvidado las formulas relacionadas con el equilibrio químico, espero no obstante que nunca hayan olvidado el principio de Le Chatelier? ( De los Ríos, 2011).
Por otra parte, Quílez, & Sanjosé ( 1996) mencionan que los autores tomaron las publicaciones de 1888 y 1908 de naturaleza más sencilla e intentaron orientarla desde una directriz más didáctica. Esta situación se ha seguido repitiendo hasta nuestros días, de forma que la mayor parte de los libros de química general incluyen en la actualidad una formulación más o menos singular de este principio.
De igual manera, muchos autores han tratado de encontrar una formulación general de carácter cualitativa de este principio, pero este objetivo ha terminado siendo una tarea imposible de lograr (Prigogine y Defay, 1954 citado por Solaz & Quílez 2001).
Esto se debe en parte a la ambigüedad del principio en la predicción de la evolución de un sistema de equilibrio químico perturbado que dependerá en la mayoría de los casos en el conjunto de palabras utilizadas para formular el principio de Le Chatelier ( Solaz & Quílez, 2001).
En este sentido, algunos críticos del principio de Le Chatelier no sólo se han conformado con señalar su carácter vago e impreciso y de estudiar de forma rigurosa sus limitaciones, sino que además se han ocupado de desacreditar a todos aquellos que le otorgan su carácter metafísico de ley universal de la Naturaleza ( Quílez, & Sanjosé López, 1995).
Resultado y análisis de los procesos de transposición didáctica en los libros de formación inicial de profesores
Los resultados alcanzados de la revisión de textos propuestos en la formación inicial de profesores de química de la Universidad Pedagógica Nacional a partir de la revisión de los SYLLABUS en los cuales se instaura la teoría del equilibrio químico se exhiben en la Tabla 1.
| CATEGORÍA | SUBCATEGORÍA | N° | %RS: Referencia satisfactoria | %RD: Referencia descriptiva en la Retórica de conclusiones | %RI: Referencia incompleta | %SR: Sin referencia | %r: cuando se hace una referencia errónea en el texto | %NS: cuando no se menciona en el texto respectivo el tema |
| Valor numérico | ||||||||
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| Contexto histórico? epistemológico del principio | Inserción del principio de Le Chatelier dentro de la teoría del equilibrio químico para explicar los hechos. | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 92 |
| 2 | 0 | 8 | 0 | 12 | 4 | 76 | ||
| 3 | 0 | 4 | 4 | 40 | 0 | 52 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 88 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 96 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 80 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 80 | 4 | 16 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 16 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 44 | ||
| 10 | 0 | 0 | 4 | 44 | 0 | 52 | ||
| Explicación y predicción del principio | Fundamentación, utilidad y congruencia del principio de Le Chatelier para explicar el modelo de equilibrio químico. | 11 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 64 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 40 | 0 | 48 | ||
| 13 | 0 | 0 | 12 | 28 | 0 | 60 | ||
| Referentes conceptuales del principio | Antecedentes del principio de Le Chatelier | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 88 |
| Aceptación, estudio, resignificación y sustitución del principio. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| Conflictos que se exhiben en las comunidades, alcances y limitaciones del principio de Le Chatelier. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| Pertinencia del principio de le Chatelier. | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 92 | |
| Aportes del principio de Le Chatelier en la comunidad académica. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76 | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
En relación con la primera categoría ?Contexto histórico?epistemológico del principio?, se establecen los mayores porcentajes en el criterio NS en el cual no hay ninguna mención del tema entreviéndose que las mayoría de postulaciones del principio realizadas por Le Chatelier no son referidas y el criterio SR sin referencia, en el que no se hace alusión a aspectos histórico?epistemológicos relacionados con el principio; al evidenciarse a su vez una delimitación del saber sabio al no situar los distintos postulados de Le Chatelier lo que conlleva a la construcción de un discurso deshumanizado que no muestra la dinámica científica del desarrollo del principio, desvinculando asimismo al autor de su proceso de construcción.
Hay que referir además, que se dan porcentajes menores en descriptores como el dos y tres, en el que se realiza menciones a los postulados formulados por Le Chatelier en 1884, y 1888; efectuándose una referencia descriptiva en la retórica de conclusiones restringiéndose a descripciones sin elementos de tipo histórico?epistemológico. En este sentido, aunque se hace alusión de algunos de los postulados de Le Chatelier como se refirió con anterioridad son las primeras formulaciones y las más sucintas del principio las que se implementan en los libros de formación docente reflejando una simplificación que no revela las distintas correcciones y orientaciones realizadas por Le Chatelier; dificultando el entendimiento del principio al ser anacrónico y ahistórico aminorando su riqueza conceptual.
En lo relacionado con la categoría ?Explicación y predicción del principio? se establece una utilidad del principio de Le Chatelier al relacionarlo a diferentes procesos industriales como el de Haber?Bosch para la síntesis del amoniaco, el de contacto para la producción de ácido sulfúrico por Peregrine Phillips y otras aplicaciones de la industria química. Sin embargo, con un 40% la mayoría de libros omiten aspectos a nivel histórico y epistemológico del desarrollo de estos procesos industriales con el principio y con un 48% no se hace mención alguna de la importancia del principio en el desarrollo de la química como se vislumbra en los resultados del descriptor 12.
Por otro lado, en relación a los descriptores 11 y 13 los mayores porcentajes con 64% y 60% respectivamente muestran que la mayoría de libros de texto analizados no se hace ninguna remembranza que evidencie el principio de Le Chatelier como una regla de naturaleza cualitativa que se relaciona o deriva de otras formulaciones como las de Van't Hoff para el equilibrio químico en sistemas gaseosos o soluciones muy diluidas y la ley de acción de masas Guldberg y Waage de los factores externos que modifican las concentraciones de equilibrio. Más aún con un 36% y 28% se hacen referencias del principio con teorías del equilibrio químico sin embargo se excluye los problemas que gestaron el desarrollo del mismo y su relación intrínseca con la teoría del equilibrio químico. Lo precedente demuestra una despersonalización del saber cómo menciona Chevallard ( 1985) disgregando el conocimiento científico de su ámbito de producción siendo delimitado y objetivado para su enseñanza.
En cuanto a la categoría epistemológica ?Referentes conceptuales del principio? la indagación demuestra que este no es un aspecto al que se le dé relevancia en la mayor parte de los textos analizados. En consonancia con esto descriptores como el 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24 y 25 arrojan resultados en los cuales el porcentaje equivale al 100% situados en el criterio NS lo que señala que en los libros de texto abordados no se trata el tema.
De igual modo, algunos descriptores como el 14, 17 y 20 presentan porcentajes de 12%, 8% y 24% respectivamente en el criterio sin referencia en las cuales se realizan descripciones en las que no se manifiestan aspectos histórico?epistemológicos y se evidencian solo algunas relaciones indirectas de los diversos postulados del principio de Le Chatelier con los estudios efectuados por Van't Hoff y Guldberg-Waage, omitiendo otras teorías como la de los fenómenos de vaporización de Lavoisier y los análisis de M. Montagne sobre la representación geométrica del equilibrio de sistemas ternarios que permitieron consolidar, ampliar u orientar las postulaciones de Le Chatelier.
Lo anterior, es debido a como menciona Chevallard ( 1997) a la delimitación del conocimiento científico a un saber parcial por los procesos de transposición didáctica generando discursos autónomos que lo alejan de su origen, de las diversas relaciones que lo produjeron y fundamentaron fijando una descontextualización del saber al simplificarlo y distanciarlo de conceptos o teorías que están intrínsecamente ligadas a él; ocasionando una fragmentación del saber denominado desincretización del conocimiento.
Por tanto, Chevallard refiere que ?para que la enseñanza de un determinado elemento de saber sea meramente posible, ese elemento deberá haber sufrido ciertas deformaciones, que lo harán apto para ser enseñando?. Por lo cual, la delimitación de contenidos y la profundidad de las explicaciones es un proceso necesario para comunicar el saber a enseñar en los libros ( Bravo & Cantoral, 2012) convirtiéndose en una estrategia apropiada para la enseñanza. Empero, para evitar un distanciamiento del saber a enseñar del saber sabio es pertinente una constante vigilancia epistemológica.
Lo que no se entrevé en los libros analizados en los cuales se dan definiciones formales y sucintas del principio de Le Chatelier, enajenadas de su contexto de producción, perdiendo sentido al no evidenciar las transiciones de este dado que se expone como un conocimiento objetivado que resuelve y predice situaciones del equilibrio químico no ameritando una definición ni un abordaje histórico-epistemológico.
Con respecto a la forma como se disponen los contenidos en los textos examinados supone una programabilidad de la adquisición del conocimiento; siendo una directriz que exhibe una progresión en el saber ( Chevallard, 1985). Al implicar una delimitación de esté, por ser una sucesión de conocimientos adaptados para la enseñanza. Al existir una discrepancia en el texto, que en palabras de Chevallard no corresponde con el saber sabio de referencia y que en los libros de formación docente estudiados señala relaciones indirectas y desarticuladas de la teoría del equilibrio con el principio de Le Chatelier como se mencionó anteriormente al no entreverse un abordaje histórico-epistemológico que los vincule.
La confiablidad de los libros implementados en la formación inicial de profesores
Con el fin de presentar la confiabilidad de los libros de texto en concordancia con la transposición del principio de Le Chatelier se asignaron valores ponderados de 0,0 a 5.0 para cada criterio, los cuales se promediaron para obtener una tendencia de confiabilidad y se muestran en la tabla 2.
| Libros | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 |
| LFP1 | NS | NS | SR | NS | NS | NS | SR | SR | NS | SR | SR | NS | SR |
| LFP2 | NS | SR | NS | NS | NS | NS | r | SR | SR | NS | SR | RD | RI |
| LFP3 | NS | NS | RI | NS | NS | NS | SR | SR | NS | SR | NS | RI | RI |
| LFP4 | NS | SR | NS | NS | NS | NS | SR | SR | NS | SR | NS | RS | SR |
| LFP5 | NS | NS | SR | SR | SR | NS | SR | SR | SR | SR | NS | SR | SR |
| LFP6 | SR | NS | SR | NS | NS | NS | NS | NS | SR | NS | NS | NS | NS |
| LFP7 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS |
| LFP8 | NS | NS | NS | NS | NS | SR | SR | SR | NS | RI | NS | SR | NS |
| LFP9 | SR | NS | NS | NS | NS | SR | SR | SR | NS | NS | SR | NS | SR |
| LFP10 | NS | NS | SR | SR | NS | NS | NS | NS | NS | SR | SR | NS | SR |
| LFP11 | NS | NS | SR | NS | NS | NS | SR | SR | SR | NS | SR | SR | SR |
| LFP12 | NS | NS | NS | NS | NS | SR | SR | SR | SR | SR | NS | NS | SR |
| LFP13 | NS | NS | SR | NS | NS | NS | SR | NS | NS | NS | SR | SR | NS |
| LFP14 | NS | NS | NS | NS | NS | SR | SR | SR | SR | SR | NS | NS | NS |
| LFP15 | NS | NS | NS | NS | NS | SR | SR | SR | SR | SR | NS | NS | NS |
| LFP16 | NS | NS | SR | NS | NS | NS | NS | SR | NS | NS | SR | NS | NS |
| LFP17 | NS | SR | NS | NS | NS | NS | SR | SR | SR | SR | NS | SR | NS |
| LFP18 | NS | NS | RS | NS | NS | NS | SR | SR | SR | SR | NS | SR | NS |
| LFP19 | NS | NS | NS | NS | NS | SR | SR | SR | NS | SR | NS | NS | NS |
| LFP20 | NS | NS | RD | NS | NS | NS | SR | SR | NS | SR | NS | SR | NS |
| LFP21 | NS | NS | SR | NS | NS | NS | SR | SR | NS | NS | SR | NS | NS |
| LFP22 | NS | RD | NS | NS | NS | NS | SR | SR | SR | SR | NS | SR | NS |
| LFP23 | NS | NS | SR | NS | NS | NS | SR | SR | SR | SR | SR | SR | NS |
| LFP24 | NS | RD | SR | NS | NS | NS | SR | SR | NS | NS | NS | NS | NS |
| LFP25 | NS | NS | SR | NS | NS | NS | SR | SR | SR | NS | NS | SR | RI |
| Libros | C14 | C15 | C16 | C17 | C18 | C19 | C20 | C21 | C22 | C23 | C24 | C25 | PROM |
| LFP1 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 0,00 |
| LFP2 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | SR | NS | NS | NS | NS | NS | 0,38 |
| LFP3 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | SR | NS | NS | NS | NS | NS | 0,5 |
| LFP4 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 0,27 |
| LFP5 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 0,00 |
| LFP6 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 0,00 |
| LFP7 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 0,00 |
| LFP8 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 0,16 |
| LFP9 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 0,00 |
| LFP10 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 0,00 |
| LFP11 | SR | NS | NS | SR | NS | NS | SR | NS | NS | NS | NS | NS | 0,00 |
| LFP12 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | SR | NS | NS | NS | NS | NS | 0,00 |
| LFP13 | SR | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 0,00 |
| LFP14 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 0,00 |
| LFP15 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 0,00 |
| LFP16 | SR | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 0,00 |
| LFP17 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 0,00 |
| LFP18 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 0,27 |
| LFP19 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 0,00 |
| LFP20 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 0,22 |
| LFP21 | SR | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 0,00 |
| LFP22 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | SR | NS | NS | NS | NS | NS | 0,22 |
| LFP23 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | SR | NS | NS | NS | NS | NS | 0,00 |
| LFP24 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 0,22 |
| LFP25 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 0,16 |
El promedio general obtenido en los textos utilizados en la formación de profesores evidencia una baja confiabilidad producido por la textualización del saber sabio, generando la objetivación de los contenidos en busca de aproximarlo a su enseñanza; posibilitando el control social de los aprendizajes al hacerlo público ( Chevallard, 1985).
Sin embargo, esto no es admisible debido a que estos libros son habitualmente empleados por los docentes en formación siendo los ejes principales que finalmente instauraran el principio de Le Chatelier y la teoría del equilibrio químico en la educación en ciencias.
De igual manera, se demuestra un proceso de transposición que extrae el saber de su contexto de producción mostrando una versión de ciencia dogmática con un carácter inmutable e incorruptible. Este hecho ha producido una visión del aprendizaje para la cual el error es una simple falta, una laguna de conocimiento, y no es visto como una parte constitutiva del proceso de construcción del saber ( Bravo, 2007).
Habría que decir también, que se han instaurado reformas educativas para integrar los componentes filosóficos, históricos y sociales tanto en el currículo de ciencias como en el ámbito de la alfabetización científica ( Mc-Comas, et al. 2000). Pero estos no se reflejan en la elaboración de los libros de texto en los que se entrevé contenidos que en realidad no muestran explícitamente la enseñanza de la historia y la filosofía de la química. Anulándose el estudio histórico-epistemológico de la construcción de conocimientos químicos, su contexto de desarrollo, la dinámica de las comunidades de especialistas y los avances de la química que se complejizan y amplían.
Visiones de ciencia en los libros de formación inicial de profesores
El análisis de los resultados proporciona un panorama del discurso que se evidencian en la química y la imagen de ciencia que se exhibe, demostrando entre otras cosas deformaciones en la naturaleza de esta disciplina. Por lo cual, para avizorar estas distorsiones se tomó como referencia el artículo de Fernández, et al. ( 2002) sobre las visiones de ciencias transmitidas por la enseñanza y que generan tergiversaciones en su interpretación en el interior de las aulas y que finalmente se consolidan en la sociedad.
En este sentido, a partir de la exploración realizada se encontró que la mayoría de los textos presentan una visión descontextualizada, en la cual el conocimiento físico-químico muestra a la química como socialmente neutra, en la que se prescinde o trata someramente los complejos nexos de la ciencia con la tecnología y la sociedad que dieron origen al principio de Le Chatelier.
A su vez, se entrevé una concepción individualista y elitista, en la cual el Principio se evidencia como una regla simple producto de un trabajo aislado del autor, desconociendo las teorías de otros científicos que originaron sus diversos postulados. Asimismo, se gesta un problema como se refirió con anterioridad debido a que en la mayoría de libros analizados se da un proceso de despersonalización, en el que el autor es expropiado de sus aportes al establecerse un discurso autónomo y deshumanizante.
Al tener una relación intrínseca con la imagen empiroinductivista y ateórica en la que los textos analizados no reflejan las diversas transiciones del principio, las cuales sufrieron diversas modificaciones debido a procesos de investigación dentro de la comunidad científica que llevaron a Le Chatelier a ampliarlo u orientarlo en más de una ocasión, al no dar respuesta a ciertos fenómenos químicos. Lo que advierte una visión simplista en los libros de raíz positivista que le da un carácter predictivo, pero que no cuenta con excepciones.
Otra deformación que se pudo avizorar en los libros de formación inicial de docentes es la visión rígida de la actividad científica, la cual denota el principio como una regla cualitativa de carácter universal que no presenta cambios ni contradicciones en su formulación, sin aclarar la naturaleza del trabajo científico, el papel esencial de la invención, la creatividad y de la indagación que llevo a su construcción, llevando a una imagen de ciencia resumida en un método riguroso de su construcción y de un conocimiento exacto e infalible.
Muy ligada a esa visión a la que se acaba de referir, se puede mencionar la imagen de ciencia aproblemática y ahistórica que emiten los libros de texto analizados, exponiéndose el principio como un conocimiento culminado y sin limitaciones; evidenciándose además solamente las primeras formulaciones de Le Chatelier, distanciando este saber de su contexto de producción y de los problemas que generaron su elaboración y aceptación.
Por lo cual, es primordial introducir en los libros la historia y la epistemología de los conocimientos científicos, debido a que pueden hacer las ciencias más humanas, comprensibles, y mostrar la dificultad con que se reorienta o desvalida el conocimiento especializado en el interior de la comunidad científica.
Por otra parte, se observa una parcelación de los contenidos que tratan el principio de Le Chatelier, con un carácter circunscrito y sencillo, que no aborda los procesos de unificación y construcción de este con el cuerpo teórico del equilibrio químico, en la cual los conocimientos que lo articulan son cada vez más amplios y se complejizan. No obstante, se advierten conocimientos acabados y estáticos que no distinguen los constantes cambios y contradicciones que surgen al interior de las comunidades científicas que los modifican o limitan al ser una concepción exclusivamente analítica. En la cual, se propala a su vez una visión acumulativa, de crecimiento unidireccional de los conocimientos científicos.
Además, el principio se constata bajo una lógica inductiva, en la cual este es mostrado como una postulación a partir de enunciados particulares que le brindan un ?sostén inductivo? debido a que las premisas que lo componen como cambio de presión, temperatura y concentración, por ejemplo son manifestadas como verdaderas otorgándole un sentido de la panacea absoluta.
Por último, se vislumbra a partir de la revisión realizada que los libros de formación se directricen desde un enfoque histórico-epistemológico actualizado de la ciencia y con una visión coherente de su enseñanza.
Consideraciones finales
La finalidad de la investigación pretendió contribuir y exhortar el proceso de transposición de los libros de texto que habitualmente se implementan en la enseñanza de docentes en formación inicial en la química, principalmente en relación a la formulación que se presenta del principio de Le Chatelier, surgiendo las siguientes conclusiones:
La evaluación del principio de Le Chatelier que se evidencia en los textos de química universitarios de formación docente no corresponde epistemológica e históricamente con las actividades científicas al fomentar reduccionismos y tergiversaciones desde los dos planos analizados: uno, desde la significación del principio de Le Chatelier, y otro, desde la visión de ciencia que se maneja, en las temáticas centrales en el cual se da el principio.
De igual manera, al abordar la confiabilidad de los libros de texto más implementados por profesores de química arrojó valores muy bajos siendo poco aceptable, debido a la versión de ciencia distorsionada que se instaura en los textos estudiados, siendo pertinente su adaptación a las propuestas epistemológicas actuales.
Más aún, al determinar, la relación existente entre el saber sabio, para este caso de la lectura de los originales propuestos por Le Chatelier en el que formula el principio, en relación con el saber enseñado, arroja un distanciamiento que no vislumbra las distintas postulaciones de le Chatelier, si no por el contrario sus primeras formulaciones y más sucintas, sin mostrar ampliaciones o correcciones que hizo a este principio desde su aplicación experimental, evidenciando una poca vigilancia epistemológica.
Igualmente las visiones de ciencias que se fomentan y que se derivan de las anomalías en los procesos de transposición muestra que los libros de texto de formación inicial docente no es el más conveniente para la enseñanza del principio de Le Chatelier y el equilibrio químico, ?esto posiblemente se deba a que las personas implicadas en su elaboración no pertenezcan a un grupo de especialistas en la didáctica de las ciencias? ( Silva & Jiménez, 2010).
Por tanto, la introducción de saberes científicos a los sistemas educativos la mayoría de veces exhiben una naturaleza de las ciencias con serias deformaciones y reduccionismos; al no ser tenidos en cuenta los procesos históricos, sociales y epistemológicos que le dieron origen a las teorías, las leyes, principios y conceptos científicos. Convirtiéndose los libros en una herramienta que complica los procesos de enseñanza y aprendizaje, debido a que los procesos de traslación parecen no planificar y tener en cuenta los propósitos de la enseñanza escolar; que como menciona Cajas ( 2001), dejan el movimiento de conocimientos científicos hacia nichos escolares a la merced de escritores de libros de texto o a expensas de las ideologías dominantes que no necesariamente trasladan conocimientos relevantes para la sociedad.
En concordancia, la trasposición didáctica que gestan estas tergiversaciones en la enseñanza, tanto por los libros de texto como por los docentes en el aula que los implementan; ?dificultan el aprendizaje y por otro muestran una forma de hacer ciencia que no corresponde con la actividad científica generando obstáculos epistemológicos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la ciencia? ( Moreno, Gallego. & Pérez, 2010).
Esto es debido a que desde la misma formación docente se implementan estas distorsiones que son finalmente instauradas en el aula. Por lo cual, la formación de docentes conlleva a serios desafíos al exigir renovaciones drásticas en la enseñanza de las ciencias, en las que los futuros profesores puedan ser críticos y reflexivos de los conocimientos que reciben y enseñan. De ahí que el docente pueda usar estos textos como una herramienta, pero se cuestionen sobre sus contenidos y reconozcan sus reduccionismos para depurar la información allí suministrada.
A lo que Pellón, Mansilla & San Martín ( 2009) refieren que ya en la actualidad, los docentes deben incorporar en sus prácticas de enseñanza no solamente el dominio de contenido disciplinario puro, sino que además les exige competencias asociadas a la apropiación de conocimiento didáctico para vehiculizar el saber disciplinario hacia el saber pedagógico, con el objeto de cumplir con el acto educativo.
De ahí que, la enseñanza de las ciencias, en particular la química cree la necesidad de mejorar las prácticas pedagógicas. Para ello es indispensable que esos conocimientos especializados de la actividad científica sean transformados a conocimientos enseñables que sean próximos y comprensibles.
Lo anterior implica que los docentes deban manejar un conocimiento más allá del contenido conceptual de la ciencia que enseña complejizando su práctica, puesto que exige otras habilidades de carácter didáctico y pedagógico para relacionar ese saber especializado y recontextualizarlo de acuerdo a las necesidades de la población a la que enseña.
Para concluir todo lo anterior, nos lleva a decir que el profesor debe ser un mediador y facilitador de los procesos de construcción y apropiación del conocimiento químico siendo los estudiantes aprendices activos, lo que implica que la escuela se convierta no solo el lugar que se busque enseñar unos contenidos; sino, donde se enseñe a indagar, reflexionar y criticar el mundo desde la intersubjetividad y la comunicación. Lo que conlleva a un planteamiento diferente del modo en que se ha trabajado la química y la forma de verla la misma. Al mostrar una enseñanza más funcional, más humana y alcanzable para todos.
Referencias
Ayala, A. Bustamente, A. Murillo, M. Perilla, J. & Gallego, R. (2008). El flogisto y la oxidación: Dos modelos de dinámica científica. MEMORIAS CIIEC. IIEC Volumen 2, No.1, pp. 33?4.
Bravo & Cantoral, (2012). Los Libros de Texto de Cálculo y el Fenómeno de la Transposición Didáctica. Educación Matemática, vol. 24, núm. 2.
Bravo, A. (2007). Obstáculos didácticos y el discurso explicativo de los libros de texto de cálculo. Instituto Politécnico Nacional. México D.F. recuperado el 14 de agosto de 2014 de http://www.matedu.cicata.ipn.mx/tesis/doctorado/bravo_2007.pdf.
Brock, W. H. (1998). Historia de la química. Madrid: Alianza.
Cajas, (2001). Alfabetización científica y tecnológica: la transposición didáctica del conocimiento tecnológico Enseñanza de las Ciencias, 19 (2), pp. 243-254.
Canzian & Maximiano (2010). Principio de Le Chatelier O Que Tem Sido Apresentado em Livros Didáticos?. Revista Química Nova Na Escola., Vol. 32, N° 2, MAIO.
Chevallard, (1997). La transposición didáctica del saber sabio al saber enseñando. AIQUE Grupo Editor. Primera edición 1997.
Chevallard, Y. (1985). La transposition didactique. Grenoble: La Pensée Sauvage.
De los Ríos, J. (2011). Químicos y Química. México: FCE, SEP, CONAC Y T. Editorial Fondo de Cultura Económica.
Estany, A. (1989) Modelos de Cambio Científico. Barcelona: Editorial Crítica.
Estany, A. (2006). Introducción a la filosofía de la ciencia. Bellaterra: Universitat autónoma de Barcelona. Servei de PUblicacions,- Manuals de la Universitat autónoma de Barcelona, pp 20-23.
Estany. A. e IZQUIERDO, M. (1990) La Evolución del Concepto de Afinidad Analizada desde el Modelo de S.Toulmin. Llull, 13. pp 349-378.
Fernández, I., Gil, D., Carrascosa, J., Cachapuz, J., & Praia, J. (2002). Visiones deformadas de la ciencia transmitida por la enseñanza. Enseñanza de las ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas, XX (3), pp 477-488.
Ganaras, K. (1998). La conceptualisation des equilibres chimiques. These de Doctorat. Ecole Normale Superieure de Cachan. France.
Gomes Uehara Fábia Maria & Gorette Lima da Silva Márcia (2005). Reflexões sobre o estudo do conceito equilíbrio químico no ensino médio. V Encontro Nacional De Pesquisa Em Educação Em Ciências. Associação Brasileira De Pesquisa Em Educação Em Ciências Atas Do V ENPEC - Nº 5. 2005 - ISSN 1809-5100.
Guldberg, C.M. & Waage, P. (1962). (traducido por Abrash, H.I.), Studies concerning affinity, Journal of Chemical Education, 63 (12), pp. 1044-1047.
Holmes, F.L., (1962).From elective affinities to chemical equilibria: Berthollet?s law of mass action, Chymia, 8, pp. 105-145.
Laidler, K.J., (1995).The world of Physical Chemistry. Oxford University Press, Oxford.
Lakatos, I. (1983). La metodología de los programas de investigación científica. Alizanza Universidad.
Le Chatelier, H.L (1933).Sur la loi du déplacement de l´équilibre chimique, Comptes Rendus Académie de Sciences, Vol. 196, pp. 1557-1560.
Le Chatelier, H.L. (1884).Sur un énoncé général des lois des équilibres chimiques, Comptes Rendus Académie de Sciences, V. 99, pp. 786-789.
Le Chatelier, H.L. (1888). Recherches expérimentales et théoriques sur les équilibres chimiques, Annales des Mines, V. 13, pp. 157-382.
Le Chatelier, H.L. (1897). Notice sur les travaux scientifiques. Ed. Paris : Gauthier-Villars, pag. 1-128.
Le Chatelier, H.L. (1908).Leçons sur le carbone, la combustion et les lois chimiques, Dunod et Pinat Editeurs, Paris.
Lindauer, M.W., (1962). He evolution of the concept of chemical equilibrium from 1775 to 1923, Journal of Chemical Education, 39, 8, pp. 384-390.
López, F., (2002). El análisis de contenido como método de investigación. Revista de Educación, 4. Universidad de Huelva. pp. 167-179.
Mayring, P., (2000) Qualitative content analysis. Forum qualitative social research, Volume 1, No. 2, Art. 20. Recuperado abril 23, 2013, de la World Wide Web: http://qualitativeresearch. net/fqs/fqs-e/2-00inhalt-e.htm.
McComas, W. F., Clough, M. P. and Alazroa, H., (2000).The nature of science in international science education standards documents. En: W. F. McComas (ed.), The nature of science in science education: rationales and strategies Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. pp. 41-52.
Mora, W., García, A. & Mosquera, C. (2002). Bases para la construcción de un cuerpo conceptual didáctico del desarrollo histórico - epistemológico de los conceptos estructurantes de la química. Revista Científica, Nro:4 pág:259-286. Recuperado el 11 de Octubre de 2013, de: http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/revcie/article/view/403/632
Moreno, Gallego & Pérez (2010). El modelo semicuántico de Bohr en los libros de texto. Ciência & Educação, v. 16, n. 3, pp. 611-629.
Níaz, M. (2005). ¿Por qué los textos de química general no cambian y siguen una ?retórica de conclusiones?? Educación Química, México, v. 16, n. 3, pp. 410-415.
Pellón, A. M.; Mansilla, S. J. & San Martín, C. D. (2009). Desafíos para la Transposición Didáctica y Conocimiento Didáctico del Contenido en Docentes de Anatomía: Obstáculos y Proyecciones. Int. J. Morphol., 27(3): pp. 743-750.
Quílez Pardo, J. & Sanjosé López, V. (1995). Errores conceptuales en el estudio del equilibrio químico: nuevas aportaciones relacionadas con la incorrecta aplicación del principio de Le Chatelier. Enseñanza de las Ciencias, 13 (l), pp.72-80.
Quílez-Pardo Juan & Solaz-Portolés Juan José (1995). Evolución histórica del principio de Le Chatelier. Cad.Cat.Ens.Fís., v. 12, n. 2: pp. 123-133.
Quílez, J. (1995). Una formulación para un principio: Análisis histórico del principio de Le Chatelier, Revista Mexicana de Física, 41, pp. 586-598.
Quílez, J. (2002). Aproximación a los orígenes del concepto de equilibrio químico: algunas implicaciones didácticas. Revista Educación Química Vol 13 (2). pp. 101-112.
Quílez, J. & Sanjosé, V. (1996). El principio de Le Chatelier a través de la historia y su formulación didáctica en la enseñanza del equilibrio químico. Revista Enseñanza De Las Ciencias, 1996, 14 (3), pp. 381-390.
Rocha, A., García, E., Fernández R. & Domínguez J. (2000). Dificultades en el aprendizaje del equilibrio químico. Adaxe- Revista de Estudios e Experiencias Educativas, 16: pp. 163-178.
Silva & Jiménez. (2010). La imagen de ciencia desvelada por los libros de texto en las representaciones icónicas de célula. CiDd: ll Congrés Internacional de DIDACTIQUE. . Recuperado el 22 de agosto de 2014, de: http://www.udg.edu/portals/3/didactiques2010/guiacdii/ACABADES%20FINALS/356.pdf
Solaz & Quílez (2001). Changes of extent of reaction in open chemical equilibria. Chemistry Education: Research And Practice In Europe. Vol. 2, No. 3, pp. 303-312.
Stengers, I. (1998). La afinidad ambigua: el sueño newtoniano de la Química del siglo XIX. En: Historia de las ciencias; Serres, M. (ed.); pp, 337 ? 362. Madrid: Catedra.
Van't Hoff, J. H. (1884). Etudes de dynamique chimique. Amsterdam: Frederik Muller. Mugar Memorial Library, Boston University. pp. 1-210.
Notas
Notas de autor
Información adicional
Cómo citar: Pelayo, D.A., Gallego, R. y Pulido, D.C. (2018). El principio de le Chatelier: revisión de algunos libros de texto universitarios. Revista Plumilla Educativa, 21(1), 29-57. ISSN impreso: 1657-4672; ISSN electrónico: 2619-1733. DOI: https://doi.org/10.30554/plumidaedu.21.2974.2018
Enlace alternativo
http://revistasum.umanizales.edu.co/ojs/index.php/plumillaeducativa/article/view/2974/3737 (pdf)

