
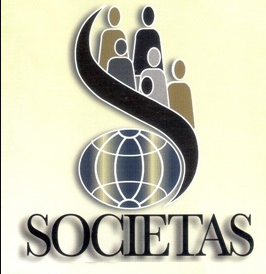

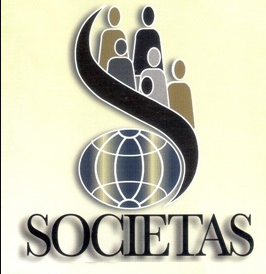
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ: UN CAMPO EN CONFLICTO DESDE EL ENFOQUE TEÓRICO DE PIERRE BOURDIEU
UNIVERSITY OF PANAMA: A FIELD IN CONFLICT FROM THE THEORETICAL APPROACH OF PIERRE BOURDIEU
Societas. Revista de Ciencias Sociales y Humanísticas
Universidad de Panamá, Panamá
ISSN: 1560-0408
Periodicidad: Semestral
vol. 25, núm. 1, 2023
Recepción: 11 Julio 2022
Aprobación: 15 Octubre 2022
Resumen: En este trabajo reflexivo se analiza a la Universidad de Panamá utilizando la categoría de campo o microcosmo de Pierre Bourdieu. En un primer bloque se explica qué se entiende por campo, la lucha que implica cada uno de éstos y cómo se expresan en el mundo real. En un segundo bloque se justifica por qué la Universidad de Panamá es un campo y se describen las formas de capital que históricamente han estado activos en la institución universitaria. Por último, en un tercer bloque, se estima el peso social de la Universidad de Panamá, como campo relativamente autónomo, en la sociedad panameña.
Palabras clave: Pierre Bourdieu, campo, Universidad de Panamá, formas de capital, conflicto.
Introducción
La propuesta teórica de Pierre Bourdieu, conocida como la teoría de la economía de las practicas sociales, está conformado, principalmente, por cuatro categorías esenciales: formas de capital, campo, habitus y agente. En el presente texto sólo se ha trabajado con la categoría de campo para analizar el espacio social en estudio. Este ejercicio implicó un análisis diacrónico de la Universidad de Panamá para captar las formas de capital que han estado en disputa durante sus años de funcionamiento, como también, para estimar el alcance de sus fronteras. Es decir, hasta dónde llega su radio de influencia. Toda reflexión teórica, además de ser un ejercicio de abstracción, es una aproximación a una realidad social fáctica y específica. Pero sólo una aproximación. De hecho, el razonamiento teórico tiene una relativa autonomía de lo real. Por esta razón, no debiese ser confundido la realidad per se con lo planteado por medio de la teoría. Aunque esta última tenga la fuerte capacidad de explicación de lo real. Que sirva en todo caso, este texto de análisis, como
una guía para futuros trabajo de investigación que estén situados en la institución universitaria.
¿Qué es un campo según Pierre Bourdieu?
El campo es un entramado de relaciones sociales objetivas y continuas que configuran un sistema de posiciones sociales o de diferenciaciones sociales. Esas posiciones sociales son la estructura del campo y “se definen objetivamente en su existencia y en las determinaciones que imponen a sus ocupantes” (Bourdieu y Wacquant 1995, p.64). La estructura de un campo es un estado transitorio “de la relación de fuerzas entre los agentes o las instituciones que intervienen en la lucha” (Bourdieu 1990, p.136).
Las relaciones sociales objetivas que configuran a un campo devienen en poderes específicos, o capital apropiado, que orientan las estrategias de los agentes[1] dentro del mismo. Sin embargo, esos poderes específicos son independientes a la población que encierra el campo. Esto no indica que los agentes sean meras ilusiones, sino “que se constituyen como tales y actúan en el campo siempre que poseen las propiedades necesarias para ser efectivos, para producir efectos, en ese campo” (Bourdieu 2001, p.15).
Un campo es una construcción analítica[2] que sólo puede ser definible históricamente. Para su construcción, el investigador, debe buscar qué es lo que ha estado y permanece en juego o en disputa, como también “los intereses específicos, que son irreductibles a lo que se encuentra en juego en otros campos o a sus intereses propios” (Bourdieu 1990, p.136). Para ello se necesita adoptar un modo de pensamiento relacional. Mismo que permite conocer a lo real como un entramado de relaciones constantes que son invisibles al sentido común, por tanto, eclipsadas por la experiencia sensitiva ordinaria y por las prácticas de los individuos.
El principal fundamento de todo campo, si admitimos con Strawson y Bourdieu, es la recíproca externalidad de los objetos que encierra. Es decir, el doble proceso de interiorización de la exterioridad y de exteriorización de la interioridad.
El juego y la lucha en los campos
Para Pierre Bourdieu las sociedades a las que asistimos, altamente diferenciadas, no son una totalidad única integrada por funciones sistemáticas, más bien un conjunto de esferas de juego con relativa autonomía entre ellas.
Al igual que los lebensordnungen de Weber, los “órdenes de vida” económico, político, religioso, estético e intelectual en los que se divide la vida social en las
sociedades avanzadas, cada campo prescribe sus valores particulares y posee sus propios principios regulatorios (Bourdieu y Wacquant 1995, p.24).
Campo, espacio social y esferas de juego son sinónimos dentro de la “teoría de la economía de las prácticas sociales”. La Universidad de Panamá es una esfera de juego en la que se disputan formas de capital que se producen y reproducen dentro de ésta, en la que también prescribe sus valores particulares (educación pública, humanística, científica, laica) y posee sus propios principios regulatorios (de ingreso, permanencia y egreso; el estatuto universitario). Mismos valores y principios que definen los límites de la institución universitaria, en donde estudiantes, y docentes por otro lado, luchan acorde a la posición que ocupen, ya sea para cambiar, reconfigurar o conservar la estructura vigente. Del mismo modo como en un torneo de fútbol. Todo juego implica competencia entre los que luchan por ganar el título de campeón. Todos los participantes compiten bajo el mismo reglamento establecido y los valores compartidos (fairplay). La estructura estaría dada por la tabla de posiciones de los equipos que luchan por obtener mejores posiciones o mantener la existente. Mientras el capital específico sería el deportivo y el simbólico que otorga el reconocimiento de ocupar un lugar en el podio o en aquellas otras que permiten participar en otras competencias internacionales.
Siguiendo esta analogía, todo campo, posee dos propiedades esenciales, la primera, es que todo campo es un sistema estructurado de fuerzas objetivas capaz de imponerse a todo que decida participar en él.
Cualquier campo refracta las fuerzas externas en función de su estructura interna, la cual explica por qué los efectos generados dentro de los campos no son ni la mera suma de acciones anárquicas, ni el resultado integrado de una intención concertada, aunque a veces tenga toda la apariencia de serlo: "la estructura del juego, y no un simple efecto de agregación mecánica, es lo que fundamenta la trascendencia, revelada por los casos de inversión de las intenciones, del efecto objetivo y colectivo de las acciones acumuladas" (Bourdieu y Wacquant 1995, p.24).
La segunda es que todo campo es un espacio de conflictos y competición. En la que todos los participantes luchan por monopolizar el capital específico que se produce en él.
Conforme progresan estas luchas, la forma y las divisiones mismas del campo se convierten en una postura central en la medida en que modificar la distribución y el peso relativo de las formas de capital equivale a modificar la estructura del campo. Ello confiere a cualquier campo un dinamismo y una maleabilidad históricas que escapan al rígido determinismo del estructuralismo clásico (Bourdieu y Wacquant 1995, p.24).
¿Cómo se expresa un campo en el mundo real?
El campo se expresa como una estructura de posiciones sociales o un sistema de diferenciaciones sociales. Cada una de las posiciones -que estructuran un campo- se definen históricamente en su existencia y en las determinaciones que imponen a sus ocupantes, ya sea agentes o instituciones, por su situación actual y potencial en la estructura de distribución de las diferentes especies de poder (o de capital) -cuya posesión condiciona el acceso a los provechos específicos que están en juego en el campo- y, de paso, por sus relaciones objetivas con otras posiciones (dominación, subordinación, homología [intermedias, neutrales]...) (Bourdieu y Wacquant 1995, p.64).
El valor de las posiciones sociales viene dado por la distancia social entre los agentes y no por sí misma. Justamente porque son los agentes quienes se apropian de los capitales específicos que están en juego dentro del espacio particular. Los agentes que ocupan las posiciones más próximas entre sí tendrán mayores probabilidades de tener factores condicionantes parecidos, e inversamente, los agentes con posiciones más distantes entre sí tendrán menos probabilidades de tener factores condicionantes semejantes. De manera, que lo agentes con posiciones más próximas en un campo tendrán mayores probabilidades de tener disposiciones e intereses semejantes, y así de producir prácticas y representaciones de una especie similar. Aquéllos que ocupan las mismas posiciones tienen todas las posibilidades de tener los mismos habitus, al menos hasta el punto de que las trayectorias que les han llevado hasta estas posiciones son ellas mismas similares (Bourdieu, 2001, p.108).
A esto Erving Goffman le llama el “sentido de la posición de uno”. Mantener más afinidades con unos que con otros son estrategias inconscientes. De hecho, explica Bourdieu (2001), que las distancias sociales están inscritas en el cuerpo. De donde se sigue que las distancias objetivas tienden a reproducirse ellas mismas en la experiencia subjetiva de distancia, lejanía en el espacio que es asociada a una forma de aversión o una falta de comprensión, mientras la proximidad es vivida como una forma más o menos inconsciente de complicidad. Este sentido de la posición de uno es a la vez un sentido del lugar de los otros, y, junto con las afinidades del habitus experimentado en forma de atracción o repulsión personal, se encuentra en el origen de todos los procesos de cooptación, amistad, amor, asociación, etc., y de este modo proporciona el principio de todas las alianzas y conexiones duraderas, incluidas las relaciones legalmente sancionadas (p. 109).
¿Por qué la Universidad de Panamá es un campo?
En las sociedades altamente diferenciadas, como puede ser la panameña, el espacio social (o cosmos) está constituido por un conjunto de campos o microcosmos sociales relativamente autónomos. Cada uno de éstos está configurado por una lógica propia y necesidades específicas, “que son irreductibles a las que rigen los demás campos” (Bourdieu y Wacquant 1995, p.64). La particularidad de las propiedades, relaciones y
procesos de un microcosmos son el contenido que hacen de éste un campo. Pero además lo hacen relativamente autónomo. Un campo podría ser, por ejemplo, el sistema escolar, el Estado, la iglesia, los partidos políticos, los sindicatos, entre otros.
Sin embargo, lo que define a un campo es lo que está en juego y todo juego requiere de una competición. Por tanto, todo campo es conflictivo, de lucha y si no surge entre los agentes-participantes un antagonismo entre ellos es “porque otorgan al juego y a las apuestas una creencia (doxa), un reconocimiento que no se pone en tela de juicio” (Bourdieu y Wacquant 1995, p.65). Pero ¿Qué es exactamente lo que está en juego en un campo? Precisamente el capital específico que se genera y se reproduce en el campo. En el caso de la Universidad de Panamá lo que está en juego es el conocimiento (capital cultural y tecnológico). En ella se libra una batalla entre estudiantes, investigadores y docentes por su apropiación.
En un campo, los agentes y las instituciones luchan, con apego a las regularidades y reglas constitutivas de este espacio de juego (y, en ciertas coyunturas, a propósito de estas mismas reglas), con grados diversos de fuerza y, de ahí, con diversas posibilidades de éxito, para apropiarse de las ganancias específicas que están en juego en el juego. Quienes dominan en un determinado campo están en posición de hacerlo funcionar en su beneficio, pero siempre deben tener en cuenta la resistencia, las protestas, las reivindicaciones y las pretensiones, "políticas" o no, de los dominados (Bourdieu y Wacquant 1995, p.68).
Todo espacio conflictivo implica una historia y, en ese sentido, la Universidad de Panamá fue única en su especie por casi medio siglo dentro del microcosmos estatal. Posteriormente fue rectora de todo el sistema universitario del país. A la fecha comparte esa función con las demás universidades del Estado. En esta historia la Universidad de Panamá libró una batalla para adquirir su autonomía y aún la mantiene -cuando es necesario- para conservarla. Particularidad que la diferencia del resto de sus homólogas.
En ella se ha generado y reproducido capital cultural entre sus agentes-participantes desde su inauguración. Pero también lo ha exportado -en gran parte- para el resto de los microcosmos que conforman a la sociedad panameña. Esa acción la ha llevado a cabo con la legitimidad de la sociedad a la que pertenece y con el aval que le otorga su inscripción formal en la legislación panameña. Propiamente ha sido el Estado quien ha delegado en ella su función de producción y reproducción de capital cultural.
No obstante, ese poder simbólico que el Estado panameño y su sociedad le han conferido, le ha proporcionado fuerza y status necesario para imponer principios de visión y división (particularidades de todo campo) del mundo social panameño. Para el primero de éstos ha definido criterios sobre qué es conocimiento y qué no es conocimiento. Para el segundo, quiénes son los agentes con conocimientos y quiénes no (y de paso quiénes pueden instruir y quiénes no). Pero estos principios de visión y de división del mundo
social no sólo los impone hacia dentro, también los ha impuesto hacia el exterior del campo.
El principio de visión lo ha impuesto por medio del desarrollo continuo de investigaciones. Éstas sentadas sobre la base de teorías, metodologías y técnicas que al cabo de ellas se traducen en resultados y éstos a su vez en narrativas objetivas sobre qué es conocimiento y qué no lo es. Además, de cómo éste se debe o no producir. Esta narrativa la han encarnado sus departamentos, facultades, institutos de investigaciones, su planta docente y sus estudiantes. Ella se puede palpar empíricamente en las intervenciones de sus agentes e instituciones dentro del campo (en clases, foros, congresos, publicaciones) y en el exterior de él.
Los casos más recientes y simbólicos, sólo para mencionar algunos, han sido la participación del decano de la Facultad de Medicina en la mesa nacional de “expertos” que trataban los efectos generados por la pandemia del SARS-CoV-2. Otros ejemplos cercanos han sido la participación de una delegación universitaria en la discusión nacional por la seguridad social y por las reformas constitucionales. De igual manera ha sido en las coyunturas más apremiantes del pasado nacional.
El principio de división del mundo lo ha impuesto -a lo interno- a través de las distancias entre estudiantes, profesores e investigadores. El primero debe aprender del segundo y éste último tiene la legitimidad para instruir. Entre los estudiantes se ha dividido al mundo social por medio de áreas del conocimiento, del número de créditos aprobados e índices académicos. Entre los docentes por medio de facultades, departamentos y una categorización que segmenta entre catedráticos, especiales, suplentes, regulares y no regulares.
A lo externo mediante el uso de los términos de “profesionales”, “expertos”, “especialistas” o “universitarios” para distanciarse de los analfabetos y del resto de los agentes de la sociedad que no hayan tenido la posibilidad de ingresar o concluir sus estudios superiores. Por tanto, en cuanto se habla de conocimientos en la sociedad panameña se acepta que los primeros sean la “autoridad” y los segundos los “profanos”.
Las formas de capital históricamente activos en la Universidad de Panamá
Las formas de capital que históricamente han estado activo en el campo de la Universidad de Panamá son cinco: el capital económico, cultural, social, político y tecnológico. El primero de estos capitales condiciona la posibilidad de ingreso, de mantenerse dentro del campo y de concluir con el sentido del juego (o sentido práctico) para los agentes. Para ingresar al campo se requiere pagar una matrícula semestral que no puede ser obviada por los participantes. Además, pertenecer al campo requiere de gastos o inversión en capital cultural y tecnológico objetivado, alimentación, pasaje, vestimenta, entre otros. Incluso, en capital cultural y tecnológico institucionalizado extra (dentro o fuera de la institución).
Paralelamente, el capital económico condiciona la posibilidad de dedicarse exclusivamente a los estudios superiores o parcialmente a éstos. La inversión de tiempo (exclusivo o parcial) es un factor cualitativo que condiciona la apropiación de los conocimientos (científicos y tecnológicos).
El capital cultural institucionalizado, al igual que el económico, es una condición de entrada. Para ingresar al campo universitario se requiere de las credenciales de culminación de los estudios secundarios. Pero no basta con éste, para ingresar también se necesita de capital cultural incorporado que permita a los aspirantes superar la prueba de conocimientos generales de primer ingreso. Este mismo capital, luego de superar el proceso de primer ingreso, permite el desarrollo (destacado, bien, regular o deficiente) de los agentes dentro del campo (en un proceso de retroalimentación). Esto se traduce en aprobación o reprobación de las materias y años escolares sucesivos. Incluso, condiciona la permanencia de los agentes dentro del campo.
En algunas escuelas existe un límite de reprobación por materia, por tanto, la falta de capital cultural apropiado para un campo puede excluir al estudiante del campo particular.
El capital cultural objetivado (libros, revistas, etc.) son herramientas vitales para el rendimiento de las actividades académicas y necesarias para las luchas que se libran dentro del campo. De manera, que este tipo de capital no puede ser obviado.
El capital social para algunos aspirantes puede ser una condición de entrada. Pensemos en las madres o padres solteros (y no solteros) que necesitan de un familiar o amistad que le cuiden los hijos mientras asisten a la universidad o durante sus horas de estudios. También, en aquellos trabajadores que necesitan organizar su horario laboral de acuerdo con el horario de clases o en aquellos estudiantes que requieren de un permiso de sus familiares para poder ingresar al campo universitario. En otro sentido, el capital social (la pertenencia a un centro de investigación, museo, revista, observatorio, etc.), al igual que el capital cultural objetivado, es vital para el desarrollo de las actividades académicas y necesario para las luchas que se libran dentro del campo.
El capital político -que puede ser confundido con capital social y/o capital simbólico- es bastante particular de la Universidad de Panamá por el grado de politización de la institución en todo su desarrollo histórico y en todos sus estatutos (estudiantil, docentes y administrativos). A diferencia de otras instituciones académicas. Este capital hace alusión al poder de negociar, pactar o convencer que puedan tener los agentes dentro del campo. Mismo que aumenta si se pertenece a grupos estudiantiles, de representación o a instancias formales de toma de decisiones (asociación de estudiantes, Consejo General Universitario, Consejo Académico).
La pertenencia a estos grupos y la participación en estas instancias permiten la amplificación de la notoriedad de los agentes, la posibilidad de la hazaña heroica o profética y la de adquirir cierta autoridad política delegada[3].
Todos estos son especies de capital político, que para Bourdieu (1981, p.19) se generan dentro del campo político, a excepción del primero, que puede ser adquirido previamente al ingreso o fuera del campo político. En fin, este capital al igual que los demás es una herramienta útil para ganar beneficio de los bienes activos dentro del campo.
Por último, el capital tecnológico -en todas sus formas- es necesario para la disputa central. Esta es la lucha por la apropiación del capital cultural. La diferencia de este capital con los demás es que el resto han significado siempre un poder sustantivo en todo el desarrollo histórico del campo universitario. En cambio, el poder del capital tecnológico ha sido un poco intermitente en ese recorrido. Sin embargo, desde finales del siglo pasado este poder se ha sumado con la misma fuerza de los demás capitales por la tecnologización de todas las esferas de la vida social, entre ellas la científica y profesional. Actualmente en la práctica es una condición de entrada, a pesar de que aún no forme parte de los requisitos formales de entrada a la institución.
El peso social o posición de la Universidad de Panamá en la sociedad panameña
El peso social de la Universidad de Panamá es igual a la posición de la institución, como campo, en medio de un conjunto de otros microcosmos que conforman en un todo a la sociedad panameña. Esto es hasta donde influye la Universidad de Panamá en todo el universo social. Es decir, el poder de la institución universitaria en los distintos campos. Su poder se despliega en tres direcciones en todo el espacio social: en el campo de la economía, en el campo de la política y en el campo de la cultura. Aunque estas no sean las únicas, si son en las que mayor peso tiene la institución universitaria. En estos campos el capital universitario es valorado. Al primer campo le ha formado la fuerza de trabajo. En el segundo su rol de agitador y organizador fue decisivo en la batalla por la descolonización y en el tercero produjo las nuevas bases de identidad nacional que diera contenido a la lucha por la descolonización.
En el campo de la economía
La educación superior en Panamá ha transitado por distintas experiencias institucionales desde el siglo XIX hasta el XX. Todas éstas culminaron o se consagraron con la creación de la Universidad de Panamá[4] (1935). Este hecho representa un punto de inflexión en la historia nacional, en tanto, la propia institución y sus resultados absorbieron todas las
experiencias anteriores a ella y permean en adelante todo el campo de poder que tiene lugar en el universo social. La educación superior universitaria y la Universidad de Panamá son casi sinónimos durante el siglo XX[5]. No sólo porque fue la única casa de estudio superior del Estado por medio siglo, sino por su activa influencia en los campos de la política, la cultura y de la economía. En estos tres es en donde mayor peso tiene y ha tenido el campo de la Universidad de Panamá y dónde más nítidamente se pueden percibir sus fronteras (lugar donde termina su influencia).
En el campo de la economía, el trabajo, es el puente entre el ser humano y la naturaleza. Hombres y mujeres por medio del trabajo modifican y adaptan la naturaleza en función de sus necesidades y producen objetos físicos como construcciones intelectuales. Este proceso está mediado por conocimientos acumulados que pueden ser adquiridos en las instituciones universitarias o en otras (formales o no) o por la experiencia social. Apenas una minoría de los trabajadores logran ingresar[6] a una institución universitaria y son en menor proporción los que egresan de éstas. Sin embargo, a pesar de este hecho el peso de la Universidad de Panamá en el campo de la economía y en sus modelos de desarrollo ha sido directo (y viceversa). Debido a esta estrecha relación, el desarrollo histórico de la Universidad de Panamá no ha sido un plano homogéneo. Al contrario, ha estado ajustado a cada modelo económico. En ese sentido, la institución ha transitado por tres etapas con límites difusos.
En una primera (de 1935-1950) etapa, formó de manera planificada y premeditada a los cuadros gubernamentales que consolidaron el aparato estatal (Gandásegui, 2016). Este también fue el objetivo de todas las instituciones de educación superior que precediero a la Universidad de Panamá. Incluyendo las del siglo XIX[7]. Para cumplir con esta misión, el Estado, tomó mayor atención a las disciplinas de docencia[8], derecho[9] y salud[10].
En una segunda etapa (de 1945-1970) se formó a todos los científicos, profesionales y técnicos que trabajaron en el proyecto de industrialización mediante la sustitución de importaciones. Proyecto que fue reemplazado por la aplicación de políticas de ajuste a partir de la década de 1980. Esta etapa incluye, según Gandásegui (2016), “la formación de los científicos sociales que participaron en los proyectos desarrollistas de la década de 1970”.
Por último, una tercera etapa (de 1989 a la fecha) sin objetivos. El país no cuenta -desde la fecha- con un modelo de desarrollo. En contraste con los objetivos trazados en las etapas precedentes. Guillermo Castro (2015) explicaría “que la incorporación del Canal a la economía interna (…) aceleró el desarrollo del capitalismo en el país de un modo que llevó a la liquidación de todo el sector productivo asociado al modelo anterior de desarrollo protegido, al tiempo que catapultaba una economía atrasada a la vorágine del proceso de globalización” (p.106). La carencia de un modelo productivo dificulta que el campo de la Universidad de Panamá se trace objetivos o engrane de manera productiva en el cosmos social.
Existe una estrecha relación entre la educación superior universitaria (en general) y la Universidad de Panamá (en particular) con los modelos de desarrollo[11] que se han estado ejecutando en cada etapa del país. Esto es parte de la relación entre la superestructura y la base económica (desde la óptica de marxismo). Pero para nuestra propuesta Bourdieuna nos permite entrever las fronteras del campo de la Universidad de Panamá y su peso relativo en el campo de la economía. Se puede argüir, que a partir de esta premisa, la Universidad Tecnológica de Panamá[12] ha ocupado, en esta última etapa neoliberal (y de mayor acumulación de renta[13]), ese espacio de influencia que antes ocupaba la Universidad de Panamá en el campo de la economía (de 1935 hasta 2000).
Debido a la propia forma en que el país se insertó en el proceso de globalización y el ajuste de la oferta académica de esta otra institución universitaria a esos intereses (sus estudiantes son más valorados en el mercado laboral). Sin embargo, el rector, Eduardo Flores, durante la pandemia señaló en los medios que entre el 80% y 90% de los trabajadores de la salud que hacían frente al SARS-CoV-2, eran egresados de la casa de Octavio Méndez Pereira. Lo que exige una mayor investigación para un diagnóstico categórico.
Pero indiferentemente a esta suposición se puede suponer con mayor seguridad la influencia de la Universidad de Panamá en otros campos como son: el político, la cultura y demás construibles. En estos campos, la Universidad de Panamá, mantiene su
influencia, no con el mismo peso de otrora, pero relativamente significante. De hecho, más que ninguna otra institución de educación superior del país, por lo menos, hasta el presente.
En los campos de lo político y la cultura: la construcción de la identidad nacional y del nacionalismo político
La sociedad panameña ha estado marcada durante todo el siglo XX por la presencia neocolonial de EE.UU., la presencia afroantillana, la extranjerización del espacio y la ruta de tránsito. Estos hechos[14] generaron un nacionalismo político en función de alcanzar la soberanía del país y recuperar los territorios canaleros. También, un nacionalismo cultural romántico[15], como diría Pulido Ritter (2017), en función de construir lo panameño. Es decir, determinar “la manera y la forma de estar y ser de los panameños en el mundo” (p.10) (la identidad nacional).
En Panamá el nacionalismo cultural romántico se contrapuso a la presencia afroantillana y a la extranjerización del espacio. Mientras que el nacionalismo político propuso una empresa de liberación nacional. Ambas formas de nacionalismo forjaron una narrativa de identidad nacional. Sin embargo, el nacionalismo romántico implica un proceso de exclusión y destilación de todo lo Otro que no es considerado panameño.
Ese proceso es subjetivo y se sostiene sobre un pasado romántico, que en la mayoría de las veces, es recreado por la fantasía de los literatos. Ambas formas de nacionalismo (el cultural y el político) pueden ser, para Pulido Ritter (2017), “una forma extrema de representarse la nacionalidad de un país” (p.11). Principalmente el cultural romántico. Lo extremo en este autor es el contenido (chauvinismo y xenofobia) propiamente de todo nacionalismo. En contraste, para otros autores, como Humberto Ricord (1991), el nacionalismo “es una adhesión militante a los elementos de la nacionalidad, en contra de otros elementos económicos, políticos y culturales, que como factores extranjeros rivalizan con lo nacional” (p.2). Lo extremo (chauvinismo y xenofobia), en Ricord, no forma parte del contenido nacionalista, sino una deformación del nacionalismo.
Sin embargo, el objetivo propuesto -en este apartado- no es determinar que autor tiene la razón en cuanto qué es el nacionalismo ni su lado extremo, como tampoco valorar la importancia (o no) del nacionalismo en el acontecer nacional o justificar éste, sino analizar el rol de la Universidad de Panamá en la construcción de la identidad nacional (en el campo de la cultura) y en las conquistas políticas que reclamaban soberanía nacional (en el campo de lo político). Ambos hechos inseparables. Pero antes de proseguir se puede afirmar que el nacionalismo ha sido un poderoso discurso movilizador de masas y, como señaló Quirós Saavedra (2018), “ha contribuido a moldear el mundo occidental durante los últimos doscientos años” (p.57). En Panamá no fue la excepción.
El rol de constructor de identidad nacional, de agitador político y de formador de ciudadanos y fuerza de trabajo, de la Universidad de Panamá, es el peso o la posición de la institución en el cosmos social. Es decir, el poder de la Universidad de Panamá no se reduce a su propio campo, sino hasta donde llegan sus fronteras de influencia en toda la sociedad. En Panamá, la mayor influencia, de la Universidad de Panamá, fuera de su propio campo, es decir, del mundo académico-científico, ha sido en el campo económico, cultural y político.
Esto ya lo han señalado, en distintas formas de análisis, ingente de autores nacionales. Por ejemplo: Dídimo Castillo en su obra “La Universidad de Panamá Un proyecto de la nación impulsado con la independencia”, Figueroa Navarro, en su ensayo “El aporte Cultural de la Universidad” o Pulido Ritter en la “Filosofía de la Nación Romántica” (de manera solapada). Por mencionar sólo tres casos. De manera, que los siguientes apartados se limitarán a estos dos últimos campos restantes.
En el campo de la cultura: la cuestión de la identidad nacional
El campo universitario ha jugado un rol determinante en los campos de la cultura y la política en Panamá. Tal vez, como en ninguna república del continente. Esto es porque la educación además de representar el motor de cambio que permite el progreso hacia la sociedad desarrollada[16], como ha representado -este mito- en todos los países de américa latina, también ha sido el mecanismo por el cual se ha combatido las amenazas[17] particulares que se han generado por el control de la posición geográfica. Rasgo distintivo de la historia nacional. Esas amenazas fueron: 1.- la presencia neocolonial de Estados Unidos de América y la falta de soberanía territorial, 2.- el transitismo[18] y el
subdesarrollo, 3.- la falta de identidad nacional[19], la marcada presencia antillana[20] en la ruta de tránsito y la extranjerización del espacio[21].
En el mismo momento de la fundación de la Universidad de Panamá se había desplomado la ilusión por el desarrollo nacional que prometía el Canal de Panamá desde 1904. Al respecto, Octavio Méndez Pereira (1987) señalaría lo siguiente:
Del Canal apenas nos ha quedado los mendrugos de los barcos y de los turistas que vemos pasar con otras banderas. Ni un túnel, ni un puente permanente para cruzar los dos pedazos de nuestra República, ni un gran camino carretero que resistiera los camiones de guerra de nuestro gran aliado, ni un comercio cuyo principal rendimiento fuera para nosotros (p.65).
Pero esta misma desilusión se puede encontrar con anterioridad en los poetas de la generación republicana, tal como los llamaría Roque Javier Laurenza (1933) en su crítica que lleva el mismo nombre. Este problema, que meramente era económico para los sectores dirigentes y de falta de tecnología e infraestructuras para el país, se entremezcló con el racismo[22] y la xenofobia de la época. Impulsada por la reacción romántica. Hecho que resultase en una molotov de nacionalismo romántico que alcanzaría su punto más vergonzoso en la constitución de 1941. Los esposos Biesanz (1993), en una resonancia magnética de la sociedad panameña de la época, señalaron lo siguiente:
Los ataques más virulentos y las medidas más restrictivas contra la “amenaza antillana” coincidieron o siguieron de cerca de períodos de depresión y de desempleo. Durante la prolongada depresión de los años treinta, se realizaron demostraciones que urgían la repatriación de los antillanos. Resentimientos efervescentes cristalizaron en leyes que prohibían la inmigración adicional de
negros angloparlantes y que hacían casi imposible para aquéllos que ya estaban en el istmo, manejar negocios lucrativos o practicar sus profesiones. La
constitución de 1941, que privó a la ciudadanía a sus hijos, se diseñó con la intención de colocarlos en desventaja económica (p.319).
En este contexto surgió la Universidad de Panamá, y en sus primeros cincuenta años (1935-1985), se perfiló a construir una narrativa de identidad nacional que reacomodaría estos problemas de la época de sus albores. Por ejemplo, Al problema de falta de cuadros gubernamentales y del subdesarrollo les formó los profesionales y técnicos necesarios para el aparato estatal y la insipiente industrialización (mediante sustitución de importaciones). Al de la presencia neocolonial y la falta de soberanía territorial, lo resolvió formando y organizando una vanguardia estudiantil que alcanzaría su punto cúspide el 9 de enero de 1964 y, que posteriormente, se integraría a la propia institución como docentes, algunos a las negociaciones que pusieron fin al tratado Hay-Bunau Varilla y al proyecto desarrollista[23] llevado a cabo por los militares.
Mientras que al problema de la falta de identidad, de la presencia antillana y de la extranjerización del espacio, la institución universitaria, en un mismo movimiento, reemplazó a la idea romántica de lo panameño[24], que lo vinculaba con la lengua, tradiciones populares y la sangre hispana (y que había sustituido con anterioridad, como explica Pulido Ritter (2017), al territorio y al nacimiento, que en el siglo XIX se encuentra en Justo Arosemena y que persistió con la constitución de 1904), por el archivo, la esencia transhistórica y la historia de las ideas[25] que impusieron los especialistas de la historia y la filosofía a partir de la década del cincuenta.
Con esta jugada maestra, la Universidad de Panamá, construye una narrativa de identidad nacional, inclusiva, que termina por madurar en la década del setenta. No fundamentada sobre el territorio, el acta de nacimiento, la religión, la raza, las tradiciones, la lengua o por las ficciones literarias. Sino a partir del archivo (la fuente histórica), la historia de las ideas y la esencia transhistórica del pueblo panameño. Esta fundamentación de la identidad nacional, a distinción de las dos anteriores, está intermediada por la metodología del análisis científico.
Su resultado es una nueva narrativa histórica, bien construida, sustentada (por fuentes primarias) y articulada en un discurso filosófico. A partir de ella se abrió un camino para la solidificación de la identidad nacional, ahora de manera inclusiva (con sus contradicciones), pero en función del nacionalismo político desarrollado en la época. Sin embargo, esto no resolvió -ni en el pasado ni en el presente- los problemas de la pobreza, ,la falta de seguridad social e infraestructuras. La realidad de las comarcas indígenas y de los afroantillanos de la costa atlántica ha mostrado un rostro desigual en contraste con otras regiones del país donde se asientan otros grupos.
En esa empresa de impregnar a la sociedad panameña de identidad nacional, entorno a la lucha por la soberanía, la propuesta cultural de la institución desbordó los claustros universitarios y se arrojó sobre la sociedad. Para esa misión la Universidad de Panamá utilizó todo tipo de reportorio hasta la fecha. La más frecuente, y herencia del Instituto Nacional por linaje de Octavio Méndez Pereira, fueron las conferencias (magistrales y todas las denominaciones existentes). Pero además fueron acompañadas por conciertos, responsos líricos, exposiciones de escultura y pictóricas, veladas literarias y musicales, semanas del libro, colocaciones de diversas estatuas en el campus universitario, congresos estudiantiles y científicos, obras dramáticas, viernes culturales (en la década del cincuenta y sesenta) a través del trabajo realizado por el Grupo Columna Cultural, actos folclóricos, la creación de la comparsa “Los come libros”[26] (en la década de 1970), mesas redondas[27], Cursos Sabatinos Universitarios (1949) en Aguadulce para el magisterio de provincias centrales, cursos de extensión universitaria en David, Chitré y Santiago (1958), cursos dictados por el Instituto Politécnico en la provincia de Bocas del Toro (1979) publicaciones de clásicos nacionales por medio de la Editorial Universitaria radiodifusión[28], televisión por medio de la Televisión Educativa[29] (canal 11), cine por
medio del Grupo Experimental de Cine Universitario (GECU[30]) y el Cine Universitario. También, de esta gigante empresa surgieron: el Departamento de Cultura (1955), el Departamento de Expresiones Artística (DEXA), la Dirección de Extensión Cultural (1982) y las extensiones universitarias. En definitiva, la influencia de la Universidad de Panamá -en el campo de la cultura- fue tan determinante que construyó la narrativa de identidad nacional que acompañó todo el proceso de liberación nacional. Esta identidad nacional, vinculada al nacionalismo político, perdió su hegemonía posterior a la invasión. Las bases sociales del nacionalismo político fueron liquidadas durante la cruenta invasión a Panamá. Sin embargo, se mantienen las mismas bases de fundamentación de la identidad nacional (el archivo, la historia de las ideas y la esencia transhistórica), pero sin la fuerza centrípeta de la presencia neocolonial que mantenía a la identidad nacional en movimiento y girando sobre su entorno. La influencia de la Universidad de Panamá ha dejado de ser sustancial en el campo de la cultura. No obstante, mientras las bases de fundamentación de la identidad nacional se mantengan iguales tendrá presencia en este campo, pero con connotaciones distintas a las características del nacionalismo de otrora.
En el campo de lo político: el nacionalismo político
La universidad de Panamá ha incurrido en el nacionalismo político de manera simultánea y articulada en tres direcciones. Una primera dirección, desde los departamentos de filosofía e historia, construyendo una narrativa de identidad nacional sobre las nuevas bases de fundamentación (el archivo, la Historia de las Ideas y la esencia transhistórica) que impusieron los especialistas (el historiador y el filósofo) a mediados del siglo XX (hasta 1989). En una segunda, desde el movimiento estudiantil y desde el cuerpo de docentes, como actores principales de los acontecimientos más trascendentales entorno a lucha por la soberanía nacional y el problema del subdesarrollo. Una tercera, desde los distintas etapas -de la evolución- de lo conocido por nuestros días como la dirección de cultura, la radio, la televisión (Canal 11), la editorial universitaria y, principalmente, desde el GECU, como promotores culturales y popularizadores de conocimientos.
Desde los departamentos de filosofía e historia
En la primera dirección -los especialistas de mitad del siglo XX- lejos del axioma de la imparcialidad y del oficio aséptico, se comprometieron con un proyecto generalizado de liberación nacional. Tal como había señalado Méndez Pereira[31] en su discurso inaugural. Algunos sin formar parte de un instrumento político (la mayoría) y otros como
intelectuales orgánicos. Tampoco, faltaron los que sin intenciones se vieron envueltos por la época. Unos más comprometido que otros. Esto está ligado a que el desarrollo de las
disciplinas de estos especialistas ha estado articulado a la construcción de un imaginario nacional. En ese sentido, han sido disciplinas con un compromiso cívico-ideológico e instrumentos de educación política en la conformación del Estado nacional y republicano, que en el caso de Panamá, no terminaba de Ser mientras mantuviera el enclave colonial en el corazón de su territorio. Esto lo sabían los especialistas y lo manifestaban en su oficio.
Si la Historia como disciplina dio un salto cualitativo de cientificidad, en la institución universitaria, a partir de Carlos Manuel Gasteazoro, con Ricaurte Soler y Alfredo Castillero Calvo la disciplina rompió “con la imperante concepción de la historia como campo autónomo per se y muestran el papel ideológico que en nuestras sociedades desempeña la historia. Ambos llaman a no confiar en la lectura ingenua del documento, al mismo tiempo que recuerdan que el oficio [del] historiador no es inocuo, que está vinculado -quiérase o no- a las disputas y conflictos que los grupos sociales sostienen en el transcurso del acontecer histórico” (Quirós, 2018, p.52). Soler, por ejemplo, para utilizar uno que grafique lo anterior, denunciaba la orgánica solidaridad entre los intereses oligárquicos del país y los intereses transnacionales del imperialismo.
El oficio de esta generación de especialistas fundadores de las nuevas bases de fundamentación de la identidad nacional y receptores-alimentadores de las ideas del nacionalismo político, no sólo estaba influido por la presencia neocolonial en el país, sino por todo el proceso de descolonización que empezaba a desarrollarse en la periferia (África y Asia) del sistema-mundo capitalista (a partir de la culminación de la Segunda Guerra Mundial), el ascenso de EE.UU. como nueva potencia hegemónica y de todos los movimientos antisistémico o contraculturales de occidente que buscaban su propia identidad negada por el liberalismo. Entre ellos el movimiento afroamericano, estudiantil, hippie, LGTB, feminista y el realismo mágico latinoamericano. En ninguna de estas experiencias, los filósofos e historiadores, fueron ajenos a los movimientos. Sus textos terminaron por geminar en el desarrollo de las ideas del nacionalismo político. Esto ocurrió en un movimiento de doble vía: del oficio científico y filosófico a las luchas y de las luchas al oficio científico y filosófico (en un periodo de cuarenta años).
Desde el movimiento estudiantil y el cuerpo de docentes
En la segunda dirección -el movimiento estudiantil y los docentes- alcanzaron a convertirse en el actor político más importante del primer siglo republicano y que con más ímpetu ondearon la bandera del nacionalismo hasta la firma del Tratado Torrijos-Carter (1977). Los Biesanz (en Pizzurno 2010) confirman esto, desde la década del cincuenta, posterior al magnicidio de Remón Cantera (1955). El movimiento estudiantil como actor social preponderante se consolidó con la fundación de la Federación de
Estudiantes de Panamá (FEP[32]). Articulado, desde su origen (1943) hasta su desaparición (1984), por dos problemas centrales: 1.- la presencia neocolonial de EE.UU. y la falta de soberanía territorial, 2.- el transitismo y el subdesarrollo. Ambos ejes estuvieron trazados y atendidos por el nacionalismo político.
Al primero de estos problemas lo desató la ocupación militar norteamericana[33] sobre prácticamente todo el territorio nacional y el “despliegue de las redes de espionaje que operaban en nuestro país convertido en centro logístico de operaciones militares” (Pizzurno, 2010, p. 230) durante los años de guerra (1939-1945). Para el caso de Panamá se extendió hasta 1947. Esto no indica que con este periodo nazca el nacionalismo político panameño, como ideología, ni que a partir de estos hechos surja un sentimiento de rechazo a la presencia neocolonial.
Se ha señalado, que la cuestión de la identidad nacional se encuentra desde los albores de la república, pero fundamentada sobre otras bases (la raza, el fenotipo, la etnia, la lengua, la religión, las costumbres, el folclore) y preocupaciones (la presencia afroantillana y la extranjerización del espacio). Incluso, la mayoría de los historiadores -sobre el tema- se
remontan hasta el siglo XIX con Justo Arosemena (sobre la base del territorio y el nacimiento). Del mismo modo, el sentimiento de rechazo a la presencia neocolonial se puede rastrear con anterioridad a estos hechos. Por ejemplo, en el propio acto de fundación de la Universidad de Panamá[34], en textos de autores notables de la época y en hechos como el rechazo al Tratado Alfaro-Kellogg[35] (1926), en las acciones de Acción Comunal o en el Incidente Pershing (1920).
Sin embargo, el nacionalismo y el rechazo total -de los sectores nacionalistas- a la presencia neocolonial se consolidó, como fuerza política, durante la década del cuarenta hasta la invasión a Panamá (1989). Aunque se puede encontrar luces de ésta, en la década del noventa, frente a la imposición del Centro Multilateral Antidrogas (CMA).
Al segundo problema, es decir, del transitismo y del subdesarrollo[36], lo entendieron como una consecuencia de la presencia neocolonial y de la falta de un proyecto nacional
burgués, por tanto, el objetivo inmediato que se formularon (y el único) fue la eliminación .de la presencia neocolonial, para el posterior desarrollo del país, a partir de las rentas que ingresarían por uso de la vía interoceánica. Bajo esta hipótesis planificaron sus acciones e influyeron en los distintos campos de la sociedad panameña. De modo que, la respuesta directa para ambos problemas fue: 1.- la organización de la lucha en las calles y 2.- orientar a la población para que se sumaran o respaldaran al movimiento nacionalista desde sus posiciones y campos.
Durante treintaicinco años, estudiantes y docentes, llevaron a cabo esta tarea dentro de un movimiento nacionalista que desbordaba su propio campo. Una de las primeras actividades realizadas, por los estudiantes universitarios, fue la organización del primer Congreso de la Juventud (1944). Emulando a la vanguardia nacionalista de los estudiantes mexicanos[37]. De este congreso resultó la conformación de un futuro partido político: Frente Patriótico de la Juventud. Inmediatamente, a la consolidación de la FEP, los estudiantes lograron causar la primera derrota de la posguerra -a EE.UU.- en el campo de la política internacional. Detuvieron la aprobación del Convenio Filós-Hines (en diciembre de 1947[38]).
Una década después, luego de cinco años de macartismo[39] durante el remonato, la Unión de Estudiantes Universitarios (UEU) y el Secretario General de la Universidad de Panamá, Diógenes Arosemena, organizan una “Mesa Redonda sobre los Canales Interoceánicos” (marzo de 1957). Esto como respuesta “a la reunión realizada en Londres para discutir la acción adoptada por Nasser” (Pizzurno, 2010, p. 241) en Egipto (Panamá no fue invitada al Reino Unido, pero si participó EE.UU.). La nacionalización del Canal de Suez (1956) exacerbó las luchas de liberación nacional en toda la periferia del sistema-mundo capitalista y Panamá no fue la excepción del caso. Meses posteriores a la Mesa Redonda, la UEU hizo contacto con el nacionalismo árabe, en la VII Conferencia Internacional de Estudiantes (Ibadan, Nigeria), por medio de su presidente (Arellano Lennox). Luego de estas experiencias y contactos, a final del mismo año, el movimiento estudiantil se radicalizaría en el II Congreso Extraordinario de Estudiantes. En este congreso los miembros[40] de la FEP se comprometieron con la recuperación de las tierras ocupadas por 2 el invasor. Su primera incursión en los terrenos canaleros se desarrolló el 2 de mayo de 1958. Esto es conocido como la Operación Soberanía[41].
Este acto trascendental denominado Operación Soberanía reafirma la aspiración permanente de la juventud universitaria de una revisión fundamental de los Tratados del Canal, cónsonas con las necesidades de las demandas y los derechos panameños, convencidos de que las reclamaciones parciales resultan equívocas y perjudiciales para Panamá, como lo demuestran los Tratados y Convenciones derivados del leonino y antijurídico Tratado de 1903. Comunicado de la UEU, publicado en el diario La Nación, el 3 de mayo de 1958.
Este hecho marcaría el inicio de la primera y única imposición, en toda la historia republicana, de un proyecto de los sectores populares (en este caso nacionalista) a los gobiernos de turno. “Por encima de las consideraciones económicas y de los temores que habían prevalecido hasta entonces” (Pizzurno, 2010, p.241). Pero del lado del vecino levantaría “una cortina de incomprensión”[42] sobre toda la Avenida 4 de julio (hoy Avenida de los Mártires), que zanjaba -físicamente- la zona canalera de la Ciudad de Panamá. En adelante izar la bandera panameña, dentro de la Zona del Canal, se hizo agenda de Estado. Mientras que el nacionalismo se hizo la nueva ideología hegemónica. Así lo hicieron sentir los estudiantes universitarios, el 5 de mayo de 1958, cuando se pasearon por el Palacio de las Garzas, con banderas en mano, recordándole al presidente de turno (Ernesto de la Guardia), que ese era “el primer paso hacia la conquista del territorio usurpado”.
Días después de su demostración de fuerza, los universitarios, mostraron su peso en la sociedad (en otros campos sociales), esta vez solidarizándose con las luchas emprendidas por los estudiantes de secundaria entre el 16 y 22 de mayo de 1958. Estos exigían más escuelas y menos cuarteles. Pero también menos cantinas[43]. La Universidad de Panamá se transformó en la trinchera de los manifestantes[44], luego de la suspensión de las garantías constitucionales entre el 22 mayo y 16 de junio de 1958. En este episodio los profesores universitarios y el rector de la institución asumieron el rol de intermediarios entre el gobierno nacional y la vanguardia estudiantil. De estas negociaciones concluyó el Pacto de la Colina[45]. El hecho demostró la relevancia y centralidad de la institucionalidad universitaria en la sociedad panameña (de la época). Ni antes ni después el poder de la Universidad de Panamá (como lo define Pierre Bourdieu), se hizo tan evidente en el espacio social. Mano a mano, la institucionalidad, se sentó con el Órgano
Ejecutivo, y de sus acuerdos, resultó la renuncia de ocho ministros de Estado. Entre ellos el de Educación.
Más adelante, antes que terminara la década del cincuenta, el peso de la vanguardia estudiantil, se hizo reflejo en el campo de la política internacional del país.
Mediante la intervención del vicepresidente de la República, Temístocles Díaz, y el Ministro de Relaciones Exteriores, Miguel J. Moreno, en el concierto internacional. El primero, un 20 de octubre de 1959, en Río de Janeiro, declaró que aunque no se deseaba emplear la violencia en los asuntos canaleros, era el deseo de los panameños transformar el Canal en fuente de ingreso nacional, como Egipto había hecho con el Canal de Suez. El segundo, en la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA (celebrada en Costa Rica) y en la XIV Sesión de las Naciones Unidas, declaró que los sentimientos de ondear la bandera panameña en la Zona del Canal no tenían más distinción de clase social, y en el segundo evento, denunció “a la administración del presidente Dwight D. Eisenhower por negarse a zanjar diferencias surgidas en relación con los tratados vigentes” (Del vasto 2010, p. 53).
Dadas las condiciones, el campo de la Universidad de Panamá, siguió profundizando su peso en el espacio social. Esta vez con los docentes a la cabeza de la segunda incursión en territorio canalero. Esta operación se llevó a cabo, el 3 de noviembre de 1959, pero fueron interceptados por la policía zoneita (a orilla del Hotel Tívoli) y obligados a replegarse. No felices con el resultado de la operación, los estudiantes universitarios, radicalizados, decidieron destruir los locales de capital norteamericano en la ciudad de Panamá: el Chase Manhattan Bank, Oficinas de las USIS, la Compañía Fuerza y Luz, la frutera Chirilanco y el Ferrocarril Transístmico. Estas acciones contrajeron 100 heridos y un nuevo acuerdo[46] -entre EE.UU. y Panamá- que pactaba “izar la bandera panameña en aquellos sitios de la Zona del Canal en donde sea enarbolada la bandera norteamericana”. Pacto que entraba en vigor a partir del 1 de enero de 1964.
Dicho acuerdo no se cumplió en la fecha estipulada, provocando la insurrección popular de mayor trascendencia. Este hecho cambiaría el curso de la historia nacional (9, 10 y 11 de enero de 1964). Pero en este hecho, tampoco faltó el peso de la participación de la Universidad de Panamá.
Estudiantes y profesores tomaron rápidamente la vanguardia, a la salida de los institutores del perímetro, y permanecieron tres días en combate, con los estudiantes de secundaria y con todo el respaldo de la población (en una sola masa sin distinción). Además, durante los hechos organizaron (UEU, UES, FEP), en el Paraninfo Universitario, el Comité Pro-Rescate de la Soberanía Nacional. En él se declararon en alerta nacional y acordaron, en su primer punto, eliminar el Tratado de 1903, nacionalizar el Canal de Panamá y la negociación de un nuevo acuerdo con Estados Unidos de América. Por segunda vez (o tercera) el campo de la Universidad de Panamá se hacía central en una coyuntura y sus fronteras eran tan profundas que se hacían no rastreables en el espacio social.
En este punto histórico, los docentes y estudiantes universitarios combinaban los problemas de liberación del territorio nacional, con los de las reformas universitarias y los de justicia social, en una sola discusión, que alcanzó repercusión fuera del propio campo universitario. El clima que se respiraba en los distintos microcosmos -de la sociedad- era de una inevitable reestructuración. Este Periodo se abrió con el cambio de administración en la colina y con las Declaraciones de Principios que suscribían Marcos Robles y Lindon D. Johnson para negociar un nuevo tratado del Canal (Tres en Uno). Estos fueron los efectos inmediatos de la insurrección popular de 1964, de la profundización del movimiento nacionalista con las demandas populares y de las demandas reformistas, que eran particulares, de los universitarios.
Sin embargo, desde el primer momento, docentes y estudiantes, se mostraron reticentes a las negociaciones entre ambos gobiernos (1967). No sólo porque se negaban a un parche más al Tratado de 1903, sino porque repudiaban “al modelo oligárquico de gobierno, agotado en medio de denuncias de corrupción, destituciones y restituciones presidenciales” (Pizzurno, 2010, p. 244). Este periodo se aceleraría con el Golpe de Estado (del 11 de octubre de 1968) y repercutirá en el campo de la Universidad de Panamá. Suspendido el campo universitario, por un tiempo de meses, a su reapertura reafirma la institución universitaria su posición -decidida- en la conquista del territorio ocupado. Esta vez de la mano guía de los militares y con dos rectores exdirigentes del movimiento estudiantil. Rómulo Escobar Bethancourt (1971-1976), primero, y luego, Eligio Salas (1976-1978). Para Peter Szok (en Pizzurno) esta redefinición del nacionalismo político tenía una visión más amplia (inclusiva) y universal. En este periodo, el peso de la institución haría ganar su autonomía vía constitución[47] y se presta al proyecto de liberación de los militares y a su proyecto desarrollista.
También docentes y exdirigentes estudiantiles formarían parte del equipo de negociación del tratado (Torrijos-Carter) que pondría fin al enclave neocolonial. Sin embargo, la dirigencia estudiantil y el cuerpo de docentes, con sus variantes ideológicas, pero unidos en un movimiento nacionalista, hasta el golpe, terminó dividiéndose[48] en dos: en aquellos que apoyaban al régimen militar y, por el otro lado, los que se oponían a éste. De esta forma se corona (1977) y desgasta (1989), el peso significativo de los estudiantes y docentes universitarios en el nacionalismo político.
En adelante, el nacionalismo político se tornó en un instrumento demagógico y anacrónico, al que no resulta efectivo -a estudiantes y docentes- para movilizar entre propios y a la población en general. Además, que su razón de ser desapareció el 31 de diciembre de 1999 con la entrega del Canal de Panamá y su zona adyacente. Pero esto no es un nuevo fenómeno exclusivo de Panamá. La globalización, y el desarrollo de las
tecnologías y de las comunicaciones, han logrado, como plantea Pizzurno (2010), que los jóvenes estén más vinculados con el mundo que con los asuntos nacionales. “Por eso, la juventud del Oriente y del Occidente, del Primer y Tercer Mundo, de los países industrializados y de las economías emergentes, todas sin excepción compartan los mismos códigos de identidad” (p.268). Pero no por ello, estudiantes y docentes universitarios, se han quedado tranquilos en los claustros universitarios.
Cambiaron las luchas nacionalistas por las luchas contra las políticas de ajuste que implicaba la reducción de gastos sociales por parte del gobierno y reducción de los trabajadores en el producto nacional. En ese sentido, se han organizado frente a las políticas de desregulación, privatización, flexibilización, pero sin las fuerzas y masividad del pasado. Además, cumpliendo un rol secundario, en la retaguardia de los obreros de la construcción.
Elaboración propia
| 1995 | Contra las reformas al Código de Trabajo |
| 1996-1998 | Contra el CMA |
| 1998 | Contra la reelección directa propuesta por Pérez Balladares |
| 1998 | Contra la privatización del IDAAN |
| 2001 | Contra el alza del pasaje |
| 2005 | Contra la reforma de la Ley de la CSS |
| 2006 | Contra la ampliación del Canal |
| 2010 | Contra el 7% ITBMS |
| 2010 | Contra la ley chorizo |
| 2012 | Contra las minerías e hidroeléctricas, venta de los terrenos de Zona Libre de Colón |
| 2019 | Contra las reformas constitucionales |
| 2020 | Por los malos manejos en tiempo de pandemia (hambre, represión, desempleo, recorte universitario, flexibilización del código de trabajo, falsa moratoria, corrupción, etc.) |
Referencias
Biesanz, J. y M. 1993 [1955]. Panamá y sus gentes. Panamá, Panamá: Universidad de Panamá.
Bourdieu, P. 1981. La représentation politique. Eléments pour une théorie du champ politique. Actes de la Recherche en Sciences Sociales, Vol. 36-37, 3-24.
Bourdieu, P. 1990. Cultura y poder. DF, México: Grijalbo.
Bourdieu, P. y Wacquant, L. 1995. Respuestas por una antropología reflexiva. D.F., México: Grijalbo.
Bourdieu, P. 2001. Poder, derecho y clases sociales. Bilbao, España: Editorial desclée de brouwer, S.A., 2000.
Cantón, A. 1955. Desenvolvimiento de las ideas pedagógicas en Panamá. Panamá, Panamá: Imprenta Nacional.
Castro, G. 2015. Panamá: la construcción del futuro. Tareas, No. 149, 105-111.
De león, M. (2018). Raíces y desarrollo de la jornada heroica de diciembre de 1947. Revista Cultural Lotería, No. 537, 17-35.
Del Vasto, C. 2010. Universidad de Panamá Orígenes y Evolución. Panamá, Panamá: Editora Novo Art. Panamá.
Figueroa Navarro, A. 1985. El aporte Cultural de la Universidad. Revista Cultural Lotería, Nos. 354-355, 117-132.
Gandásegui, M. 6 de octubre de 2016. Flores: la Universidad y la investigación científica. La Estrella de Panamá. Recuperado de https://www.laestrella.com.pa/opinion/columnistas/161006/flores-cientifica-universidad-investigacion#:~:text=Se%C3%B1ala%20que%20'es%20indispensable%20crear,inversi%C3%B3n%20de%20m%C3%A1s%20recursos%20econ%C3%B3micos%20'.
Meichsner, S. 2007. El campo político en la perspectiva de Bourdieu. Iberoforum, Vol. 2 (3), 1-22.
Méndez Pereira, O. 1987. Panamá, país y nación de tránsito. Revista Cultural Lotería, No. 367, 63-67.
Pizzurno, P. 2010. Memorias e Imaginarios de identidad y raza en Panamá siglos XIX y XX. Panamá, Panamá: Editorial Mariano Arosemena.
Quirós, J. 2018. Filosofía de la Nación Romántica las Coordenadas del Nihilismo. Revista Lotería Cultural, No. 540, 51-66.
Pulido Ritter, L. 2017. Filosofía de la Nación Romántica. Panamá, Panamá: Editorial Mariano Arosemena.
Rodríguez, A. 2018. La segunda república, los jóvenes y la configuración del movimiento social y popular. Revista Cultural Lotería, No. 539, 6-14.
Notas

