
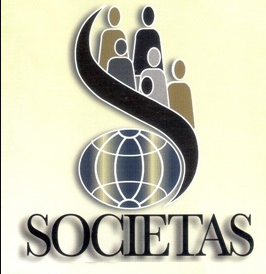

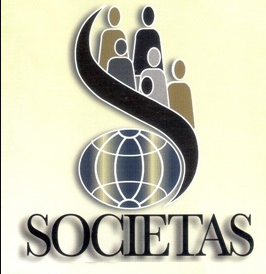
CONTRIBUCIONES DE LA FILOSOFÍA POLÍTICA LATINOAMERICANA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR ECUATORIANA DEL AÑO 2000 HASTA LA ACTUALIDAD
Contributions of the Latin American Political Philosophy for ecuadorian higher education in the year 2000 up to the present day
Societas. Revista de Ciencias Sociales y Humanísticas
Universidad de Panamá, Panamá
ISSN: 1560-0408
Periodicidad: Semestral
vol. 24, núm. 2, 2022
Recepción: 14 Enero 2022
Aprobación: 15 Marzo 2022
Resumen:
La Filosofía Política Latinoamericana es una
corriente de la Filosofía de la Liberación que busca la soberanía nacional y la
emancipación en todo ámbito social sobre todo en el campo educativo. Desde sus
supuestos filosóficos se ha buscado que el sujeto educativo alcance la autonomía
sobre su proceso de enseñanza – aprendizaje, mediante el análisis de sí mismo,
la reflexión, el uso de la pregunta y la argumentación sobre lo que cree o
defiende. De esta manera, la Filosofía Política Latinoamericana ha contribuido
en la elaboración de políticas educativas de manera indirecta, pues la
presencia de filósofos en ministerios o instituciones educativas aún sigue
siendo escaza. El proceso educativo en
el Ecuador desde el año 2000 hasta nuestros días ha atravesado por distintas
crisis debido a los distintos lineamientos ideológicos del sistema por los
cuales se encuentra atravesado, intentando privatizar la educación superior; de
aquí que, la reforma de la LOES de la década de los 90 no haya recibido la
adecuada atención provocando una descontextualización entre la educación y la
realidad del país. Sin embargo, desde el
2007, la situación parece cambiar frente al tema de evaluación y acreditación
de las universidades para el mejoramiento de la calidad de la
misma; no obstante, este proceso ha provocado varias incongruencias La Filosofía Política Latinoamericana es una corriente de la Filosofía de la Liberación que busca la soberanía nacional y la emancipación en todo ámbito social sobre todo en el campo educativo. Desde sus supuestos filosóficos se ha buscado que el sujeto educativo alcance la autonomía sobre su proceso de enseñanza – aprendizaje, mediante el análisis de sí mismo, la reflexión, el uso de la pregunta y la argumentación sobre lo que cree o defiende. De esta manera, la Filosofía Política Latinoamericana ha contribuido en la elaboración de políticas educativas de manera indirecta, pues la presencia de filósofos en ministerios o instituciones educativas aún sigue siendo escaza. El proceso educativo en el Ecuador desde el año 2000 hasta nuestros días ha atravesado por distintas crisis debido a los distintos lineamientos ideológicos del sistema por los cuales se encuentra atravesado, intentando privatizar la educación superior; de aquí que, la reforma de la LOES de la década de los 90 no haya recibido la adecuada atención provocando una descontextualización entre la educación y la realidad del país. Sin embargo, desde el 2007, la situación parece cambiar frente al tema de evaluación y acreditación de las universidades para el mejoramiento de la calidad de la misma; no obstante, este proceso ha provocado varias incongruencias debido a los niveles de corrupción para alcanzar la acreditación de las instituciones. Por ello, varios representantes de Filosofía Política Latinoamericana han propuesto partir desde la contextualización del país planteando la presencia de filósofos de la educación que sean capaces de incentivar el pensamiento crítico.
Palabras clave: Filosofía, política, políticas educativas, LOES, emancipación.
Abstract: The Latin American Political Philosophy is a current of the Philosophy of the Liberation that looks for the national sovereignty and the emancipation in all social field especially in the educational field. From their philosophical assumptions it has been sought that the educational subject reaches autonomy over his teaching - learning process, through the analysis of himself, the reflection, the use of the question and the argumentation about what he believes or defends. In this way, the Latin American Political Philosophy has contributed in the elaboration of educational policies in an indirect way, since the presence of philosophers in ministries or educational institutions is still scarce. The educational process in Ecuador since 2000 to the present day has gone through different crises due to the different ideological guidelines of the system through which it is traversed, trying to privatize higher education; hence, the reform of the LOES of the 1990s has not received adequate attention causing a decontextualization between education and the reality of the country. However, since 2007, the situation seems to change in relation to the subject of evaluation and accreditation of universities for the improvement of the quality of the same; However, this process has caused several inconsistencies due to the levels of corruption to achieve the accreditation of the institutions. For this reason, several representatives of Latin American Political Philosophy have proposed starting from the contextualization of the country by proposing the presence of philosophers of education who are capable of encouraging critical thinking.
Keywords: Philosophy, politics, educational policies, LOES, emancipation.
Introducción
El sistema educativo ecuatoriano en general se encuentra atravesado por varios lineamientos económicos – políticos pertenecientes al sistema progresista. El progresismo intenta satisfacer los intereses de ciertos sectores influyentes en el país por medio de la educación, siendo comprendido el campo educativo como
un instrumento de poder, dejando de lado los planteamientos y fines de la educación, enfocándose en los sujetos educativos como medios para el logro de determinados objetivos en función de la industrialización. Sin embargo, desde los últimos diez años la situación educativa parece haber dado cierto giro, pues se ha intentado invertir más en la educación, hacer un seguimiento adecuado, evaluar la calidad educativa y elaborar políticas educativas acordes a la realidad política, social y económica del país para un mejor desarrollo en el proceso educativo sobre todo en la relación educador - educando. Por ello, es necesario tomar en cuenta la importancia de elaborar políticas educativas del sistema educativo en general con el propósito de disminuir las dificultades en el proceso de enseñanza – aprendizaje en la Educación Superior, sobre todo en el aspecto crítico – reflexivo.
Dada la problemática de la educación ecuatoriana desde el año 2000 hasta la actualidad, el presente artículo pretende reflexionar sobre el papel que ha cumplido la filosofía política latinoamericana, en cuanto a la elaboración de reformas educativas en el Ecuador. Además, intentará responder a las siguientes preguntas ¿la Filosofía Política Latinoamericana ha sido un elemento liberador desde el sistema educativo? ¿El sistema educativo ha formado o está formando a sujetos sociales y políticos empoderados conscientes de su papel transformador en la historia? Preguntas que surgen frente a la problemática de la concepción de la educación como herramienta de poder, dejando de lado la complementariedad entre la teoría y la práctica. Por ello, se considera importante la realización de este trabajo, pues intentará demostrar cómo la consideración de los aportes de la Filosofía Política Latinoamericana puede contribuir sobre todo en la elaboración de políticas educativas en la Educación Superior.
El objetivo de la Filosofía en el campo político es que el filósofo esté en la capacidad de elaborar políticas educativas con el fin de formar sujetos capaces de argumentar y reflexionar desde ellos mismos sobre la realidad que los rodea, además de presentar posibles soluciones a las problemáticas que afronta la Educación Superior en relación al sistema de atontamiento intelectual. Por ende, el objetivo del presente artículo es analizar las políticas educativas en el sistema educativo ecuatoriano desde 1990 hasta la actualidad para la comprensión de la educación como medio de liberación a través de las contribuciones
de la filosofía política latinoamericana, misma que busca un sistema educativo emancipatorio mediante la confrontación de las distintas reformas de la LOES.
El desarrollo del presente artículo se realizó mediante una investigación cualitativa de tipo bibliográfico, pues se utilizó documentación referida al tema; no obstante, no existen trabajos que reflexionan sobre las contribuciones de la filosofía latinoamericana para la educación ecuatoriana; por otro lado, existen investigaciones realizadas sobre las distintas políticas educativas que han ido marcando el sistema educativo ecuatoriano actual, tal es el caso de las investigaciones de Reyes (2007) quien publicó un artículo en la Revista SOPHIA y Milton Luna (2014) con la publicación de su tesis doctoral sobre Políticas Educativas en el Ecuador. Otros trabajos relacionados datan sobre la presencia de la filosofía política en Latinoamérica como instrumento de liberación, entre estos se encuentras artículos y libros sobre todo de Dussel (1994), Guerra (2016), entre otros.
El método utilizado en el desarrollo del presente artículo fue el método hermenéutico, el método analítico – sintético, el método deductivo y el método inductivo. El método hermenéutico permite comprender el contexto en el cual se elaboraron las distintas políticas educativas. El método analítico – sintético permite el análisis de los contenidos propuestos en el Plan Decenal y la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) desde una visión político-filosófica, así como la organización de aspectos importantes del Plan Decenal y la LOES para el desarrollo de la educación. Por medio del método deductivo se parte de los supuestos de representantes de la filosofía política latinoamericana, especialmente de Dussel. El método inductivo sirve para la descripción de hechos que permitirán identificar los presupuestos de una visión actual de la educación, todo eso en virtud de encontrar la interrelación de la filosofía política latinoamericana en la elaboración de las presentes políticas educativas vigentes en la educación ecuatoriana actual
El presente artículo se encuentra dividido en cuatro partes. En la primera parte se realiza un recorrido histórico breve sobre el desarrollo de la Filosofía Política Latinoamericana. En la segunda parte, se presenta el escenario de la Educación Superior en el Ecuador en los últimos diez y nueve años. En la tercera parte, se ubican las contribuciones de la Filosofía Política Latinoamericana en la elaboración de
políticas educativas en relación al sistema educativo superior. En la cuarta parte se ubican los desafíos de la Filosofía Política en el campo educativo ecuatoriano.
Materiales y Métodos
Recorrido histórico de la filosofía política en América Latina
La Filosofía Política Latinoamericana (FPL)1 es un movimiento de la Filosofía de la Liberación que aparece entre los años de 1950-1970, como resultado de dos momentos yuxtapuestos entre el proceso evolutivo de la conquista de América y la lucha por alcanzar la libertad frente a distintas imposiciones de poder dictatorial realizadas en distintos países latinoamericanos desde el continente europeo; para ello, se propone romper con la dominación y la dependencia ocasionada por países imperialistas. De esta manera, surgen representantes como Carlos Scanonne, Arturo Roig, Dussel, Salazar Bondy, Leopoldo Zea, y otros pensadores de no menor importancia (Beorlegui, 2010), que sentaron las bases del movimiento de la FPL en varios países como Argentina, Perú, México y más tarde, Ecuador, con Samuel Guerra (1975), Carlos Paladines (1974), Nancy Ochoa (1976), quienes llevarán a cabo los supuestos filosóficos de este movimiento en todo ámbito social.
La FPL puede ser comprendida desde un sentido amplio y un sentido estricto. En sentido estricto, es comprendida como una corriente filosófica latinoamericana; mientras que en sentido amplio es definida desde Beorlegui (2010) como “un saber filosófico que buscaba la defensa de la soberanía nacional, en el ámbito de la cultura y de la historia de las ideas de los países latinoamericanos” (pág. 667), mediante la inclusión de la filosofía, en la educación como herramienta para alcanzar la libertad desde el pueblo oprimido.
La FPL según Dussel (1994) nace con influencias de la filosofía marxista, filosofía cristiana, filosofía analítica y filosofía existencialista, enfocada en la palabra del pueblo y no únicamente en la del líder político, resaltando la importancia de la democracia participativa. Al mismo tiempo, a decir de Alberdi (1842), la filosofía latinoamericana debe “salir de nuestras necesidades (…) [y] ser esencialmente política y social en su objeto” ( Citado en Dussel, 1994, pág. 38); por ello, la enseñanza
de la FPL ha resultado ser un arma que pone en peligro la estabilidad del Estado, pues filósofos, políticos, pedagogos, teólogos y universitarios que se han involucrado en este movimiento, han cuestionado con mente abierta sobre los problemas presentes y la falta de soluciones a los mismos, reflexionando sobre la libertad y la justicia, temas que han resultado incómodos en determinados gobiernos Latinoamericanos, provocando persecuciones, exilios e incluso la muerte; ya que salir del sistema dominador implica mirar la libertad de distinta manera, superando, en palabras de Zea (1953), “el modelo de trascendencia tradicional de la filosofía” (Citado en Beorlegui, 2010, pág. 604)
Así, pensadores y filósofos del movimiento de la FPL, consideraron que la filosofía hasta los años 50, era cada vez más abstracta, perdiendo de vista al ser humano vivo y concreto; de esta manera, proponen una filosofía práctico–productiva–revolucionaria, capaz de construir discursos y dar consistencia a la formación ideológica; de aquí que Dussel (1994), sostenga que “la filosofía [debe ser] la última justificación de la totalidad práctica de una sociedad” (pág. 16). Sin embargo, la propuesta de la FPL se ha enfrentado con obstáculos presentes en los distintos ámbitos de la sociedad, vinculados al aspecto económico, político y socio – cultural, mismos que han atravesado por una profunda crisis ocasionada por un capitalismo devorador, en este aspecto la educación no se ha quedado atrás; aún más, se muestra a merced de sectores poderosos, los cuales lejos de buscar la formación académica equilibrada entre teoría y praxis en los sujetos, se han concentrado en la matriz productiva, alienando y enajenando al sujeto.
La educación juega un papel importante, ya que al reconocer la alienación y enajenación en el sujeto de la educación, se puede ahondar y profundizar sobre la realidad personal y cultural latinoamericana (Beorlegui, 2010); por ende, se sugiere que el agente educativo debe considerar los supuestos teóricos de la FPL con el cual se plantea la necesidad de una emancipación intelectual desde sí mismo para luego emancipar al educando y dejar de lado el atontamiento intelectual impartido desde la pedagogía tradicional. La FPL establece la importancia de obligar al educando a pensar por sí mismo, a analizarse con el propósito de revisar y cuestionar las creencias heredadas de la cultura por medio de la reflexión y la argumentación sobre su accionar, pensar y sentir. De este modo, Octavio Paz (1950) en su libro El Laberinto de la soledad, afirma que, “alcanzar una propia identidad lleva a reprochar al
capitalismo no tanto su talante injusto y explotador, sino la pérdida de identidad y despersonalización que produce [el mismo capitalismo]” (pág. 28), así como la deshumanización y la concepción del hombre como objeto dando lugar al gobierno de los instrumentos, pues el capitalismo propone la tecnificación, y las instituciones de Educación Superior ofrecen lo que el mercado pide y exige; sin embargo, la situación de quienes forman parte de la tecnificación terminan realizando en algunas ocasiones un proceso inconsciente frente a lo que se realiza.
La FPL como movimiento, a partir de Beorlegui (2010) empezó “a crecer, a organizarse y a plantear distintas direcciones de pensamiento en cuanto a propuestas de alcanzar a vivir la praxis de liberación” (pág. 691); por consiguiente, fue necesario realizar varios encuentros y congresos para el planteamiento de las bases filosóficas del movimiento de la FPL; el primer encuentro tuvo como como principal motivación la tensión política en Argentina (1968 – 1969), por las movilizaciones obreras y estudiantiles en la ciudad de Córdoba, liderada por Raimundo Óngaro quien “tomó una posición de absoluta oposición frente a la dictadura de Juan Carlos Oganía” (Canal Encuentro, 2015). Dos años más tarde, la FPL alcanza su máximo reconocimiento en el II Congreso Nacional de Filosofía de Argentina (1971), en Córdoba, el objetivo de dicho congreso fue proponer la presencia de representantes estudiantiles e intelectuales frente, según Beorlegui (2010) “a un grupo academicista que pretendía mantenerse en el poder y buscar constituir un pensamiento homogéneo y bien construido” (pág. 692), aunque es necesario recalcar que con el tiempo se fueron dando malos entendidos y contradicciones.
Asimismo, se debe tomar en cuenta que todo movimiento filosófico también direcciona una determinada perspectiva ética, en este caso, la FPL plantea una ética sensible basada en el otro, se busca realizar la utopía de la dignidad humana, entendiendo, desde Arturo Roig (1950) a la utopía no como algo inalcanzable sino como realizable, así, Roig (1950) sostiene que “el ejercicio de la función utópica promueve el surgimiento y la afirmación de la alteridad que se manifiestan en las formas de resistencia a la lógica del poder” (Citado en Beorlegui, 2010, pág. 652) promoviendo una moralidad de protesta frente al egoísmo mercantilista del neoliberalismo, mismo que ha provocado que los pobres sigan pobres y los ricos se mantengan en la misma situación. De esta manera, la FPL desarrolló varios aspectos y
teorías desde el aspecto sociopolítico y el aspecto sociocultural; aspectos que de una manera u otra han provocado invadir el ser del latinoamericano, llevando consigo raíces colonialistas
En relación al aspecto sociopolítico se desarrolló la teoría de la dependencia y de la dominación, como consecuencia de la II Guerra Mundial, donde se da un expansionismo económico desde Estados Unidos, creando imperios económicos que de una manera u otra obligan a dividir a los países entre países desarrollados y países subdesarrollados o tercermundistas, entre lo últimos mencionados se encuentran los países latinoamericanos, a decir de Beorlegui (2010) “las élites burguesas de [países subdesarrollados] se convierten en colaboradores de la metrópoli recibiendo ayudas y préstamos que no los utilizarán en inversiones tendentes a la mejora de sus propios países, sino en su personal beneficio” (pág. 674), es decir, aparece la deuda externa, con ello, se crean políticas que lejos de ayudar a crecer económicamente terminan por llevar a la pobreza a países con pocos recursos; así se busca que el Estado regule el proceso mercantil mediante la elaboración de políticas públicas y educativas que asegura la defensa de los derechos inalienables del ciudadano; por ello, Ceruti (2002) sostiene que
El imperialismo, (…) es la estructura de todo el sistema económico, político, social –y también cultural– dentro del cual América Latina y toda sus partes, no importa cuán “aisladas”, se encuentran asociadas en tanto que víctimas de la explotación. La periferia, en cambio, puede desarrollarse solo si rompe las relaciones que la han hecho y mantenido subdesarrollada, o bien destruyendo la totalidad del sistema (pág. 68).
Ahora bien, en relación con el aspecto sociocultural, la situación denigrante por la cual se encuentra pasando América Latina a causa de las elevadas deudas externas y altos precios de materias primas provocó, según Beorlegui (2010) “el surgimiento de voces que invitaban a comprometerse en la superación de la dependencia y conseguir la liberación de los pueblos del Tercer Mundo” (pág. 677), permitiendo una preocupación especial en la matriz pedagógica desde la pedagogía del oprimido en Paulo Freire; en la matriz religiosa con la teología de la liberación, una matriz literaria y una matriz filosófica, siendo así que, en varios países latinoamericanos se intenten insertar la FPL para la elaboración de políticas educativas en relación al progreso del sistema educativo y por ende del país.
Resultados y Discusión
Escenario de la educación ecuatoriana en los últimos diecinueve años
La educación ecuatoriana en los últimos 19 años ha respondido a un sistema utilitarista, concibiendo al sujeto como un medio para alcanzar determinados fines, fue así como el sistema político–económico–social entró en crisis y con ello las normas morales que de una manera u otra direccionan las políticas educativas del sistema ecuatoriano. Es necesario decir que la vida y administración política del Ecuador ha sido manejada por los intereses de clase, mismas que han provocado levantamientos, enfrentamientos e inestabilidad entre el pueblo y los gobiernos de turno. A decir de Meza (2007), la situación en el Ecuador se agrava desde 1996, pues “en cada una de las contiendas políticas el pueblo ha sido utilizado, pues las carencias de las necesidades básicas han sido capitalizadas por binomios presidenciales desde 1978” (pág. 143).
En el siguiente apartado se explicará de manera breve la situación de la educación ecuatoriana en relación a la elaboración de políticas educativas de nivel superior en los últimos diecinueve años. Con todo, Luna (2014) asegura que “entre 1987 y 2007 la educación en general, (…) sufrió un proceso de estancamiento y retroceso en medio de iniciativas que finalmente fracasaron” (pág. 136) debido a la crisis económica y política que inviabilizó procesos de mejoramiento en la educación. Esta situación se concretizó en el 2001 con el Feriado Bancario, mismo que provocó desequilibrios socio-económico–político; factores que de una manera u otra provocaron afectaciones en el sistema educativo; desde este momento en el Ecuador ejercen la presidencia de la Republica alrededor de 7 presidentes, finalmente, el Dr. Rafael Correa Delgado gana la Presidencia de la República, con un periodo de diez años de duración (Pacheco Olea & Pacheco Mendoza, 2015)
Hay que mencionar que para 1998 el modelo neoliberal regía el sistema político ecuatoriano, provocando una descontextualización en el proceso de enseñanza – aprendizaje, además de la privatización de la educación. Como consecuencia, surgen movimientos indígenas, que proponían “la gratuidad de la educación superior que [hasta ese instante] permitió a las universidades el cobro de
aranceles por servicios educativos a los estudiantes” (Pacheco Olea & Pacheco Mendoza, 2015); debido a esto se da lugar a la creación de una nueva constitución (1998). No obstante, con la nueva constitución elaborada en agosto de 1998 y la Ley de Educación Superior de mayo del año 2000, se regularizó la creación de entidades que ayudarían a equilibrar el re - direccionamiento de la LOES, desde instancias tales como la CONUEP (Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas), CONEA ( Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación); y, el CONESUP (Consejo Nacional de Educación Superior), de estos tres, los dos últimos, según Benito Gil (2015) “quedaron constituidos como entes rectores de la formulación de las políticas de educación superior” (pág. 159); conviene subrayar que entre los aspectos más importantes que se elaboraron desde estás instancias se encuentran direccionadas al proceso educativo en la Educación Superior. Tal es el caso del art 66, citados en la sección octava, sobre la educación en el Capítulo 4 de la Constitución de 1998, donde se plantea una educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, humanistas y científicos, que “promoverá[n] el respeto a los derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción” (gobiernocalvas.gob.ec, 1998), otro aspecto a considerar fue el otorgar la autonomía de las universidades, institutos y escuelas politécnicas.
No obstante, en relación a lo planteado en el artículo 66 de la Constitución de 1998, fue ignorado en su gran mayoría aquí no se promovió factores de investigación ni desarrollo científico, más tarde, con la LOES del año 2000, el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación tendrá “a su cargo la dirección, planificación y coordinación del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior” (educacionsuperior.gob.ec, 2000-2010), mediante la elaboración de políticas que permitieran la acreditación y evaluación con el fin de determinar los criterios de calidad de los distintos centros de educación superior. Sin embargo, la realidad fue otra pues durante este tiempo se crearon de manera desmedida universidades e institutos creándose desde el año 2000 hasta el 2012, “71 universidades, 45 de estas fueron fundadas durante los años 1992 a 2006. De estas 45 universidades creadas, 35 eran privadas” (Pacheco Olea & Pacheco Mendoza, 2015), dando lugar a una marcada distinción social, es decir, las creaciones de universidades se convirtieron en fuente de ingresos notables para quienes las
creaban, inclusive los mismos parlamentarios del gobierno creaban sus propias universidades, siendo los mismos rectores y encargados de tal institución.
Tal situación generó malestar y críticas debido a las irregularidades de la creación de universidades, altos precios, mala calidad de educación y enseñanza y con ello la búsqueda de intereses lucrativos, que impartían las universidades hasta ese momento (1998 - 2000); por lo que la Universidad seguía desarrollándose con el mismo sistema de la escuela. Es necesario recalcar que la elaboración de las políticas educativas de Sistema Nacional de Educación Superior depende en gran medida de la elaboración de las políticas educativas del Sistema Nacional de Educación, además de las inversiones destinadas a la misma.
Para el 2006, el tema de la educación parece ser tema principal del Gobierno y varias de las propuestas planteadas en el Sistema de Educación forman parte de la elaboración del Plan Decenal de Educación entre los años 2006 – 2015, cuyo tema principal es aumentar la cobertura educativa y el “incremento de la Matrícula en el Bachillerato hasta alcanzar al menos el 75% de la población en la edad correspondiente” (MEC, 2016); este hecho traerá grandes avances en cuanto a la asistencia de la educación superior, pues según varios estudios se duplicará en relación a los porcentajes del año 2002, pues se plantea la continuidad de los estudios a nivel superior, que hasta ese momentos resulta ser difícil, debido a la situación económica, situación geográfica de los posibles sujetos educativos, entre otros. Durante este período se crea por iniciátiva de la UNICEF la Agenda Ciudadan, misma que es considerada, según Venegas Guzmán (2019) como “ un instrumento de compromiso político de los más diversos actores sociales y estatales, de apoyo para la construcción de políticas públicas en educación” (pág. 4), entre las propuestas sobresalientes en relación al sistema educativo desde la Agenda Ciudadana (2017) se presentan las siguientes propuestas, en relación con la calidad de la organización y gestión educativa, calidad pedagógica curricular, formación docente, calidad en el proceso de enseñanza – aprendizaje, calidad en la infraestructura, participación de la comunidad de aprendizaje y calidad en los procesos de evaluación (Venegas Guzmán, 2019)
Ahora bien, en relación al tema de las inversiones en la educación superior, las mismas iban de acuerdo a los intereses de cada gobierno, prácticamente se buscaba invertir en carreras menos caras o a
manera general, pero que de una manera u otra permitieron generar ingresos al país, tal es el caso de la carrera de medicina, pues, a decir de Benito Gil (2015) “su idea estaba más centrada en titular a médicos generalistas que formar a especialistas y hacer investigación” (pág. 164). Así mismo fue el caso de las carreras de humanidades sobre todo las relacionadas con las carreras de jurisdicción; sin embargo, las carreras de educación fueron minusvaloradas, en las que menos invertían y menos prestigio tenía.
Otro aspecto a considerar, sobre la falta de inversión en la educación, es la misma situación política por la cual se encontraba el país hasta ese momento, en el año 2000 el Ministerio de Educación no se encontraba relacionado de manera directa con temas de elaboración de políticas y rectoría en temas de inversiones, sino el Ministerio de Economía, mismo que, según Luna (2014) “orientaba la proforma de educación en concordancia con las políticas macroeconómicas y de estabilidad fiscal” (pág. 184), en otras palabras, las inversiones políticas no satisfacían los intereses de las necesidades educativas, esto impidió generar recursos en gestión educativa. Además, los lineamientos propuestos por el Ministerio de Economía también afectaron la presencia de estudiantes universitarios que para el año 2000, según estudios realizados tuvo una presencia del 21% de la población, debido también a las condiciones de vida que tenía el Ecuador hasta ese momento.
Con ello, la universidad pública sufre deterioros por la baja calidad de enseñanza y aumenta la oferta educativa en las universidades privadas, surgiendo el imaginario de que las universidades públicas son de baja calidad educativa; además de creer que la universidad públicas están direccionada para los pobres; uno característica principal fueron las constantes marchas y paros continuos por falta de pagos a docentes, al mismo tiempo, en años posteriores se crearan organizaciones y movimientos de distintos sectores sociales, tales como presenta Luna (2014): “la Asociación de Municipalidades (AME), el Consorcio de Consejos Provinciales, Juntas Parroquiales, UNICEF y ONG como Plan Internacional, Ayuda en Acción, Care, Save the Children U.K., Terre Des Home, KNH, Visión Mundial, CCF” (pág. 215)
De igual modo, se intenta establecer una relación entre el Ministerio de Educación, docentes, gremios estudiantiles y gobierno. Se da inicio a la creación de eventos, congresos de Educación a nivel de América Latina, se busca desde el Contrato Social de la Educación repensar los fines de la educación
y con ello, los fines de la Educación Superior. Aunque, aun existían ciertas tensiones, sobre la concientización de la realidad del sistema educativo; así como su papel en el desarrollo y mejoramiento del Estado, facilitando medios y recursos para garantizar la calidad los distintos procesos de enseñanza – aprendizaje. Otro aspecto a considerar, fue la participación del gremio docente en conjunto con representantes de la Iglesia en la elaboración de políticas educativas con el propósito de “garantizar el desarrollo y cumplimiento de programas de estudio pertinentes” (Venegas Guzmán, 2019) contando con la participación y ayuda de la comunidad educativa.
Más tarde, con la llegada de Rafael Correa a la Presidencia de la República, se intenta dar consistencia a las propuestas ya planteadas para el mejoramiento del cumplimiento de las políticas educativas o elaboración de las mismas, enfocándose sobre todo en la valorización de las carreras de educación y la labor del docente. De ahí que, en la Constitución vigente (2008), en el art. 28 de la Sección Cuarta del Título II al plantearse lo siguiente: “la educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos” (Asamblea Nacional, 2008), dará inicio a la evaluación de las universidades, institutos y escuelas politécnicas para la verificación de la calidad de las mismas. Dicho de otra manera, la universidad como sistema debe responder al interés público sin necesidad de fines de lucro, “dando al Estado la exclusividad en la acción, control y regulación de la educación superior” (Pacheco Olea & Pacheco Mendoza, 2015), todo ello, sustentado en el Plan de Desarrollo Nacional, mismo que será conocido como Plan Nacional para el Buen Vivir.
De esta manera, se dicta el art. 346, de la Sección Primera, en el Capítulo Primero del Título VII de la Constitución del Ecuador, la necesidad de la existencia de “una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación” (Asamblea Nacional, 2008) en cuanto al desempeño de instituciones de educación superior, formada por universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos y tecnológicos, pedagógicos, conservatorios de música y de arte. La entidad encargada de tal evaluación fue el CONEA que dio lugar al tema controversial de la clasificación de las Universidades, categorizándolas “de acuerdo a su desempeño en categorías (A, B, C, D, E) en función de sus resultados respecto a los indicadores y parámetros de
evaluación” (Pacheco Olea & Pacheco Mendoza, 2015), donde las universidades de categoría E resultaban ser deficientes y con baja calidad educativa.
Ahora bien, dada las dificultades en cuanto a la evaluación y acreditación de las universidades, se presenta la nueva Ley Orgánica de Educación Superior, en octubre del 2010, entre los temas presentes en la nueva LOES se encuentra la autonomía de la Universidad; desde Ramírez y Mintieguiaga (2010), citado por, Benito Gil, (2015) se sostiene que al no existir hasta ese momento una autonomía universitaria, surge la necesidad de la creación de una entidad supra institucional de regulación, dando lugar a la creación de una doble autonomía, desde las instituciones universitarias y del gobierno. Por otra parte, la respuesta no ha sido la esperada, pues según Benito Gil (2015), esto se debe a “la desregulación del sistema, a la autarquía de las universidades frente a la sociedad y a la heteronomía de las mismas frente a los poderes económicos y de mercado” (pág. 514). De esta manera, varias entidades cambiaron de nombre creándose la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENECYT), encargada de elaborar y coordinar la elaboración de políticas públicas para el sistema de educación superior, así como de su articulación con el sector científico y tecnológico. Al mismo tiempo, el CONEA, es reemplazado por el CES (Consejo de Educación Superior) y el CONESUP por el CEAACES (Consejos de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior), ambas entidades, con el propósito de mejorar la calidad en cuanto a la elaboración de políticas públicas y educativas para la satisfacción de necesidades y aumentar la demanda universitaria.
Las principales preocupaciones establecidas en la LOES (2010), van en relación a: 1) el ejercicio de la autonomía responsable, misma que tiene que ver con el ejercicio de libertad tanto en cuestiones académicas y su búsqueda de la verdad, como en cuestiones administrativas; 2) cogobierno, en relación al trabajo cooperativo entre las universidades, instituciones, entidades y la comunidad educativa, tal como se afirma en el art. 35, del Capítulo VI de la LOES (2010) acorde “con los principios de calidad, igualdad de oportunidades, alternabilidad y equidad de género” (pág. 10); 3) igualdad de oportunidades.- misma que busca garantizar las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y “egreso del sistema sin distinción de credo, género, preferencia política, o condición socioeconómica donde intervengan factores genéticos, social contextualizados o culturales” (pág. 10); 4) calidad.- orientada al
mejoramiento de la transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento a través “ de una evaluación constante” (pág. 20); 5) pertinencia.- aquí la Educación Superior debe estar en la capacidad de responder a las necesidades de la sociedad, tanto nacional como regional y local, presentando ofertas vinculadas a responder las distintas problemáticas que se viven en el Ecuador; 6) integralidad.- interrelación entre las instituciones del sistema nacional educativo escolar y la Educación Superior; y, 7) autodeterminación, mediante la creación de espacios propios.
Con la vigencia de la nueva LOES (2010 – 2018), el Ecuador parece vivir una etapa de mejoras en relación a la Educación Superior, mismos que han afectado a la estructura social, pues antes solo quienes tenían suficientes recursos socioeconómicos podían entrar a universidades privadas; no obstante, se implementa la posibilidad de que cualquier persona sin tener en cuenta sus recursos socioeconómicos pueden ingresar a la universidad que elijan. Además, se crean programas, que faciliten a las personas de sectores vulnerables, de sectores rurales, haciendo posible el aumento del porcentaje en cuanto al acceso y egreso en las universidades, las inversiones al sector educativo aumentan y los presupuestos entregados a cada universidad buscan el mejoramiento de las mismas. Sin embargo, la aplicabilidad de estas políticas y leyes presentan ciertas incongruencias, debido a las personas que las llevan a cabo, presentándose altos índices de corrupción, por ejemplo, en el reconocimiento de una universidad en relación a la acreditación, y, entre tantos elementos que dentro de este apartado no cabría espacio.
Finalmente, se puede decir que, en la actualidad, con el gobierno de Lenin Moreno, la educación tanto escolar como la educación superior se encuentra atravesando por altos y bajos, pues se ha dejado de lado las evaluaciones constantes para la verificación de la calidad de las mismas, se da lugar a la creación de nuevas universidades e institutos sin un control adecuado, los presupuestos a las universidades ha disminuido, además de descuidar la formación pertinente hacia los docentes.
Contribuciones de la filosofía política para la educación ecuatoriana
Antes de proceder con las contribuciones de la FPL, es necesario tomar en cuenta los distintos debates frente a los supuestos filosóficos que sustentan este movimiento; por un lado, se encuentran quienes afirman que la FPL debe partir desde la propia América Latina sin pedir nada prestado a filosofías que, supuestamente, representan marcos de poder y control, estos son llamados filósofos
latinoamericanistas; y, por otro lado, se encuentran quienes defienden la idea de que Europa puede contribuir con orientaciones conceptuales en relación al tema; no obstante, estos últimos plantean la tesis de usar los conceptos ya trabajados pero contextualizarlos a nuestra realidad latinoamericana, estos son conocidos como filósofos universalistas (Beorlegui, 2010). Se podría decir entonces, que en este apartado se intentará presentar las contribuciones de la Filósofa Política Latinoamericana en la educación ecuatoriana mediante los supuestos de ambas corrientes sin caer en controversias.
En relación a la educación, la FPL busca promover una educación distinta a la planteada por los países occidentales mismas que desde Dussel (1994), pretenden una formación “apta para el capitalismo industrial, mientras que en América Latina [la formación de los sujetos debe ser] apta para emanciparse de España” (pág. 35), y así construir una propia identidad latinoamericana que actualmente se encuentra alienada y enajenada por el consumismo capitalista; sin embargo, no se puede dejar de lado los conocimientos adquiridos de Occidente, pues no existe filosofía tan importante que no se haya fundado sobre otras filosofías. Aunque también estas cuestiones provocan limitaciones en la educación, tanto básica como superior, puede decirse que en la educación superior esta limitación es más evidente, pues se da primacía a una educación técnica casi poietica, carente de reflexión incluso en las ciencias de humanidades.
Ya en los años 80 se ve la necesidad de preparar y profesionalizar a los educadores y pedagogos en contra del fortalecimiento de ciertas élites privilegiadas, bajo estas circunstancias se van desarrollando los enfoques sobre teorías de la dependencia y dominación, surgiendo algunas redes latinoamericanas que han ido apoyando al mejoramiento de las condiciones socio – políticas de América Latina, tales como el CELADEC (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía) y el CEAAL (Consejo de educación de Adultos de América Latina), organizaciones que optaron por compartir el pensamiento de Paulo Freire (1921 – 1997) quien defiende lo siguiente,
Soy profesor a favor de la democracia contra la dictadura de derecha o de izquierda. Soy profesor a favor de la lucha constante contra cualquier forma de discriminación, contra la dominación económica de los individuos o de las clases sociales. Soy profesor contra el orden capitalista vigente que inventó esta aberración; la miseria en la abundancia (citado en Torres Carrillo, 2007).
También fueron tomados en cuenta los aspectos teóricos y filosóficos de Salazar Bondy (1925-1975), quien mediante su participación en el movimiento Social Progresista en Perú empezó a trabajar en la educación con los conceptos de dependencia y dominación donde “la primera [dependencia] puede darse en situaciones favorables, mientras que la segunda [dominación] agrega la alineación y la deshumanización en el dependiente” (Cirado en Beorlegui, 2010, pág. 632); por ende, Salazar Bondy propone desde el uso de una filosofía propia, la reflexión sobre la libertad insertada en la educación con el fin de alcanzar una cultura de la liberación; para ello propone tres elementos principales: la crítica, la creatividad y la cooperación, con el fin de establecer nuevos pactos comunicativos entre los agentes y sujetos de la educación para la elaboración de nuevas alternativas educativas y democráticas frente a la educación tradicional que para estos momentos se encuentran también atravesando por inestabilidad debido al replanteamiento de la educación por parte del surgimiento de nuevas corrientes pedagógicas, entre ellas, la pedagogía de la liberación.
De esta manera, se plantea la posibilidad de introducir los supuestos filosóficos en la educación, con el fin de disminuir el desempleo, la tecnificación, es decir, la exclusión de la persona en cualquier ámbito, hechos que se dieron a nivel de Latinoamérica con la etapa neoliberal, pues cuando el mercado intenta ser quien controla y regula el curso de la vida social, empiezan a crearse círculos de poder, las periferias aumentan, las políticas se ponen al servicio del mejor postor, y juegan un papel importante la masificación de medios, pues, a decir de Scannone (2009) se “jaquea a las culturas de los pueblos, tratando de imponer una uniformización de pautas y conductas” (pág. 64); por medio de la mantención del analfabetismo, y las múltiples excusas por parte de este sistema en relación a la inversión pública; de ahí la necesidad de una reflexión desde y sobre la elaboración de políticas públicas y educativas para que la misma responda a las necesidades del hombre, de la sociedad y de la realidad, pues, a decir de Puiggros (2001) “es evidente que la libertad de mercado educativo contradice toda tendencia a estimular la solidaridad social” (pág. 11).
En el Ecuador, desde la década de los noventa, el neoliberalismo ha respaldado políticas públicas y educativas de carácter técnico, debido a las respuestas de necesidades de mercado; la igualdad de condiciones resulta ser una premisa que incomoda a este sistema económico, pues plantear esta ideología
puede significar una amenaza sobre todo para las élites gobernantes, de allí la mercantilización educativa mediante la creación de innumerables universidades con fines de lucro, quedando clara la incapacidad del Estado por hacer mejoras en el mismo y, con ello, la concepción de que toda escuela o institución pública presenta una baja calidad. Más aún, durante este periodo la universidad, no solo en Ecuador sino en el resto de Latinoamérica, sufre una crisis de autonomía y de legitimidad en relación al reconocimiento como una institución para la emancipación y no como el buró de unos pocos, citando a Boaventura Santos, (1995), citado por Willington Germano (2001), las universidades “sofre uma crise de hegemonia na medida em que a sua capacidade para desempenhar cabalmente funções contraditórias leva os grupos sociais atingidos pelo seu déficit funcional ou o Estado em nome deles a procurar meios alternativos de atingir os seus objetivos” (pág. 226), generando una despersonalización intelectual universitaria.
Con todo, la elaboración de las políticas públicas y educativas, en los últimos veinte años en el Ecuador han sido propuestos mediante un método dialéctico y despersonalizado, entre especializados de escritorio y especializados en el campo educativo; de esta manera, la FPL plantea superar el método y el diálogo dialéctico, donde necesariamente debía existir la negación del otro frente a un diálogo dialógico donde, según Beorlegui (2010) “el concepto de lo humano reconoce lo diferente como la esencialidad misma de lo humano” (pág. 605). En este aspecto, Octavio Paz (1967), recalca la necesidad de la educación para establecer no únicamente un pacto social, sino un pacto verbal, comunicativo haciendo posible la construcción de relaciones sanas no tan marcadas por la necesidad de ejercer poder sobre el otro, pues, a decir de Octavio Paz (1967) “la palabra le permite al ser humano conectarse con el otro y ser de alguna manera, el «otro» por cuanto por la palabra poética salimos de nosotros mismos, entregarnos y perdernos en el otro” (pág. 63). Con ello, además, se plantea la posibilidad de la interdisciplinariedad, dejada de lado por el gobierno presente, la misma permitiría mejoramiento en el desarrollo de cualquier ámbito en la sociedad debido a su complemento teórico – práctico.
Un aspecto a considerar es que, toda política educativa, se sustenta sobre diversas filosofías presentes en la sociedad; dependiendo de la filosofía imperante en el contexto social se buscará formar a un tipo de ser humano. Desde la FPL en el campo educativo se ha planteado constantemente la pregunta
¿Qué sentido tiene la educación? ¿Qué tipo de ser humano se busca formar? ¿Cuál debe ser el fin de la educación? ¿Qué recursos hacen posible educar al ser humano?, pues según Chávez Vaca (2017), “la educación se convierte en operación de relaciones formales del hombre con su entorno natural y social” (pág. 142); por esta razón, el Estado ecuatoriano debe procurar que el sistema de educación superior sea asequible para todos, sea un proceso de calidad, marcado por la eficacia y eficiencia donde el universitario pueda estar en la capacidad de responder a las demandas de realidad, además de, presentar posibles soluciones a las problemáticas que enfrenta al país y contribuir de esta manera al desarrollo del mismo.
Se puede decir que, en el transcurso de los últimos 17 años se ha intentado invertir de mejor manera en el sector público y en el mejoramiento de las políticas educativas, con el propósito de disminuir el analfabetismo en todo campo y fortalecer el acceso al sistema educativo y el egreso en la Educación Superior, pues un pueblo ignorante es presa fácil de ser esclavo. Claramente, las políticas educativas propuestas en el Gobierno de Rafael Correa, desde la LOES, se busca la igualdad de condiciones, y por ende la igualdad en la democracia y la política; sin embargo, este discurso presenta ciertas desviaciones pues, para alcanzar dicho propósito se recurre a la evaluación de las instituciones para el aseguramiento de la calidad educativas en la Educación Superior, aquí se tomarán en cuenta aspectos tales como gestión institucional y docencia de pregrado, además de investigaciones, vínculos con el medio, formación continua, todo ello para aumentar el ranking educativo que, de una manera u otra, lleva al sistema educativo superior a la mercantilización intelectual.
Ahora bien, desde la FPL se parte de la necesidad de partir desde la contextualización de un Estado, para ello, el sistema educativo plantea la presencia de filósofos de la educación que sean capaces de incentivar el pensamiento crítico, teniendo en cuenta que la Filosofía Política Latinoamericana. En palabras de Miro Quezada (1998), no cambiarán de un plumazo el capitalismo, sino más bien tomar a la filosofía como compromiso dentro del campo educativo. Por lo cual se propone plantear políticas educativas desde el sistema educativo escolar, entre ellas, suplir y complementar las deficiencias existentes tanto en la primaria como en la secundaria, atención al desarrollo del pensamiento hipotético – deductivo, enseñar desde el sistema escolar técnicas de investigación y motivar a los estudiantes al
deseo de investigar, pero, según Medina (1967) “no sólo dictadas por lagunas reconocidas en el sistema de las ciencias, sino más bien y sobre todo por los problemas de más urgente solución” (pág. 165). En la actualidad, el sistema educativo tiene la falsa creencia que el período universitario es aquel período en el cual el joven recién debe aprender a investigar; sin embargo, si se cae en esta falsa creencia se está condenando a las personas que por distintos motivos no han ingresado al sistema educativo superior, mismas que son presas volubles de sectores políticos poderosos.
La educación latinoamericana, a pesar de las críticas desde el aspecto de la FPL al sistema neoliberal aun busca: a) la adquisición de poder en el campo intelectual, como ha sido el caso de los últimos años con el ranking de las universidades o producción intelectual, que de una manera u otra lleva al control del sector económico, y que de manera forzada o de apariencias se mostrará calidad en la educación pero ¿bajo qué precio?; b) la competencia entre sectores poderosos sobre el control de la educación, dando lugar, según Rodríguez, Bentacourt & Varas (2018) a “competencias entre (…) escuelas/universidades [sobre todo privadas]; o entre los y las profesoras” (pág. 267) o entre profesores e investigadores; y, c) segmentación en la oferta educativa, en la actualidad se observa de manera clara la creación de institutos sin el debido control, propuestas sin lógica en relación a la adquisición de títulos, entre otros.
La solución a esta problemática ha sido la presencia de los distintos movimientos estudiantiles, que de una u otra manera han sido elementos importantes dentro de los cambios y reformas en las políticas de educación superior, quienes reconocen, a decir de Reyes (2007) que “las fuerzas sociales han de colocar el eje del debate sobre la educación no solamente en los contenidos, sino en la concepción de un proyecto político, de una sociedad que busca su propio camino” (pág. 15), en relación con la comunidad/sociedad, el Estado y el sujeto. No obstante, los distintos gobiernos de turno al procurar sus intereses impedían la autonomía universitaria por lo que varios movimientos universitarios desde los planteamientos propuestos desde la Reforma de Córdoba, salían a las calles en busca de mejoras; de aquí que, según Benavides (2009) sostenga que
La FEUE como movimiento estudiantil hasta antes del gobierno de Rafael Correa (…) ha luchado por que la Universidad genere pensamiento, tome posicionamiento frente a los grandes problemas
nacionales, genere saberes a través de la investigación y los difunda a la sociedad mediante la formación de profesionales de alta calidad académica, (…) que mantengan el fuero de su autonomía y la independencia frente a los gobiernos de turno (pág. 160).
Finalmente, se puede decir que las contribuciones de la FPL en el sistema educativo ecuatoriano han sido la relación entre poder y economía, la re conceptualización de la democracia, libertad en referencia al reconocimiento del otro, pero también a ser parte del proceso educativo con conciencia y capacidad de reflexión y argumentación frente a las propuestas de políticas educativas en relación con la realidad del país.
Desafíos de la filosofía política para la educación ecuatoriana
Las bases teóricas de la Filosofía Política de la Liberación son sustentadas por la Pedagogía de la Liberación, la Teología de la Liberación y la Investigación de Acción Participativa, las mismas que según Hernández (2004) tenían “enfoques marxistas, de filósofos y sociólogos europeos de las teorías críticas y del poder social” (pág. 07), además de varios postulados de la Pedagogía Crítica cuyo máximo representante es Paulo Freire, sobre todo por distintas obras tales como: La pedagogía del Oprimido (1968), Concientización y Alfabetización (1969), La educación como práctica de la Libertad (1969), entre otros. Los principios claves dentro de los planteamientos de la FPL en relación a la educación ecuatoriana de este movimiento, y por ende de la pedagogía de la liberación son: a) conocer y comprender la realidad como praxis; b) unir teoría y práctica; c) orientar el conocimiento para liberar al individuo e implicar al docente a partir de la autorreflexión.
La Filosofía Política Latinoamericana debe ser una herramienta primordial en la elaboración de las políticas educativas, que permita al docente estar en la capacidad de cuestionar, no solo realidad vigente, sino de cuestionar al estudiante sobre su accionar en la misma, pues el joven universitario como futuro profesional, desea un mundo mejor basado en la equidad y la justicia, caso contrario, a decir de Dussel (1994), “el que indiferente o ingenuamente no considera lo ético político en su nivel ontológico, colabora activamente con el dominado” (pág. 318), es decir, los distintos cuestionamientos sobre la práctica del proceso educativo no deben quedarse en un mero deseo, sino debe ejecutarlos; no obstante, esto puede
provocar incluso la muerte de quienes pretendan alcanzar una justicia intelectual defendiendo ideas de libertad y equidad en contra de un sistema cerrado que defiende otros interese
Además, la FPL debe promover la lucha por una libertad que trascienda más allá de los límites tecnicistas planteados por las políticas educativas elaboradas por los últimos gobiernos, que de una manera u otra, se encuentran anclados en un sistema desarrollista; por ello, se deben crear políticas que “defienda los derechos humanos y una democracia basada en la participación igualitaria de todo” (Beorlegui, 2010, pág. 651). Por otra parte, para alcanzar tal propósito también debe analizar de manera crítica la situación educativa que se vive en el momento actual, “visibilizando referentes históricos propios que permitan avanzar en nuestros procesos identitarios y de desarrollo espiritual y material” (Guerra S. , 2016).
Por consiguiente, la FPL para la educación ecuatoriana actual debe ser consecuente y pertinente pues, a decir de Dussel (1994) “por más revolucionaria que parezca en la medida que se aleja de la realidad del pueblo torna al filósofo como un contemplativo lejos de todos los peligros y los avatares de la historia” (pág. 108). Es decir, el sistema educativo superior ecuatoriano debe en primer lugar, partir del reconocimiento de que educación – política – economía irán de la mano; y, en segundo lugar, deben ver en la FPL supuestos antropológico filosóficos enriquecedores para responder a la situación actual.
Otro aspecto a considerar es que la FPL debe partir y/o tomar aspectos teóricos práctico éticos, pues, a través de la elaboración de políticas públicas, pueden cometerse una serie de falacias que lejos de ayudar al desarrollo y mejoramiento de la Educación Superior terminen justificando la actuación del sistema neo-liberalista, contribuyendo a sus propios intereses. Tanto más si la filosofía es una disciplina que parte de la reflexión de lo humano en cuanto tal, con el fin de no reducir al sujeto a medio – fin.
La FPL para la educación ecuatoriana debe partir desde el contexto socio – histórico, en relación a las propuestas que se planteen desde las entidades educativas, según Scannone (2009) los filósofos de la educación en conjunto con los aportes de la FPL deben “contribuir con sus planteos teóricos, a transformarlas en más humanas” (pág. 67), a través de la crítica de los supuestos ideológicos vigentes, y, de esta manera, discernirlos, interpretarlos y comprenderlo con el propósito de presentar un pensamiento nuevo en relación a la reivindicación del concepto de universidad como un sistema emancipador, y
aunque parezca una cuestión utópica debe ser entendida, no como algo inalcanzable, sino más bien como una situación que invite a cada Estado o gobernante dirigirse hacia un determinado horizonte. Las políticas educativas actuales tanto escolar como de la Educación Superior se han centrado únicamente en la tecnificación del ser humano, ha olvidado que la fuente de la misma es el mejoramiento de la sociedad; sin que ello tenga que eliminar obligatoriamente la estructuración social, misma que ha estado presente desde infinitas décadas atrás.
La FPL desde el ámbito educativo ecuatoriano debe comprometer al docente a promover una filosofía crítica y no una ideología partidaria, es decir, educar para la crítica misma que ayude a estar en la capacidad de proponer soluciones, para ello, es necesario, promover el estudio de las ciencias humanas. Sin embargo, quienes en la actualidad se encuentran formándose en el ámbito filosófico educativo deben estar en la capacidad de llevar a la práctica supuestos teóricos – prácticos en relación a las reformas educativas, caso contrario, personas inexpertas lo harán sin tomar en cuenta que sobre ellos existen personas influyentes en el campo político económico
La gran mayoría de educadores de América Latina no disponen del tiempo necesario para preparar sus clases y menos aún, formarse y estar actualizados ante aspectos socio-económico-políticos-tecnológicos, e incluso muchas veces se encuentra desmotivado por la falta de recursos; además, de encontrarse atado a una tradición que devalúa el aprendizaje en construcción y defiende la idea de que el conocimiento solo existe en el maestro, aquí el grupo deja de ser un objeto de observación o manipulación. Por ello, debe plantearse un cuerpo organizado de filósofos vinculados a la educación y política, y aunque existan como tal, se han quedado únicamente en la teorización. Por ende, “enseñar/aprender filosofía se convierte entonces en una responsabilidad social” (Guerra, 2016, p.21), estructurando una cosmovisión de lo que realmente pasa en el Ecuador desde el sector productivo, tomando en cuenta, que: 1) el Ecuador ya no se encuentra atravesando por “el momento de legitimación e identidad, como en los setentas y ochentas, sino en el momento de consolidación como clase gobernante” (Guerra, 2016, p. 32), donde se hace referencia a conceptos de democracia, Buen Vivir, accesibilidad y cobertura educativa; 2) el sector productivo ha cambiado desde la década de los noventa, los conflictos económicos insertan el conflicto intelectual y la lucha del poder tanto entre sujetos como
en instituciones públicas y privadas; 3) compromiso desde la filosofía política con las clases bajas y media, pues aunque los principios de este movimiento buscan la libertad, igualdad y equidad se encuentran inmersos en un campo de corrupción.
En la actualidad se puede decir, que la FPL se encuentra atravesando por un periodo de crecimiento, intentando dar nuevas respuestas a las problemáticas que se presentan en la actualidad en todo ámbito social, con todo se debe considerar a la Filosofía de la Liberación como una corriente no perfecta pero perfectible, en la reflexión sobre la dignidad humana y posibles propuestas para alcanzarla.
Conclusiones
La FPL es una corriente de la Filosofía de la Liberación que propone un proceso liberador desde varios ámbitos sociales, especialmente en el campo educativo, mismo que se encuentra atravesado por lineamientos de sectores poderosos que buscan mediante el sistema educativo la satisfacción de intereses. La FPL ha contribuido en la elaboración de políticas educativas en la Educación Superior en varios países Latinoamericanos y entre ellos Ecuador; sin embargo, la situación del sistema educativo ecuatoriano ha atravesado por varias crisis económicas y sociales desde 1986 hasta la actualidad, donde la presidencia de la Republica ha girado alrededor de nueve presidentes, generando inestabilidad y malestar ciudadano con graves consecuencias para el Estado.
Las contribuciones de la FPL se evidencian, aunque indirectamente, en la elaboración de la Constitución y de la LOES tanto de 1986 como el del 2010, donde se vela por la autonomía de la universidad, el desarrollo en los campos investigativos, intelectuales, científicos aunque aún deficientes; además de luchar por la gratuidad y libre acceso a la Universidad, aspectos que ayudan a educar al pueblo y formar jóvenes y profesionales capaces de reflexionar y analizar desde sí mismos la realidad del país, y estar en la capacidad de proponer soluciones a las distintas problemáticas desde la elaboración de políticas educativas, para que ayuden a cuestionar sobre las distintas creencias heredadas de la cultura y que repiten un sistema patriarcal donde el poder se encuentra marcado por lineamientos liberales y progresistas.
Por otra parte, quienes elaboran las políticas educativas a nivel general no se encuentran capacitados filosóficamente aunque si en el ámbito pedagógico, sin embargo, también es cuestionada la experiencia de los mismo en las aulas; por ello, entre los desafíos de la FPL desde el ámbito educativo ecuatoriano debe comprometer al docente a promover una filosofía crítica y no una ideología partidaria, es decir, educar para la crítica misma que ayude a estar en la capacidad de proponer soluciones, para ello, es necesario, promover el estudio de las ciencias humanas en relación con las ciencias técnicas. La elaboración de las políticas educativas en la Educación Superior depende en su mayoría de la elaboración del Plan Decenal (2006 – 2015); por eso, es necesario realizar un trabajo conjunto para que disminuir las deficiencias en relación a cuestionar, investigar, pensar por sí mismos, entre otros procesos cognitivos.
Se puede decir que se hacen falta pedagogos preparados en el campo filosófico y pedagógico, capaces no solo de transmitir contenidos, sino de desarrollar la capacidad de argumentar, es decir, dar razones de lo que se cree y se hace mediante la mejora de los procesos básicos cognitivos como el desarrollo del pensamiento y del lenguaje. En este aspecto se encuentra la defensa de su verdad frente a distintas verdades; sin embargo, aquí se debe tomar en cuenta, que una determinada verdad defendida no debe ser motivo de guerra, es decir, encerrarse, sin capacidad de tolerar la opinión del otro, pues se caería en el proceso de adormecimiento intelectual. Y ligado a esto, se encuentra la capacidad de comprenderse a sí mismo como un igual en capacidad intelectual. Se puede concluir entonces, que un estudiante formado desde estos métodos y habilidades filosóficas, lo convierte en un sujeto de mente abierta, que actúa con voluntad, atención y reflexión, que cumple con ciertas normas morales y/o sociales pero sin caer en únicamente en teorizaciones.
Referencias Bibliográficas
Asamblea Nacional. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Montecristi: Asamblea Nacional.
Benavides, F. (2009). El Movimiento Estudiantil Universitario, parte esencial de la historia del pueblo Lojano. Revista Universitaria, 152-229.
Benito Gil, V. J. (2015). Las políticas públicas de Educación en Ecuador, como una de las manifestaciones e instrumentos del Plan Nacional para el Buen Vivir. Tesis inédita de Doctorado. Universidad de Alicante.
Beorlegui, C. (2010). Historia del pensamiento filosófico latinoamericano (Tercera ed.). Bilbao: Publicaciones Deusto. Obtenido de https://filosofiaum.files.wordpress.com/2014/06/beorlegui.pdf
Canal Encuentro. (15 de Septiembre de 2015). Ver la historia: 1966-1976. Tiempos violentos (capítulo 10) - Canal Encuentro HD [Archivo de Video]. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=UB-mbR3anyw
Ceruti, H. (2002). Filosofía de la Liberación latinoamericana. Mexico: FCE: Fondo de Cultura Economica. Obtenido de https://bibliotecas.ups.edu.ec:2708/lib/bibliotecaupssp/reader.action?docID=4559908&query=salazar+bondy
Chavez Vaca, V. A. (2017). Enfoque Sociológico de los modelos de formación del profesorado universitario. SOPHIA(23), 141-159.
Dussel, E. (1994). Historia de la Filosofía y Filosofía de la liberacion. Bogotá: Nueva America. Obtenido de https://bibliotecas.ups.edu.ec:2708/lib/bibliotecaupssp/reader.action?docID=3189116&query=filosofia+politica+latinoamericana#
educacionsuperior.gob.ec. (2000-2010). Obtenido de Ley Orgánica de Educación Superior: https://www.educacionsuperior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/LOES-2000.pdf
gobiernocalvas.gob.ec. (https://www.gobiernocalvas.gob.ec/phocadownloadpap/BaseLegal/Leyes/Constitucion-RO1-
Guerra, S. (2016). ¿Por qué Filosofar Hoy? [En Línea]. Obtenido de Filosofos Ecuador: http://www.filosofiaecuador.org/guerrasamuel/
Guerra, S. (2016). Función de la Filosofía en Ecuador y en América Latina [En Línea]. Obtenido de Filosofos Ecuador: http://www.filosofiaecuador.org/guerrasamuel/
Hernández, D. (2004). Paradigma emancipatorio latinoamericano. En Autonomía integradora y transformación social : el desafío ético emancipatorio de la complejidad. La Habana: CIPS, Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas. Recuperado el 01 de Septiembre de 2016, de http://biblioteca.clacso.edu.ar/Cuba/cips/20120822104055/Iparadigma.pdf
Luna, M. (2014). LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS EN EL ECUADOR, 1950-2010: Las acciones del Estado y las iniciativas de la sociedad.
MEC, M. d. (2016). Hacia el plan Decenal de Educacion 2006-2015.
Medina, J. (1967). Filosofía, Educación y Desarrollo. México: Siglo XXI Editores.
Meza Bolaños, R. (2006-2007). Realidad Nacional. Quito: EDICIEM.
Pacheco Olea, L. A., & Pacheco Mendoza, R. (abril - junio de 2015). Evolucion de la Educación Superior en el Ecuador. La Revolucion Educativa de la Universidad Ecuatoriana. Pacarina del Sur. Revista del pensamiento Crítico Latinoamericano [En línea], 6(23). Obtenido de http://www.pacarinadelsur.com/home/amautas-y-horizontes/1128-evolucion-de-la-educacion-superior-en-el-ecuador-la-revolucion-educativa-de-la-universidad-ecuatoriana
Paz, O. (1967). La Revelación Poética. En O. Paz, Obras Completas: La Casa de la Presencia (págs. 50-72). México: Comente alterna: Siglo XXI. Obtenido de http://ciudadanoaustral.org/biblioteca/14.-Octavio-Paz-Obras-Completas-La-Casa-de-la-Presencia.pdf
Paz, O. (1998). El Laberinto de la Soledad. México: Fondo de Cultura Económica. Obtenido de https://cucjonline.com/biblioteca/files/original/33062125177f1cf514bd6812332c7b1b.pdf
Puiggros, A. (2001). Educación y poder: los desafíos del próximo siglo. En C. A. Torres, Paulo Freire y la agenda de la educación latinoamericana en el siglo XXI (págs. 9 - 22). Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Obtenido de http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20101010030942/1puiggros.pdf
Reyes, D. (2007). Las Políticas Educativas en la Reflexión Filosófica. Sophia, Colección de Filosofía de la Educación(3), 11-32.
Rodríguez, H., Bentancourt, M., & Varas, R. (2018). La episteme neoliberaly la repolitizacion estudiantil emancipatoria en Brasil y Chile. SOPHIA(25), 259 - 286.
Scannone, J. C. (2009). La filosofía de la liberación: historia, características, vigencia actual. Teología y Vida, 59-73.
Torres Carrillo, A. (2007). Paulo Freire y La Educación Popular. Revista EAD: Educación de Adultos y Desarrollo. Recuperado el 09 de Septiembre de 2016, de https://www.dvv-international.de/es/educacion-de-adultos-y-desarrollo/ediciones/ead-692007/el-decimo-aniversario-de-la-muerte-de-paulo-freire/paulo-freire-y-la-educacion-popular/
Venegas Guzmán, H. (2019). Cuaderno del Contrato Social por la Educación - Ecuador. Quito: Contrato Social por la Educación. Obtenido de CSE, Contrato Social por la Educación Ecuador.
Willington Germano, J. (2001). Mercado, universidade, instrumentalidade. En C. A. Torres, Paulo Freire y la agenda de la educación latinoamericana en el siglo XXI (págs. 225 - 237). Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Obtenido de http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20101010030536/torres.pdf

