
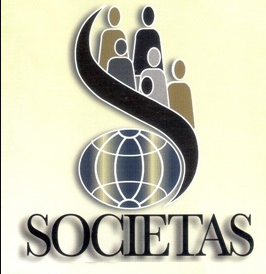

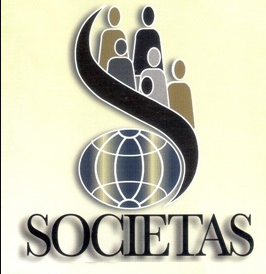
ANÁLISIS DE LAS VULNERABILIDADES SOCIOECONÓMICAS EN PERSONAS ADULTAS MAYORES SIN PENSIÓN
ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC VULNERABILITIES IN OLDER ADULTS WITHOUT PENSION
Societas. Revista de Ciencias Sociales y Humanísticas
Universidad de Panamá, Panamá
ISSN: 1560-0408
Periodicidad: Semestral
vol. 24, núm. 1, 2022
Recepción: 31 Agosto 2021
Aprobación: 23 Septiembre 2021
Resumen: La investigación fue motivada por el interés de analizar las condiciones en que viven las personas adultas mayores en México, grupo etario vulnerable en diversos aspectos y de forma relevante el socioeconómico, sobre todo quienes carecen de servicios de seguridad social, siendo éste un derecho básico de toda persona humana. Para estudiar dicha realidad como un fenómeno social, el análisis se fundamentó en el supuesto teórico de la sociología del trabajo pasando por las trayectorias laborales, a partir de la revisión de la encuesta SABE, 2014. La metodología empleada fue de corte cuantitativa, teniendo como principales categorías de análisis: Trayectoria académica y la vulnerabilidad socioeconómica. Las trayectorias laborales, el correlato sociodemográfico y la condición socioeconómica inciden de manera desfavorable en la vulnerabilidad socioeconómica de los adultos mayores de Hidalgo y conforman un aporte significativo para las Ciencias Sociales, ya que la población de adultos mayores en sus diferentes aristas representa un reto para la sociedad actual.
Palabras clave: Vulnerabilidad socioeconómica, trayectorias laborales, ausencia de seguridad social, personas adultas mayores.
Abstract: The research was motivated by the interest of analyzing the conditions in which older adults live in Mexico, vulnerable age group in various aspects and in a relevant way the socio-economic, especially those who lack social security services, basic right of every human person. To study this reality as a social phenomenon, the analysis was based on the theoretical assumption of the sociology of work, through work trajectories, from the review of the survey SABE 2014. Work trajectories, the socio-educational correlate and socioeconomic status have an unfavorable impact on the socioeconomic vulnerability of older adults in Hidalgo make a significant contribution to the Social Sciences, since the population of older adults in its different edges it represents a challenge for today's society.
Keywords: Socio-economic vulnerability, work trajectories, absence of social security, older adults.
Introducción
La vejez es entendida por la Convención Interamericana sobre la Protección de los derechos humanos de las personas mayores de la Organización de Estados Americanos (OEA) como "construcción social de la última etapa del curso de vida" y al envejecimiento lo comprende como " proceso gradual, que se desarrolla durante el curso de vida y que conlleva cambios biológicos, fisiológicos, psico-sociales y funcionales". (OEA, 2016:5). El objetivo de esta convención es "promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad", según indica el texto y en caso de que los derechos enunciados en la convención no estén reflejados en los sistemas legislativos o jurídicos nacionales, los Estados parte de la misma se comprometen a "adoptar las medidas legislativas o de otro carácter" necesarias para garantizarlos.
Los sistemas de pensiones que en la actualidad se tienen en México, están estructurados bajo un esquema de contribuciones por parte del trabajador para sufragar la pensión que recibirán al cesar sus actividades laborales. (Águila, Díaz, et.al, 2011:185ss). Sin embargo, más de la mitad de la población no genera esa contribución en la medida que el trabajo que realiza, no lo incorpora a un sistema de seguridad social; por ende, a medida que la población envejece, se generan fuertes presiones para los sistemas de pensiones, debido a que el número de individuos en etapa de retiro se incrementa rápidamente con una mayor esperanza de vida, que como afirma Rangel N., (2016), provoca severos desequilibrios financieros en los sistemas pensionarios.
De esta forma, las pensiones que obtienen las personas adscritas a un trabajo con acceso a seguridad social, y las que no obtienen quienes ejercieron su trayectoria laboral en el empleo flexible o informal, son un tema que relaciona aspectos demográficos, sociales y políticos. En el caso mexicano según el análisis de Ham, Ramírez y Valencia (2008:64), los principales problemas que enfrenta el sistema de retiro en el país son, por un lado, la baja cobertura y monto, la desactualización, dispersión y la desigualdad. Y, por otro lado, en cuanto a la cobertura, más del 60% de la población económicamente activa no cuenta con pensión y los mayores de 65 años que han obtenido el servicio es inferior al 20%.
Fundamentado en Vázquez C.P. (2012:101), en México el envejecimiento poblacional es una promesa de protección insostenible con el tiempo. De 1970 a 2010 el número de personas mayores de 65 años aumentó 389 por ciento, pasando de 1.8 a 7.0 millones y, se estima que para 2050 habrá más de 30 millones de adultos mayores en el país, aumentando en este tiempo 1, 667 por ciento. A esto hay que agregar que más de 50 por ciento de la población de ancianos requerirán atención médica para atender sus enfermedades crónico-degenerativas, y que un número importante de personas, no están afiliados a servicios de seguridad social. (Vázquez C.P., 2013:96). Antes de 1997, el sistema de pensiones era administrado por instituciones como el IMSS (para quienes trabajaban en empresas privadas) o el ISSSTE (para quienes trabajaban en gobierno federal) -además de ciertas instituciones de seguridad social para trabajadores al servicio gubernamental de las distintas entidades federativas-. El problema que tuvo este sistema fue que las pensiones que percibían los jubilados eran todavía menores a las de hoy en día, por lo que, para incrementar el rendimiento del fondo de pensión de cada trabajador, se creó un sistema de capitalización individual mediante el cual los trabajadores realizarían aportaciones a empresas financieras privadas llamadas desde entonces Afores -Administradoras de Fondos para el Retiro-.
Cabe aclarar que los sistemas de pensiones en México son entidades financieras cuyo trabajo consiste exclusivamente en administrar de manera profesional el dinero ahorrado por el trabajador a fin de que disponga de él, cuando llegue su retiro. Estas entidades tienen la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) es quien las regula. (Prado A., Sojo A., CEPAL, 2010:130).
Macías S.E. et. al., (1993), en su obra: “El sistema de pensiones en México dentro del contexto internacional”, define a la seguridad social como:
“Un sistema general y homogéneo de prestaciones, de derecho público (específicamente derecho social) y supervisión estatal, que tiene como finalidad garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo mediante la redistribución de la riqueza nacional.” (Macías S.E. et. al., 1993:13).
Para esta investigación, se considera que el Trabajo es un indicador de cambio en la dinámica de la sociedad (Vázquez S.G. 2011:12). Es decir, en las últimas décadas en el mundo se ha modificado la actividad en diferentes sectores productivos. En esta dinámica y con el modelo de producción flexible y la flexibilización del trabajo, surgen formas de contratación y relaciones laborales en donde están ausentes las prestaciones sociales mínimas, como la atención médica y el régimen de jubilación.
Desde el planteamiento de Vázquez S.G. (2011), la flexibilización del trabajo tiene características importantes: trabajos por contratos o tiempo determinado, el trabajo y las condiciones de éste, reguladas por la empresa o capital y no el Estado; las prestaciones sociales mínimas como seguridad social y régimen de pensiones pasan a ser administradas, reguladas y controladas por empresas privadas (Swynggedouw, 1986 en Harvey, 1998, Apud: Díaz R. M., Vázquez S.G., 2010:69).
Otro problema importante es que los trabajos flexibles no cuentan con prestaciones sociales como el derecho a la jubilación o pensión. (Díaz R. M., Vázquez S.G., 2010:67). Es decir, se trata de una población que no generó la seguridad de cotizar para el seguro social, bien por trabajos informales, por menor participación en el mercado laboral, por no haber tenido empleos fijos, por no haber laborado, por haber desempeñado trabajos por honorarios, etcétera; que redunda en menores posibilidades de acumulación de activos o de ahorro para la vejez.
En este tenor, Pedro Vásquez Colmenares (2012:101), explica que la planeación pública no es ahora el instrumento rector del desarrollo, porque las políticas públicas no tienen sustento de largo plazo y, sobre todo, porque la sociedad no se ve reflejada en la planeación del futuro del país y carecemos de un verdadero modelo de desarrollo nacional.
De este contexto se deriva la relevancia de la inserción laboral y por ende, de la trayectoria laboral de las personas pues a partir de dicho acto se puede evidenciar el acceso o la carencia de sistemas de retiro.
La vulnerabilidad, no obstante, es consecuencia de las condiciones laborales, no se limita a las consecuencias del retiro. Tal es el caso de aspectos sociales como la edad, la educación, el estado civil, la vivienda, el acceso a servicios públicos, entre otros; pero también deben tomarse en consideración aspectos económicos, como el salario, la pensión, el tipo de pensión y los apoyos sociales familiares.
De la Garza Toledo (2003:10) estudia el significado del trabajo desde la perspectiva hermenéutica, que tiene que ver con la transformación de la naturaleza por el hombre para satisfacer necesidades humanas. Pero el problema es cuando socialmente una actividad es considerada como trabajo. En la versión hermenéutica, el trabajo es culturalmente construido (concepción que también reflexiona Bourdieu) y de acuerdo con relaciones de poder. En este sentido aclara, a través de la conclusión de Berger (1958), que el trabajo no tiene un carácter objetivo en tanto que hay discursos que alteran y, por ende, cambian el sentido del trabajo. De esta forma, el significado del trabajo en una concepción objetivista es considerado como una actividad que transforma conscientemente a la naturaleza y al hombre mismo, independientemente de cómo sea valorado por la sociedad; el trabajo pudiera plantearse como toda actividad generadora de riqueza, no obstante, pueda sufrir diversas valoraciones sociales (Ibid: 15).
La propia actividad de trabajar, en tanto desgaste de energía humana utilizando determinados instrumentos y accionando sobre un objeto de trabajo tiene componentes objetivos y subjetivos, porque como plantea Marx (Apud: De la Garza T.E. et al: 16), el trabajo humano existe dos veces: uno idealmente, como proyecto en la mente del que trabaja y otro como actividad concreta (Marx, 1972). Es decir, está presente en una doble dimensión: desde el enfoque del trabajador y sus particulares necesidades y desde el enfoque del trabajo mismo. Es decir, por un lado, desde las formas de producción y de relaciones que genera, que, sin duda, se vinculan con la estructura de poder que el Estado implementa. Y por otro, esta realidad, en la cual, genera las condiciones a las que un trabajador habrá de adscribirse a fin de acceder no solamente al salario, sino a seguridad social, sin la cual, la desproporción de bienestar con relación a quienes sí la poseen, demarca su vulnerabilidad, misma que se verá mayormente reflejada en la etapa de la vejez.
La vejez es entendida por la Convención Interamericana sobre la Protección de los derechos humanos de las personas mayores de la Organización de Estados Americanos (OEA) como "construcción social de la última etapa del curso de vida" y al envejecimiento lo comprende como " proceso gradual, que se desarrolla durante el curso de vida y que conlleva cambios biológicos, fisiológicos, psico-sociales y funcionales". (OEA, 2016:5). El objetivo de esta convención es "promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad", según indica el texto y en caso de que los derechos enunciados en la convención no estén reflejados en los sistemas legislativos o jurídicos nacionales, los Estados parte de la misma se comprometen a "adoptar las medidas legislativas o de otro carácter" necesarias para garantizarlos.
En este sentido, México, no se ha enfocado de manera tangible a la protección de estos derechos de la población envejecida, es decir, no ha asumido la responsabilidad de garantizar dichos ámbitos. Es imposible eludir estudios como el de Representaciones sociales de los viejos y la vejez de Serge Moscovici (Apud: 2006:110), donde se plantea que, si bien en México no se tienen reivindicados dichos conceptos en la normatividad, sí se recurre a la voz de las propias personas adultas mayores respecto a la construcción de significados que confieren a este concepto con la asimilación de influencias del medio social.
En México se tienen programas sexenales de naturaleza provisional y, por ende, de cobertura temporal (donde el sujeto debe demostrar que realmente lo necesita), denotando que el Estado mexicano, no busca disminuir el nivel de vulnerabilidad económica en la vejez, sino sobrellevarla. Se ocupa temporalmente de las personas, pero no del problema. Las políticas no están fundadas en programas de seguridad social para sostener la pirámide poblacional, sino en estrategias políticas provisionales para posicionar un estatus político.
En este sentido la CEPAL (2010:152), explica que, si en México se contemplaran mecanismos de acceso a pensiones universales, se reduciría la vulnerabilidad económica de los adultos mayores porque muchos de ellos carecen de medios formales de apoyo debido a que no se sujetaron a un régimen de cotización, ya que las características de los sistemas de pensiones son eminentemente contributivas, es decir, favorecen a la población con trayectorias laborales formales.
De acuerdo con lo expuesto, emito el constructo del término vulnerabilidad, se refiere a: La condición derivada de la acumulación de desventajas sociales, así como algunas características culturales y personales que muestran el estado socioeconómico de una persona adulta mayor, como la edad, sexo, estado civil, adscripción a mercados de trabajo y que les impide obtener bienestar, un conjunto de factores que contribuyan a alcanzar un estado de tranquilidad y seguridad económica y social, incluso a partir de su percepción subjetiva de estar bien. (Elaboración propia para esta investigación).
Estudiando los datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (2012:), para ese momento existían 810 millones de personas mayores de 60 años en todo el mundo, y según las proyecciones de dicha dependencia de la ONU, para 2050 se estima que esta población mínimamente se duplique, pudiendo alcanzar los 2,000 millones de personas. Estas estimaciones tienen distintas probabilidades en diferentes regiones del mundo, sin embargo, el común denominador es que la población adulta mayor crecerá desmesuradamente, y en lo que respecta a México, el crecimiento asciende a poco más del triple, evidenciado una condición alarmante, como puede observarse en el gráfico No. 1.
Gráfico 1: Adultos Mayores en el Mundo
Fuente: Elaboración propia con base a las fuentes de UNDFA (2012), INEGI (2010) y CONAPO (2013:11)
Es importante no perder de vista que la edad, como categoría de estudio es relativa en tanto deben tomarse en cuenta factores demográficos, laborales, condición biológica, derechos sociales, etcétera, que determinan el comportamiento de la sociedad ante las personas adultas mayores.
Como lo plantea Leonoir, Rémi (1993), la edad no es un dato natural, sino el resultado de diversos factores como las tasas de fecundidad y mortalidad, las relaciones de poder generacionales y la capacidad para el acceso a las oportunidades que ofrece la sociedad para desarrollarse. Leonoir, Rémi (1993:68, Apud: Guerrero, N. G., 2014:138).
De esta forma, el estudio de estas condiciones se vuelve ineludible en países en donde el envejecimiento de su población está presente y avanza aceleradamente hacia él, cuando las preocupaciones se enfocan en la manera de definir la edad mínima para ingresar al mercado laboral o para retirarse de él en los sistemas de seguridad social. Así, los asuntos de las personas adultas mayores se convierten en problemas generales cuando se reconocen las afectaciones y el desequilibrio que experimentan en las dinámicas socioeconómicas. Se convierte en un problema complejo que intenta solucionarse desde decisiones de política social, que permita se inserten en la agenda de políticas públicas y se legitima con el surgimiento de instituciones establecidas para su atención.
La condición de la vejez supone cambios en la vida social de las personas y para muchas de ellas, representa esto debido a que las personas en esta etapa de vida experimentan la salida del mercado laboral, sea por jubilación (si tuvo acceso a ella) o bien, por invalidez (en su caso declarada por una instancia de seguridad social), en otra circunstancia de manera fáctica que suele ocurrir con las personas que carecen de una adscripción a sistemas de seguridad social. No obstante, al formar parte de la dinámica laboral, provocan efectos en su contexto socioeconómico.
Según datos de la Encuesta Nacional sobre Malestar Social aplicada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) (Apud: Aparicio, 2002: 584) cuatro de cada diez personas señalaron que entre sus principales problemas destaca la falta salud y la situación económica. De acuerdo con dicha encuesta, cuando se les preguntó a los adultos mayores sobre su percepción de su situación, manifestaron un sentimiento de vulnerabilidad elevado, dado que, en total más de la mitad declaran sentirse desconfiadas (43,8%) o muy desconfiadas (11,3%) en que recibir alguna atención médica en caso de tener algún problema grave de salud. (Ibid: 584). En este aspecto, es necesario enfatizar que el envejecimiento es también una cuestión de ampliación de la esperanza de vida que de alguna forma proporciona los requerimientos para que los adultos mayores posean una vida digna.
Cabe reflexionar sobre dos aspectos trascendentes para que el adulto mayor logre esa calidad de vida propuesta, que son el ámbito de las jubilaciones y de la atención médica, siendo que, los adultos mayores, requieren una mayor inversión en gastos de salud que en ocasiones son considerables por el perfil de los padecimientos crónicos-degenerativos.
De acuerdo con Sáez, Pinazo y Sánchez (2008:77) en América Latina entre el 40% y 60% de P. A. M. quedan sin recibir algún tipo de ingreso derivado de la jubilación, programa o incluso de alfabetización. Por otro lado, Montoya y Arce afirman que:
“La población envejecida es la que en sus mejores años cargó con el peso de la industrialización y habría de suponerse que actualmente estuviera gozando de los beneficios prometidos por la modernización, es decir, disfrutar de una jubilación o pensión que los retirara del mercado laboral y llevar una vida de bienestar alejados de toda vulnerabilidad económica y laboral” (Montoya-Arce, et. al. 2016: 49).
La realidad, dista de lo anterior, si bien las tasas de actividad entre los adultos mayores son relativamente bajas con respecto al resto de la población, entre los 70-74 años un poco más de una quinta parte la población continúa siendo económicamente activa. De esta forma, las desigualdades en cuanto a protección social se hacen presentes entre los países menos desarrollados y los hegemónicos, dificultando así el deseo de alargar la vida de manera decorosa. Lo anterior, representa un reto también para los profesionales de la salud, quienes, de manera ética, en la mayoría de los casos se interesan por preservar la vida, aún en situaciones de deterioro corporal importante.
En otro orden de ideas, cabe mencionar que, en 2015, más de una quinta parte de la población de 65 años y más era analfabeta y la mayoría de ellos carecía de seguridad social. Incluso había un reducido grupo afiliado (no sobrepasa un 14% de P.A.M.) al Seguro Popular, programa gubernamental que busca brindar protección a la población que carece de seguridad social –en el ámbito exclusivo de la salud-. Y el 39.26% de las personas entre 60 y 64 años no están afiliados a este servicio.
Otro inciso lo constituye la condición de estado civil. A este respecto, se considera como un indicador de vulnerabilidad debido a que: “… convivir con otra persona puede traer consecuencias positivas para el apoyo de alguna eventualidad, enfermedad o discapacidad, y con ello contar con más elementos para enfrentar cualquier situación de riesgo”. (Montoya-Arce., et al., 2016: 67). Entre la población envejecida, la viudez aumenta considerablemente hasta llegar a cerca de la mitad de la población.
De esta forma, la población de Adultos Mayores se traduce en una condición vulnerable bajo diversos factores, como ya se ha enunciado. Sin embargo y para fines de este estudio, también es importante considerar que el concepto de vulnerabilidad es una herramienta teórica que ayuda a comprender la complejidad del envejecimiento poblacional. Como sostienen los autores enunciados, más allá de conceptos como pobreza y exclusión social, que colocan al adulto mayor en una situación conceptualizada vinculada a carencias como actores pasivos, el concepto de vulnerabilidad trasciende esta visión, otorgándole una gran riqueza teórica y metodológica en el análisis, es decir, es necesario trascender al contexto, al escenario donde se encuentran diferentes factores que o bien favorecen o limitan la calidad de vida del adulto Mayor. (Montoya y Arce, 2016:52; Aparicio 2002:2).
El hecho se deriva de que los adultos mayores poseen empleos inestables, así como pérdidas en las relaciones familiares, sociales y laborales del entorno. Según Aparicio (2002:3), la vulnerabilidad implica: colocar el énfasis en la capacidad de respuesta de los adultos mayores ante los retos de sus condiciones de vida cambiantes. Esto significa, que no son solo actores pasivos, sino que se ven en la necesidad de implementar diversas estrategias que les puedan conducir a otros escenarios con los activos que poseen. Entre éstos se encuentran: los activos físicos, financieros, humanos y el capital humano y social. El primer activo, refiere a los medios de vida, que le favorecen y permiten la subsistencia, el segundo, alude al efectivo en términos de crédito formal e informal y el tercero, incluye las capacidades adquiridas en la educación, así como la inversión para la atención médica. Finalmente, el capital social, son los activos en términos de relaciones sociales que le permiten acceder a recursos de manera directa o indirecta. (Sáez, Pinazo y Sánchez, 2008:90).
El concepto teóricamente descrito, permite superar el estereotipo del anciano como sujeto pasivo, en desventaja permanente, alentando así a una nueva perspectiva en términos de desarrollo, esperanza de vida y estrategias de la población para afrontar el escenario actual.
Materiales y Métodos
La encuesta Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE, 2014) es un instrumento que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Salud tuvo como iniciativa para abordar la atención de las personas adultas mayores a partir del desarrollo de estudios multicéntricos que tiene entre sus finalidades planear temprana y oportunamente los programas y estrategias nacionales relacionadas con la seguridad social, en específico con la salud, pero perfilado al beneficio y bienestar en todos los requerimientos de este grupo, considerando los cambios sociales y demográficos, entre otros. Es un proyecto que obedece a parte de los compromisos internacionales que el Estado mexicano tiene suscritos con este sector de la población, lo que ha generado relaciones coordinadas entre la Organización Mundial de la Salud y el CENAPRECE (Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades), y de manera destacada, podemos mencionar que, hasta ahora, se ha efectuado en la mayoría de las entidades federativas.
Los resultados de la encuesta permiten centrar la atención a detalle en cierto tipo de fenómenos asociados al manejo y los significados en torno a la enfermedad, sin embargo, se evidencian otros aspectos cruciales, entre ellos, el contexto socioeconómico de los actores. En este estudio, se procura su abordaje desde dichos argumentos, en tanto que una de las importantes finalidades de la encuesta es la obtención de datos para conocer perfil personal, estado de salud, acceso a pensiones y participación laboral de las personas adultas mayores.
No menos relevante es que la encuesta SABE ha logrado vincular el trabajo entre el sector salud (que no solamente contempla condiciones en materia de salud, sino en términos generales de seguridad social en todos sus contextos, incluidos los sistemas de pensiones y participación laboral) y las Instituciones de Educación Superior, con la finalidad de aumentar la rigurosidad científica, asegurar la calidad en la aplicación de estudios y coadyuvar en la vinculación y extensión universitaria, que da motivación al presente estudio en tanto que, por un lado, las personas adultas mayores son susceptibles de ser atendidas desde las ciencias sociales, y además, la interacción académica puede consolidar una Red de Investigación en Materia de Envejecimiento, como es objetivo de la propia Encuesta.
En el instrumento que se describe, es importante precisar que el estado de Hidalgo se encuentra en la parte centro de la República Mexicana, al norte de la ciudad de México. De acuerdo con el Censo Nacional de Población 2010, (INEGI, 2010: 4), Hidalgo tiene 2, 665,018 habitantes de los cuales un millón cien mil viven en zonas rurales siendo las actividades más comunes la agricultura y la ganadería. El resto de la población vive en zonas urbanas dedicada a los servicios, comercio y/o industria.
La disposición geográfica del territorio de Hidalgo está dividida por regiones. Teniendo en consideración una parte plana y baja al norte, llamada Huasteca; otra montañosa al centro, la Sierra; una tercera más grande, alta y casi plana al sur, el Altiplano. A su vez, la Sierra y el Altiplano se dividen en partes más pequeñas que junto con la Huasteca forman las diez regiones naturales en que se divide el estado: La Huasteca, La Sierra Alta, La Sierra Baja, La Sierra Gorda, La Sierra de Tenango, Valle de Tulancingo, Comarca Minera, Altiplano, Cuenca de México y Valle del Mezquital.
Con base en este Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, en el estado de Hidalgo habitan 250,715 adultos mayores considerándolos a partir de los 60 años, de ellos el 46.93% son hombres y el 53.07% son mujeres, además de detallar características de esta población como: el 54.7% del total de adultos mayores viven en zonas rurales y el 46.2% en zonas urbanas; el 42.1% son analfabetas. El 60% no cuenta con seguridad social, el 11% cuenta con pensión o jubilación y sólo el 31.6% de este sector participa en alguna actividad económica. (INEGI, 2010:108).
123,000 personas adultas mayores viven en pobreza multidimensional, entendida como la escasez o falta de un bien o medio necesario para la sobrevivencia y el desarrollo de un ser humano. En términos sociales, las personas con limitaciones económicas viven en condiciones que no les permiten cubrir sus requerimientos básicos. 30,000 (24.8%) padecen hambre; 38.9% no tienen acceso a servicios de salud y 77.2% tienen rezago educativo lo que se traduce como carencia social.
La pobreza multidimensional incluye el análisis de tres espacios necesarios para el desarrollo de la población: el bienestar económico, los derechos sociales y el contexto territorial. En este sentido, una persona está en situación de pobreza multidimensional cuando carece de recursos para conseguir los servicios y bienes que le permitan cubrir sus necesidades básicas y además tienen carencias en indicadores como: acceso a servicios de salud, educación, seguridad social, alimentación, servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda.
56,000 (26.5%) son vulnerables por carencia social, es decir por aspectos carenciales de servicios de salud, seguridad social, acceso a vivienda digna, acceso a la alimentación grado de cohesión social e ingreso per cápita, mientras que solo 22,000 están considerados dentro de los que poseen un grado de bienestar social.
El instrumento SABE nos muestra que el envejecimiento de la población permite identificar una crisis en los sistemas, las formas tradicionales de trabajo, así como la estructura misma de la sociedad; la pirámide poblacional se está verticalizando, así como también las familias. Anteriormente la familia sostenía a una o dos personas adultas mayores; hoy en día, se observa que en éstas conviven dos o tres generaciones de adultos mayores con pocos descendientes o personas más jóvenes que puedan cuidar a sus familiares adultos mayores; situación que requieren una atención más amplia y oportuna no sólo de los sistemas de seguridad social, sino de la sociedad en todos sus sectores en general.
No podemos desatender que de acuerdo con el documento metodológico denominado Módulo de Trayectorias Laborales MOTRAL (Módulo TL. INEGI, 2015:7), las reformas a los sistemas de pensiones se realizaron (particularmente en la década de los 90), fundamentalmente con la finalidad de evitar posibles desequilibrios financieros provenientes del sistema de seguridad social y con el objetivo de proporcionar un retiro digno a los trabajadores asegurados, sin embargo, las reformas requieren ser evaluadas de manera permanente.
Para tal fin, resulta de utilidad disponer de información que permita analizar las políticas sociales, particularmente en lo que corresponde al SAR, y entender las condiciones del mercado laboral que podrían acotar el acceso a una pensión por parte de los trabajadores; en este sentido, pueden mencionarse los contratos de limitada duración, la restringida disponibilidad de empleos que garantizan la cotización para el retiro de los trabajadores, los bajos niveles de ingresos, la alta rotación entre el ámbito formal y flexible, los periodos de desempleo, y desde luego, tomar en cuenta la desigualdad de condiciones que la población adulta mayor adquiere de manera inevitable con el decrecimiento de sus condiciones físicas, que lo lleva a estándares precarios de bienestar.
De acuerdo con el Módulo de Trayectorias Laborales 2015, (Ibid: 7), para el análisis del mercado laboral en México, existen dos fuentes tradicionales de datos: los registros administrativos de las instituciones de seguridad social y las encuestas. Sobre la primera fuente, se pueden mencionar los registros del IMSS y los de la propia CONSAR. Respecto de la segunda, se encuentra la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), cuyos resultados, si bien han sido la base de la mayoría de los estudios laborales, no está diseñada para dar seguimiento a las trayectorias de los trabajadores por un periodo mayor a cinco trimestres. Adicionalmente, se encuentra la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS, 2017:6), recabada por el IMSS y el INEGI, la cual está dirigida específicamente a obtener información sobre la cobertura de las instituciones de seguridad social y las condiciones, modalidades y frecuencia con que la población accede a los servicios proporcionados por este tipo de instituciones.
Aunque la información que brinda la ENESS (2017), es muy vasta, no considera elementos necesarios para el análisis de las condiciones en que se encuentra la población con respecto al esquema de ahorro pensionario individual, tales como: la trayectoria laboral, la perspectiva del trabajador en aspectos relativos a la seguridad social, la previsión y la movilidad social.
Tampoco podemos perder de vista en este contexto las desigualdades en la era global. Partiendo de que la mayor estructura es la sociedad, es posible afirmar que, en ésta, todo puede medirse, incluso la calidad, a partir de un promedio. La desigualdad, rara vez se mide desde otro ángulo distinto al económico, inclusive la calidad de vida se sugiere también a partir del contexto económico, más aún, el bienestar no suele medirse partir de la capacidad para enfrentar desafíos y problemas colectivos, sino el ingreso promedio de los miembros de la sociedad.
Lo anterior lo explica Bauman (2011:12) en su obra “daños colaterales”, donde a partir del concepto de globalización, expone que el mundo globalizado genera la propensión a encapsular a la población en dos extremos: superior e inferior. Pero los del extremo inferior, comúnmente tienen otra clasificación: la clase marginal (los que no pertenecen a ninguna clase), nos llevan a pensar que se hace necesario reclasificar la pobreza. Esta condición, constituye uno del estatus más problemático de la desigualdad social, incluso la pobreza se ha criminalizado, debido a que deviene directamente del desempleo o empleo flexible; caracterizada por la ausencia de expectativas formales. Esta posición, al no encontrar un equilibrio social, rompe el orden y se vincula con la delincuencia.
El envejecimiento impacta sin duda los escenarios sociales. Así, en el ámbito socioeconómico se concibe que el proceso de envejecimiento impone el cese en el trabajo o por lo menos genera una disminución laboral considerable, por ello, la forma de retiro idónea es la pensión concedida por una institución de seguridad social. Y no podía ser de otra manera, el país alcanzó en la década de los 70, tasas de incremento medio anual cercanas al 3.5% anual. Una población que crece a ese ritmo, por simple aritmética, duplicaría sus miembros cada veinte años. Así, las políticas de población que iniciaron en aquella década tuvieron como principal finalidad desacelerar el crecimiento de la población (por ejemplo, las campañas de control natal que en las décadas de 1960 y 1970 invadían a la población a través de los medios de comunicación y como parte de las políticas de las instituciones de salud) con la finalidad de regular el crecimiento demográfico.
En 2015, con una población de 119.5 millones de personas, el país creció alrededor de 1.4% medio anual. Es decir, se controló su crecimiento. Sin embargo, los grandes retos demográficos continúan, ya que el control del crecimiento poblacional supuso en el largo plazo el envejecimiento de la estructura por edades. México está transitando de una pirámide de población predominantemente joven a una donde la población de adultos mayores crece paulatinamente.
Este envejecimiento de la población tiene repercusiones tanto en el ámbito individual como en el colectivo (Arango, 2000, apud: Vega Macías H.D., 2018:65). Es decir, se relaciona con la condición física y con la calidad de vida en las edades avanzadas, pero trasciende este aspecto individual, ya que muchas de estas necesidades no se resuelven solamente en el ámbito individual o en el entorno doméstico.
El incremento tanto absoluto como relativo de la población de personas adultas mayores, tiene consecuencias económicas y sociales, donde los estados tienen un papel fundamental. Estas dos dimensiones que avanzan en paralelo suponen un escenario complejo que conlleva que los adultos mayores caigan en una condición de vulnerabilidad, ya que esta etapa suele estar relacionada con la disminución de la capacidad de los adultos mayores de tener un estilo de vida autónomo, y el gobierno tiene dificultades para cubrir sus demandas cada vez más crecientes, e incluso el soporte familiar puede ser escaso debido a los cambios en la conformación de las familias (Wong, González y López, 2014:436ss).
En este sentido, la vulnerabilidad social se plantea como el posible debilitamiento de la calidad de vida de las personas adultas mayores como un fenómeno dinámico sujeto a una constante transformación, y no lo define como un estado natural esencialmente desventajoso propio de esta población.
Para Aguilar y Díaz, (2013:185) la vulnerabilidad se vincula con factores internos y externos, entre los primeros se encuentra la condición física de los adultos mayores, ya que con la edad el deterioro fisiológico se incrementa y se van convirtiendo en adultos dependientes; lo anterior aunado a algunas capacidades como visual, auditiva o cognitiva, se traducen en impedimentos para llevar una vida cotidiana independiente que implica alimentarse, vestirse y conducirse de manera orientada por una vía pública.
En cuanto a los segundos, pueden enunciarse la falta de políticas públicas destinadas a la atención del adulto mayor, la falta de sensibilidad de la población y autoridades ante los ancianos y la carencia de infraestructura adecuada para ellos. Existen investigaciones que aportan evidencias de que la vulnerabilidad se presenta no sólo en el aspecto social, sino también en el aspecto económico.
En su investigación, Aguilar y Díaz (Ibid: 187) identificaron la discrepancia en el nivel de ingresos, diferencias de género y bajo nivel educativo, como factores que agudizan el grado de vulnerabilidad socioeconómica de los ancianos.
El diagnóstico aporta evidencias de la causa de los problemas en los hogares con un adulto mayor de 70 y más en condición de rezago, pobreza y marginación social. Pueden enunciarse como principales causas: Insuficiencia de ingresos y falta de protección social. Siendo los efectos más importantes deterioro y disminución de activos debido a gastos inesperados, deterioro natural acelerado, baja calidad de vida, exclusión social y dependencia de terceros.
El estudio también revela que, de acuerdo con las proyecciones del CONAPO, la proporción de personas entre los 60 y los 69 años pasará de significar 4.75% de la población total en 2009, a 9.56% en 2030, llegando a 12.40% en 2050. La población de 70 años y más pasará de 3.70% en 2009, a 7.56% en 2030 y alcanzando a 15.33% en 2050. Lo que indica que para el 2050 uno de cada cuatro mexicanos será un adulto mayor de 60 años o más. (CONAPO, 2010).
Cabe destacar que de esta población sólo los trabajadores que han cotizado durante su trayectoria laboral cuentan con una pensión. El diagnóstico muestra que el 69.4% de los A.M., no cuentan con una pensión para subsistir en la vejez. (SEDESOL, 2010:4ss). Sin mencionar que es mayor en las zonas urbanas que en las rurales. Lo anterior resulta trascendente si consideramos la esperanza de vida de los A.M. Según CONAPO, la esperanza de vida para las mujeres será aún mayor hacia el 2030 que la de los hombres. Y sólo por puntualizar, en el área rural, los adultos sin pensión ascienden a un 87.62%
Con el análisis comparativo de las entidades, Hidalgo se encuentra por encima de la media Nacional respecto a la población de A.M., con un índice de envejecimiento de 36.4, con un 11.0 de razón de dependencia por vejez, de acuerdo con los datos proporcionados por CONAPO (2015). Según las proyecciones, Hidalgo y la Ciudad de México, permanecerán por encima de la media hacia el 2030. (CONAPO, 2015:14). Finalmente, el CONAPO destaca la trascendencia de las cohortes de género, así como cohortes de patrones sociales, económicos, de escolaridad y salud por los que atraviesa un individuo a lo largo de su trayectoria vital, lo cual influirá en la forma en que llega a la vejez.
Con la revisión anterior, nos encontramos en condiciones de establecer las categorías de análisis que atañen a esta investigación (sujetas a la encuesta SABE).
Es necesario dar seguimiento al objetivo general de la presente investigación: analizar, describir y explicar de qué manera las trayectorias laborales, la condición socioeconómica y el correlato sociodemográfico de las personas adultas mayores sin pensión en Hidalgo, México generan vulnerabilidad. En este contexto, es necesario plantear las categorías de análisis:
· Variable Independiente: Trayectorias Laborales. Ver tabla 2
· Variable Dependiente: Vulnerabilidad Socioeconómica. Ver tabla 1
· Variables complementarias: Condición Socioeconómica, correlato sociodemográfico.
Definición de variables e Indicadores
abla 1. Variable Dependiente: Vulnerabilidad Socioeconómica
Vulnerabilidad Socioeconómica: La condición derivada de la acumulación de desventajas sociales, así como algunas características culturales y personales que muestran el estado socioeconómico de una persona adulta mayor, como la edad, sexo, estado civil, adscripción a mercados de trabajo y que les impide obtener bienestar, un conjunto de factores que contribuyan a alcanzar un estado de tranquilidad y seguridad económica y social, incluso a partir de su percepción subjetiva de estar bien. · Condición de desventaja social · Capacidad Funcional · Pertenencia a una región marginada o con alto grado de marginación · Dependencia funcional · Deterioro cognitivo · Caídas con lesiones Correlato sociodemográfico · Características culturales. (manifiestan el estado de un A.M. que le impiden obtener bienestar) · Edad · Género, · Estado civil. · Condición de analfabetismo · Vivienda. Compañía en la vivienda. · Servicios. Importar tabla
Fuente: Elaboración propia para esta investigación.
Tabla 2. Variable Independiente Trayectorias Laborales
Trayectoria laboral: La constituye la historia laboral que el Adulto Mayor ha tenido a lo largo de su vida y que le ha permitido o no contar una pensión para llevar una calidad de vida en su vejez, así como un estado de tranquilidad y seguridad socioeconómica. · Tipo de empleo · Formal o informal · Temporal o permanente · Jornada completa o medio tiempo · Ocupación · Campesino · Artesano · Otro · Salario (Ingreso) · Trabajo remunerado y no remunerado · Jubilación o pensión · Subsidio social · Seguridad Social · Atención a enfermedades crónicas · Con seguridad social o sin seguridad social · Tipo de seguridad IMSS, ISSSTE, pública (ejército o marina), pagado (por el entrevistado), pagado por empresa, ninguno, no sabe, no contestó. · Hipertensión, Diabetes, Articular. Importar tabla
Fuente: Elaboración propia para esta investigación.
Descripción de método, técnica y procedimiento
Para esta investigación, se empleó la metodología cuantitativa, a partir de los análisis estadísticos correlaciónales y análisis del correlato sociodemográfico y la condición socioeconómica de los adultos mayores de México, a partir de los datos proporcionados por la encuesta SABE-H 2014. Esta encuesta se realizó con base en un diseño descriptivo y transversal. Las variables seleccionadas para el análisis fueron: características sociales y demográficas, situación económica, laboral y de vivienda, enfermedades crónicas no transmisibles, salud mental, estado nutricional, salud oral, acceso a servicios de salud y uso de medicamentos. (SABE, 2014:123). La muestra final fue de 2,503 personas adultas mayores, de las cuales el 30.3% (758) corresponden a hombres y el 69.7% (1745) a mujeres, con representatividad estatal abarcando diversos municipios del estado.
Discutida la vulnerabilidad socioeconómica a partir de las dimensiones estudiadas, tales como la condición de desventaja social por la pertenencia a una región marginada, la capacidad y dependencia funcional, deterioro cognitivo y caídas con lesiones; el correlato sociodemográfico: edad, género, estado civil, área rural o urbana, condición de analfabetismo, vivienda, compañía en la vivienda y servicios; y desde luego, la trayectoria laboral, el tipo de empleo, la ocupación, el salario, la seguridad social, las jubilaciones y pensiones, enfermedades y tratamientos; se obtiene certeza de que las trayectorias laborales, la condición socioeconómica y el correlato sociodemográfico, inciden desfavorablemente en las condiciones de vulnerabilidad de las personas adultas mayores en México, lo cual satisface los objetivos de la investigación a través de los cuales se planteó analizar, describir y explicar las referidas condiciones.
En síntesis, los adultos mayores sin pensión en Hidalgo, con base en los datos referidos de la encuesta SABE, 2014 y los datos inferidos en el análisis estadístico, se puede expresar como sigue: Existen 1,551 61.8% de los adultos mayores encuestados no tienen pensión (AMSP) y tampoco un subsidio social. 59% son casados, 13% son varones y el 25% mujeres, aunados a los AM sin subsidio, conforman un 61.8% de AMSP o subsidio. 28.5% (714) tienen de 60 a 69 años, 26.6% (593) entre 70 a 79 años y 9.86% (247) tienen 80 o más años. En cuanto a educación el 30% de ellos no tienen primaria básica y el 32% sí. El 19.10% (418) se localiza en área rural y el 42.7 (1071) % en área urbana y 1451 adultos mayores adultos mayores se ubican en otras ocupaciones sin pensión (ocupación por cuenta propia, jornaleros, empleadores, trabajadores sin retribución, trabajadores a destajo, otro o no sabe).
De acuerdo con los datos inferidos, existen 1,085 (43%) adultos mayores que realizan un trabajo permanente sin pensión, 1400 (56%) que realizan jornada completa sin pensión y 123 (4.91%) adultos mayores que tienen un trabajo formal pero que no cuentan con pensión vitalicia. En cuanto a Seguridad Social, 22.7% de la población encuestada, es la población más vulnerable al no contar con ningún tipo de seguridad social y por ende no tener una pensión que coadyuve a llevar una vida digna y subsanar las necesidades de salud y de edad requeridas. De los que padecen hipertensión arterial, el 82% (72), lo constituyen los adultos mayores sin pensión, y el 82% (66) padecen diabetes mellitus y son AMSP. En cuanto a enfermedades articulares son el 65% (91) de AMSP.
Aunado a lo anterior, los AMSP en su mayoría no son atendidos o no llevan un tratamiento para atender sus enfermedades crónico-degenerativas, lo cual les ubica en una condición vulnerable. Un 33.95% (72), que padecen Hipertensión Arterial, no tiene tratamiento. En cuanto a Diabetes Mellitus, de 147 AMSP que la padecen, un 44.8% (66), no tiene tratamiento y de enfermedades articulares de un total de 172 AMSP que presentan algún problema un 52.9 % (91) tampoco cuenta con el tratamiento requerido.
De acuerdo con los datos obtenidos de los adultos mayores entrevistados en la encuesta SABE-H 2014, que han sido estudiados bajo las categorías de análisis Vulnerabilidad Socioeconómica y Trayectoria Laboral, pueden realizarse las siguientes puntualizaciones:
· La condición de vulnerabilidad de los Adultos Mayores Sin Pensión es más común en población marginal, es decir se presenta con mayor incidencia en la población rural que urbana, debido a que el acceso a los servicios básicos como educación, salud y vivienda representa para ellos condiciones de desventaja social.
· Para que se considere un estado de vulnerabilidad socioeconómica, se requieren condiciones sociales que caracterizan a la población en este caso de los A.M. que pueden sintetizarse en el correlato sociodemográfico, aunadas a las condiciones de salud de los AMSP, de tipo de trabajo y compañía en la vivienda.
· De acuerdo con los datos evidenciados por la encuesta SABE-H, 2016, puede inferirse que la Vulnerabilidad en los A.M. que van de 60 a 85 años y más, se presenta en diferentes niveles: Vulnerabilidad Baja, Vulnerabilidad Media y Vulnerabilidad Alta., las cuales se puntualizan a continuación:
Vulnerabilidad Baja
Es una etapa relativamente estable. En este grupo se encuentran los Adultos Mayores que aún son autónomos e independientes y presentan un bajo nivel de dependencia de sus familiares, razón por la cual, presentan mayor porcentaje en la compañía de un familiar. Debido a la edad, este grupo puede ir de 60 a los 69 años, rango en que los A.M. presentan un nivel bajo de deterioro cognitivo en este grupo, las enfermedades crónico-degenerativas aún son controlables, sin embargo, se encuentran es estado vulnerable debido a que de los 1551(61.8%) de AMSP, el 15% (229) de los AMSP no cuentan con un tratamiento para atender sus enfermedades crónico-degenerativas.
Por otro lado, este grupo suele tener primaria concluida o incompleta y en su mayoría estado civil casado, por lo que es más susceptible de vivir con el cónyuge o con algún miembro de la familia. Por otro lado, en este rubro la mayoría son hombres y pueden localizarse en población urbana o rural. Se sabe la condición de género, debido a que, según el índice porcentual de vivienda por género, ésta es mayor en estos grupos de edad, es decir, viven en compañía de un familiar. Suelen realizar actividades de su vida cotidiana con cierta independencia y autonomía.
Vulnerabilidad Media
70 a los 79 en este grupo etario se ubican los AMSP cuya característica es una etapa de tránsito donde de acuerdo con los datos analizados en los distintos rubros, se da el paso de los AM independientes a los dependientes, así como la evolución del deterioro físico y cognitivo. Se acentúan las enfermedades crónico-degenerativas, los AMSP se encuentran más solos mientras avanza la edad, su estado civil se modifica de casados a viudos, separados u otro. Es una etapa de evolución hacia una condición más endeble.
Vulnerabilidad Alta
En este grupo, se ubican los A.M.S.P que se encuentran en una condición de desventaja en los aspectos que a continuación se enuncian: alta marginación, por su ubicación en área rural, la cual representa aproximadamente un 30% de la población encuestada. En este grupo se encuentran los adultos mayores que van de los 79 a los 85 y más. En este grupo se ubican los A.M. que tienen educación básica nula, es decir no saben leer ni escribir, también son los Adultos Mayores que padecen más abandono, pues en su mayoría viven solos y en menor frecuencia con un acompañante.
Por otro lado debido a la edad se encuentran con un mayor deterioro cognitivo y los padecimientos de las enfermedades crónico-degenerativas, aunado a esto un 15% no tienen tratamiento para atender sus padecimientos, principalmente enfermedades de hipertensión arterial, diabetes y enfermedades articulares. En este grupo también se encuentran los adultos que presentan mayor riesgo de caídas, dependencia debida al deterioro físico y cognitivo de un adulto de más de 80 años.
También se ubican la mayoría de ellos en zona rural, pues al vivir en municipios con alta marginación social carecen de acceso a servicios básicos como salud y educación, ya que los 92 ancianos (51 varones y 41 mujeres) que constituyen el 22.7% de la población encuestada, no posee ningún tipo de seguridad social y por ende no cuentan con una pensión vitalicia; no cuentan con un empleo fijo, dado que la mayoría de estos adultos se dedican a la actividad agrícola, es decir son campesinos o bien se dedican a algún oficio poco remunerado y sin seguridad social. En consecuencia, se encuentran en una situación vulnerable social y económica.
Conclusiones
El análisis realizado permite observar el comportamiento de las variables género, edad, estado civil, vivienda, área rural y urbana, así como educación y salud a través del correlato sociodemográfico.
Se pudo observar la tendencia general en los distintos grupos etarios, al parecer las condiciones de los adultos mayores eran compartidas en la totalidad de la población de adultos mayores encuestados, sin embargo, al realizar un análisis más fino y llegar al análisis de tipo de empleo remunerado y no remunerado, se comienzan a notar diferencias importantes entre los adultos mayores con pensión y los adultos mayores sin pensión. Al separar la población para analizar las tendencias, se observan claramente diferencias específicas en las variables del correlato sociodemográfico. Entre las más importantes se encuentra salud, género, compañía en la vivienda, edad y educación.
Conforme avanza el análisis, al realizar el cruce de las correlaciones del correlato sociodemográfico con el tipo de empleo, ocupación, pensión y subsidio social, aunado al análisis de salud, se encuentra evidencia suficiente para afirmar que la Trayectoria Laboral de los AMSP, expresada en el goce de una pensión vitalicia para subsanar sus necesidades, así como la falta del acceso a un servicio médico, incide desfavorablemente en la Vulnerabilidad Socioeconómica de los AMSP en Hidalgo, ya que al no contar con un trabajo fijo, se carece también de una pensión vitalicia que ayude a subsanar las necesidades presentadas en la vejez, principalmente las vinculadas a la salud que atañen directamente al bienestar de la población de este grupo etario, La falta de adscripción a un sistema de seguridad, provoca efectos en los AM y en el contexto socioeconómico.
Con base en los resultados obtenidos, la investigación aporta evidencias para afirmar que la trayectoria laboral, el correlato sociodemográfico y la condición socioeconómica inciden de manera desfavorable en la condición de vulnerabilidad socioeconómica, como se ha comprobado en este estudio.
Es necesario enunciar que, para lograr llegar al cumplimiento del objetivo general, se ha tenido que atender en un primer momento a la identificación de los tipos de trabajo de las personas adultas mayores sin pensión en Hidalgo, mediante un análisis de conglomerados a fin de ubicar los grupos estratificados, diferenciados por zona urbana y rural, así como definir su trayectoria laboral. En un segundo momento, se ha tenido que identificar la condición socioeconómica de dicha población con base a los datos aportados por la encuesta SABE-H, 2014 sobre seguridad social, salario y trayectorias laborales a fin de corroborar si el ingreso era suficiente para una vida digna y con una buena calidad de vida. En un tercer momento, se identificaron las condiciones de los adultos mayores sin pensión en Hidalgo, México a partir del correlato sociodemográfico que considera las variables de género, edad, educación, vivienda y servicios. En un cuarto momento se logró realizar la caracterización de las trayectorias laborales, la condición socioeconómica y el correlato sociodemográfico, a fin de identificar la incidencia en la vulnerabilidad socioeconómica de los adultos mayores; con esto se cumplen los objetivos planteados.
Los datos aportan evidencia suficiente y necesaria para verificar que existe una correlación causal entre la trayectoria laboral y la condición vulnerable de los adultos mayores en Hidalgo, México. Los adultos mayores son afectados de manera desfavorable en un nivel alto, medio o bajo, según lo determinen las condiciones del correlato sociodemográfico y condición socioeconómica, con lo que queda saldado el planteamiento de la hipótesis alternativa: Existen otras variables además de las trayectorias laborales como condición socioeconómica y correlato sociodemográfico, que inciden en las condiciones de vulnerabilidad de las personas adultas mayores sin pensión en México.
La edad no puede ni debe ser una barrera o impedimento para el desarrollo del ser humano en la etapa de la vejez. Es necesario y urgente repensar el papel del trabajo desde una dimensión humana, como esa actividad que dignifica a la persona y le complementa en el camino de su realización personal, más aún replantearnos como sociedad, desde la influencia de la academia y la ciencia, desde la reflexión profunda y seria de las Ciencias Sociales sobre la condición de los Adultos Mayores que debido a la trayectoria laboral marcada por el sistema hegemónico, ha vulnerado no sólo el derecho a una pensión vitalicia, sino al deterioro mismo del ser humano.
No puede existir una sociedad avanzada y desarrollada, mientras existan en su seno como una realidad social personas que se vean vulneradas en sus derechos básicos, como el derecho a la salud, al trabajo remunerado y una vida digna en la vejez. De esta forma, no es suficiente reflexionar sobre las formas de los medios de producción y la fuerza de trabajo, es necesario que las Ciencias Sociales propongan nuevas categorías de análisis a partir de las cuales se generen nuevos indicadores respecto a la valoración de las condiciones de las trayectorias laborales y el estudio de la vulnerabilidad socioeconómica principalmente de los sectores más desprotegidos de la sociedad.
Referencias
Aguilar, P., Díaz, L. y Vázquez, G. (2013). Retos en la atención a los adultos mayores en Cancún, Quintana Roo. En G. y. Villagómez, Vejez, Una perspectiva sociocultural Mérida: Universidad Autónoma de Yucatán y Universidad Autónoma de Campeche. Pp.185-206.
Aparicio T. J., (2002). Ansiedad, autoestima y satisfacción autopercibida como predictores de la salud: diferencias entre hombres y mujeres. Psicothema 2006. Vol. 18, Nº 3, pp. 584-590. Encuesta Nacional sobre Malestar Social aplicada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO APUD: Aparicio, 2002).
Bauman, Zygmunt (2011). Daños colaterales. Desigualdades sociales en la era global / Zygmunt Bauman. Título original: Collateral Damages. Social Inequalities in a Global Age trad. de Lilia Mosconi. México: FCE, p.p. 12, 16
Bordieu (2002) La distinción. Criterio y bases sociales del gusto, México, Taurus. P.p. 478
Bravo, J. (2000). Envejecimiento y sistemas de pensiones en América Latina: algunos elementos de base. Encuentro latinoamericano y caribeño sobre las personas de edad. CEPAL-SERIE Seminarios y conferencias, núm. 2; pp. 383-393. En: Revista CEPAL No. 72. Envejecimiento de la población y sistemas de pensiones en América Latina Santiago de Chile. P.p. 121-146.
CEPAL (2009) El envejecimiento y las personas de edad: Indicadores Sociodemográficos para América Latina y el Caribe. CELADE, Diciembre 2019. P.p. (37)
CEPAL (2010). Informe Sistema de Ahorro para el retiro. P.p. 130
CEPAL (2010). Informe Sistema de Ahorro para el retiro. P.p. 56, 130
CEPAL, (2002). Vulnerabilidad sociodemográfica: Viejos y nuevos riesgos para comunidades, Hogares y personas. Vigesimonoveno período de sesiones Brasilia, Brasil, 6 al 10 de mayo de 2002. P.p. 3- 169
CEPAL, (2009). El envejecimiento y las personas de edad. Indicadores sociodemográficos para América Latina y el Caribe. CEPAL-UNFPA. Santiago de Chile. P.p. 13
CICS/UNESCO (2015), Informe Mundial sobre Ciencias Sociales 2013; Cambios ambientales globales UNESCO, París. P.p. 101 ss
CONAPO (2013) La situación demográfica de México. Consejo Nacional de Población y Vivienda. México. P.p. 9-194.
CONAPO [Consejo Nacional de Población] (2001), Retos y oportunidades del cambio en la estructura por edades de la población, en Población de México en el nuevo siglo, México, pp. 249-260. (2012), Proyecciones de la Población 2010- 2050, CONAPO, México.
CONAPO, Población de adultos Mayores INEGI 2018. Consejo Nacional de Población. Envejecimiento de la Población de México. Reto del siglo XXI. Reimpresión, Mayo, 2005, México. P. 48-92
De la Garza Toledo E. et al. (2003), Tratado latinoamericano de la sociología del Trabajo, El Colegio de México Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Universidad Autónoma Metropolitana Fondo de Cultura Económica. México. P.p. 10, 15, 16.
Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (2017). ENESS: documento metodológico / Instituto Nacional de Estadística y Geografía. -- México: INEGI, c2018. P.p. 1-66.
Encuesta Salud, Bienestar y Envejecimiento SABE Hidalgo, 2014. (SABE, 2014). México, 2016. P.p. 1-142.
Giddens, A. (1993): Consecuencias de la modernidad. 1a. edición en Alianza, Universidad, Madrid. P.p. 46
INEGI, Censo Nacional de Población 2010, Principales Resultados del Censo. México. P.p. 4, 108
Informe mundial sobre las ciencias sociales, de la Unesco (2016)
Lenoir, Rémi. (1993). Objeto sociológico y problema social, en Iniciación a la práctica sociológica. México: Siglo XXI, p. 68. En: Guerrero G.N., (2014) P.p. 138
Macías S. E., Moreno P. J., Milanés G. S., Martínez V. A., Hazas S. A., (1993). El sistema de pensiones en México dentro del contexto internacional. Ed. Confederación Patronal de la República Mexicana. Instituto de proposiciones estratégicas Themis, 1993. P.p. 1, 13
Marx Karl, (1946) El capital, México, Fondo de Cultura Económica, t. I, 1946-1947, p. 426. Las sucesivas referencias a Marx corresponden a esta edición del Fondo de Cultura Económica.
Módulo de Trayectorias Laborales 2015. Documento Metodológico. MOTRAL. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México: INEGI, c2016. P.p. 7 ss.
Montes de Oca, V., Molina, A. y Avalos, R. (2009). Migración, redes transnacionales y envejecimiento: estudio de las redes familiares transnacionales de la vejez en Guanajuato. México: UNAM, IIS, Gobierno de Guanajuato p.p. 38
Montoya-Arce, B.J., Román-Sánchez, Y.G., Gaxiola-Robles, S.C, y Montes de Oca-Vargas, H. (2016). P.p. 49 Envejecimiento y vulnerabilidad social en el Estado de México, 2010. Papeles de población, 22(90), 43-77.
Moscovici, Serge., (1979). Representaciones sociales de los viejos y la vejez en relación con el proceso salud enfermedad de un grupo de ancianos. Apud: Nieto Murillo, Eugenia; Cerezo Correa, María del Pilar; Cifuentes Aguirre, Olga Lucía Revista Hacia la Promoción de la Salud, vol. 11, enero-diciembre, 2006, Universidad de Caldas pp. 107-118.
Prado Antonio y Sojo Ana. (2010), CEPAL Envejecimiento en América Latina. Sistemas de pensiones y protección social Integral. Ministerio Federal de Cooperación y desarrollo. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Santiago de Chile, noviembre de 2010. P.p. 56, 130, 152 ss.
Rangel N. A. Greet (2016). Pensión universal no contributiva para la población de 65 años o más en el estado de México: 2010– 2030 Tesis para obtener el grado de Lic. en Actuaria. Toluca Méx. P.p. 12ss
Sáez J. Carreras Pinazo S. y Sánchez Mariano, (2008) La construcción de los conceptos y su uso en las políticas sociales orientadas a la vejez: la noción de exclusión y vulnerabilidad en el marco del envejecimiento. REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 75. P.p. 77- 92.
Touraine Alain Gizarte Z. A. (1994). Crítica de la Modernidad. Revista De Servicios Sociales No. 26. Gobierno Vasco. P.p. 17
Vásquez Colmenares Pedro (2012) Pensiones en México. La próxima crisis, Editorial Siglo XXI Editores, México. Economía. UNAM vol. 10 núm. 28 P.p. 96 ss., 101,
Vázquez Sandrín, Díaz R. M. A, (2011) Sociedad y biografías en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Capítulo IV Trabajo flexible: jubilación ausente. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo UAEH. Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. México. P.p. 12 ss., 67, 68, 69
Vega Macías, (2011). Implicaciones demográficas a largo plazo de la migración internacional en España. Memoria para optar el grado de doctor. Madrid.2011 P.p. 65ss; 138ss
Wong Rebeca, Mónica E., Alberto P. (2007) Adultos mayores mexicanos en contexto socioeconómico amplio: salud y envejecimiento, Salud Pública Méx., Vol. 49 (sup 4):436-447.

