
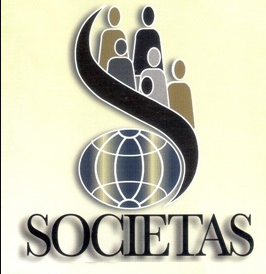

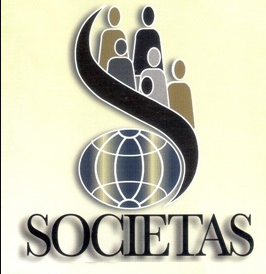
Artículos
LA CONCEPCIÓN DE LA NEUROCIENCIA Y EL ESTILO DOCENTE DEL PROFESORADO EN LA EDUCACIÓN INICIAL DOMINICANA: HACIA UN NUEVO MODELO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
THE CONCEPTION OF NEUROSCIENCE AND TEACHING STYLE OF TEACHERS IN DOMINICAN EARLY EDUCATION: TOWARDS A NEW MODEL OF TEACHING AND LEARNING
Societas. Revista de Ciencias Sociales y Humanísticas
Universidad de Panamá, Panamá
ISSN: 1560-0408
Periodicidad: Semestral
vol. 23, núm. 2, 2021
Recepción: 28 Abril 2021
Aprobación: 07 Junio 2021

Resumen: La actual incorporación de las neurociencias al campo de estudio de la educación está haciendo que los diversos profesionales implicados en el ámbito educativo se tengan que formar en estas temáticas para mejorar el rendimiento académico y personal de los alumnos, favoreciendo un mejor desarrollo integral en los mismos. Por otro lado el sistema educativo, demanda cada vez más de profesionales formados en las Tecnologías de la Información y Comunicación no solo porque estamos inmersos en una sociedad del conocimiento sino también porque la utilización de estos recursos es necesaria para reforzar la autoestima de los estudiantes. Este ensayo plantea las concepciones que el profesorado del nivel primario en la República Dominicana tiene sobre la docencia y en cómo éstas ejercen influencia sobre las estrategias de enseñanza aplicadas y los diferentes estilos de aprendizaje adoptados por el alumnado. Presenta también, la imperante necesidad de un sistema de enseñanza aprendizaje diseñado con estrategias cuya finalidad es potenciar el aprendizaje de los alumnos y mejorar la calidad de la enseñanza. Se concluye determinando si las estrategias docentes en las prácticas educativas, están armónicas con el nuevo modelo de enseñanza y aprendizaje propuesto el cual incluye las neurociencias.
Palabras clave: Neurociencia, educación inicial, enseñanza, aprendizaje, formación docente, tecnología.
Abstract: The current incorporation of neurosciences to the field of study of education is making the various professionals involved in the educational field have to train in these topics to improve the academic and personal performance of students, favoring a better comprehensive development in them . On the other hand, the educational system demands more and more professionals trained in Information and Communication Technologies not only because we are immersed in a knowledge society but also because the use of these resources is necessary to reinforce students' self-esteem. This essay raises the conceptions that primary level teachers in the Dominican Republic have about teaching and how they influence the teaching strategies applied and the different learning styles adopted by the students. It also presents the prevailing need for a teaching-learning system designed with strategies whose purpose is to enhance student learning and improve the quality of teaching. It is concluded by determining if the teaching strategies in educational practices are in harmony with the new proposed teaching and learning model, which includes neurosciences.
Keywords: Neuroscience, initial education, teaching, learning, teacher training, technology.
Introducción
La neurociencia está dando pasos rápidos en áreas altamente relevantes de la educación. Actualmente los profesores reposan a la espera de una nueva y revolucionaria forma de enseñar, teniendo muchos de ellos cantidades alarmantes de desinformación, las cuales se transmiten en los salones de clases. En los últimos tiempos, la neurociencia educativa ha llamado la atención sobre una serie de cuestiones epistemológicas y conceptuales pertinentes en el intento de traducir los hallazgos de las investigaciones neurocientíficas el cual tiene el potencial de mejorar la práctica curricular.
Los programas convencionales de formación de profesores siguen un acostumbrado modelo de aprendizaje y, creándolos, aspiran a proporcionar a los estudiantes habilidades pedagógicas y técnicas derivadas de un conocimiento preexistente, desarrollando un esquema que inhibe el crecimiento auto-dirigido de los estudiantes y dejando de promover su pleno desarrollo profesional.
A menudo encontramos dos orientaciones básicas hacia la docencia: una centrada en el profesor y basada en estrategias de enseñanza tradicional; y otra centrada en el estudiante y apoyada en estrategias de enseñanza constructivista. Formar nuevos docentes se convierte en una nueva y ardua tarea, la cual demanda modificar los pensamientos y estilos docentes del profesorado universitario, responsables de los estilos de enseñanza de los docentes de otros niveles, dirigido hacia un modelo de enseñanza y aprendizaje orientado al estudiante, requiriendo además un nuevo conocimiento sobre los sistemas de formación y evaluación, así como nuevos mecanismos y estructuras que posibiliten integrar en la docencia y en la investigación a las neurociencias.
La imperante necesidad de adopción de nuevos sistemas de gestión del aprendizaje en los ambientes educativos, está cambiando el carácter de la experiencia del aprendizaje en el nivel primario. La tendencia hacia este nuevo sistema como complemento de los modos tradicionales de aprendizaje ha sido objeto de poca investigación más allá de los sistemas de enseñanza formativos en la práctica.
Las demandas de profesionales especializados en diferentes áreas del saber, que tenemos en la actualidad, exigen que sean creadas en una educación más actualizada, más enfocada en como aprende el cerebro, en cómo enfocarnos a lo que los nuevos profesionales realmente necesitan:
“La peculiaridad de cada comunidad disciplinar hace que el profesorado desarrolle un lenguaje y unas culturas y prácticas peculiares que configuran su identidad dentro del ámbito disciplinar y que le hacen generar un sentido de pertenencia y un modo de contribución a lo que el autor denomina “tribu académica” (Becher, 2001).
La Educación entendida en sentido general, es una forma de aprendizaje en la que los conocimientos, habilidades y usanzas de un grupo de personas (docentes) se trasladan a otras (estudiantes) a través de la enseñanza, la formación o la investigación. En la actualidad, en el proceso de transferencia del conocimiento, impera la necesidad de nuevas estrategias de enseñanza adecuadas para lograr el aprendizaje.
La educación como acción humana no puede comprenderse, sin asumir un carácter complejo, lo que demuestra que en la enseñanza puede incidir un componente cognoscitivo como es el caso de las emociones del estudiante en la sala de clases.
El aprendizaje involucra aspectos, como nuestras acciones cotidianas, en la capacidad de aprender y atañe a muchos aspectos más de la vida del individuo como lo son el comportamiento físico y mental. Estos comportamientos son reflejados a través de respuestas experimentadas. Nuestros docentes son formados solo como especialistas en una materia, no como dómines o más bien metodólogos de la enseñanza.
De todo esto antes mencionado, cabe recordar a la UNESCO de acuerdo a las cuestiones previas necesarios para el desarrollo del Profesor Universitario como son el perfeccionamiento de los sistemas de capacitación pedagógica, la investigación, la mejora de las condiciones metodológicas y didácticas y una actitud nueva en los profesores. De acuerdo a esto, podemos definir el desarrollo profesional del Profesor Universitario como “cualquier intento sistemático de mejorar la práctica laboral, creencias y conocimientos profesionales, con el propósito de aumentar la calidad docente, investigadora y de gestión” (Imbernón, 2011).
El nuevo modelo de enseñanza aprendizaje exige al docente situarse en un contexto marcado por un nuevo modo de pensamiento, comportamiento y acciones todas que se proporcionen dentro de su desarrollo. El término desarrollo se halla ligado a conceptos como: cambio, mejora, perfeccionamiento, aprendizaje, formación, calidad, etc. Aunque existe cierta semejanza entre ellos, no pueden interpretarse como sinónimos (Caballero, 2009). El desarrollo profesional aumentará cuando estos nuevos procesos de aprendizaje que forman al individuo, realicen un cambio de mejora sustancial en la calidad de la práctica profesional, destacándolo con una nueva visión de desarrollo de la profesión que es, en consecuencia, un proceso en lugar de ser una serie sucesiva de hechos puntuales. Para algunas personas este proceso puede parecer lineal, pero para la mayoría hay avances, regresiones, puntos sin salida y cambios de dirección impredecibles desencadenados por nuevos acontecimientos: en definitiva, discontinuidades” (Huberman y otros, 2000).
Es importante señalar que la nueva Normativa para la Formación Docente de Calidad en la República Dominicana, trae consigo un diseño de uso de metodologías de modelos de formación basados en competencias como un único criterio de enseñanza eficaz a solo dos grupos de egresados. Algunas interpretaciones tentativas de las relaciones con criterios de validez y sesgos potenciales deben ser evaluadas de manera crítica en diferentes contextos, con relación a múltiples criterios de enseñanza efectiva, teoría y conocimiento existente.
Murillo (2006) explica sobre el desempeño docente, que no es posible hablar de mejora de la educación sin atender el desarrollo profesional de los maestros y que este depende de múltiples factores, a pesar de la importancia que se le da a la formación inicial y permanente de docentes siendo componentes de calidad de primer orden del sistema educativo.
Las investigaciones sobre el aprendizaje en las instituciones educativas, coinciden en centrar la atención en las formas de aprender de los estudiantes, y en las dificultades asociadas a la adaptación de las nuevas exigencias del contexto educativo (Acta, 2016). Esto como un reto para los docentes, quienes deben tener un conocimiento de cómo aprenden sus estudiantes, cuáles son sus conocimientos previos, sus necesidades, sus ritmos, sus motivaciones y expectativas, y sus competencias.
Es importante recordar que todo aprendizaje está basado en el cerebro. A través del proceso de la educación, estamos tratando de cambiar la perspectiva que antiguamente se tenía sobre él. A pesar de que mucho se ha avanzado con los hallazgos de las Neurociencias, el aprendizaje humano sigue siendo un enigma para los investigadores, más aún en los salones de clases se imparte la docencia con cantidades impresionantes de desinformación y no concluyen con la gran importancia de cómo aprende el cerebro. Para develar este gran enigma, se presentan los modelos de explicación como todo un piélago en esta investigación. Este documento compila las concepciones que el profesorado del nivel primario en la República Dominicana tiene sobre la docencia y la influencia sobre las estrategias de enseñanza aplicadas en los salones de clases.
Formación docente
La educación es la neurociencia en práctica. Esto no quiere decir que cada maestro debe convertirse en un neurólogo o memorizar neurotransmisores y áreas del cerebro responsables de la cognición. Pero sí significa que los profesores pueden llegar a ser más efectivos con algún conocimiento de cómo percibe el cerebro, procesa, almacena y recupera información, “Si el aprendizaje es el concepto principal de la educación, entonces algunos de los descubrimientos de la Neurociencia pueden ayudarnos a entender mejor los procesos de aprendizaje de nuestros alumnos y, en consecuencia, a enseñarles de manera más apropiada, efectiva y agradable” (Geake, 2009).
Cuando los educadores toman en cuenta la Neurociencia, organizan un plan de estudios en torno a experiencias reales y de ideas integradas. Además, se centran en la instrucción que promueve el pensamiento complejo y el desarrollo del cerebro. Aprender intuye cambios y conexiones, liberación de neurotransmisores en nuevas sinapsis las cuales pueden cambiar reforzándose o debilitándose, ya que el éxito de la enseñanza afecta directamente las funciones del cerebro modificando y variando las conexiones. Todo esto proporcionado con un ambiente propicio, ideal para una excelente formación educativa. Por tanto, debe estar condicionada de forma que el estudiante sea quien recibe la información.
Las nuevas tendencias sobre el aprendizaje y la calidad educativa, implican un compromiso de las instituciones de educación superior de asumir una nueva visión y un nuevo paradigma para la formación de los estudiantes. Estas tendencias deberán garantizar una formación académica que involucre el aprendizaje de destrezas, capacidades y habilidades permanentes (Giordan, 2006) y el impulso de la capacidad metacognitiva de "aprender a aprender" (Pinelo, 2008) además de la diversificación de estrategias y recursos de enseñanza que contemplen las características del alumnado (Steiman, 2005).
Las investigaciones sobre el aprendizaje en las instituciones de educación superior, se comprometen en centrar su atención en las formas de aprender de los estudiantes, y en las dificultades asociadas a la adaptación de las nuevas exigencias del contexto universitario. Esto como un reto para los docentes, quienes deben tener un conocimiento de cómo aprenden sus estudiantes, cuáles son sus conocimientos previos, sus necesidades, sus ritmos, sus motivaciones y expectativas, y sus competencias (Acta, 2016).
Cuando los estudiantes ingresan a la educación superior, se espera que hayan “alcanzado y desarrollado unos hábitos de estudio, formalizado e instaurado un estilo de aprendizaje fruto de unas estrategias, que le deben conducir al éxito académico” (López, 1996). Sabemos que en muchos casos no se recibe lo que se espera de ellos. El bajo desempeño académico que presentan algunos estudiantes cuando ingresan a la educación superior se asocia en gran medida a las estrategias y formas que utilizan para aprender los estudiantes, las cuales no se articulan con las formas de enseñar de los docentes de educación superior (Puente Ferreras, 1994); (García & Pascual, 1994).
Importancia del estudio del cerebro en el proceso de enseñanza-aprendizaje
Pudiendo citar postulados antiguos y recientes sobre este trabajo científico, comenzaremos por una de las teorías que más llama la atención, la teoría del cerebro total o cuadrante cerebral de Herrmann (1989) la cual parte de la teoría de la dominancia cerebral y la teoría del cerebro triuno y que concibe las implicaciones del cerebro para la adquisición del aprendizaje y la creatividad, dividiendo del cerebro en cuatro cuadrantes:
1. Lóbulo superior izquierdo (A), el cual se especializa en el pensamiento lógico, analítico, crítico, matemático y basado en hechos concretos.
2. Lóbulo inferior derecho (B), caracterizándose por un estilo de pensamiento secuencial, organizado, planificado, detallado y controlado.
3. Lóbulo inferior derecho (C) caracterizándose por un estilo de pensamiento emocional, sensorial, humanístico, interpersonal, musical, simbólico y espiritual. Finalmente, el lóbulo superior derecho
4. Lóbulo superior derecho (D). Caracterizándose por su estilo de pensamiento conceptual, holístico, integrador, global, sintético, creativo, artístico, espacial, visual y metafórico.
Según Barrios y Marval (2000) las investigaciones en el ámbito de la pedagogía no estudian el cerebro del ser humano, sino su mente. En busca de subsanar lo anterior, varias disciplinas de la neurociencia, entre ellas la psicología y la educación, se han unificado estudiando e investigando continuamente con la finalidad de implementar un nuevo modelo educativo, una educación basada en el cerebro, en la cual el docente conozca todo lo concerniente a las funciones cerebrales que subyacen en el quehacer educativo con la finalidad de que los docentes se empoderen de dichos conocimientos y los lleven a las aulas.
Gómez (2015) por su parte propone que en el sistema educativo se evidencia notablemente que en el proceso de enseñanza-aprendizaje solo se estimula el hemisferio izquierdo o lógico del cerebro, y que el currículo es la prueba de ello. En esa misma línea, Cerruto (2010) plantea que los avances en el campo de la neurociencia le aportan al sistema educativo conocimientos sobre las funcionalidades del cerebro y su enorme plasticidad cerebral en las etapas iniciales de la vida.
Landivar (2012) presenta la neuroeducación como la facilitadora para que los docentes comprendan los procesos neurológicos y que estos puedan aprovechar al máximo cada etapa del desarrollo humano y que puedan responder a las necesidades particulares que se presentan en cada una de ellas.
Para Aristizabal (2015) los avances obtenidos desde la neurociencia en el campo de la educación, entre ellos las distintas teorías neurocientíficas, han ayudado a ver y entender desde otro ángulo el proceso de enseñanza-aprendizaje con el surgimiento de la neuroeducación.
Bello y Quirico (2015) explican que la finalidad de la neurociencia en la educación es permitir al docente que se relacionen con las funciones cerebrales en el proceso de aprendizaje del niño. Según estos expertos la etapa de la infancia es la mejor para el desarrollo de los seres humanos, ya que, en esta, el niño aprende más debido a la sensibilidad de las neuronas, las cuales facilitan que se asienten todas las informaciones y los estímulos que recibe por el medio que les rodea.
Para la formación de los docentes, desde una perspectiva neurocientífica, evitando el fracaso escolar, es preciso erradicar las deficiencias en el proceso educativo que presenta el alumnado de primaria en las aulas, de igual modo, los docentes deben tomar conciencia de su práctica pedagógica obviando los métodos tradicionalistas para que estos puedan enfocarse en los nuevos paradigmas que les ofrece la neurociencia. Según Luque (2016) en este momento, la investigación en el campo de la neurociencia está favoreciendo, en gran medida, la comprensión de los procesos de enseñanza-aprendizaje consiguiendo una base más sólida para los pasos a dar en educación. Facilitando el entendimiento del sistema nervioso y el cerebro en el proceso educativo de los alumnos, la neuroeducación le da al docente una preparación más cualitativa y de mayor provecho para los estudiantes. Ya que tantos años son invertidos en educación desde la temprana edad se debe hacer de esta inversión una que prepare a los estudiantes para el futuro tanto en la misma escuela como en la sociedad demandante.
Importancia de la formación en neurociencia para los docentes
D
De la Barrera y Donolo (2009) plantean que para la mejora del sistema educativo se hace necesario que los docentes tengan ciertos conocimientos neurocientíficos, integrando la investigación y la educación con el objetivo de comprender el desarrollo del cerebro y las mentes de los estudiantes; haciendo de esta forma una comunicación fluida y bidireccional entre el campo educativo y las neurociencias.
Para Campos (2010) es imposible una innovación pedagógica sin que los docentes conozcan sobre la funcionalidad del cerebro en el proceso de aprendizaje. Por otra parte, Carminati y Waipan (2012) indican que es un desafío para los agentes educativos conocer cómo funciona el cerebro y las implicaciones del mismo en el aprendizaje. Para ofrecer una educación basada en la diversidad, en la
cual se respeten los distintos tipos de aprendizaje, y se enseñe teniendo presente que cada cerebro es diferente, integrando a dicho proceso las emociones, la curiosidad, la motivación, reduciendo el estrés y promoviendo la creatividad. Estos letrados también explican que esta problemática ha llevado a analizar la necesidad de que se mejore la formación docente, dotando a los maestros de los últimos conocimientos neurocientíficos que son necesarios para enseñar de una manera correcta a sus estudiantes, proporcionándoles los conocimientos sobre cómo aprenden y procesan las informaciones en el cerebro, ya que conocer la actividad cerebral es una herramienta invalorable para la tarea docente. Según Mora (2013) los docentes reconocen que no están preparados para impartir una educación de calidad, al mismo tiempo dan a conocer que esta mejoraría, si se les proveyese de vastos conocimientos de los últimos hallazgos científicos sobre las emociones, la atención, la memoria, etc. los cuales son determinante en la adquisición de los aprendizajes.
Otros autores que han realizado aportes neurocientíficos sobre la importancia de estudiar el cerebro también es preciso citar, como son Ansari y Coch, (2006), Botero, (2014), Buxarraias y Martínez, (2015), Cooper y Geake (2003), Ortiz, (2009), Rotger, (2017), Salas (2003), Salazar, (2005), Sousa, (2014) entre otros tantos, todos ellos postulan que para una reforma educativa, el primer paso es capacitar a los docentes sobre las funciones cerebrales y los nuevos abordajes de la didáctica, para de esta forma preparar un nuevo educador, un neuroeducador.
¿Cómo las TIC pueden mejorar las dificultades de aprendizaje?
Uno de los procesos de aprendizaje es la generalización de lo aprendido, que permite que las habilidades aprendidas en contextos escolares sean transferidas, aplicadas y/o adaptadas a nuevos ambientes, ante nuevas personas, materiales, etc., diferentes a los existentes cuando se produjo el aprendizaje. Los alumnos con dificultades de aprendizaje, presentan grandes dificultades para trasmitir y sistematizar lo aprendido, por lo que las habilidades adquiridas quedan vinculadas a las condiciones existentes durante el proceso de aprendizaje. Los programas educativos deben incluir una programación que excluya estos problemas utilizando contextos, personas, materiales motivantes y que estos no sean excesivamente academicistas y memorísticos.
Nuestros tiempos, específicamente en el sistema educativo, demanda cada vez más de profesionales formados en las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) no tan solo porque estamos inmersos en una sociedad del conocimiento sino también además porque la utilización de estos recursos es necesaria para reforzar la autoestima de los estudiantes. Estos recursos promueven la cooperación y la colaboración para resolver una tarea común. De hecho, en muchas investigaciones en neurociencia se han utilizado programas y aplicaciones informáticas basadas en el juego con la finalidad de mejorar determinados trastornos del aprendizaje o funciones mentales y, en muchos casos, se han llegado a comercializar. Graphogame (dislexia), Number Race (discalculia) o NeuroRacer (memoria de trabajo) son algunos ejemplos conocidos.
Es importante relacionar las TIC con el termino autoestima. De ambas encontramos un sinfín de definiciones. Se considera esta última como un aspecto o dimensión del autoconcepto y como un modo de colocación y valor de sí mismo. Diversos autores (González y Tourón, 1992) la definen como “la clave del éxito o del fracaso” para comprender y comprendernos a los demás, ya que afecta virtualmente en forma decisiva a todos los aspectos de nuestra experiencia. Investigaciones han determinado que cuando una persona se siente auto competente se produce un aumento en su implicación activa en el proceso de aprendizaje (Miller, Behrens y Greene, 1993; Núñez, González-Pienda, García, González Pumariega, Roces, Álvarez y González, 1998; Zimmerman, Bandura y Martínez-Pons, 1992), siendo coincidentes algunos de ellos al poner de relieve la relación significativa entre el autoconcepto y la selección y/o utilización de determinadas estrategias de aprendizaje (Núñez y González-Pienda, 1994; Núñez et al., 1998).
Además, apuntan hacia el mismo tipo de relación cuando se analiza el autoconcepto y la competencia o rendimiento académico, señalando que los estudiantes con altos sentimientos de autoeficacia académica se implican más en tareas de aprendizaje, muestran alto nivel de esfuerzo, persisten más ante las dificultades, utilizan más eficazmente diversas estrategias de aprendizaje, tienen mayor capacidad de autorregular su propio aprendizaje, muestran mayor motivación intrínseca y se orientan más hacia la consecución de metas de aprendizaje que de ejecución (González y Tourón, 1992; Marsh, 1990).
A pesar de que la aplicación de las TIC no está generalizada en nuestras instituciones educativas, es un acontecimiento que todas las instituciones quieren asumir, y una de las razones es que estas proveen los medios alternativos de comunicación a las personas que tienen alguna dificultad. Estas facilitan y hacen atractiva la educación a los niños con dificultades de aprendizaje.
Observaciones en investigaciones realizadas por psicólogos demuestran un lado positivo del internet al comprobar que su uso puede llevar a encumbrar el nivel de autoestima y autoconfianza, disminuyendo los comportamientos depresivos, la ansiedad y la soledad (Bowker y Tuffin, 2002, 2004, 2007; Seymour y Lupton, 2004; Vesmarivich, Hauber y Jones, 2000).
Neurociencia y Educación en la República Dominicana
En agosto del año 2010, instituciones como el IDESIP, Neurotraining y el Neurobehavioral Institute of Miami, organizaron el 2do Congreso Interamericano de Neurociencia Cognitiva Aplicada, el cual, sin duda marcó un hito en el desarrollo de la neurociencia cognitiva en la República Dominicana. La agenda científica abarcó distintas vertientes de la neurociencia cognitiva, abordando el fenómeno ¨neuro¨ desde la óptica psicológica, psiquiátrica, neurológica, pedagógica, epistemológica, etc.
A partir del año 2014, el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCYT) promueve la integración del seminario de Neurociencia y Aprendizaje, como parte del programa de capacitación de maestros de los niveles inicial, primario y secundario, coordinado con el Ministerio de Educación (MINERD) a solicitud de la Presidencia de la República Dominicana. Para hacer esto posible, el MESCYT ha auspiciado diversas jornadas formativas, reiterando su interés de que los profesores universitarios responsables de dichos contenidos para la formación docente, actualicen sus conocimientos sobre los procesos biológicos y psicológicos, implicados en el proceso de aprender. En ese mismo año, el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM) inició la formación en Neurociencia Cognitiva aplicada a la Educación, capacitando en primer lugar a su personal técnico y directivo, así como a representantes de las regionales educativas 10 y 15, algunas universidades, técnicos del MINERD y miembros de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), a través del curso El Cerebro en el Aula, diseñado por Cacatú y Neurotraining e impartido por especialistas en Neurociencia Cognitiva nacionales e internacionales. De forma paralela, el INAFOCAM dio apertura al diplomado en neuropedagogía aplicada a los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lectura, la escritura y las matemáticas, con el objetivo de instruir a los docentes sobre los contenidos teóricos y prácticos relacionados con la aplicación de la neurociencia en el aula. Para ese año, este diplomado había convocado ya a un total de 900 docentes de las regionales educativas 10 y 15 de Santo Domingo, y a otros 1000 docentes ya para el año 2015 de las regionales del sur del país (01-Barahona; 02-San Juan; 03-Azua; 04-San Cristóbal; 18-Neiba). Las evaluaciones a este programa, revelaron indicadores positivos y asimilación de contenidos, así como de su aplicación a las prácticas docentes, para estimular y aumentar las capacidades cerebrales de los estudiantes para el aprendizaje significativo.
Las investigaciones sobre los avances educativos que se han realizado en los últimos años en la República Dominicana arrojan datos concisos sobre la realidad misma, dejando muy claro que nuestro sistema educativo se encuentra muy por debajo frente a otros países con mucho menor presupuesto invertido en educación y mucho más pobres, como se evidenció en la prueba PISA el año 2015.
Con el fin de mejorar la calidad educativa en la República Dominicana, el gobierno dominicano a través del MINERD ha invertido grandes recursos económicos como es el hecho de la implementación de la jornada extendida, también la implementación de la Estrategia de Formación Continua Centrada en la Escuela (EFCCE) a través del Instituto de Formación Docente (INAFOCAM) en el cual la autora de este ensayo colabora actualmente. El estado dominicano también ha invertido recursos remodelando y creando nuevas infraestructuras escolares, y ha invertido en la calidad de vida del docente mediante becas en formación continua como son diplomados, cursos cortos, especialidades, maestrías y doctorados. Pero a pesar de ello continúa la misma crisis educativa que por años se ha manifestado.
Según el informe Teachers and Educational Quality: Monitoring Global Needs for 2015 la formación continua del docente es crucial para que la calidad de la educación mejore a nivel mundial, la insolvencia de profesionales en el área de educación capacitados, con los conocimientos actuales y a la vanguardia es uno grandes desafíos para la mejora en dicha área.
Las condiciones de una buena formación
Se considera importante que la implementación de los nuevos programas de formación, se impartan a los docentes de las primeras etapas educativas, las cuales tienen una incidencia específica en las funciones ejecutivas del cerebro (control inhibitorio, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva) las cuales son básicas en el proceso de enseñanza aprendizaje. Pero para ello es necesario que el nuevo profesor conozca las estrategias adecuadas que permiten desarrollar de forma apropiada estas importantes funciones ejecutivas. El éxito de cualquier programa de educación parte siempre de una formación pertinente del profesorado.
A continuación, se presentan algunos de los resultados, en tablas, de un estudio realizado por la autora, en el cual la población objeto de estudio estuvo conformada por docentes que imparten docencia en distintos centros educativos de la República Dominicana en el primer ciclo del nivel primario, donde se utilizó un muestreo de tipo no probabilístico, ya que para el mismo fueron seleccionados al azar 30 docentes del primer ciclo del nivel primario de la República Dominicana.
| Tiene usted un ordenador asignado en su centro | ||||||||
| Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje Válido | Porcentaje Acumulado | |||||
| Válido | No | 15 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
| Si | 15 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | ||||
| Total | 30 | 100,0 | 100,0 | |||||
| Integra la tecnología | |||||
| Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje Válido | Porcentaje Acumulado | ||
| Válido | No | 14 | 46,7 | 46,7 | 46,7 |
| Si | 16 | 53,3 | 53,3 | 100,0 | |
| Total | 30 | 100,0 | 100,0 | ||
En la tabla siguiente (tabla 3) los resultados se reflejan de una forma que evidencia la necesidad de participación de los niños con la tecnología en el aula. El porciento resultado fue un 56,7 para aquellos que no permiten que los niños manipulen la tecnología y que la integren. Un porciento similar de 43,3 para aquellos que si permiten que los niños la manipulen y las integra en el aula. Estos resultados indican que no existe una plataforma innovadora que dé soluciones educativas en el aula y que integre aplicaciones tecnológicas.
Tabla 3.
Permite a los niños manipular la tecnología e integrarla
Permite a los niños manipular la tecnología e integrarla Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado Válido No 17 56,7 56,7 56,7 Si 13 43,3 43,3 100,0 Total 30 100,0 100,0 Importar tabla
En lo que se refiere al uso de herramientas informáticas como herramienta de aprendizaje, los resultados obtenidos muestran, de forma destacable, que prácticamente ningún docente utiliza programas educativos o plataformas digitales. En porcentaje se representó con un 86,7 que no las utilizaban, contraponiendo a un muy bajo porcentaje de los que si la utilizaban para un porcentaje de 13,3. Ver tabla 4 y figura 1.
| Utiliza programas educativos o plataformas digitales | ||||||
| Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje Válido | Porcentaje Acumulado | |||
| Válido | No | 26 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | |
| Si | 4 | 13,3 | 13,3 | 100,0 | ||
| Total | 30 | 100,0 | 100,0 | |||

En lo que se refiere a la formación en neurociencias, la mayor parte de los centros, un 76.7 no proporciona formación en neurociencias, solo un 16,7 para la innovación docente, la cual excluye la forma en cómo se aprende. Las neurociencias rescatan como aporte a los diferentes ámbitos educativos por revelar el papel de la individualidad como factor determinante del aprender. Los resultados se presentan de forma gráfica a continuación. Ver tabla 5 y figura 2.
| El centro proporciona formación en neurociencias | |||||
| Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje Válido | Porcentaje Acumulado | ||
| Válido | Innovación docente | 5 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| Neurociencia | 2 | 6,7 | 6,7 | 23,3 | |
| No | 23 | 76,7 | 76,7 | 100,0 | |
| Total | 30 | 100,0 | 100,0 | ||

Un dato relevante es la función principal de los docentes en el aula. Resultó un porcentaje muy alto de 83,3 que se inclinan por el desarrollo de conocimientos, la cual se contrapone a un porcentaje muy bajo de 16,7 quienes transmiten conocimiento. Ver tabla 6 y figura 3.
| Su principal función es transmitir conocimientos o contribuir al desarrollo de los alumnos | |||||
| Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje Válido | Porcentaje Acumulado | ||
| Desarrollo | 25 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | |
| Trasmitir | 5 | 16,7 | 16,7 | 100,0 | |
| Total | 30 | 100,0 | 100,0 | ||

Los datos que resultaron sobre los conocimientos de neurociencia y sus aplicaciones resultaron bajos. Un porcentaje de 16,7 docentes tienen algunos conocimientos, otro igual porcentaje de 16,7 docentes tienen amplios conocimientos de las neurociencias y un porcentaje más alto de 66,7 docentes no tienen conocimientos sobre las neurociencias y sus aplicaciones. Estos datos generan preocupación ya que las neurociencias han confirmado que en las personas el aprendizaje es un proceso continuo que ocurre a lo largo de todo el ciclo de la vida y que el mayor potencial de desarrollo sensorio motor, lingüístico y cognitivo se da entre la niñez temprana y la infancia constituyendo este conocimiento una base fundamental para los docentes del nivel inicial. En la figura 4 se pueden comparar los resultados.
| Conocimiento sobre Neurociencia y sus aplicaciones | |||||
| Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje Válido | Porcentaje Acumulado | ||
| Válido | Ninguno | 20 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
| Algunos | 5 | 16,7 | 16,7 | 83,3 | |
| Si | 5 | 16,7 | 16,7 | 100,0 | |
| Total | 30 | 100,0 | 100,0 | ||

Sabemos que a lo largo de nuestra vida el cerebro va cambiando. Esta capacidad del cerebro para cambiar se llama plasticidad cerebral la cual es fundamental para que no tan solo los psicólogos, también los educadores tengan el conocimiento necesario sobre como ocurren estos cambios para hacer modificaciones en el aprendizaje. Todos los evaluados coinciden en que el conocimiento sobre cómo funciona el cerebro y el sistema nervioso pueden ayudarle a mejorar su práctica académica. El porcentaje presentado fue de un 100%. Ver tabla 8.
| Le parece que el conocimiento sobre el cerebro es importante | |||||
| Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje Válido | Porcentaje Acumulado | ||
| Válido | Si | 30 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Le interesaría actualizar su práctica docente | ||||||
| Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje Válido | Porcentaje Acumulado | |||
| Válido | Si | 30 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Ha recibido en los últimos cinco años formación específica | |||||
| Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje Válido | Porcentaje Acumulado | ||
| Válido | No | 8 | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
| Si | 22 | 73,3 | 73,3 | 100,0 | |
| Total | 30 | 100,0 | 100,0 | ||

Acta (2017) propone que la educación es la neurociencia en práctica. Esto no quiere decir que cada maestro debe convertirse en un neurólogo o memorizar neurotransmisores y áreas del cerebro responsables de la cognición. Pero sí significa que los profesores pueden llegar a ser más efectivos con algún conocimiento de cómo percibe el cerebro, procesa, almacena y recupera información. La misma autora expone que cuando los educadores toman en cuenta la Neurociencia, organizan un plan de estudios en torno a experiencias reales y de ideas integradas. Además, se centran en la instrucción que promueve el pensamiento complejo y el desarrollo del cerebro, que aprender intuye cambios y conexiones, liberación de neurotransmisores en nuevas sinapsis las cuales pueden cambiar reforzándose o debilitándose, ya que el éxito de la enseñanza afecta directamente las funciones del cerebro modificando y variando las conexiones. La tabla 11 presenta un 100% de no preparación en neurociencia de los docentes.
| Posee alguna titulación o formación de posgrado sobre Neurociencia | |||||
| Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje Válido | Porcentaje Acumulado | ||
| Válido | No | 30 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Conclusiones
Educar es una tarea larga y compleja que requiere muchos aportes diferentes, como por ejemplo detectar aquellos aspectos más relevantes para ser aplicados en el aula, así como también el proceso continuo en la formación de los estudiantes o el desarrollo de sus capacidades cognitivas. Pero esta deberá estar acompañada de una atinada formación docente. Las demandas de profesionales especializados en diferentes áreas del saber, que tenemos en la actualidad, exigen que sean creadas en una educación más actualizada, más enfocada en como aprende el cerebro, como enfocarnos a lo que estos profesionales realmente necesitan.
Durante muchos años, en la República Dominicana, la designación de maestros se realizaba sin la calificación necesaria en las áreas más sensibles de la educación. Designaciones que han creado grandes problemas en este sector. Estas designaciones además de los problemas que han causado, invocan con urgencia la necesidad de oportunidades de formación a los docentes para que se perfeccionen continuamente, también, la creación de nuevos programas que marquen su formación, especialmente en matemáticas y las otras ciencias básicas.
Actualmente los beneficios en la utilización de estas formas de aprendizaje, de acuerdo a lo se ha documentado e investigado, demuestran algunos en su utilización, enterezas o descomedimientos. Ningún método es malo pero los objetivos que se persiguen deben ser referentes a los aprendizajes esperados en relación con el contenido curricular, considerado en su conjunto, el nivel conceptual y la motivación de sus alumnos, los conocimientos previos y el significado de los materiales. La utilización de estas formas de aprendizajes en el aula, promueve la implicación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje, reduciendo los niveles de abandono de los estudios, facilitando la integración social antecedida por una mayor satisfacción por parte de los estudiantes en el salón de clases. También estimulan el curso correcto de las materias fácticas y formales, por parte de los estudiantes, las cuales incluyen la ciencia, la tecnología y la investigación, ávidas en estos tiempos de competencias.
Las formas de la enseñanza, independientes de la teoría que las origine, deben sujetar algunos elementos comunes, el ejercicio práctico de cada uno de ellos se transfiere a la formación de un estilo propio de enseñanza para cada docente y para cada alumno, este último con un estilo propio también, los cuales deben estar concatenados para la facilitación del aprendizaje perseguido.
En lo que se refiere a la formación en neurociencias, la mayor parte de los centros, no proporciona formación en neurociencias, la cual excluye la forma en cómo se aprende. Las neurociencias rescatan como aporte a los diferentes ámbitos educativos por revelar el papel de la individualidad como factor determinante del aprender. De acuerdo a estos resultados es una necesidad latente que urge a gritos una nueva formación basada en las neurociencias.
El profesor debe ser asertivo al momento de planificar sus clases, conocer su población y saber elegir los tipos de aprendizaje más convenientes en determinado momento, pues en la actualidad, en el proceso de aprendizaje se dan un conjunto de variables individuales que afectan el desempeño escolar, tales como motivación, conocimientos previos, aptitudes, sistema de creencias, estilos y estrategias de aprendizaje, entre otros. El hecho de que un docente domine los diversos tipos de aprendizaje y los pueda integrar a sus planificaciones, garantiza un mejor acercamiento a las necesidades individuales de cada alumno, pues no todos aprendemos de la misma manera. Poder abordar un tema desde diferentes puntos, beneficia directamente al estudiante, pero también al profesor; pues puede tener una mejor retroalimentación. La tecnología actual, por otro lado, es un gran soporte para facilitar esta integración exitosamente.
El beneficio de cada uno estos tipos de aprendizaje es de suma importancia para el desarrollo cognitivo del niño ya que partiendo de cada uno de ellos va aprender a desarrollar las habilidades, el conocimiento, los valores, actitudes, y las emociones ya que están muy ligada al aprendizaje, las teorías de los aprendizajes evidencian que un alumno motivado se concentra más y presta una mayor atención a los aprendizajes.
Referencias bibliográficas
Acta, Yolanda (2016). Estilos de aprendizaje de estudiantes de la Universidad Central del Este y su relación con el currículo. UCE-Ciencia. San Pedro de Macorís, República Dominicana.
Acta, Yolanda (2017). Diseño de un modelo de formación docente en estrategias didácticas para los diferentes estilos de aprendizaje presentados en los estudiantes de la Universidad Central del Este. UNINI. Puerto Rico.
Ansari, D. y Coch, D. (2006). Bridges over troubled waters: education and cognitive neuroscience. TRENDS in Cognitive Sciences. 10 (4), 146- 151. DOI: 10.1016/j.tics.2006.02.007.
Aristizábal, A. (2015). Avances de la Neuroeducación y Aportes en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje en la Labor Docente. Tesis doctoral publicada. Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá D.C.
Barrios, R. & Marval, O. (2000). Avances de las neurociencias. Implicaciones en la educación. Agenda académica, 7(2), 3-20.
Botero, A. (2014). Neuroeducación antes los retos de la Educación para el Desarrollo Humano. 1 (2), 55-68 https://revistas.upb.edu.co/index.php/cienciassociales/article/view/2928/2574 (acceso el día 07 de junio del 2017). (Error 8: El enlace externo ttps://revistas.upb.edu.co/index.php/cienciassociales/article/view/2928 debe ser una URL) (Error 9: La URL ttps://revistas.upb.edu.co/index.php/cienciassociales/article/view/2928 no esta bien escrita)
Buxarraias, M. & Martínez M. (2015). Retos Educativos para el siglo XXI: Autonomía, Responsabilidad, Neurociencias y Aprendizaje. Barcelona: Octaedro.
Campos, A. (2010). Neuroeducación: Uniendo las neurociencias y la educación en la búsqueda del
Carminati, M. & Waipan, L. (2012). Integrando la neuroeducación al aula. (1er ed.). Buenos Aires: BONUM.
Cooper, P. & Geake, J. (2003). Cognitive Neuroscience: Implications for education? 26 (1), 7-20 http://dx.doi.org/10.1080/0140672030260102
De la Barrera, M & Donolo, D. (2009). Neurociencias y su importancia en contextos de aprendizaje. Revista digital Universitaria, 10 (4), 1-17.
De los Ángeles, M. (2001). Aprendizaje basado en el cerebro. Revista de Psicología de la Universidad de Chile, 10 (1), 141-150.
Geake, J. G. (2009) Knock down the fences: implications of brain science for education, Principal Matters, April, pp. 41–43.
González C.S., Estévez J., Muñoz V., Moreno L., Alayon, S. (2004) SICOLE: Diagnóstico y tratamiento computarizado de la Dislexia en español. REVISTA PIXEL-BIT: REVISTA DE MEDIOS Y EDUCACIÓN, Nº24. http://www.sav.us.es/pixelbit/articulos/n24/n24art/art2408.htm
González C.S., Estévez J., Muñoz V., Moreno L., Alayon, S. (2004) SICOLE: Diagnóstico y tratamiento computarizado de la Dislexia en español. REVISTA PIXEL-BIT: REVISTA DE MEDIOS Y EDUCACIÓN, Nº24. http://www.sav.us.es/pixelbit/articulos/n24/n24art/art2408.htm
Gómez, L. V. (2015). Animación lectora a través de cuentos populares en primero de Educación Primaria (Trabajo de Fin de Máster, documento no publicado). Máster de Neuropsicología y Educación, Universidad Internacional de la Rioja. Logroño
Landívar, A. (2012). Neuroeducación: Educación bajo la lupa de María Montessori.
Referencias
Martín-Lobo, P. (2016), Procesos y programas de neuropsicología educativa. España: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Referencias
Mora, Francisco. (2013)¿Qué es neuroeducación? En A Alianza S.A. (Eds.), Neuroeducación. (pp. 25-29). Madrid: Alianza S.A.
Referencias
Navarro, A. y Murillo, F.J. (2006). El modelo de formación de maestros de educación primaria de la Universidad Autónoma de Madrid, España. En F.J. Murillo (Coord.) Modelos Innovadores en la formación inicial docente. Una apuesta por el cambio (pp. 317-377). Ediciones OREALC/UNESCO Santiago, 2006.
Referencias
Núñez, J. (2009). La ciencia y la tecnología como procesos sociales. Lo que la educación científica no debería olvidar. La Habana, Cuba: Editorial Félix Varela.
Rotger, M. (2017). Neurociencias y Neuroaprendizajes: Las Emociones y el Aprendizaje: Nivelar Estados Emocionales y Crear un Aula con Cerebro. Argentina: Brujas.
Ortiz, A. (2009). Cerebro, Currículo y Mente Humana: Psicología Configurante y Pedagogía Configuracional. Málaga: Litoral. Págs. 80-81.
Referencias
Salazar, S. (2005). El aporte de la Neurociencia para la Formación Docente. Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación", 5 (1), 1-19.
Referencias
Sousa, David A. (2014). Neurociencia Educativa: Mente, Cerebro y Educación. Madrid: NARCEA, S.A.

