
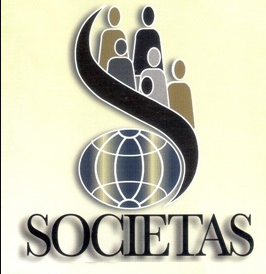

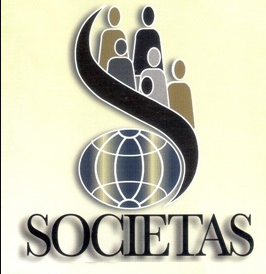
Artículos
LAS DESIGUALDADES DE SALUD EN PANAMÁ: UNA MIRADA CRÍTICA DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONOMICO, EDUCATIVO DEL ABANDONO GENERACIONAL DEL RECURSO HUMANO MÁS VULNERABLES
HEALTH INEQUALITIES IN PANAMA: A CRITICAL LOOK FROM THE ECONOMIC AND EDUCATIONAL POINT OF VIEW OF THE GENERATIONAL ABANDONMENT OF THE MOST VULNERABLE HUMAN RESOURCES
Societas. Revista de Ciencias Sociales y Humanísticas
Universidad de Panamá, Panamá
ISSN: 1560-0408
Periodicidad: Semestral
vol. 23, núm. 2, 2021
Recepción: 05 Abril 2021
Aprobación: 26 Mayo 2021

Resumen:
Los diferentes estudios realizados sobre la
desigualdad en salud, durante los
últimos 20 años, en el Continente Americano, refleja que Panamá es uno de los
países más desiguales de la región, en aspectos socioeconómicos, en materia:
distribución del ingreso, en educación, salud, entre otros; los cuales producen
los desajustes en la calidad de vida y bienestar de los ciudadanos,
constituyéndose en problemas estructurales y sistémicos, que ocasiona una deuda
social con estas poblaciones vulnerables. Es por ello, que se hace un análisis crítico que permita visualizar la
desigualdad en salud y que las políticas públicas son limitadas y carentes de
efectividad para brindar respuestas integrales; que proporcionen una salud de
calidad igual para todas y todos. Cabe señalar que el país presento
recientemente su segundo Informe Voluntario de Adopción de la Agenda 2030 para el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible “Transformar nuestro mundo”, 17 Objetivos, 169
metas y 232 indicadores; el cual constituye
un conjunto de voluntades que dentro de poco menos de diez años se obtendrán
muy pocos avances, pero si requerirán y utilizarán muchos recursos y la
situación en materia de salud para las poblaciones más vulnerables seguirá
siendo la misma; es más, si hacemos un recuento de los últimos veinte años, el
panorama seguirá siendo los mismos, con los problemas que presentan las diferentes regiones, a pesar de ser un país
pequeño con pocos habitantes y que asigna elevadas sumas en gastos sociales. Un tema latente es el estado de situación y
las medidas que como país se han adoptado para enfrentar el COVID-19 y sus
impactos en el sistema de salud; y aun cuando somos conscientes que son tiempos
difíciles, donde muchas familias han perdido a sus seres queridos, sin importar
clases sociales, razas, o edad; es evidente una mayor situación de pobreza
multidimensional y vulnerabilidad, acompañado de una elevada deuda pública y
estreches fiscal, que limitan las acciones concretas para reducir la brecha de
la desigualdad en salud; por lo que las acciones que se lleven a cabo en los
próximos años, serán muy limitadas por no decir sin impactos reales.
Palabras clave: desigualdades en salud, inversiones públicas en salud, equidad, desarrollo sostenible.
Abstract:
The different studies carried out on inequality in health, during the last 20 years, in the American Continent, reflect that Panama is one of the most unequal countries in the region, in socioeconomic aspects, in matters: income distribution, education, health, among others, which produce imbalances in the quality of life and well-being of citizens, becoming structural and systemic problems, causing a social debt with these vulnerable populations. For this reason, a critical analysis is carried out that allows visualizing inequality in health and that public policies are limited and ineffective in providing comprehensive responses; that provide equal quality health for all. It should be noted that the country recently presented its second Voluntary Report on the Adoption of the 2030 Agenda for the fulfillment of the Sustainable Development Goals “Transform our world”, 17 Goals, 169 goals and 232 indicators; which constitutes a set of wills that in a little less than ten years will get very little progress, but will require and use many resources and the health situation for the most vulnerable populations will remain the same; Furthermore, if we recount the last twenty years, the panorama will continue to be the same, with the problems that the different regions present, despite being a small country with few inhabitants and that allocates large amounts of social spending. A latent issue is the state of affairs and the measures that as a country have been adopted to confront COVID-19 and its impacts on the health system; and even when we are aware that these are difficult times, where many families have lost their loved ones, regardless of social class, race, or age; a greater situation of multidimensional poverty and vulnerability is evident, accompanied by a high public debt and fiscal constraints, which limit concrete actions to reduce the gap in health inequality; therefore, the actions to be carried out in the coming years will be very limited, if not without real impacts.
Keywords: Health inequalities, Public investments in health, Equity, Sustainable Development.
Introducción
En los últimos veinte años se han realizado múltiples trabajos de Desigualdad en la Salud por la CEPAL, OMS, BID, OPS, así como por especialistas nacionales, internacionales, organizaciones sin fines de lucro, entre otros que permiten conocer la deuda social que se tiene con las diferentes regiones y etnia, y las necesidades reales en materia de infraestructura, personal de salud, insumos, tecnología y por décadas los gobiernos han dejado de desarrollar políticas de salud que eliminen o minimicen de raíz las desigualdades en los servicios de salud por lo que es momento de que se tomen las acciones y es que las crisis traen consigo oportunidades para iniciar el camino hacia programas de descentralización de la salud orientada a resolver las distorsiones que existe entre las diferentes regiones de una misma provincia y lograr la verdadera transformación en la salud para que Panamá pueda alcanzar el desarrollo sostenible. Sin embargo, la pandemia ha evidenciado que no es suficiente el crecimiento económico, que es necesario avanzar hacia el desarrollo sostenible, lograr un balance entre lo social, lo económico y lo ambiental; el cual no es posible si persiste la desigualdad en salud; lo que hace necesario la ejecución de las políticas públicas respuestas directas a las necesidades reales de las poblaciones ya que los estudios son muy precisos en el diagnóstico y sus recomendaciones.
La pandemia del COVID-19 nos enrostra la deuda histórica de un modelo económico solo enfocado en el crecimiento, que no redistribuye y que marginaliza sectores vitales como el agro y la industria, que ante el cierre forzado de la economía al mundo y la paralización de casi todas las actividades de comercio y servicios en virtud de la emergencia sanitaria, deja en evidencia el problema endémico económico, político y social que constituye la desigualdad, la carencia de equidad y justicia social en Panamá. Es a través de los sectores primario y secundario que se puede asegurar la producción y distribución de los alimentos, equipos e insumos necesarios en tiempos de crisis a los nacionales, dado el eventual desabastecimiento, especulación y piratería que ya se experimenta en los mercados internacionales como consecuencia directa del rápido avance del COVID-19 a nivel global.
No se trata de un rechazo al sector terciario de la economía ni mucho menos una renuncia a la fortaleza estructural natural de este sector, derivado de la posición geográfica del país y de su desarrollo logístico. De lo que se trata es de ir mirando con luces largas hacia el día “D”, configurar una visión de Estado que lleve a la reconversión de la estructura del PIB, canalizando los recursos presupuestarios y los extrapresupuestarios (adquisición de deuda y emisión de bonos), en combinación con los excedentes y liquidez del sector privado para el fortalecimiento del agro y la industria desde la perspectiva de una visión de “economía de guerra”.
La desigualdad en salud en Panamá por generaciones ha afectado principalmente a áreas geográficas, zonas rurales y etnias originarias y en el año 2021, ha sido más evidente producto de la pandemia COVID – 19, y que es al ser uno de los países más desiguales de la región latinoamericana, en materia de indicadores sociales y la salud es uno de los sectores más sensitivos; aun cuando es una de las economías con excelentes indicadores macroeconómicos en los últimos quince (15) años y con un elevado gasto social per cápita.
Los estudios recientes consideran en Panamá se ha logrado algunos avances mínimos en los últimos veinte años de los servicios de salud, pero los mismos aún se caracterizan por una elevada desigualdad que no se justifica dada la elevada asignación del gasto social, en comparación a los países de la región, y es que las políticas públicas desarrolladas no ha sido efectiva, producto de la concentración en los principales centros urbanos de las provincias generando distorsiones marcadas de carácter estructural y sistémica como el caso de las comarcas y de la población en área rural. Cabe destacar que el contar con un sistema curativo y no preventivo ocasiona que la inversión pública en salud aun cuando se ha incrementado de manera sostenida no sea eficiente, eficaz y efectiva para corregir las desigualdades territoriales, al carecer de un verdadero plan estratégico de salud, los recursos son absorbidos por la burocracia y la corrupción impidiendo una salud igual para todos y todas.
Hoy más que nunca se hace necesario diseñar políticas públicas solidad orientada a minimizar la desigualdad en los servicios de salud a nivel nacional para enfrentar los efectos del Covid-19 y sobre todo se logre cumplir con la Agenda 2030; la pandemia ha evidenciado que no es suficiente el crecimiento económico, y que se requiere para reducir la desigualdad de la salud en Panamá un balance entre los social y económico, si se quiere alcanzar el desarrollo sostenible.
Las Desigualdades En Salud En Panamá
Un estudio preparado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) caracterizó a Panamá como “un país de grandes contrastes económicos y sociales, donde se combinan una alta desigualdad con un gasto social elevado.” No debiera extrañar, por tanto, que ello se traduzca en la presencia y persistencia de profundas desigualdades en la salud de la población panameña. En efecto, estos patrones de desigualdad en salud se vienen constatando desde hace más de dos décadas. Y se ven en los diferentes indicadores de cobertura de salud que van desde infraestructuras, equipos, personal de salud, hasta la adopción de políticas públicas en materia de: protección social y la Atención Primaria en Salud, la universalización de la salud, la protección social en la infancia, Políticas de protección social para enfrentar las desigualdades en salud, entre otros aspectos que se pueden consideran en una matriz de desigualdad.

En la figura 1, la matriz de la desigualdad social está condicionada por una estructura productiva que concentra el empleo en trabajos informales y de baja calidad, con bajos ingresos y limitado o nulo acceso a mecanismos de protección social. El mercado laboral es el eslabón que vincula a una estructura productiva heterogénea (e inherentemente desigual en términos de productividad, acceso y calidad de los empleos) con una marcada desigualdad de ingresos en los hogares.
Las desigualdades en salud: algunos indicadores
En términos generales hoy en día vive vidas más largas y sanas en comparación con períodos anteriores. Sin embargo, ese progreso ha sido desigual y aún persisten personas excluidas de estos beneficios. Las desigualdades en salud se evidencian en marcadas diferencias en el acceso a servicios para la prevención, la detección y el tratamiento de condiciones de salud, segmentación en la calidad de dichos servicios, y en última instancia, en sus resultados. Considerando las herramientas, los recursos y los avances tecnológicos en el campo de la salud con los que contamos hoy, el buen estado de salud debe estar al alcance de todos y las desigualdades en salud no son aceptables.
El escenario de desigualdad que caracteriza a la región se expresa, por ejemplo, en las importantes desigualdades en salud que afectan a la niñez indígena y afrodescendiente. Ver Tabla 1 y Tabla 2


La Equidad En Salud Y Los Objetivos De Desarrollo Sostenible En Panamá
Con los compromisos del país en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y como premisa se plantea no dejar a nadie atrás y brindarles respuestas a las poblaciones relegadas por situaciones de exclusión y miseria, promoviendo su acceso a las condiciones necesarias para gozar de una vida digna y saludable, se definen algunas acciones pero que sus efectos no se visualizan que lograran los fines propuestos al culminar ese periodo, toda vez que son compromisos que se vienen asumiendo cada diez años y aunque permiten algún grado de avances en la reducción de la desigualdad en salud, la misma no atiende de manera integral la problemática, ya que gran parte de los recursos asignado se desvían a la burocracia y corrupción lo que termina por secuestrar la salud de la población y el acceso a la misma.
En los últimos 20 años, Panamá, han adoptado medidas para avanzar hacia el alcance progresivo de la cobertura universal en salud y el acceso universal a la salud; sin embargo, múltiples informes regionales y nacionales advierten que la desigualdad en el acceso a y resultados en salud es un problema aún no resuelto y se debe asumir el desafío de garantizar una vida sana implica poner el principio de equidad en salud al centro de la acción en salud, en especial la acción sobre los determinantes sociales de la salud; aspectos que se deben llevar de la teoría a la práctica con acciones reales y sustentables; ya que el sistema de salud se encuentra con rigideces que impiden realizar los cambios de manera que las inversiones puedan llegar a la población que más lo necesita.
Entendemos que es necesario la equidad en salud ya que conlleva ofrecer las oportunidades para la salud de las personas y colectivos humanos debidas a circunstancias histórica y/o socialmente determinadas.
Panamá Perspectiva Económica del Covid-19
La pandemia del COVID-19 apunta hacia nuevos paradigmas ‘civilizatorios’, en cuanto a los valores humanos y a las formas de relacionarnos no solo en el campo social, sino en el productivo. El nuevo virus empuja a otro orden social y productivo que puede derivar en mayor bienestar social o en sociedades con brechas sociales y productivas insondables.
Teóricamente, el sistema económico es la forma como se organiza la actividad económica de una sociedad para la producción de bienes y servicios, la distribución y consumo entre los asociados. Por tanto, de acuerdo con las visiones o ideas predominantes de los gobiernos de turno, se establece el régimen productivo de un país, en nuestro caso de Panamá, en una economía de mercado, de hipertrofia económica en el sector comercio y servicio, con un escaso desarrollo de los sectores primario y secundario.
Durante los gobiernos post invasión, ha imperado el modelo económico neoliberal, que entre sus principales tesis propugna por la reducción del Estado, las privatizaciones, la flexibilidad laboral, el individualismo, liberalismo de mercado y el orden público, para asegurar el bienestar privado. Estos postulados determinan el modelo de gestión económica del país, dicha visión condiciona la planificación y el uso de los recursos del Estado.
La economía nacional ―antes del surgimiento del COVID-19― atravesaba por una fase recesiva del ciclo económico, tal situación motivó al Gobierno del presidente Laurentino Cortizo a realizar una emisión de bonos de deuda pública por un valor de 2,000 millones de dólares para reactivar la economía, cancelar las deudas del Estado con proveedores y otros compromisos que derivarían en mayor inversión y empleomanía para el país.
Sin verse aún los resultados de estos movimientos de políticas públicas en materia económica, se declara la pandemia del COVID-19 y obliga a realizar lo que prácticamente llamaríamos el “cierre de la economía”, para evitar la propagación del virus y reducir la velocidad de contagios. Este evento global inesperado ha producido un “shock” económico que, de no superarlo prontamente, nos adentraremos en la más profunda contracción económica, jamás experimentada en la vida republicana.
Para actuar de forma correcta frente a la crisis real que plantea el COVID-19, es bueno rememorar algunos elementos claves que permitieron a Panamá mantenerse a flote durante la crisis mundial del 2008, provocada por el estallido de las burbujas inmobiliarias en nuestro principal socio comercial, Estados Unidos de América.
El primer aspecto que resaltaremos es el papel del Centro Bancario Internacional, en otras palabras, nuestro sistema bancario doméstico presenta hasta la actualidad mejorados sistemas de control frente a riesgos descomedidos, podríamos calificar esto como una especie de blindaje que permitió que la economía nacional sorteara con éxito la crisis causada por la especulación hipotecaria que presentaba el mercado estadounidense.
Las fortalezas estructurales de nuestro sistema bancario se centraban en la cantidad de bancos existentes y el manejo de carteras superiores a los 43,000 millones de dólares, la permanente fiscalización de la Superintendencia de Bancos de Panamá, eficiencia en los servicios que presta el sector, y las experiencias de crisis en el pasado ―como el bloqueo económico y la invasión de 1989― además de las acciones asumidas contra el lavado de dinero.
El segundo aspecto que evitó mayores efectos de la crisis económica mundial en nuestro país es que este estallido encontró un ciclo económico doméstico favorable y en expansión, dada la inversión en sectores estratégicos en forma de megaproyectos en el Canal, los puertos, Zona Libre, hotelería y turismo, servicios del centro financiero, finalmente, construcciones por demanda externa.
Para (Pérez, 2015), la crisis mundial del 2008 dejó las siguientes lecciones:
“Un primer asunto esencial es saber qué es lo que efectivamente está superado, y que aún no se ha resuelto, con la coyuntura registrada del elevado crecimiento económico de los últimos años.
Ciertamente se han rebasado líneas de índices estadísticos, se superó una coyuntura de contracción de años anteriores. Pero, los parámetros de desarrollo estructural integral no muestran cambios significativos.
En segundo lugar, los históricos niveles de desigualdad, carencia de equidad social y los obstáculos estructurales de atraso técnico siguen con grandes déficits o están casi en esto.
Servicio de agua potable
Servicio de transporte urbano
Dotación de servicios de salud
Nivel y calidad de la educación
Déficit habitacional
Estancamiento de los programas de titulación de tierras
Balance de la Red de Transporte Nacional
Seguridad de oferta en la generación eléctrica
Controles del medio ambiente
Basta con examinar parámetros básicos que tienen estas nueve estructuras nacionales, hoy deficientes, para corroborar que el estilo de crecimiento que está ocurriendo también genera complejidades nuevas con mayores déficits”[1]
Doce años más tarde, parece que en términos generales, los panameños no hemos tomado conciencia, mucho menos los tomadores de decisiones de los sectores público y privado, el afán de lucro y la corrupción campante van de la mano, fundiéndose en una danza que pone en segundo plano el bienestar general de la sociedad, tales eran las preocupaciones de (Pérez, 2015), quien advierte que los entes responsables de la política económica, los académicos y expertos en la materia, debemos estudiar y debatir un plan anticrisis y la reorganización del modelo económico para las próximas décadas en la medida que se van culminando los megaproyectos de inversión; de lo contrario, al margen de la situación mundial, nuestra economía doméstica puede enfrentar serias dificultades que podrían agravarse más, si estas también coinciden con un escenario de crisis mundial.
Según datos de la propia Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos de América (CIA), (AGENCY, 2020), la participación porcentual en el PIB por sector de la economía se distribuye de la siguiente manera: agricultura 2.4%, industria 15.7% y comercio y servicios 82%. La estructura del PIB nos brinda una idea de los nefastos efectos para la economía nacional de prolongarse esta crisis y refuerza lo descrito en párrafos anteriores.
De acuerdo con lo planteado por (MUNDIAL, 2020)“Panamá ha logrado un progreso significativo en la reducción de la pobreza en los últimos años, en parte debido al crecimiento económico y a las transferencias públicas. Entre 2015 y 2018, si utilizamos la línea de pobreza de US$5,5 al día, resultaría en una disminución de pobreza del 15,4% a un 12,5%, mientras que la pobreza extrema, fijada en US$3,2 diarios, declinó de 6,7% a un estimado de 5,1%. Pero la pobreza solo disminuyó marginalmente en 2019 y se espera que aumente en 2020 como resultado del brote de la COVID-19, afectando los avances logrados”[2]. En la controvertida economía panameña es patente que mientras el crecimiento marcha, por un lado, es el Estado con sus programas de asistencia social y las transferencias públicas, el que propulsa la reducción de la pobreza, como bien lo demuestran las cifras del Banco Mundial; además, augura un aumento de la pobreza que, a casi dos meses de decretada la emergencia nacional, crece la desocupación, lo que inevitablemente engrosará los indicadores de pobreza.
Al momento de la oficialización de la pandemia en Panamá, se tenían identificados claramente los sectores que se impactarían, tal como lo reseña (Coriat, 2020), dando por sentados los siguientes elementos:
“Si bien el Ministerio de Salud ha planificado una estrategia para contrarrestar el flagelo del coronavirus, el Gobierno aún no cuenta con un plan estructurado en materia económica para contener su impacto en el país.
El primer sector que ya siente el impacto del virus es el turístico, que no solo se traduce en la ocupación hotelera, sino en restaurantes, compras al por menor, presencia de visitantes en los centros comerciales o el servicio de transporte.
La banca jugará un papel fundamental en la medida en que los ingresos de los deudores disminuyan y se les dificulte hacer frente a los pagos de hipotecas y préstamos. Al respecto, la Superintendencia de Bancos manifestó a este diario que “en los últimos años se han establecido algunas regulaciones para que los bancos no tengan algún tipo de problemas y otra serie de inconvenientes en momentos de estrés. Esto se relaciona a temas de capital, liquidez, provisiones dinámicas y otras relacionadas con productos que puedan tener algún riesgo…”
Para Panamá, China ocupa el segundo origen de sus importaciones, aproximadamente $1,300 millones (2019), lo que representa 10% del total de las importaciones del país. El primer lugar lo ocupa Estados Unidos con $3,900 millones (30% de las importaciones de Panamá provienen de este país) …
De acuerdo con cifras de la Cámara de Comercio, la Zona Libre de Colón, para los meses de enero a diciembre 2019, presentó una disminución en su movimiento comercial de 10,3%. Las importaciones disminuyeron en 11,4% y las reexportaciones bajaron en 9,2%. En cuanto al peso de las importaciones, este aumentó 4,1% y el de las reexportaciones bajó en 2,0%.
Severo Sousa, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, explicó que hoy se reúne la mesa de reactivación económica, a la que se ha convocado a 16 sectores y se tomará en cuenta el tema del coronavirus. ‘Pudiéramos llegar a un escenario crítico en el que la gente pudiera quedar sin trabajo e incumplir con los pagos’, dijo sin intención de alarmar por la situación”[3]
La periodista Coriat, ofrece una síntesis del panorama y deja claro que el Gobierno se presenta sin un plan concreto frente a la pandemia, y que a los sectores privados les preocupaba el curso de la economía y las posibles afectaciones, de manera tal que se presenta una lista de los sectores que serían impactados, entre los que se destacan: afectaciones al transporte interno del país; reducción de los ingresos del Canal, tránsitos y carga; afectación al sistema portuario en Panamá; paralización de la construcción; impactos al empleo; paralización del comercio y servicio; afectación de pequeñas y medianas empresas; encarecimiento y abastecimiento de alimentos; uso del Fondo de Ahorro Panamá.
Lo expresado por (Coriat, 2020) nos remite a las preocupaciones de (Pérez, 2015) sobre la necesidad de un plan anticrisis y la revisión estructural del modelo económico, situación bien fundamentada en la composición del PIB y el peso porcentual de cada uno de sus sectores. El avance de la pandemia ha dejado al descubierto la inequidad como factor determinante, lo que constituye el principal freno al desarrollo.
El COVID-19 nos ataca en dos frentes: el primero es la salud de la población en general; y el segundo, la destrucción de la economía nacional. Por eso, es necesaria una estrategia nacional que cuente con la aceptación y el convencimiento de todos los asociados.
El curso de los hechos ha demostrado que el Gobierno Nacional sigue sin una estrategia de emergencia nacional anti-COVID-19, por eso sus actuaciones están mediadas por los siguientes factores:
La nación transita la pandemia del COVID-19 por un horizonte incierto, pero si tomamos lo mejor de las experiencias del combate al virus de todas las latitudes y las adecuamos a la realidad y necesidades nacionales, de seguro alcanzaremos por fin la victoria en los dos frentes de batalla.
COVID-19 Perspectiva Global
El clima generado por la Pandemia va uniformando el pensamiento en el mundo, el debate económico se centra en la misma preocupación en todas las latitudes, hoy todos coinciden en que se avizora un panorama lleno de incertidumbres y es indiscutible que el modelo económico neoliberal es el principal causante de la desigualdad, la inequidad y la falta de justicia global. Los mismos organismos que antes pregonaban las famosas medidas de ajuste estructural, hoy centran su discurso en la necesidad de un “nuevo modelo económico” y una “nueva normalidad”.
Lo más interesante de este enfoque de la CEPAL es la centralidad del papel protagónico del Estado en el combate del virus y principal actor económico responsable de mitigar los impactos, propulsando la recuperación a la mayor brevedad, independientemente de cuál sea el estadio de la pandemia. A ello, se le sumó la coincidencia global entre diferentes autores y organismos supranacionales, al señalar que la recuperación y reapertura de las economías debe estar en función de garantizar la salud de la población, esto último solo es posible con una visión de Estado que tenga como eje rector la protección de la vida.
En tiempos de COVID-19, según (BAYÓN, 2020) “El primer aspecto crucial que hay que atender es el agotamiento del modelo globalizate adoptado desde hace aproximadamente tres décadas. La crisis financiera internacional de 2008 ya nos había dado algunos indicios, pero lo que se hizo desde muchas instancias políticas fue huir hacia delante haciendo caso omiso a los problemas subyacentes que la originaron. Ahora, poco más de una década después de aquel aviso, el capitalismo planetario, su arquitectura organizativa y postulados, parecen estar colapsando. Hemos entrado en una fase de interrupción y reordenación. La razón de fondo es que se ha producido la ruptura de las grandes cadenas de valor que existían en el comercio internacional[6]”.
Tras meditar en las palabras de (BAYÓN, 2020), podemos comentar que al igual que en Panamá, tal como demostramos en líneas anteriores, las enseñanzas de la crisis del 2008 fueron pasadas por alto siguiendo las dinámicas de crecimiento de las diversas economías sin pretender resolver el problema de fondo de la inequidad, desigualdad y falta de justicia social global, desvelado por el COVID-19. La pandemia no ha generado la crisis del sistema, es un evento inesperado que adelantó lo inevitable; por ejemplo, el tema de los desajustes del sistema se presentaba simultáneamente en diversas latitudes, tal es el caso de los “chalecos amarillos” en Francia y las protestas masivas en Chile ―como muestras más emblemáticas― y en zonas diferentes del globo, pero que representan el agotamiento por la pauperización de las condiciones de vida y el ambiente resultante de décadas de neoliberalismo.
Un diminuto virus pone en jaque la vida en sociedad y la forma en que esta se reproduce. La pandemia divide al mundo, los países de Oriente presentan resultados más alentadores en el combate a la pandemia que los países occidentales, de allí que nos formulemos la siguiente pregunta: ¿A qué se debe la diferencia en los resultados?
Tomando como referencia la caracterización hecha por (Bárcena, 2020) y los factores que permiten tener mejores resultados a Oriente vs. Occidente, podemos decir que nos encontramos frente a un contraste ‘civilizatorio’, mientras que en Occidente vivimos imbuidos en el éxtasis neoliberal de extinción de lo público, de culto al individualismo y al mercado; por su parte, los orientales centran su actividad en la centralidad del respeto a la vida, valoran la colectividad y confían en el Estado, en cuanto al aseguramiento del bienestar de la población.
El COVID-19 ya no es un virus, es un actor de la geopolítica y la geoeconomía mundial que ha puesto sobre la mesa el debate en torno a formas de gobierno, modelos y sistemas económicos, divide al mundo en países que se preocupan más por el funcionamiento del mercado y otros por el aseguramiento de la vida. Se empieza hablar del resurgimiento del proteccionismo, de los autoritarismos nacionalistas, del fin del capitalismo neoliberal, mucho se puede decir al respecto y teorizar sobre posibles escenarios, pero todo va a depender de las condiciones resultantes en que se encuentren el concierto de naciones y la velocidad de recuperación en materia de salud y economía.
No podemos soslayar de este análisis la objetividad del poder político, no estamos claros si el COVID-19 será el catalizador de los tan esperados cambios sistémicos, o será aprovechado por quienes detentan el poder para reforzar el funcionamiento de sistemas desiguales; o si la virtualidad, producto de la cuarentena, servirá como freno o propulsor la participación ciudadana necesaria para gestionar sistemas de equidad y justicia social.
La humanidad se verá forzada a tomar decisiones sobre los modelos de sociedad que desee vivir al amanecer del día “D”. Las complejidades de estas ideas hacen resurgir viejos debates que deben enfrentarse hoy sin prejuicios y con la premisa fundamental de la preservación de la vida, conservación del ambiente, la solidaridad y lo comunitario, aun cuando la propia pandemia de la COVID-19 ha demostrado que las economías y regiones del mundo, llámese Occidente u Oriente, en las cuales el Estado se ha retirado casi de forma total de la actividad económica, abandonando áreas estratégicas, como la de seguridad alimentaria, la salud pública, los servicios sociales y sectores energéticos, son precisamente dichos Estados el escenario y plataforma ideal para que la pandemia destruya la sociedad y su base productiva, mientras países con sistemas híbridos (caso China, dos sistemas un país) o de economía planificada, entiéndase keynesianos (Estado del bienestar) o socialistas, se obtienen mejores resultados contra la pandemia, resguardando así la base social y productiva de sus países.
Siguiendo el hilo de nuestro análisis, parafraseando al doctor Franz Hinkelammert, no se trata de concluir que la alternativa es una especie de modelo de sociedad, socialista, capitalista, anarquista, etc. De lo que se trata es de un discernimiento en medio de las circunstancias históricas en que nos encontramos y construir relaciones sociales sumamente diferentes a las conocidas, mismo criterio que resume (Franz Hinkelammert, 2014) de la siguiente manera: “la libertad de cada uno se puede extender (y por tanto restringir) a un límite tal que no ponga en peligro, no solo la libertad del otro, sino, además, la base real del ejercicio de la libertad de ese otro. Luego el límite de la libertad de cada uno es la garantía de la base real de la reproducción de la vida de cada uno, la mía y la del otro (yo soy, si tú también eres)[7]. La organización comunitaria instrumento eficaz para la derrota del Covid 19.
El estado de emergencia declarado para enfrentar la pandemia del coronavirus en Panamá, orientado en ejes de organismos internacionales.
1. Seguimiento a la evolución de la epidemia sobre la población, tratando de contener la expansión de la infección.
2. Se destinaron fondos aminorar el impacto de la política de permanecer en casa obligando a los trabajadores a dejar sus empleos.
Las de las medidas adoptadas, divorciadas de la organización de la población en sus barrios o comunidades fue prácticamente nula, fue y es notorio la ausencia de un plan de incorporación a la gente a las tareas de contención del coronavirus.
Las políticas de limitación del virus son cuestionables. La ausencia transparencia, en el manejo de la información sobre enfermedad, así como las medidas, Los epidemiólogos han expresado su preocupación en torno a las estrategias de tratamiento del virus. incorporará a las comunidades a las tareas de mitigación habría disminuido el problema.
La forma de atender la crisis por el Gobierno nacional fue la creación de cinco mesas de trabajo para establecer las políticas de contención del virus. La mesa de salud, seguridad, comunicación, economía y el trabajo social. Divorciadas de la realidad del sentir y pensar de la estructura básica de la sociedad las colectividades, a juicio de doctor marcos Gandassegui “Si el doctor José Renán Esquivel (creador del Ministerio de Salud en 1969) estuviera vivo cada una de estas mesas tendría que trabajar en coordinación con las comunidades organizadas del país. El equipo de Seguridad (la Policía Nacional y los estamentos militarizados) se integraría a las comunidades para que estas hicieran cumplir las medidas de restricción de movimiento. La Mesa de Comunicación tendría equipos comunitarios repartidos en las comunidades de todo el país. El equipo de economía estaría preparando a la población informal para integrarse a una nueva economía “para el día después”. Explicarían el funcionamiento de la suspensión de los cortes de servicios urbanos por falta de pago. La Mesa de Trabajo Social trabajaría a través de las organizaciones comunitarias para entregarle a cada familia -sin ingresos fijos- bolsas de comida y bonos para adquirir artículos de primera necesidad.
El sistema de organización comunal conocido como comités salud, vivienda, recreación y juntas locales, de gran valía para la toma de decisiones, con nivel y formación política nivel educativo. Garantizaron resolver problemas tales como el acceso al agua, desarrollo cultural, mejoramiento de las viviendas, garantía de la salud igualitaria conocida con el lema salud para todo.
Proceso de desarrollo del pensamiento crítico, la toma de decisiones horizontal , la consulta permanente de la comunidad ,fue perdiendo espacio a partir de la década de los ochenta del siglo pasado sustituida por las recetas más perversas del neoliberalismo promovió la lumpenización, de las comunidades promoviendo el clientelismo , la cultura del juega vivo , el pensamiento único facilitando el control social, la de educación, que explican el comportamiento incoherente de la organización primaria de la sociedad panameña.
Esta coyuntura creada por el coronavirus es propicia para retomar los comités de salud, en cada calle, cada comunidad rural o urbana. organizar y movilizar a los jóvenes, mujeres y familias de todas las comunidades del país, bajo un sistema pedagógico, didáctico para enfrentar y derrotar al coronavirus.
Conclusiones
Por más de veinte años se han presentado diferentes estudios sobre las profundas desigualdades de salud en Panamá y cada diez años se asumen una serie de compromisos y deseos de contribuir a que las mismas desaparezcan; sin embargo, la realidad es que el duro contraste entre la calidad de atención en el sistema público y el privado y las dramáticas disparidades en indicadores de salud tales como la mortalidad infantil, el embarazo adolescente no deseado y la esperanza de vida, entre otros, son una evidencia de la persistencia de privilegios en la sociedad y de distintos mecanismos de discriminación; lo que exige decisiones urgentes e inmediatas a lograr el acceso a la salud para reducir brechas, además de garantizar ese acceso a toda la población, equiparar la calidad de los servicios de salud.
Combatir la desigualdad en todas sus expresiones es un imperativo ético, para Panamá con una marcada por profundas brechas estructurales que se expresan en diversos ámbitos, incluido el de la salud, también es una condición necesaria para el desarrollo sostenible. Las desigualdades sociales no solo son un obstáculo clave para el goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales; tienen, además, un impacto negativo en la productividad, la fiscalidad, la sostenibilidad ambiental y la mayor o menor penetración de la sociedad del conocimiento.
Referencias Bibliográficas
Agency, C. I. (17 de marzo de 2020). The world factbook, central Intelligence agency. Obtenido de central intelligence agency Web site: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/pm.html
Bárcena, A. (2020). Coyuntura, escenarios y proyecciones hacia 2030 ante la presente crisis de Covid-19. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Bayón, P. S. (19 de 4 de 2020). https://cincodias.elpais.com. Obtenido de https://cincodias.elpais.comhttps://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/03/19/opinion/1584630096_576462.html
Coriat, A. (11 de Marzo de 2020). El golpe económico del coronavirus a Panamá. Estrella de Panamá. Obtenido de Estrella de Panamá: https://www.laestrella.com.pa/economia/200311/golpe-economico-coronavirus-panama
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Panorama Social de América Latina 2018. Santiago: Naciones Unidas; 2019.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe. Santiago: Naciones Unidas; 2019. Nº20
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La ineficiencia de la desigualdad. Santiago: Naciones Unidas; 2019.
Franz Hinkelammert, H. M. (2014). Hacia una Economía para la Vida. La Habana: Editorial Caminos.
Jamaica, C. P. (2015). https://albaciudad.org/. Obtenido de https://albaciudad.org/ https://albaciudad.org/wp-content/uploads/2015/09/08072015-Carta-de-Jamaica-WEB.pdf
Mundial, B. (16 de Abril de 2020). Panamá: panorama general, Banco Mundial. Obtenido de BANCO MUNDIAL: https://www.bancomundial.org/es/country/panamá/overview
Organización Mundial de la Salud (OMS). Estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud. Ginebra: OMS; 2014.
Organización Panamericana de la Salud (OPS). Salud Universal en el Siglo XXI: 40 años de Alma-Ata: Informe de la Comisión de Alto Nivel. Washingto
Notas

