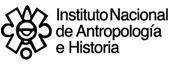

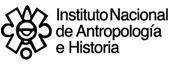

Artículos
Observaciones sobre los conceptos de la Carta de Venecia
Conversaciones…
Instituto Nacional de Antropología e Historia, México
ISSN: 2594-0813
ISSN-e: 2395-9479
Periodicity: Bianual
no. 11, 2021

Abstract:
La Carta de Venecia de 1964 se ha convertido en una importante referencia para la mayoría de las cartas y recomendaciones internacionales adoptadas en la segunda mitad del siglo XX, aunque no ha estado exenta de críticas. El objetivo de este artículo es examinar algunas de las principales fuentes de los conceptos expresados en la carta. Estas fuentes incluyen los escritos filosóficos de la primera parte del siglo XX, desde Riegl y Bergson hasta Heidegger y Brandi. La principal referencia internacional se encuentra en las recomendaciones de Atenas de 1931, así como en la Carta italiana de Giovannoni de 1932. En 1957 se celebró un Congreso Internacional en París, que anticipó al Congreso de Venecia, de 1964. La principal diferencia terminológica es que la recomendación de 1931 se centra en la conservación y excluye casi por completo la opción de la restauración. La Carta de 1932, en cambio, está redactada en italiano y habla principalmente de restauración, lo que pone de manifiesto las diferencias lingüísticas, uno de los problemas de interpretación. La principal diferencia de la Carta de Venecia de 1964 con respecto a las recomendaciones anteriores está en su Prefacio. Éste fue redactado por Paul Philippot, en aquel momento director adjunto de ICCROM, y bien informado de la política de Cesare Brandi y del Instituto Central de Restauración italiano (ICR). Ésta es la sección de la Carta de Venecia en la que la traducción inglesa no representa los conceptos originales, que pueden remontarse a los años 30, y a la Teoria del restauro de Brandi, publicada en 1963. Aunque hay cuestiones criticables, la Carta ha mantenido bien su posición. Ha sido una fuente de inspiración para las cartas internacionales y nacionales. Fue adoptada como documento fundacional del ICOMOS en 1965, y cuarenta años después se incluyó en las Directrices Operativas del Patrimonio Mundial.
Palabras clave: conceptos, traducción, Carta de Venecia.
Observaciones sobre los conceptos de la Carta de Venecia
El contexto de la Carta de Venecia
La Carta de Venecia de 1964 es un hito importante en el reconocimiento y la salvaguarda modernos del patrimonio cultural. La carta representa una condensación de los primeros desarrollos conceptuales modernos a partir del siglo XVIII. Dentro de este proceso, constituye un nuevo paradigma para el desarrollo de las políticas internacionales de conservación, tal y como evolucionaron desde la segunda mitad del siglo XX. Mientras que en el pasado, y todavía en el siglo XIX, la creatividad se refería a menudo a la imitación de las creaciones divinas, es básicamente mérito de Friedrich Nietzsche haber reconocido el papel de la creatividad humana en la concepción de “una obra de arte”, estableciendo así un nuevo fundamento para el reconocimiento de la diversidad de las expresiones culturales humanas. A principios del siglo XX, sobre todo gracias a la contribución de varios pensadores, como Henri Bergson, Alois Riegl, Martin Heidegger y Walter Benjamin, este pensamiento empezó a cambiar de manera gradual los planteamientos del siglo XIX sobre la definición del patrimonio cultural.

En 1931, se organizó en Atenas el Primer Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, patrocinado por la Oficina Internacional de Museos, que se había creado en 1926. Las conclusiones relativas a la salvaguarda de los monumentos antiguos incluían recomendaciones sobre medidas administrativas y legislativas, la mejora estética, la restauración, las medidas para evitar el deterioro, las técnicas de conservación, así como la colaboración internacional y la educación en el respeto a los monumentos. En la Conferencia de Atenas, Italia estuvo representada por Gustavo Giovannoni (1873-1947), quien a su regreso redactó su propia versión de las recomendaciones, adoptadas por el Consejo Superior de Antigüedades y Bellas Artes del Ministerio de Educación italiano (Consiglio superiore delle antichità e belle arti), en 1932. Mientras que el congreso de 1931 condenó la “restauración”, haciendo hincapié en la política de conservación, Giovannoni se refirió a la restauración como
el concepto arquitectónico que pretende devolver al monumento una función de arte y, cuando sea posible, una unidad de línea (que no debe confundirse con la unidad de estilo); el criterio que deriva del sentimiento de los propios ciudadanos, del espíritu de la ciudad, con sus recuerdos y nostalgias; y, por último, lo mismo indispensable que se refiere a las necesidades administrativas relativas a los medios necesarios y al uso práctico (Carta del Restauro, 1932).[1]
La política expresada por Giovannoni se trasladó a la Escuela de Arquitectura de Roma, donde enseñó restauración. Entre sus alumnos se encontraba Roberto Pane (1897-1987), después profesor de la escuela de arquitectura de Nápoles, y quien acuñó el término “restauro critico”, es decir, restauración basada en el juicio crítico. Afirmaba que, al mismo tiempo que se mantenía la evidencia histórica, la restauración podía liberar cualidades estéticas ocultas. Otro alumno y ayudante de Giovannoni fue Guglielmo De Angelis d’Ossat (1907-1992), director general del patrimonio cultural italiano (1947-1960) y decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Roma. De Angelis estableció los primeros programas de formación en conservación de “monumentos y sitios” en la década de 1960. También colaboró estrechamente con ICCROM en el desarrollo de cursos de formación internacionales, desde 1966.
En 1939, el gobierno italiano creó el Istituto Centrale del Restauro (ICR), con Cesare Brandi (1906-1988) como director fundador. En la década de 1940, el Instituto comenzó a formar a conservadores de arte. Las conferencias de Brandi, publicadas en 1963, como Teoria del restauro, reflejaban los conceptos filosóficos de las décadas anteriores, y se tomaron como referencia importante para la Carta de Venecia. En su teoría, Brandi distingue dos tipos de restauración, una en relación con los artefactos manufacturados, donde la función es la referencia principal, y otra en relación con las obras de arte:
[…] cuando, por el contrario, se trate de obras de arte, incluso aunque se encuentren entre ellas obras que posean estructuralmente una finalidad funcional, como la arquitectura y, en general, los objetos de las llamadas artes aplicadas, resultará claramente que el restablecimiento de la funcionalidad, aunque también se incluya en la intervención restauradora, no representa en definitiva más que un aspecto secundario o colateral de ésta, nunca lo primario o fundamental en lo que respecta a la obra de arte en cuanto tal (Brandi, 1998: 13)
Brandi define la restauración como “el momento metodológico del reconocimiento de la obra de arte, en su consistencia física y en su doble polaridad estética e histórica, en orden a su transmisión al futuro” (Brandi, 1998: 15). Se puede considerar que la teoría de Brandi ha tenido un impacto fundamental en la concepción de la Carta de Venecia.
La Carta de Venecia de 1964
En mayo de 1957, la UNESCO patrocinó el Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, organizado en París. Durante el congreso, De Angelis d’Ossat presentó una invitación para continuar los debates en Italia. Siete años más tarde, el 2º Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos se celebró en Venecia, en mayo de 1964. Antes de la Conferencia de Venecia, se organizó una reunión preliminar en ICCROM, en Roma, en la que participaron Piero Gazzola, Guglielmo De Angelis d’Ossat, Raymond Lemaire y Paul Philippot, para discutir los posibles resultados de la conferencia. Aquí se señaló que, tras la Guerra Mundial, la situación del patrimonio cultural había cambiado. Por tanto, sería necesario actualizar los principios recomendados por el Congreso de Atenas de 1931. Gazzola y Pane presentaron, entonces, algunas ideas para la revisión como introducción a la Conferencia de Venecia.
En el Congreso de Venecia, la carta (la Carta Internacional para la Conservación y Restauración de Monumentos y Sitios) fue preparada por un grupo de trabajo internacional de 23 miembros. El grupo estaba presidido por Piero Gazzola, con Raymond Lemaire como relator, e incluía representantes de la UNESCO y de ICCROM. El miembro más joven del grupo fue Carlos Flores Marini (México). El texto original de la carta se redactó en francés, con base en los

debates del Grupo de Trabajo. Raymond Lemaire se encargó de la redacción de los artículos, mientras que el Prefacio fue redactado por Paul Philippot, a la sazón director adjunto de ICCROM. La versión inglesa se preparó en la UNESCO después de la conferencia, y parece que se tomó como referencia para varias traducciones (ICOMOS, 1994). La Carta de Venecia fue adoptada como principios fundacionales del ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) en su lanzamiento en la Conferencia de Cracovia, en 1965. También se integró en las Directrices Operativas para la Aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial (2005) como principios fundadores de la incipiente doctrina internacional en materia de salvaguarda del patrimonio arquitectónico.

El Prefacio de la Carta de Venecia de 1964
La Carta de Venecia puede tomarse ahora como la piedra angular del proceso de desarrollo gradual de las políticas de conservación, que en su conjunto constituyen el marco metodológico general aplicable a los distintos tipos de patrimonio, teniendo en cuenta también la diversidad de contextos culturales y medioambientales. El texto fue concebido en francés, y cabe señalar que la versión inglesa, resultante de una traducción posterior, no siempre refleja las ideas originales. Es el caso, en particular, del comienzo del Prefacio, que propone un principio fundamental para la definición del patrimonio. Paul Philippot, que escribió el Prefacio, estaba en estrecho contacto con Brandi y otros colegas del ICR, y también estaba bien informado sobre las políticas de implicaciones prácticas de los conservadores del ICR. En esos años, ICCROM se preparaba para emprender una formación internacional en materia de conservación de la arquitectura, conjuntamente con la Universidad de Roma, además de sumar esfuerzos con el ICR para la conservación de las pinturas murales. Por lo tanto, era importante aclarar los conceptos relacionados con la conservación del Patrimonio.

El Préface en francés inicia:
Chargées d’un message spirituel du passé, les œuvres monumentales des peuples demeurent dans la vie présente le témoignage vivant de leurs traditions séculaires. L’humanité, qui prend chaque jour conscience de l’unité des valeurs humaines, les considère comme un patrimoine commun, et, vis-à-vis des générations futures, se reconnaît solidairement responsable de leur sauvegarde. Elle se doit de les leur transmettre dans toute la richesse de leur authenticité.
La traducción oficial al inglés es la siguiente:
Imbued with a message from the past, the historic monuments of generations of people remain to the present day as living witnesses of their age-old traditions. People are becoming more and more conscious of the unity of human values and regard ancient monuments as a common heritage. The common responsibility to safeguard them for future generations is recognized. It is our duty to hand them on in the full richness of their authenticity.[2]
La noción de “les œuvres monumentales”, que figura en el Prefacio, fue concebida sin duda en referencia a la teoría de Brandi. Como ya han indicado varios filósofos, una obra de la creatividad humana puede reconocerse en dos aspectos; uno es la idea creativa, es decir, la representación intangible del significado de la obra; el otro se refiere a su soporte material, que está sujeto al envejecimiento y a la intemperie con el paso del tiempo. A este respecto, Philippot señala que
[…] desde un punto de vista histórico, el del historiador del arte, la obra de arte tiene una característica notable que da un carácter distintivo evidente al discurso de la historia del arte dentro de las ciencias humanas. En efecto, cualquiera que sea la época en que se creó la obra de arte, ésta se nos entrega hic et nunc, en el presente absoluto de la percepción. Carece de una realidad propia hasta que es reconocida por una conciencia, y este reconocimiento no es el resultado de un juicio derivado de un análisis, sino la identificación de una especificidad dentro de la propia percepción y el punto de partida para el estudio del historiador [3] (Philippot, 2005: 28).
Hablar de obras monumentales del pasado no subraya el tamaño o la importancia de las obras, ni se limita sólo a los “edificios históricos”, como se propone en la traducción inglesa. Más bien, esta noción se refiere incluso a los modestos logros creativos de la humanidad en el pasado, asociados a significados particulares como testimonio vivo de la vida tradicional. De hecho, es precisamente en el “message spirituel du passé” donde puede reconocerse esta significación que conlleva un sentido espiritual particular asociado al proceso creativo y al significado del patrimonio.
El original en francés señala que la gente “prend chaque jour conscience de l’unité des valeurs humaines, les considère comme un patrimoine commun”.[4] La versión inglesa también afirma que la gente es cada vez más consciente de la unidad de los valores humanos. Sin embargo, a diferencia del texto en francés, la versión inglesa menciona: “ancient monuments as a common heritage”.[5] En realidad, el original en francés no especifica “monumentos antiguos”, sino que señala que es la unidad de los valores humanos lo que debe considerarse un patrimonio común. Cuando se habla de valores humanos, debe entenderse que se refiere a un juicio que resulta del proceso de reconocimiento de las realizaciones creativas (les œuvres monumentales) de la humanidad. Estos valores perduran mientras sigan siendo reconocidos y regenerados por las sucesivas generaciones de personas. Por lo tanto, los valores basados en un reconocimiento juicioso de un recurso patrimonial se convierten en un incentivo para que la gente reconozca la importancia de la creatividad humana y, por lo tanto, proporcionan una referencia para entender dichas obras con vistas a su mantenimiento y restauración.
El reconocimiento de una obra de la creatividad humana forma parte de la continuidad tradicional de la comprensión de la calidad intangible de la obra de la creatividad humana. Se trata de un proceso de aprendizaje, y la humanidad siempre ha aprendido de los logros del pasado, para luego seguir respondiendo de forma creativa a los retos que van surgiendo, mientras que a través de ese desarrollo cada fase alcanza su identidad y función, contribuyendo al estrato histórico de la obra. Teniendo en cuenta que la carta se redactó después la Guerra Mundial, existía un fuerte sentimiento de solidaridad entre las distintas naciones. Además, ICCROM ya se había puesto en contacto con los profesionales de la conservación de los distintos países para conocer las necesidades, y proponer la colaboración y la formación para salvaguardar el patrimonio.
Se ha observado que las primeras políticas modernas se elaboraron, principalmente, en un contexto europeo. A partir de la década de 1990, esto cambió de manera gradual, como se refleja en las recomendaciones de la Conferencia de Nara sobre la Autenticidad, de 1994, en Japón: “La diversidad del patrimonio cultural existe en el tiempo y en el espacio, y exige el respeto de otras culturas y de todos los aspectos de sus sistemas de creencias”. Aunque se reconoce que las directrices para salvaguardar el patrimonio deben acordarse y establecerse en el ámbito internacional, la diversidad de culturas y recursos patrimoniales exige que cada país sea responsable de “aplicar el plan en el marco de su propia cultura y sus tradiciones”, como también se señala en la Carta de Venecia. Por lo tanto, si bien la esencia de la conservación del patrimonio debe ser aclarada en los principios internacionales, es necesario reconocer la especificidad y el significado de cada lugar como referencia para su aplicación.
Restauración y reconstrucción
La restauración se trata en los artículos del 9 al 13 de la Carta de Venecia, y se considera que tiene un carácter excepcional. El artículo 9 subraya que se trata de una operación muy especializada, cuyo objetivo es preservar y revelar el valor estético e histórico de los monumentos, respetando su material original y los testimonios documentales auténticos. “La restauration est une opération qui doit garder un caractère exceptionnel. Elle a pour but de conserver et de révéler les valeurs esthétiques et historiques du monument et se fonde sur le respect de la substance ancienne et de documents authentiques”[6] (artículo 9). Sin perder de vista el ámbito principal de la restauración, la carta señala que cuando las técnicas tradicionales no son adecuadas, también se puede recurrir a las técnicas modernas, garantizando que su eficacia ha sido probada.
La cuestión de la reconstrucción se discute en el artículo 15, de manera específica con referencia a los sitios excavados o a las ruinas. Aquí se define que cualquier reconstrucción deberá excluirse a priori:
Tout travail de reconstruction devra cependant être exclu à priori, seule l’anastylose peut être envisagée, c’est-à-dire la recomposition des parties existantes mais démembrées. Les éléments d’intégration seront toujours reconnaissables et représenteront le minimum nécessaire pour assurer les conditions de conservation du monument et rétablir la continuité de ses formes.[7]
De hecho, en el apartado relativo a la restauración hay varias indicaciones que pueden entenderse como un rehacer o reconstruir, de forma parcial, los elementos perdidos. La cuestión fundamental es entender en qué momento la restauración se convierte en reconstrucción y qué implica esto en cuanto a la política.
En el artículo 12 se señala que las sustituciones de las partes perdidas “deben integrarse armoniosamente en el conjunto, pero al mismo tiempo deben distinguirse del original para que la restauración no falsee el testimonio artístico o histórico”. En principio, hay que respetar todas las épocas. Sin embargo, la revelación de formas ocultas puede estar justificada en circunstancias excepcionales, y “cuando lo que se retira tiene poco interés y el material que se saca a la luz tiene un gran valor histórico, arqueológico o estético, y su estado de conservación es lo suficientemente bueno como para justificar la acción” (artículo 11). El juicio sobre los límites de la restauración y la justificación de mostrar capas subyacentes significativas en un monumento histórico es una cuestión delicada que requiere de sensatez. En estos casos, las decisiones no deben ser tomadas en solitario por un conservador individual, sino en consulta con otras personas u organismos competentes.
Monumentos históricos y sitios
El artículo 1 de la Carta de Venecia propone la definición de “monumento histórico”. El texto en inglés señala que un “monumento histórico” puede abarcar una sola obra arquitectónica, así como su entorno. El original en francés, en cambio, dice:
La notion de monument historique comprend la création architecturale isolée aussi bien que le site urbain ou rural qui porte témoignage d’une civilisation particulière, d’une évolution significative ou d’un événement historique. Elle s’étend non seulement aux grandes créations mais aussi aux œuvres modestes qui ont acquis avec le temps une signification culturelle.[8]
De hecho, el texto en francés no menciona el “entorno”,[9] sino que afirma que la noción de monumento histórico no sólo se refiere a una creación arquitectónica aislada, sino también a un lugar urbano o rural que es testimonio de una civilización determinada. Además, señala que la noción de monumento histórico no sólo se refiere a las grandes creaciones, sino también a las obras modestas que han adquirido importancia cultural a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la carta también reconoce la importancia de las zonas urbanas y rurales históricas. En el artículo 14, la carta se refiere a la salvaguarda de los “sitios monumentales” (Sites Monumentaux): “Los sitios monumentales deben ser objeto de cuidados especiales para salvaguardar su integridad y asegurar su mantenimiento, su gestión y su puesta en valor. Los trabajos de conservación y restauración que se realicen deben inspirarse en los principios expuestos en los artículos anteriores”. Entonces, ¿qué son los “Sites Monumentaux”? El artículo 1 ya observa que la noción de “monumento” puede referirse a lugares urbanos o rurales, e incluso a obras modestas que han adquirido una importancia cultural a lo largo del tiempo; es decir, que han sido reconocidas por su historicidad dentro de su contexto. En consecuencia, podemos interpretar los “lugares monumentales” como una referencia a los espacios urbanos o rurales que han sido reconocidos por su importancia cultural en su integridad.
El movimiento moderno en el arte y la arquitectura se contempló en una serie de conferencias del CIAM (Congrès internationaux d’architecture moderne), iniciadas en 1928, una de las cuales tuvo lugar en Atenas, en 1933. Las recomendaciones de Atenas se publicaron posteriormente con comentarios de Le Corbusier, incluyendo también observaciones sobre la protección de las zonas urbanas históricas. La conservación urbana cobró especial importancia tras la Guerra Mundial. En Italia, basándose en la primera experiencia de conservación urbana de Giovanni Astengo, en Asís, en la década de 1950, la conferencia de Gubbio de 1960 se refirió, en específico, a la conservación y rehabilitación de los centros urbanos históricos (centri storici), asumido esto como responsabilidad municipal. En 1962, Francia aprobó la Ley André Malraux de “Secteurs sauvegardés” para la protección de los conjuntos urbanos históricos reconocidos por sus cualidades arquitectónicas. En el Reino Unido, al mismo tiempo, se iniciaron estudios sobre las áreas urbanas históricas, que dieron como resultado la definición y el reconocimiento legal de las áreas de conservación, que podían incluir edificios catalogados como edificios de “valor colectivo”. Durante la Conferencia de Venecia, también se presentó una moción que se refería, específicamente, a la protección y rehabilitación de los centros históricos (documento 8). En la década de 1970, estas iniciativas dan lugar al reconocimiento de la metodología de la conservación urbana integrada, tal como se indica en los documentos del Consejo de Europa de 1975, así como en las recomendaciones de la UNESCO de 1972 y 1976, que prestan especial atención a la salvaguarda de los conjuntos históricos junto con su entorno.
En este sentido, cabe destacar las iniciativas metodológicas emprendidas para el análisis de los territorios históricos, como las de M.R.G. Conzen (1907-2000) en el Reino Unido, y Saverio Muratori (1910-1973) y Gianfranco Caniggia (1933-1986) en Italia (Whitehand, 1981; Cataldi et al., 2002; Caniggia, 1976). En lugar de fijarse en el valor arquitectónico de los edificios individuales, ahora se trataba de comprender la forma urbana tradicionalmente establecida de una zona histórica, caracterizada por la integridad de las tipologías de edificios y espacios formados poco a poco. La integridad de una zona urbana tendría que reconocerse, pues, en la identificación y el análisis de las características tipológicas de los edificios y espacios, y en cómo éstas han evolucionado gradualmente a lo largo del tiempo, creando la forma urbana global dentro de su entorno medioambiental. Son estas características tipológicas de los edificios y espacios las que representan la creatividad humana en referencia a la morfología urbana. La tipología no sólo se basa en la hábil utilización de los recursos y materiales disponibles para proporcionar un refugio a la comunidad. También se relaciona con una respuesta sostenible a las necesidades de la sociedad dentro de su economía y gestión doméstica tradicionales.
Observaciones finales
Gertrude Tripp, exdirectora del Bundesdenkmalamt (Austria) y miembro fundador del Consejo de ICCROM, fue la única mujer en el grupo de trabajo que redactó la Carta de Venecia. En 2001, al examinar la carta, recordó que, aunque el grupo de trabajo era realmente internacional, en aquel momento todavía no se comprendían lo suficiente las condiciones y los requisitos del patrimonio en las distintas partes del mundo.[10] En 1977, Cevat Erder, después elegido director de ICCROM, dijo que la Carta de Venecia había recibido muchas críticas tras su concepción.
Sin embargo, señaló que no sería fácil, y quizá ni siquiera posible, redactar una nueva declaración concisa de los principios de conservación. La carta era un documento histórico en el desarrollo de las políticas internacionales de conservación y, por tanto, debía tratarse como “un monumento histórico” (Erder, 1994).
Al estar redactada en francés, algunos de los conceptos del texto original reflejan los términos utilizados en los países latinos. La principal diferencia de la carta con respecto a las recomendaciones anteriores está sin duda en el Prefacio. Tiene un espíritu fuertemente filosófico, que puede no haber sido siempre bien interpretado en las traducciones. Considerando que la carta ha sido traducida a decenas de idiomas, y que también ha sido una referencia política para algunas de las principales organizaciones de patrimonio, es de imaginar que puede haber habido problemas en su interpretación en los diferentes contextos culturales. Esta dificultad para interpretar adecuadamente el texto original puede ser uno de los motivos de las críticas.

Aunque la Carta de Venecia representa ciertamente una innovación en el reconocimiento del patrimonio, no es la última palabra en políticas de conservación. Las políticas han seguido avanzando en respuesta a la evolución de las situaciones, y a una mayor comprensión del significado del patrimonio. Una de las cuestiones a las que hay que prestar atención es la interpretación de los conceptos de monumentos y sitios, que pueden tener significados diferentes en varios idiomas. Sin embargo, a menudo es demasiado fácil sacar de contexto una frase de la Carta de Venecia como principio por seguir, sin definir adecuadamente la especificidad de cada caso. Lo mismo ocurre con otros documentos internacionales.
En la década de 1960, todavía se prestaba mucha atención a la protección de edificios individuales o de lugares que contenían edificios apreciados por sus valores arquitectónicos. Esto se observa en la definición de patrimonio de la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, y se reflejó en las primeras candidaturas a la Lista. Es sobre todo desde el Año Europeo del Patrimonio Arquitectónico de 1975 cuando se adopta un enfoque más amplio, empezando por el reconocimiento de las áreas urbanas históricas como patrimonio. Esta vez ya no se trata sólo de los valores arquitectónicos o históricos, sino de la importancia de la morfología urbana y las características espaciales. En la década de los 90, se añade el reconocimiento de los paisajes culturales, lo que ha llevado a una apreciación más amplia, no sólo de los valores culturales, sino también de los medioambientales. También se presta cada vez más atención a la gestión de los entornos de los inmuebles. A principios del siglo XXI se distingue entre el patrimonio material y el inmaterial. Aunque se reconoce que puede haber razones para esa distinción, no siempre es útil desde el punto de vista de la conservación del patrimonio, teniendo en cuenta que son los aspectos tangibles e intangibles los que forman nuestro patrimonio. De hecho, la Convención de la UNESCO de 2005 introdujo el concepto unificador de “expresión cultural”, que puede abarcar todos los aspectos al momento de reconocer los recursos patrimoniales.
En este contexto cambiante, la Carta de Venecia no debe tomarse como una recomendación internacional independiente. Más bien, debe considerarse como la base histórica y una referencia fundamental para entender la evolución de las políticas internacionales de conservación en respuesta a los nuevos retos. De hecho, todo este proceso representa el reconocimiento del patrimonio. Perdura dentro de los enfoques culturales modernos de salvaguarda del patrimonio, y puede considerarse en sí mismo como parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial.
*
Referencias
Athens Charter (1931) The Athens Charter for the restoration of historic monuments, Adopted at the First International Congress of Architects and Technicians of Historic Monuments, Athens, 1931.
Brandi, Cesare (1963) Teoria del restauro, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma.
Brandi, Cesare (1988) Teoría de la restauración, trad. María Ángeles Toajas Roger, Alianza Editorial, Madrid.
Caniggia, Gianfranco (1976) Strutture dello spazio antropico, Studi e Note, UNIEDIT, Firenze.
Carta del restauro (1932) Carta italiana del restauro [http://www.brescianisrl.it/newsite/public/link/Carta_restauro%20_1932. pdf] (consultado el 10 de abril de 2022).
Cataldi, Giancarlo, Gian Luigi Maffei and Paolo Vaccaro (2002) “Saverio Muratori and the Italian school of planning typology”, Urban Morphology 6 (1): 3-14.
Erder, Cevat (1994) “The Venice Charter under Review (1977)”, The Venice Charter 1964-1994/ La Charte de Venise 1964-1994, ICOMOS Scientific Journal (4): 24-31.
ICOMOS (1994) “The Translations of the Venice Charter in Alphabetical order - Traductions de la Charte de Venise dans l’ordre alphabétique”, ICOMOS Scientific Journal (4).
Nara Document (1994) Nara document on authenticity, ICOMOS, Nara.
Philippot, Paul (2005) “The phenomenology of artistic creation according to Cesare Brandi”, in: Cesare Brandi, trans. Cynthia Rockwell, Nardini Editore, Florence, pp. 27-41.
UNESCO (1972) Convention concerning the protection of World Heritage, cultural and natural, UNESCO, Paris.
UNESCO (2005) Convention on the protection and promotion of the diversity of cultural expressions, UNESCO, Paris.
UNESCO (2005) Operational guidelines for the implementation of the World Heritage Convention, UNESCO, Paris.
Whitehand, Jeremy William Richard (ed.) (1981) The urban landscape: historical development and management. Papers by M.R.G. Conzen, Institute of British Geographers Special Publication no. 13, Academic Press, London.
Notes

