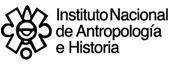

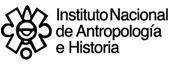

Artículos
Dibujar para ver la ciudad histórica. El patrimonio urbano en el dibujo de Fernando Chueca Goitia
Conversaciones…
Instituto Nacional de Antropología e Historia, México
ISSN: 2594-0813
ISSN-e: 2395-9479
Periodicidad: Bianual
núm. 11, 2021

Resumen:
Contempla este artículo una cuestión pendiente de estudio en el quehacer del arquitecto e historiador Fernando Chueca Goitia (Madrid, 1911-2004), personalidad relevante en la cultura de preservación patrimonial en España a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Se centra en la intensa relación entre el dibujo de Chueca, practicado como medio de conocimiento, y sus trabajos de investigación en torno a la ciudad histórica.
La reflexión de Chueca sobre el patrimonio urbano y su conservación, reflejada en lúcidas –a veces acusadoras– publicaciones, se articuló con una paralela argumentación gráfica. Los dibujos a mano alzada, vigorosos, rápidos y eficaces, con que solía glosar sus textos, no son meras ilustraciones de acompañamiento.
Este escrito es una aproximación al interés de Chueca por la experiencia urbana, entendida como ente histórico y como ente vivo; y, en relación con ello, a esa acción gráfica en que conjuga las dimensiones sensorial e intelectual. En todo su dibujar –extendido a grandes centros urbanos como Madrid, Nueva York, Sevilla, Roma…– se trasluce la constancia de un método conducente a saber ver la arquitectura y la ciudad.
Palabras clave: Fernando Chueca Goitia, dibujo arquitectónico, ciudad histórica, defensa, patrimonio urbano..
Dibujar para ver la ciudad histórica. El patrimonio urbano en el dibujo de Fernando Chueca Goitia
La figura de Fernando Chueca Goitia (Madrid, 1911-2004), sobresaliente en no pocos aspectos de la vida arquitectónica –y artística– española a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, adquiere un peso especial en lo que toca a la cultura de preservación patrimonial. Más allá de su ejercicio profesional como arquitecto que intervino en edificios históricos, la singular trayectoria de Chueca en el campo del patrimonio se apoyó en tres pies complementarios: su misión docente en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, como catedrático de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo; su larga labor de investigación acerca de la arquitectura y la ciudad, en España; y, hasta sus últimos días, su sostenido afán defensor del patrimonio arquitectónico y urbano. En este estudio nos centraremos en el campo patrimonial de las ciudades históricas, ámbito que caracterizó buena parte de su pensamiento y su obra; y lo haremos atendiendo a una faceta de Chueca que, pendiente aún de ser estudiada, resulta esencial para comprender su aptitud –y su actitud– respecto al patrimonio: la acción de dibujar.
Hablamos de la acción de dibujar en Chueca, mejor que de sus dibujos, para remarcar la constancia en tal práctica como plan de conocimiento e indagación; un metódico hacer que abarcó todos los registros y usos del dibujo de arquitectura.[1] En paralelo a la reflexión teórica sobre la ciudad histórica, que recorre su vasta producción de escritos, descubrimos una también permanente argumentación gráfica –eficaz contrapunto a la verbal– sobre la forma y la vida urbanas. No cabe, así, considerar los dibujos de Chueca como meras ilustraciones de los textos; son muestra, más bien, de un operante razonamiento gráfico: la herramienta para analizar, comparar, interpretar, desentrañar los múltiples valores –entre ellos, destacadamente, los patrimoniales– de la arquitectura y la ciudad.
La ciudad, ente histórico
El interés de Chueca por lo urbano parte de la disciplina arquitectónica, pero va más allá. En su idea de ciudad destaca, siguiendo la idea unamuniana de tradición, el concepto del organismo vivo y en permanente cambio; de otro lado, y acompañando a lo anterior, la noción de la ciudad como ente histórico. Las ciudades –llega a decir– “más que ligadas a la historia, son historia ellas mismas” (Chueca Goitia, 2000: 13). Su percepción de la complexión urbana, nutrida de aparentes opuestos –alteración-pervivencia, determinantes materiales-raíces espirituales–,[2] le aproxima a las tesis spenglerianas acerca de la existencia del “alma de la ciudad” o de la ciudad contemplada como “historia psíquica de la cultura” (Spengler, 1922).
Así, la relación –el trato personal– de Chueca con la ciudad, tanto con la que habita como con la que eventualmente visita, se establece en términos que parecen conferir a lo urbano un carácter casi animado. Este registro –encontrar, junto con la construcción física de la ciudad, el “alma que la anima”– es perceptible en toda la indagación llevada a cabo por Chueca; y lo expresa programáticamente cuando enuncia que las ciudades “son entes vivos de rebosante personalidad y, por tanto, no es ningún desatino utilizar para conocerlas el método antropológico” (Chueca Goitia, 1974: 15).
En consecuencia, sus primeros estudios urbanos se atuvieron a dos ciudades cuya “personalidad” conocía bien: Madrid, su propia ciudad, que había explorado a fondo desde su juventud, en largos paseos con su padre; y Nueva York, en la que estuvo un año como pensionado de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. El semblante de Madrid (1951) y Nueva York. Forma y sociedad (1953), son dos certeros trabajos en que Chueca, como indicara Terán (2002: 20), “nos enseñó a plantearnos muchas cosas sobre la ciudad”; dos aproximaciones a dos fenómenos urbanos por entero distintos, pero con una misma actitud metodológica: el tratarlos como algo viviente y en transformación.
En El semblante de Madrid recogía su sistemática práctica andariega por la ciudad, dialogando con ella directamente, descubriendo lo que el organismo urbano le llega a decir. Ya el título de semblante, que nos remite a cualidades propias de los seres animados, cuando no propiamente humanas,[3] nos indica un característico acercamiento a la ciudad. En el preámbulo del libro declara Chueca (1951: 3) que su intención al escribirlo fue la de dibujar un retrato del natural; en ningún caso un cuadro de estudio, “sino pintado al aire libre, con el caballete en el campo abierto de la ciudad”. Se pretendía reunir la materia física con la sustancia histórica que la anima; y entendiendo esta última –con unas palabras que parecen evocar alguna de las Lámparas de Ruskin– como depositada “por todos y cada uno de los habitantes que han vivido, luchado, gozado y sufrido dentro de sus muros”, ya apuntaba su idea de la “ecología” humana. Este planteamiento, “soberanamente atractivo” (Marías, 1992b: 3) en su concepción filosófico– metodológica, late también en el libro sobre Nueva York. Es éste un retrato más inesperado; el de una ciudad a la que acababa de llegar, y que le sorprende y le abre a inesperadas extensiones urbanas. Dos de los aspectos que le asombraron nada más arribar a la ciudad, y que entendió como de gran alcance, fueron el sistema de parkways alrededor de la isla de Manhattan y sus accesos, y el public housing, organización de viviendas colectivas, de renta baja y con protección estatal (Chueca Goitia, 1952: 13).[4]
Los trabajos de Chueca sobre la ciudad histórica que recorrieron todo su itinerario como estudioso e investigador se concentraron significativamente desde los años sesenta; esto es, cuando se estaba produciendo el crecimiento desaforado de las ciudades y, por ende, cuando se alentaba en Chueca un enorme interés por la necesaria conservación de los centros históricos y una inquietud –si no alarma– por un patrimonio que veía perderse.
En esa década publicó dos reveladores estudios, en cuyos títulos resaltaba ya la incidencia de ese fenómeno en el patrimonio urbano: “Las ciudades históricas. (Un drama de nuestro tiempo)” (1965) y El problema de las ciudades históricas (1968).[5] El primero, alertando de la gravedad del proceso de destrucción de dichas ciudades, como algo general en nuestra cultura contemporánea, estaba motivado por unas declaraciones de Gropius muy críticas con el último devenir del ambiente urbano en los cascos históricos: “Si Gropius, el gran renovador de nuestro ambiente visual, el hombre que sólo hace algunos años vivía confiado en las relaciones de una arquitectura y un urbanismo que él había impulsado, se siente perplejo, qué será de los que abrigábamos ya no pocas dudas” (Chueca Goitia, 1965: 274). En el segundo, más centrado en el caso de la destrucción de las ciudades históricas españolas (y en el que reparte responsabilidades entre todos los estamentos sociales y profesionales, y de arquitectos), llega a proponer un decálogo “para salvar el patrimonio de nuestras ciudades” (1968b: 17).
También en 1968 apareció su muy difundida Breve historia del urbanismo, donde no dejó de detenerse en la problemática de la ciudad contemporánea, esa fase que Chueca (1968a: 195) denominara de “transformación incongruente” respecto a la histórica. Es clara, así, la falla que se produce en el fondo –y aun en la forma y los dibujos– del tratado: la dislocación entre el discurrir de la historia urbana desde las primeras civilizaciones, hasta incluir la ciudad barroca, por un lado (Figura 1); por el otro, la ciudad industrial y su ulterior devenir (Figura 2).
Entrados los años setenta, sus estudios atendieron en particular a la realidad de las ciudades españolas; en un momento en que con el cambio de régimen político parecían abrirse nuevas oportunidades a la conservación del patrimonio arquitectónico. En Madrid, ciudad con vocación de capital (1974),[6] libro que define como registro de su propio devenir de los últimos veinte años tratando de comprender Madrid, y batallando por salvar algunos de sus valores urbanos, declara:
Ha sido una lucha áspera y casi siempre desigual, de la que por lo general hemos salido vencidos, porque Madrid ha ido arrojando por la borda, como lastre inútil, mucho de lo mejor que tenía sin que para ello sirviese de nada el clamor de unos pocos que veíamos con dolor tan insensata almoneda (Chueca Goitia, 1974: 5).


En uno de sus capítulos, de terminante título –“Madrid como problema”–, reúne buen número de reflexiones sobre la actuación de la piqueta municipal y la falta de conservación del patrimonio urbano. Y ya en algún punto de este libro escapa del ámbito madrileño para apuntar a la cuestión general en España, refiriéndose a nuestras viejas y venerables ciudades –por sí mismas, un depósito de cultura, aunque enmudecido por falta de perspicacias para detectarlo–, en las que “el desarrollo económico no pudo ser más devastador, arrollando todo a su paso” (Chueca Goitia, 1974: 7).
De ahí parte su acusador tratado La destrucción del legado urbanístico español (1977), un llamado por la salvación de las ciudades, que en menos de dos décadas habían sido transformadas “hasta hacerlas irreconocibles a los que las vivimos –señala– en la época anterior a nuestra guerra civil […]” (Chueca Goitia, 1977: 7); una “toma de conciencia” en la que, para cada una de las capitales de provincia españolas, da pormenorizado testimonio del estado de conservación de su patrimonio urbano.
La atención de Chueca por las ciudades españolas se extendió, vía natural, a las hispanoamericanas. Así queda reflejado en la ya citada Breve historia del urbanismo y, sobre todo, en sus “Invariantes en la arquitectura hispanoamericana” (1966); también, estableciendo una “clasificación general de los tipos urbanos”, en la Introducción que, junto a su maestro Torres Balbás, realizó para la monumental obra Planos de ciudades iberoamericanas y filipinas existentes en el Archivo de Indias (Torres Balbás y Chueca Goitia, 1951).[7] Chueca se interesa, en particular, en la relevancia urbanística de las Leyes de Indias y en cómo las teorías renacentistas acerca de la ciudad encontraron su real materialización en el esfuerzo urbanizador emprendido por los españoles del siglo XVI (1968a: 126); y se refiere a Benevolo cuando éste sostiene que “el esquema urbano ideado en América en las primeras décadas del 500 y consolidado por la ley de 1573 es el único modelo de ciudad producido por la cultura renacentista y controlado en todas sus consecuencias ejecutivas” (Benevolo, 1968: Pag.125).[8]
Dibujar la ciudad
El acercarse al pensamiento arquitectónico y urbano de Chueca es inseparable de considerar, a la vez, su dibujo; y esto, como acción generadora y no segregable de su lenguaje verbal. El filósofo Julián Marías, su amigo de siempre,[9] señalaba que “Chueca escribe con facilidad, espontaneidad, a veces descuido, ex abundancia, con inspiración y eso que se llama –y pocos tienen– estilo” (Marías, 1992a: 24). Estas mismas cualidades son reconocibles en ese otro lenguaje del arquitecto, su dibujo: siempre fácil y espontáneo, esencial, eficaz, comunicativo y tan característico como su prosa.
Chueca citaba con frecuencia los consejos que su padre (su compañero, ya lo hemos indicado, de las caminatas por Madrid) le daba en su juventud acerca de cómo expresarse: “Fernando –le gustaba recordar– escribe con sencillez, con naturalidad, de forma que sea asequible a todos” (Fernández Alba, 1992: 30). Y tal recomendación llegaría a caracterizar sus escritos, sus conferencias, sus clases en la Escuela de Arquitectura;[10] también sus dibujos: sencillos pero complejos; naturales pero fáciles sólo a la mano experta; asequibles a todos, pero eruditos.
Por lo que se refiere a tal articulación entre dibujo y texto escrito, Chueca nos deja inequívocas claves. Así, en su libro sobre Nueva York, declara:
Durante mis correrías por Nueva York solía a menudo tomar apuntes rápidos de los aspectos de la ciudad que me llamaban la atención. El comentario escrito y la colección de dibujos crecían en paralelo. Me ha parecido oportuno, por consiguiente, reunir en este libro aquello que nació junto. Los dibujos no tienen otro mérito que el de ser documentos espontáneos, tomados en la calle y guardados así, sin más retoque. En esto se parecen también, por premura y desenfado, a lo que va escrito (Chueca Goitia, 1953: 15).
Sobre la acción de dibujar como determinante del pensamiento arquitectónico, conviene advertir que cuando Chueca insiste en el hecho de que “el lenguaje del arquitecto es el dibujo”, no se está dirigiendo sólo al dibujo de creación arquitectónica, sino que lo amplía como vía para conocer la arquitectura ya construida; como instrumento de análisis y de “comprensión completa y última” de una obra arquitectónica. Un ejemplo que él aportaba como revelador: cuando emprendió su estudio sobre la obra de Vandelvira, quedó sobrecogido al visitar por primera vez la sacristía de la catedral de Jaén, y supo que debía dibujarla, hacer un levantamiento lo más riguroso posible. Fue entonces cuando reconoció haber comprendido esa arquitectura “porque la he dibujado” (Mosteiro, 1998: 63-64).
Hay en ello, por otro lado, un directo reflejo del ambiente formativo de la Escuela de Arquitectura en que se había formado Chueca, inmediatamente anterior al desastre de la Guerra civil española; donde era notable la influencia de la línea regeneracionista, en particular en el nuevo enfoque de encuentro directo con la realidad (la denominada “intuitiva” de la Institución Libre de Enseñanza). Naturalmente, este ideario docente contaba con el apoyo básico del dibujo.
Nada tiene de extraño que Torres Balbás, profesor que fue determinante en la formación de Chueca como arquitecto –muy en especial, en su relación con el patrimonio arquitectónico–, hubiera dejado muy claros, poco antes, tales principios:
[…] hay que sacar la enseñanza de la historia de la cátedra, quitándole su aspecto exclusivamente verbal y erudito, complementándola con el estudio gráfico y directo de los monumentos. Todas las explicaciones teóricas sobre el barroco madrileño, por ejemplo, dadas aun delante de los edificios que lo representan, no adquirirían su máximo valor docente hasta que los alumnos no hayan levantado la planta de un monumento de ese estilo, dibujado una puerta, un perfil, un pináculo, un detalle cualquiera de él (Torres Balbás, 1923: 40).
El dibujar la arquitectura y la ciudad, constante en la carrera de Chueca, queda cumplidamente reflejado en sus cuantiosas publicaciones, casi siempre ilustradas con sus propios dibujos; un discurso que se articula con el verbal, pero que contiene una dialéctica y una elocuencia propias.
Percepciones urbanas
Hemos aludido a la condición de paseante que Chueca reconocía en el origen de su interés por la ciudad; ese establecer una reflexión, un percibir y un pensar mientras se anda. El hecho de que no pocos de sus escritos urbanos puedan adscribirse al género periegético guarda lógica relación con el mirar viajero de sus dibujos.[11]
El binomio dibujo-percepción de la ciudad tiene en él un temperamento operativo, a escala de viandante, basado en el análisis visual. Un carácter que participa de los cercanos dibujos urbanos –y su psicología perceptiva– que incluiría Gordon Cullen en el celebrado Townscape, que publicó en 1961, y que facilitaron la formulación del concepto de “paisaje urbano”; y un carácter que participa también, más mediatamente, de las vistas urbanas de Sitte en su histórico Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen, tan difundido en España y traducido a nuestra lengua cuando Chueca estaba a punto de iniciar sus estudios de Arquitectura. Lo que comporta esa noción de “paisaje urbano”, locución –por tan usada en nuestros días– a veces desleída, queda plasmado con toda propiedad en las vistas de la ciudad que dibujara Chueca.
Quienes tuvimos la oportunidad de participar con Chueca en cursos y viajes, y con él compartir andanzas por ciudades históricas, sabemos del deleite que experimentaba en el encuentro inmediato con la arquitectura de la ciudad: ese recurrente detenerse en la acera para observar una perspectiva, un detalle; aquel goce vivo que sentía –y nos hacía sentir– ante la experiencia sin intermediarios del hecho arquitectónico y urbano. Cabe así, ante las perspectivas urbanas de Chueca, “restituir” el pensamiento de ese viandante que aprende peripatéticamente a la vez que camina; y que se detiene un momento ante algo que le reclama la atención, saca el cuaderno del bolsillo y dibuja.
Conjeturamos así al dibujante, a la sombra del Panteón de Roma, pero entretenido por los pormenores del ambiente en derredor (Figura 3); o sorprendido por la construcción de las Torres de Colón como nuevo cierre perspectivo del paseo de Recoletos, en el Madrid en plena transformación de los años setenta (Figura 4); o cobijado acaso bajo los soportales de la plaza mayor de Tordesillas (Figura 5) o de Vigevano (Figura 6).
Es la visión del paseante, sí; pero no solamente. Es la aplicación a la realidad cambiante de lo urbano de ese postulado y ya citado “método antropológico”. El acto de mirar la ciudad –la teoría de la mirada–, en el caso de Chueca, cuenta con un rico trasfondo de conocimientos y memorias. Cuando se refiere a que es “necesario insistir en el saper vedere de la arquitectura, ciñéndose al lenguaje formal, a la gramática de este arte abstracto” (Chueca Goitia, 1947: 116), está planteando un proceso de discernimiento que no se agota, desde luego, en lo visual. Incluso el hecho de que escriba en italiano ese lema de Leonardo refuerza la idea de un preciso sistema perceptivo-cognoscitivo; y, así, ese saper vedere la arquitectura tiene una inflexión que no puede darse –por no contar con la fuerza de ser transcrito en otra lengua– en el homónimo, célebre título italiano del libro que publicó Zevi al año siguiente.
Ese saber ver la arquitectura es el mirar del arquitecto, y esto, junto con el mirar del historiador y del humanista que sabe descubrir nuevos planos; circunstancia ésta que no se debe dejar de tener en cuenta y que hace de Chueca Goitia “un formidable intérprete de la arquitectura”




(Navascués, 1992: 66).[12] Se trata de una aptitud para la capción de formas, sintaxis constructivas, geometrías, paisajes… que es fundamental en su obra escrita, “cuyos dibujos suelen constituir el correlato ideal a su forma de mirar, de saber ver” (Rodríguez, 1998: 167).
Las percepciones urbanas de Chueca no son vistas de la ciudad histórica sin más, un nuevo episodio del vedutismo. Cuando observamos sus dibujos de Madrid, Roma, Nueva York, Sevilla, Salamanca… encontramos que esas perspectivas rezuman un denso conocimiento, una previa tarea de estudios y análisis formales (Figura 7). Como ha notado Sambricio (1998: 140), a primera vista “cabría pensar que el estudio de la pieza arquitectónica le lleva a buscar la apariencia; sin embargo, lo que Chueca busca es entender y valorar lo esencial, lo profundo y latente”.

Esta valoración de lo arquitectónico se extiende sin solución de continuidad al contexto urbano. En el pensamiento de Chueca actúa el referente de Ortega y Gasset; y así, el concepto de “circunstancia” –ambiente– aparece, con toda propiedad, en su percepción de la arquitectura de la ciudad. Por otro lado, indicativo es también que eligiera una contigua idea de Unamuno –“la representación del mundo no es idéntica en los hombres, porque no son idénticos ni sus ambientes ni las formas de su espíritu, hijas de un proceso de ambientes”– para introducir la primera parte de sus Invariantes (1947).
Con todo, su apreciación patrimonial del contexto urbano vino determinada por su maestro Torres Balbás. Las tesis de éste, coeva y conjuntamente con las de Giovannoni, sentaron las bases para una cultura de preservación del entorno de los monumentos.[13] Las ideas del italiano, en su Vecchie città ed edilizia nuova, explicitando que “las condiciones externas de un monumento pueden tener tanta importancia como las intrínsecas” y que, en consecuencia, “el dañar la perspectiva de un monumento puede equivaler casi a su completa destrucción”, fueron tempranamente expuestas por Torres Balbás (1919). Cuando Giovannoni (1925: 172) está formulando su teoría del ambientismo, “de la correlación entre una obra de arte y aquellas que la rodean, de la armonía artística entre las manifestaciones colectivas y las manifestaciones singulares”,[14] está fundando la contemporánea noción de patrimonio urbano.
El peso que otorga Chueca a las arquitecturas de acompañamiento en sus vistas urbanas, se inscribe en este marco; y es categórico contra esa “artificial escisión que destacó los edificios monumentales, o a lo sumo los barrios antiguos más caracterizados, de la gran masa de la edificación de acompañamiento, que quedó en la sombra, olvidada, como algo inerte que carecía de expresión” (Chueca Goitia, 1968a: 39). Veamos, por ejemplo, el paralelo en que relaciona el valor de las arquitecturas menores en una calle de la medina de Fez (Figura 8) y otra del centro histórico de Málaga (Figura 9); subrayando el “intimismo de la calle cerrada” con el rasgo vertical del alminar, en el primer caso, y de la torre de la Catedral, en el segundo (Chueca Goitia, 1968a: 77), nos está remitiendo directamente a las imágenes que habían propuesto, desde iguales principios vindicativos del valor de ambiente –e igual propósito didáctico–, Torres Balbás, para la torre de la catedral de Toledo, o Giovannoni, para la torre del Belfort de Brujas.[15]
Su percepción del contexto urbano alcanzó nuevas dimensiones con su estancia en Nueva York (1952). Allí encontró, además del efecto de escala de los rascacielos (Figura 10), variables que no podía haber experimentado en sus dibujos de ciudades históricas como Roma o Madrid. Remarca dos de ellas como definitorias del paisaje de la ciudad, y que deja bien patente en la nutrida serie de dibujos con que ilustra su libro sobre la urbe: la irrupción del automóvil y la presencia omnímoda de la publicidad. De la primera reconoce que “hasta que no se llega a este país no puede uno medir la importancia, verdaderamente asombrosa, que aquí tiene el automóvil” (Chueca Goitia, 1953: 25); y de la segunda declara:
El delirio de la publicidad influye de una manera evidente en la fisonomía de la urbe […]. Todos los puntos en que puede detenerse la vista están ocupados por enormes pancartas que a veces son verdaderas obras de ingeniería. Se encuentran muy solicitadas las salidas de los puentes, donde es obligada una gran circulación automóvil, y las medianeras estratégicas, siempre con vistas al tráfico rodado […] (Chueca Goitia, 1953: 147).



No pocas de las mencionadas perspectivas neoyorquinas, muy rápidas y gestuales, dibujadas con lápiz blando en la calle, tienen a los automóviles y a esa delirante publicidad como protagonistas del paisaje urbano (Figura 11). En esas instantáneas tan expresivas parece insinuado también un cierto paisaje sonoro, ese “zumbido constante” que descubre Chueca (1953: 196) en la metrópoli: “En Nueva York –afirma– no existe el silencio”.

La idea unamuniana de tradición viva enfoca la percepción del contexto urbano en Chueca; y enfoca, por tanto, su dibujo. Rechaza el concepto de tradición como anquilosado repertorio, abriéndose a una “tradición que se alimenta de lo que pasa y va quedando para sustento de las cosas que seguirán pasando […] un sistema de posibilidades, una plataforma para el futuro” (Chueca Goitia, 1947: 25). Esta idea de ciudad, tornadiza a la vez que permanente, tiene especial intensidad en la veintena de vistas urbanas para el libro Roma, que preparó con Dioniso Ridruejo (1968).
Sus dibujos romanos registran, con trazo muy rápido y radical, el modo de ver las sucesivas città sovvraposte: la Roma contemporánea superpuesta a la barroca; y ésta, a la Roma Antica. Junto al resultado de intencionadas y monumentales metamorfosis urbanas,[16] como las perspectivas del Campidoglio (Figura 12) o de la plaza de San Pedro, son representativas otras vistas –la del Portico d’Ottavia es un buen ejemplo– en que el protagonismo reside en esa coexistencia de tiempos y estratos que la Urbs Aeterna muestra por doquier. En cualquier caso, lo que Chueca dibuja –y data– es el ambiente romano de los años sesenta: donde la presencia cotidiana de los grandes monumentos –o sus vestigios– aparece imbricada con su entorno inmediato, el bullicio de personajes, motocicletas y automóviles, anuncios, letreros del comercio, señales de tráfico… (Ridruejo y Chueca Goitia, 1968) (Figura 3).

Ante esta gráfica datación de la ciudad contemporánea, cabe detectar también, en algunos dibujos de ciudades históricas, ciertas miradas anacrónicas, restituciones de lo que fue y ya no es. Entre otras, la de Toledo con la “interpretación de su silueta en época musulmana” (Chueca Goitia, 1968a: 73), donde se aprecia el alminar de la Mezquita Mayor, en lugar de la torre de la Catedral; la vista del estuario del Tajo en Lisboa, con el grandioso Torreón del Terreiro do Paço, que derrumbó el terremoto de 1755 (Chueca Goitia, 1986: 200); o las vistas aéreas, más conjeturalmente dibujadas, de la antigua Prienne y de la “ciudad comercial y portuaria” del Londres medieval (Chueca Goitia, 1968a: 57, 91).[17] Esto último, a un paso ya de más libres percepciones urbanas, como su “Fantasía sevillana” (1993: 181). El método de mirar y dibujar de Chueca, como ha señalado con acierto Delfín Rodríguez (1998: 169) al tratar de los Invariantes, “no es sino una forma de viajar en el tiempo y en el espacio, a saltos, descubriendo atajos, volviendo sobre lo andado”.
Análisis gráficos
Conjuntamente con los dibujos de percepción de la ciudad, Chueca utilizó con recurrencia otros esquemas gráficos, de nivel cognoscitivo –plantas, secciones, croquis volumétricos, diagramas– que complementaban sus estudios y análisis urbanos; con mucha frecuencia, también el recurso al paralelo gráfico, ese poner juntos dos dibujos –por lo general, a igual escala– para una rápida y, a veces, sorprendente extracción de conclusiones.
El empleo del paralelo gráfico presenta en Chueca gran versatilidad. Le permite resaltar tiempos sucesivos de un mismo emplazamiento o, por otro lado, inesperadas sincronías entre dos ciudades tan distintas como Madrid y Nueva York (Figura 13). Puede hacer ostensible el contraste de trazados urbanos en una misma ciudad, como muestra en el croquis en que opone el laberinto del centro histórico de Samarcanda al esquema radial de su extensión moderna (Chueca Goitia, 1968a: 67); o puede inducir imprevistas afinidades entre muy distintos espacios de una misma ciudad: caso de su hábil comparación de vacíos –remarcando el borde de ocupación de los edificios– entre las “pequeñas pero encantadoras” sistematizaciones de las plazas romanas de San Ignacio y Santa Maria della Pace (Chueca Goitia, 1968a: 148). El paralelo de dos casos notables de tejido urbano en la España islámica, Córdoba y Toledo, muestra el similar dédalo de calles en los alrededores de las correspondientes mezquitascatedrales, en que se reflexiona acerca del esquema “importado”, sin acusar influencia de los preexistentes trazados romanos y visigóticos (Chueca Goitia, 1968a: 84).
Al tratar del urbanismo barroco, usa también el paralelo para equiparar –y, a la vez, distinguir– trazados urbanos jerarquizados por un eje. De su dibujo “Ejes perspectivos en la rue Royale de París y en La Granja” (Figura 14), explica Chueca:
Ya por pura coincidencia, producto de las ideas comunes de la época, o por voluntaria inspiración, la perspectiva de La Granja es muy parecida a la de rue Royale […] En el proyecto de París, sin embargo, los espacios están mejor proporcionados, pues la plaza de La Granja es demasiado grande. En cambio, en el Real Sitio se aprovechó una circunstancia natural de las más favorables en toda perspectiva: el sentido ascendente del terreno (Chueca Goitia, 1987: 233).


Sobre esta última consideración acerca del emplazamiento topográfico de La Granja, había dibujado Chueca un esquema axonométrico –“Eje longitudinal de la composición”–, mostrando lo acertado del encadenamiento de espacios urbanos en torno a ese eje que formula “admirablemente las ideas barrocas sobre la perspectiva” (Chueca Goitia, 1968a: 158); un dibujo que induce, asimismo, el vector del movimiento, la idea generadora del espacio barroco, esa noción de August Schmarsow del “espacio en marcha” (Gehraum) que ya apuntara Chueca (1947: 144) en sus Invariantes.
La idea del eje barroco aparece también en el esquema de las tres plazas alineadas de Nancy, según la sistematización dieciochesca llevada a cabo por Emmanuel Héré. En este dibujo, Chueca (1968a: 152) incorpora un curioso “esquema de los volúmenes resultantes de llenar estos espacios”, en que, “macizando” los vacíos de las plazas, propone una lectura en negativo de esos conjuntos urbanos (Figura 15). Éste y otros recursos, como argumentación gráfica autónoma pero siempre en relación con el texto escrito, son característicos en sus publicaciones.

Por encima de los trazados de grandes espacios urbanos, Chueca –ya lo hemos avanzado al tratar la ciudad como organismo vivo– se interesa en especial por la propia traza de la ciudad en la historia; por la evolución que –a pesar de que el volumen edificado se llegue a transformar y sustituir con el tiempo– mantiene en general, con contadas rectificaciones, la estructura en planta. Es lo que denomina (Chueca Goitia, 2000: 13), tomando el término de los urbanistas, “ley de pervivencia del plano”.
Donde Chueca estudió más a fondo esta cuestión fue, naturalmente, en el caso de Madrid. Al inicio de El Semblante incluye, como verdadera clave para entender la ciudad, su “Plano estructural de Madrid” (Figura 16): un dibujo que realiza para probar hasta qué punto el crecimiento de Madrid condicionó su estructura. Se trata de un esquema que explica gráficamente el porqué de la forma, tan peculiar, del Madrid histórico. Una forma determinada por la rápida –cabe decir explosiva– expansión del tejido urbano desde el establecimiento de la corte con Felipe II (1561) hasta la delimitación de la cerca de Felipe IV (1625);[18] forma urbis, en fin, que se mantuvo en planta hasta el ensanche de la ciudad en el último tercio del siglo XIX, y que sigue caracterizando el centro histórico de la ciudad actual.

El plano, resaltando en negro los nudos como si de un circuito neuronal –cuajado de conexiones e interacciones– se tratara, descubre y hace ver la fuerte estructura, “muy característica y nervuda” (Chueca Goitia, 1951: 12), de Madrid. Con este dibujo propone Chueca el quid para captar la fisonomía del Madrid histórico, la ley fundamental del plano de Madrid, la que denomina “ley del Bivio”: las calles arteriales –como resultado de la rápida conexión entre las puertas de los sucesivos recintos– bifurcadas, en forma de “Y”. Expone el sentido –no tan caprichoso como a primera vista pudiera parecer– de la trama del casco urbano; para darnos cuenta “del instinto caminero que revela la tela de araña de nuestro plano estructural” (Chueca Goitia, 1951: 16).
En este plano, en fin, se apuntan también los grandes ejes que condicionarían el futuro crecimiento de la ciudad; lo que Chueca concreta en otro esquema del libro, “Articulación entre el casco viejo y los ensanches de Madrid”. Y esta articulación nos parece un pertinente enlace con otro dibujo que publicaría años después en su Breve historia del urbanismo (1968). Aquí, su “Esquema geométrico expresivo de la estructura ecológico–social de Madrid” (Figura 17) trata de aplicar a la ciudad española los aprendizajes que había adquirido en Estados Unidos.

Movido, desde su experiencia en Nueva York, por las teorías urbanas de los sociólogos estadounidenses, en particular con base en la teoría de las zonas concéntricas de W. Burgess y la subsiguiente adaptación de la teoría sectorial de Homer Hoyt, Chueca diseña su particular esquema geométrico para Madrid.[19]
El diagrama, que luego incorporaría a otra publicación,[20] muestra un esquema mixto, entre concéntrico (parte sur) y sectorial (parte norte), con un eje social divisorio que atraviesa la ciudad de este a oeste, y que separa con nitidez el Madrid alto del bajo: “elevación o depresión altimétrica que en este caso coincide también con el grado de nivel social” (Chueca Goitia, 1974: 62). Este dibujo, que extiende a nuevos planteamientos sus pesquisas sobre la forma urbana, es fiel a su idea de que “una ciudad es un diagrama expresivo del que hay que conocer, para interpretarlo, las fuerzas operantes” (Chueca Goitia, 1968a: 222); principio éste que utilizó también en su trabajo sobre Nueva York, cuyo subtítulo –Forma y sociedad– anuncia una clara y programática intención.
En el libro de Nueva York, incorpora Chueca numerosos y muy disímiles esquemas gráficos y paralelos comparativos sobre el crecimiento y la constitución social de la metrópoli. En uno de ellos, como contraposición con Madrid, muestra un inopinado paralelo, por superposición (Figura 13): “Plano de la región metropolitana de Nueva York, a la misma escala y sobre el plano de la provincia de Madrid. En negro, Manhattan y el Gran Madrid; con retícula oscura, el resto de la municipalidad neoyorquina; con retícula clara, la región metropolitana fuera de los límites municipales” (Chueca Goitia, 1953: 21). La herramienta gráfica que permite tales usos retóricos del dibujo está siempre abierta en Chueca al modo en que, con mayor eficacia, puede llegar a analizar la complejidad de la urbe.
Así, junto con las vistas del paisaje neoyorquino ya comentadas, aparecen otros dibujos propios de explícita lectura: esquemas diacrónicos (“Tres fases del crecimiento de la urbe”, o “Mapa histórico del crecimiento de Nueva York”); estudios de zonificación (“Diversos usos del suelo en Manhattan y alrededores próximos”); diagramas comparativos del valor del suelo, sobre la sección transversal de Manhattan;[21] o la explicación gráfica de su propia “hipótesis sobre cómo se constituyeron en Manhattan los dos centros urbanos predominantes”, Downtown y Midtown, establecida ésta como “alargamiento”, “ruptura” – entre Union Square y Madison Square– y “condensación” (1953a: 95) (Figura 18).

El uso de la tercera dimensión tiene su papel, por otra parte, en el dibujo de Chueca. Son clarificadores sus esquemas volumétricos de grandes espacios urbanos. En éstos, el sistema de representación empleado se encauza por derecho al efecto que se persigue. Ya sea, como hace en el caso del área en torno al Rockefeller Center, para mostrar “un centro cívico planificado y con personalidad en medio de la ciudad amorfa” (Chueca Goitia, 1968a: 196) (Figura 19). Ya sea, como propone en el conjunto monumental de Lerma (Chueca Goitia, 1968a: 123), para mostrar, por medio de una perspectiva militar aérea –y, por tanto, con la planta en verdadera magnitud–, el admirable sistema de concatenación de plazas (Figura 20); esquema este último que pone en paralelo con el “encuadre urbanístico” del Monasterio de El Escorial, en que muestra el vacío elocuente del plano de la Lonja contra una forzadamente compactada volumetría del edificio (Chueca Goitia, 1968a: 122).


Sobre la relación “morfogenética” de la fábrica escurialense con la Lonja, conviene recordar los célebres esquemas volumétricos con que glosó Chueca su hipótesis sobre el proceso proyectivo de El Escorial, precisamente en la última lección que impartió como catedrático en la Escuela de Arquitectura (Chueca Goitia, 1981: 48-49). Quienes tuvimos oportunidad de asistir como alumnos a ese colofón de su larga trayectoria docente, pudimos comprender la importancia que el profesor otorgaba al dibujo como medio para desentrañar –y, por lo dicho, hacer comprender– la arquitectura y la ciudad.
Conclusión
El estudio sistemático del dibujo en relación con el pensamiento arquitectónico de Chueca es tarea que conviene emprender (y que es factible por cuanto el material, como fuente primaria, está bien localizado). Para avance de un tal trabajo de investigación, este escrito se ha centrado en la diversidad de dibujos de Chueca de las ciudades históricas: su formación, su discurrir, sus actuales problemas y su imprevisible porvenir. En este campo bien acotado, se han aportado datos y observaciones sobre el papel que el dibujar, la dialéctica “mano y cerebro” –tomando el título del conocido libro de Farrington–, tuvo en la conformación de su pensar y ver la arquitectura.
En las dos categorías de dibujos que hemos considerado, los de percepción –predominio de lo visual– y los de análisis, queda patente la atención sostenida del arquitecto por el fenómeno urbano. Y ambas series, lejos de constituir clases disjuntas, dan cuenta de una misma y específica cualidad de Chueca en su observación de la ciudad y, en general, del hecho arquitectónico: la experiencia sensorial y la cognitiva. Más allá de su doble condición, el saper vedere del arquitecto junto al del historiador, se da en él una singularísima –y diríamos que definitoria– condición: la del goce ante la realidad de la arquitectura construida, ante la representación arquitectónica de la ciudad (y cabe aquí incluir, junto con la histórica, la ciudad contemporánea); una fruición, intelectual a la vez que sensitiva, que incorporó al título de uno de sus últimos y más palpitantes libros (argumentado –debe recordarse– con buen número de dibujos de la ciudad histórica y la más estrictamente contemporánea): La arquitectura, placer del espíritu (1993).
Ese deleite se pone de manifiesto en su metódico acercamiento a la realidad urbana por medio del dibujo; pero ese dibujar es testimonio también, cual inevitable contrapartida, de su constante –cabría decir, creciente– preocupación por esa “hecatombe del urbanismo actual”. Sus escritos y sus dibujos en torno a los valores del patrimonio urbano, formando un cuerpo de llamativa coherencia, son esenciales para el cabal entendimiento de la evolución de las ciudades en la España de la segunda mitad del siglo XX; y aún se puede extender esto, sin caer en ninguna arriesgada extrapolación, al caso general de la ciudad contemporánea.
*
Referencias
Benevolo, Leonardo (1968) “Las nuevas ciudades fundadas en el siglo XVI en América Latina. Una experiencia decisiva para la historia de la cultura arquitectónica del Cinquecento”, Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas de la Universidad Central de Venezuela (9): 117-136.
Ceschi, Carlo (1970) Teoria e storia del restauro, Bulzoni, Roma.
Chueca Goitia, Fernando (1947) Invariantes castizos de la arquitectura española, Dossat, Madrid.
Chueca Goitia, Fernando (1951) El semblante de Madrid, Revista de Occidente, Madrid.
Chueca Goitia, Fernando (1952) Viviendas de renta reducida en los Estados Unidos, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid.
Chueca Goitia, Fernando (1953a) Nueva York. Forma y sociedad, Instituto de Estudios de la Administración Local, Madrid.
Chueca Goitia, Fernando (1953b) “Experiencias arquitectónicas de un viaje a Norteamérica”, Revista Nacional de Arquitectura (135): 39-50.
Chueca Goitia, Fernando (1965) “Las ciudades históricas. (Un drama de nuestro tiempo)”, Revista de Occidente III (24): 274-297.
Chueca Goitia, Fernando (1966) “Invariantes en la arquitectura hispanoamericana”, Revista de Occidente (38): 241-273.
Chueca Goitia, Fernando (1968a) Breve historia del urbanismo, Alianza, Madrid.
Chueca Goitia, Fernando (1968b) El problema de las ciudades históricas, Granada Nuestra, Granada.
Chueca Goitia, Fernando (1974) Madrid, ciudad con vocación de capital, Pico Sacro, Santiago de Compostela.
Chueca Goitia, Fernando (1977) La destrucción del legado urbanístico español, Espasa-Calpe, Madrid.
Chueca Goitia, Fernando (1981) “El proceso proyectivo del Monasterio de El Escorial. Última lección del profesor Fernando Chueca Goitia en la Escuela de Arquitectura de Madrid”, Arquitectura (231): 46-53.
Chueca Goitia, Fernando (1983) “Viaje a través de Sevilla”, in. Ciudades, Prensa Española, Madrid, pp. 157-233.
Chueca Goitia, Fernando (1986) El Escorial, piedra profética, Instituto de España, Madrid.
Chueca Goitia, Fernando (1987) “La época de los Borbones”, in. Resumen histórico del urbanismo en España, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, pp. 211-248.
Chueca Goitia, Fernando (1993) La arquitectura placer del espíritu. Ensayo de sociología estética, Fundación Cultural Santa Teresa, Ávila.
Chueca Goitia, Fernando (1999) Madrid, pieza clave de España, Real Academia de la Historia, Madrid.
Chueca Goitia, Fernando (2000) La ciudad como ente histórico, Universidad de Alcalá, Madrid.
Chueca Goitia, Fernando (2001) “¿Se deben reconstruir las Torres Gemelas?”, ABC (1.10.2001): 3.
Fernández Alba, Antonio (1992) “Conversaciones con Fernando Chueca Goitia”, in. Fernando Chueca Goitia: un arquitecto en la cultura española, Fundación Antonio Camuñas, Madrid, pp. 27-61.
Giovannoni, Gustavo (1925) Questioni di architettura nella storia e nella vita, Società Editrice d’Arte Illustrata, Roma.
Marías, Julián (1992a) “Semblanza de Fernando Chueca”, in. Fernando Chueca Goitia, un arquitecto en la cultura española, Fundación Antonio Camuñas, Madrid, pp. 15-26.
Marías, Julián (1992b) “El semblante de Madrid”, ABC (6 agosto): 3.
Mosteiro, Javier (1998) “El goce de la arquitectura. Entrevista a Fernando Chueca Goitia”, Cuadernos Hispanoamericanos (575): 60-72.
Navascués Palacio, Pedro (1992) “Arquitectura e historia en la obra de Fernando Chueca”, in. Fernando Chueca Goitia, un arquitecto en la cultura española, Fundación Antonio Camuñas, Madrid, pp. 63-121.
Navascués Palacio, Pedro (2012) “Fernando Chueca Goitia”, in. El legado del arquitecto. Los archivos de arquitectura de la ETSAM, Mairea, Madrid, pp. 29-37.
Ridruejo, Dionisio y Fernando Chueca (1968) Roma, Seminarios y Ediciones, Madrid.
Rodríguez Ruiz, Delfín (1998) “Fernando Chueca Goitia: la necesidad de saper vedere la arquitectura”, Goya (264): 165-174.
Sambricio, Carlos (1998) “Fernando Chueca Goitia, historiador de la arquitectura”, Goya (264): 131-143.
Spengler, Oswald (1922, 1966) La decadencia de Occidente, tomo II, trad. Manuel G. Morente, Espasa-Calpe, Madrid.
Terán Troyano, Fernando de (2002) Medio siglo de pensamiento sobre la ciudad, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid.
Torres Balbás, Leopoldo (1919) “El aislamiento de nuestras catedrales”, Arquitectura (20): 358-362.
Torres Balbás, Leopoldo (1923) “La enseñanza de la Historia de la Arquitectura”, Arquitectura (46): 36-40.
Torres Balbás, Leopoldo y Fernando Chueca Goitia (1951) “Introducción”, in. Planos de ciudades iberoamericanas y filipinas existentes en el Archivo de Indias, Instituto de Estudios de la Administración Local, Madrid, pp. VII-XX.
Notas

