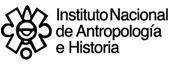

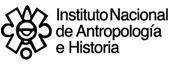

Artículos
La restauración de monumentos coloniales en México
Conversaciones…
Instituto Nacional de Antropología e Historia, México
ISSN: 2594-0813
ISSN-e: 2395-9479
Periodicidad: Bianual
núm. 11, 2021

La restauración de monumentos coloniales en México
Publicación original: Carlos Flores Marini (1966) “La restauración de monumentos coloniales en México”, in: Patrimonio cultural/Cultural Property. Preservación de Monumentos/Preservation of Monuments, Organización de los Estados Americanos, Washington D.C., pp. 20-26.
México posee un vasto legado cultural que le ha dado tradición y carácter a la fisonomía del país. Sus monumentos coloniales reflejan el conocimiento y la sensibilidad del pueblo mexicano. Por ello, uno de los fines principales para afirmar este conocimiento consiste en restaurarlos y preservarlos para las generaciones futuras.
La tarea que enfrentan las dependencias dedicadas a la salvaguarda del patrimonio cultural de México es agobiante; podemos decir que algo se ha logrado a partir de la creación de la Inspección General de Monumentos Artísticos en 1914, entonces dependiente de la Dirección General de Bellas Artes.
La Inspección General de Monumentos Artísticos fue la primera dependencia formada con el fin de proteger y restaurar el legado cultural del pasado colonial. Ya desde el año de 1875,[1] la protección del pasado prehispánico había empezado a ser motivo de inquietud de las autoridades, al nombrarse un inspector y un conservador de monumentos arqueológicos. En 1896 y 1897 fueron expedidas las primeras leyes de protección del patrimonio cultural. Pero es hasta el año de 1930 cuando la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos y Bellezas Naturales se hace extensiva para la protección de los monumentos coloniales. Una nueva ley, en 1934, hace más explícita la anterior y es la que actualmente se halla en vigor.
Antes de esto, los ejemplos habían sido aislados y obedecían más a una nueva necesidad de utilización del monumento que a un deseo de restauración. Así, en 1884, el arquitecto Heredia convierte el Templo de San Agustín, construido en el siglo XVII, en la Biblioteca Nacional, “adaptándolo hasta donde fue factible al nuevo destino, teniendo el buen tino de proyectar a la vez una reforma, una restauración del edificio, con tal propósito mantuviéronse sus líneas generales, aplicándosele ornatos en el mismo estilo de los de la antigua construcción, consérvase el gran bajo relieve de la fachada principal que representa los triunfos del Doctor de Hipona, etc. y fue suprimida interiormente la cúpula corriendo las bóvedas de la nave central”,[2] como se lee en la transcripción del profesor Manuel G. Revilla, historiador de principios de siglo. El arquitecto Heredia integró sus decoraciones con la fachada, pero esto lo hizo únicamente con el fin de quitar la sensación de iglesia, dada su nueva finalidad. Ahora, en 1964, el ingeniero Alberto J. Flores y el arquitecto Esponda han realizado una labor de restauración en la Biblioteca, reestructurando su interior, liberando exteriormente el nivel original y quitando la armadura que ocultaba la cúpula, que vuelve a lucir en todo su esplendor, conservando de esa manera la obra que realizó el arquitecto Heredia en los paramentos exteriores.

Otra adaptación digna de tomarse en cuenta es la realizada por el arquitecto Ignacio de la Hidalga, en el mismo año de 1884, en lo que fue la Casa de los Condes de San Mateo del Valparaíso, residencia palaciega del siglo XVIII, para convertirla en el Banco Nacional de México. Obra del mismo arquitecto es la restauración de la fachada de la antigua Casa de Moneda, hasta hace poco Museo Nacional de Antropología.

En 1899, el arquitecto Emilio Dondé convierte en hotel la Casa de los Marqueses de Jaral de Berrio, otra residencia palaciega del siglo XVIII, realizando las obras de adaptación con un gran conocimiento y seriedad.
Ya en este siglo, la ampliación de un piso más al Palacio Nacional en el año 1926, por el arquitecto Petricioli, es la obra de adaptación más importante realizada antes de empezar a ejercerse una verdadera sistematización y conocimiento para la restauración de nuestros monumentos coloniales. Ésta, podemos decir, da principio en el año de 1927 con la restauración de liberación y reconstrucción del Convento Agustino de Acolman, conventofortaleza del siglo XVI, y después con la reconstrucción del Convento Dieguino de Churubusco. Continuando con diversas obras de consolidación y restauración en iglesias y conventos de la república, entre las que sobresalen las efectuadas en la Capilla Abierta de Teposcolula y el Convento Dominico de Yanhuitlán, ambos en el Estado de Oaxaca; el Convento Agustino de Epazoyucan, en el Estado de Hidalgo; el Convento Franciscano de Huejotzingo, en el Estado de Puebla; y el Colegio Jesuita de San Martín, en Tepotzotlán, Estado de México.
Tipos de restauración practicados en México
Siguiendo el método de Carlo Perogalli, que se inspira en el elaborado por Giovannoni, los diferentes tipos de restauración que se ejecutan en México son los siguientes: restauración de consolidación; restauración de liberación; restauración de reintegración; restauración de reconstrucción; restauración de innovación y restauración urbanística.
Otros capítulos interesantes son los relativos a transporte de monumentos, conservación y mantenimiento de monumentos, y la moderna utilización del monumento. De cada tipo se presentan dos o tres casos para ejemplificar el método de restauración efectuado.
Restauración de consolidación
1) Bóveda del extemplo de San Agustín (hoy la Biblioteca Nacional) en el Distrito Federal, siglo XVII. Se consolidaron dichas bóvedas mediante tensores metálicos interiores, reacuñando piedras y colando trabes invertidas para evitar cualquier nueva fractura de las piedras que pudiera ser ocasionada por movimientos de la estructura.
2) Coro de la iglesia de San Francisco Javier, en la población de Tepotzotlán, Estado de México, siglo XVIII. Formado con lajas y mortero de poca calidad, había sufrido un asentamiento del arco de 0.20 m, siendo necesario levantarlo con gatos mecánicos, y colgarlo de una losa de concreto que se le coló encima, logrando con esto quitarle toda carga al coro.
3) Cimentación de la iglesia denominada “El Pocito”, en La Villa de Guadalupe, Distrito Federal, siglo XVIII. Teniendo un desplome bastante considerable, se recimentó con una cadena perimetral y, posteriormente, mediante pilotes de control, fue enderezada a su posición original.

Restauración de liberación
1) Liberación del adosamiento lateral de la iglesia de Betlemitas (hoy Museo Histórico del Colegio Militar), Distrito Federal, siglo XVIII. Curioso ejemplo de que por diversas afectaciones que sufrió la entrada principal de la iglesia, se entra ahora por el ábside; para lograr una mayor visibilidad, fue demolido un edificio de tres pisos que colindaba con la iglesia por el lado sur.
2) Liberación del adosamiento delantero a la iglesia de San Antonio Tomatlán, Distrito Federal, siglo XVII. A esta pequeña capilla de uno de los barrios de la capital le fue adosado un cobertizo en su parte delantera para aumentar el cupo de la iglesia, tapando su fachada. Se ha demolido el cobertizo y ahora la fachada luce nuevamente en todo su esplendor.

3) Liberación total de los adosamientos alrededor del convento de Yuriria, Estado de Guanajuato, siglo XVI. Dentro de la regeneración urbanística llevada a cabo en esta ciudad, una parte muy importante lo constituyó este convento, al que le fueron suprimidas las construcciones que lo rodeaban, permitiendo apreciar en toda su magnitud este convento-fortaleza.
Restauración de reintegración
1) Claustro del convento de San Hipólito, Distrito Federal, siglo XVII. El desplome tan acusado de dos de las secciones del claustro, obligará al desmonte del mismo, así como a la supresión de los muros que cegaban los arcos, para reintegrarlo a su posición original.
2) Claustro del convento de la Merced, Distrito Federal, siglo XVII. Convertido en escuela, había sido transformado y subdividido en sus corredores; se ha reintegrado a su estado original para hacerlo funcionar como hemeroteca del siglo XIX.

Restauración de reconstrucción
1) Portada lateral de la iglesia de Santo Domingo, en la población de Yanhuitlán, Estado de Oaxaca, siglo XVI. Debido a lo deleznable de la piedra en esta región, la portada se encontraba semidestruida y con peligro de derrumbe. Se han reconstruido las partes estructurales que hacían peligrar su estabilidad, dejando constancia clara del trabajo ejecutado, mediante un cambio de coloración de la piedra.
2) Portada principal de la iglesia de San Agustín, en la población de Cuitzeo, Estado de Michoacán, siglo XVI. Con el mismo criterio se ha reconstruido esta portada, uno de los principales ejemplos del plateresco en México.
Restauración de innovación
1) Convento de Santo Domingo, en la ciudad de Oaxaca, siglo XVI. Obras de anticipación en este convento para que, sin perder su carácter, se convierta en Museo.
2) Catedral de Cuernavaca, Estado de Morelos, siglo XVI. Integración de formas religiosas modernas dentro de una recia y sobria estructura del siglo XVI.
Restauración urbanística
Protección a ciudades monumento mediante delimitación de áreas. Reglamento de construcciones, rótulos y carteles para la conservación de su aspecto típico. Ejemplos: Dolores Hidalgo, Guanajuato; Taxco, Guerrero; Guanajuato, Guanajuato; San Miguel de Allende, Guanajuato; Coyoacán, Xochimilco, Tlalpan y San Ángel, Distrito Federal.
Transporte de monumentos
Cuando éste se hace necesario, se trata de integrar los monumentos a un ambiente armonioso ya existente.
1)Fuente del Salto del Agua al Museo del Virreinato. Debido a su estado de destrucción, se colocó una réplica y la original se trasladó a un museo.
2)Iglesias de minerales desaparecidos, a la ciudad más inmediata.
3)Iglesia de Rayas, en Rayas, a la iglesia de Belén, en Guanajuato.
4)Iglesia de Marfil, en Marfil, a la Universidad de Guanajuato.
El monumento y su moderna utilización
1)Museo de la Ciudad de México en la Casa de los Condes de Santiago de Calimaya, en México, D.F., siglo XVIII.
2)Pinacoteca Virreinal en la iglesia de San Diego, en México, D.F., siglo XVII.
3)Museo Nacional del Virreinato en el Colegio Jesuita de San Martín, Tepotzotlán, México, siglos XVII y XVIII.
*


Notas

