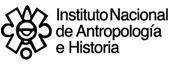

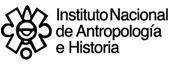

Artículos
Orígenes e influencia del Documento de Nara sobre autenticidad
Conversaciones…
Instituto Nacional de Antropología e Historia, México
ISSN: 2594-0813
ISSN-e: 2395-9479
Periodicidad: Bianual
núm. 8, 2019

Resumen:
Este artículo analiza los orígenes, así como la influencia del Documento de Nara sobre autenticidad (Nara, Japón, 1994) en las actitudes y los enfoques de la conservación en el contexto particular de las operaciones del Comité del Patrimonio Mundial y más allá, en el mundo de la conservación.
Evaluación del impacto del Documento de Nara
Este documento analiza de manera breve y selectiva cómo se trató el concepto de autenticidad en las tres décadas previas a la reunión de Nara. Analiza después la influencia del Documento de Nara al revisar los resultados de varias reuniones regionales clave de seguimiento que aplicaron los temas de Nara en un contexto regional particular (San Antonio para las Américas, Gran Zimbabue para África y Riga para Europa Oriental). El artículo concluye con la observación de una serie de desafíos que aún se presentan en el Comité del Patrimonio Mundial y en el campo de conservación más amplio, al intentar fortalecer el uso del concepto de autenticidad de manera significativa en la práctica de conservación.
Orígenes e influencia del Documento de Nara sobre autenticidad
Publicación original: Herb Stovel (2008) “Origins and influence of the Nara document on authenticity”, APT Bulletin 39 (2/3): 9-17.
Traducción de Valerie Magar
Evaluación del impacto del Documento de Nara
Este documento analiza de manera breve y selectiva cómo se trató el concepto de autenticidad en las tres décadas previas a la reunión de Nara. Analiza después la influencia del Documento de Nara al revisar los resultados de varias reuniones regionales clave de seguimiento que aplicaron los temas de Nara en un contexto regional particular (San Antonio para las Américas, Gran Zimbabue para África y Riga para Europa Oriental). El artículo concluye con la observación de una serie de desafíos que aún se presentan en el Comité del Patrimonio Mundial y en el campo de conservación más amplio, al intentar fortalecer el uso del concepto de autenticidad de manera significativa en la práctica de conservación.
El Documento de Nara sobre autenticidad marcó un momento decisivo en la historia de la conservación moderna. Aceptado por los participantes en la reunión de Nara en 1994, fue el primer esfuerzo a 30 años de la Carta de Venecia para tratar de establecer un conjunto de principios de conservación, aplicables en el ámbito internacional. No obstante, aunque refleja un importante consenso internacional, el Documento de Nara también marcó la etapa final del cambio de la creencia en los absolutos internacionales universales, introducidos por primera vez en la Carta de Venecia, hacia la aceptación de que los juicios de conservación son necesariamente relativos y contextuales. Sin embargo, estas dos ganancias percibidas se han reconocido sobre todo en retrospectiva. Pero los creadores de la reunión de Nara pensaban en beneficios más triviales. Deseaban sólo extender el rango de atributos mediante los cuales la autenticidad podría ser reconocida, para acomodar dentro de ésta las principales prácticas de conservación japonesas –es decir, el desmantelamiento, la reparación y el reensamblaje periódicos de templos de madera– para que Japón se sintiera más cómodo al proponer candidaturas para Patrimonio Mundial con escrutinio internacional (Stovel, 1995: xxxii-xxxvi). Este objetivo se logró volviendo a un marco más a tono, con el cual surgió al inicio la prueba de autenticidad para Patrimonio Mundial (incluyendo el requisito de integridad, que subyacía en el análisis de bienes históricos que se deseaba que quedaran inscritos en el Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos) y la inclusión de atributos dinámicos o basados en procesos (Stovel, 1995: 393-398).[1] Si bien la reunión de Nara produjo un marco técnico más amplio para el análisis de autenticidad, el Documento de Nara a un nivel más profundo, también creó las condiciones conceptuales para legitimar las prácticas de conservación japonesas (y muchas otras integradas culturalmente) al reconocer que
todos los juicios de los valores atribuidos a los bienes culturales, así como la credibilidad de las fuentes de información relacionadas, pueden diferir de una cultura a otra, e incluso dentro de una misma cultura. Por lo tanto, no es posible basar juicios de valores y autenticidad dentro de criterios fijos. Por el contrario, el respeto debido a todas las culturas requiere que las propiedades del patrimonio sean consideradas y juzgadas dentro de los contextos culturales a los que pertenecen (Nara document, 1995: xxiii).[2]

Uno de los orígenes de la reunión de Nara fue la sensación de profesionales de la conservación japoneses acerca de que sus enfoques hacia la conservación se malinterpretaban. El ejemplo más citado era la afirmación falsa en muchas publicaciones occidentales de que los japoneses reconstruían réplicas de sus templos de manera ritual en sitios adyacentes cada veinte años, una práctica de hecho limitada en los tiempos modernos a un santuario sintoísta, el Santuario de Ise, que se ve aquí.
Imagen ©Jingu-shicho.

Al temer que las propuestas de inscripción para Patrimonio Mundial se juzgaran dentro de los marcos eurocéntricos, los japoneses también estaban preocupados de que los evaluadores occidentales tampoco entendieran las prácticas de conservación generalizadas existentes, como el desmantelamiento periódico y el nuevo montaje de estructuras religiosas significativas.
Imagen: Herb Stovel, 1993, ©ICCROM.Las discusiones de Nara también pusieron fin a una serie de delirios técnicos de larga duración que habían limitado la posibilidad de usar la autenticidad en forma práctica para guiar la toma de decisiones.
El primero de estos delirios científicos que se corrigió fue la idea de que la autenticidad era un valor en sí misma, aunque algunos de los presentes durante la reunión de Nara lo argumentaron. Natalia Dushkina, del ICOMOS Rusia, por ejemplo, sugirió que lo material (forma, configuración, técnicas) y lo no material (función, uso, tradición, espíritu) “solían ser los portadores de autenticidad en un monumento” y que “nos transmiten la autenticidad y, por lo tanto, son relativos a ésta” y que, por lo tanto, “la autenticidad es una categoría de valor de la cultura”[3] (Dushkina, 1995: 310). El Anexo 4 de la versión de las Directrices prácticas para la implementación de la Convención de Patrimonio Mundial, preparado por los Organismos Consultivos del Comité del Patrimonio Mundial en marzo de 2003, declaraba lo siguiente:
La autenticidad no es un valor en sí mismo. Los bienes no merecen la inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial simplemente porque son muy auténticos; más bien, los bienes inscritos deben demostrar primero su posibilidad de tener “valor universal excepcional”, y luego demostrar que los atributos que confieren los valores relacionados son “auténticos”, es decir, genuinos, reales, veraces, creíbles.[4]
La distinción que se hace aquí es que las elecciones de autenticidad pueden entenderse como un reflejo de los valores de quienes eligen, pero no constituyen valores patrimoniales. La segunda aclaración científica implicó refutar la afirmación de que la autenticidad podría entenderse como un absoluto. La insistencia en un enfoque absoluto todavía está presente en la práctica actual del Registro Nacional de Lugares Históricos para evaluar la integridad: “Las propiedades históricas mantienen su integridad (es decir, transmiten su importancia) o no lo hacen” (Andrus and Shrimpton, 2002). Aunque este enfoque estuvo presente en el concepto original de Estados Unidos, y después se insertó en la práctica del Patrimonio Mundial, ahora se acepta en los círculos del Patrimonio Mundial que el análisis de autenticidad está mucho más preocupado por una medición relativa. Natalia Dushkina ilustró esto en su artículo para Nara:
La autenticidad se puede diagnosticar con facilidad cuando cada uno de sus portadores se examine de forma independiente. Es diferente cuando todos los componentes se estudian simultáneamente. Este patrón proporciona una pérdida parcial de autenticidad en cada uno de ellos (por ejemplo, la autenticidad del material está intacta, pero la función ha cambiado, hay una pérdida de la forma original, etc.). El examen tiene un carácter relativo y puede aumentar la disonancia del todo. Aquí es necesario encontrar el umbral ante el cual la autenticidad del monumento aún no se ha perdido y se puede percibir como es (Dushkina, 1995: 310).[5]
La versión de los Órganos Consultivos de marzo de 2003 del Anexo 4 de las Directrices Prácticas confirmó este punto de vista al sugerir que “La autenticidad no es un calificador absoluto. No tiene sentido afirmar que tal o cual propiedad es ‘innegablemente auténtica’. La autenticidad es un concepto relativo y siempre debe usarse en relación con la capacidad de atributos específicos para expresar claramente la naturaleza de los valores clave reconocidos”.[6]
La tercera aclaración científica implicó cuestionar la idea de que la autenticidad tenía que estar presente en todas las áreas de atributos (es decir, en relación con todos los atributos posibles que expresan o manifiestan valores patrimoniales específicos relevantes para el análisis –forma, diseño, entorno, etcétera) para que un sitio se considere como auténtico. La discusión inicial de cuatro autenticidades de la prueba de autenticidad de Patrimonio Mundial (diseño, material, entorno y técnica, adaptadas a su vez de los requisitos de integridad para proponer sitios al Registro Nacional de Lugares Históricos, mantenido por el Ministerio del Interior de Estados Unidos) reconoció que estas cualidades debían de ser tratadas “como un compuesto” (Stovel, 1995: 395).[7] Aunque el Secretario General del ICOMOS, doctor Ernest Allan Connally, defendió esta interpretación al tratar con los sitios de Patrimonio Mundial cuando se definió la primera versión de la prueba de autenticidad en 1977, la práctica actual en la nominación de sitios al Registro Nacional de Lugares Históricos argumenta lo contrario, a saber que
retener la integridad histórica de una propiedad siempre tendrá varios, y generalmente la mayoría, de los aspectos. La retención de aspectos específicos de integridad es primordial para que una propiedad transmita su importancia. Determinar cuáles de estos aspectos son más importantes para una propiedad en particular requiere saber por qué, dónde y cuándo la propiedad es importante (Andrus and Shrimpton, 2002).[8]
La cuarta aclaración científica se centró en mejorar la comprensión de la importancia de la autenticidad. Aunque nunca se mencionó en los primeros debates acerca de la conservación, el enfoque en el “porqué” ha ayudado a dar precisión a la articulación del “cómo”. Si bien la Carta de Venecia sin la explicación que lo acompaña meramente sugiere que los monumentos deben preservarse “en toda la riqueza de su autenticidad”,[9] el Documento de Nara dedica los artículos 4, 9 y 10 al “porqué”.
4. En un mundo que está cada vez más sujeto a las fuerzas de la globalización y la homogeneización, y en un mundo en el que la búsqueda de la identidad cultural a veces se persigue por medio del nacionalismo agresivo y la supresión de las culturas de las minorías, la contribución esencial hecha por la consideración de la autenticidad en la práctica de la conservación es aclarar e iluminar la memoria colectiva de la humanidad.
9. La conservación del patrimonio cultural en todas sus formas y periodos históricos se basa en los valores atribuidos al patrimonio. Nuestra capacidad para comprender estos valores depende, en parte, del grado en el que las fuentes de información acerca de estos valores pueden entenderse como creíbles o veraces. El conocimiento y la comprensión de estas fuentes de información en relación con las características originales y posteriores del patrimonio cultural, y su significado, es la base indispensable para evaluar todos los aspectos de la autenticidad.
10. La autenticidad, considerada de esta manera y afirmada en la Carta de Venecia, aparece como el factor esencial de calificación en relación con los valores. La comprensión de la autenticidad desempeña un papel fundamental en todos los estudios científicos del patrimonio cultural, en la planificación de la conservación y restauración, así como en los procedimientos de inscripción utilizados para la Convención del Patrimonio Mundial y otros inventarios del patrimonio cultural (Nara document, 1995: xxi-xxii).[10]
En última instancia, quizás el beneficio más importante de las discusiones de Nara fue el impulso dado a docenas de discusiones similares en países y regiones de todo el mundo, y el optimismo de que estas discusiones llevarían los enfoques técnicos de la discusión de Nara a nuevos niveles en los años posteriores. Se celebraron reuniones regionales en África, Europa, las Américas y en muchos países alrededor del mundo, incluidas al menos tres en mi país, Canadá. Según mis cálculos, se han celebrado más de 50 talleres, seminarios y coloquios acerca de autenticidad, nacionales y regionales, desde 1994. La autenticidad se ha convertido en la principal metáfora del compromiso para los debates sobre conservación durante casi una década y media, y este interés continúa; el gobierno de China celebró una importante reunión de expertos en Beijing, en mayo de 2007, para revisar las prácticas de conservación en algunos de los sitios de Patrimonio Mundial en Beijing. Guo Zhan, actual vicepresidente del ICOMOS para China, declaró recientemente que su objetivo al organizar la reunión era hacer por China lo que Nara había hecho por Japón.[11]
Pero para todas estas reuniones, el Documento de Nara parece haber caído por debajo de las aspiraciones de muchos de sus redactores. Si bien las muchas reuniones subsiguientes ayudaron a profundizar el tratamiento de la autenticidad en los contextos culturales locales requeridos en el Documento de Nara, en su mayor parte no han movido el discurso de la autenticidad por el camino hacia la aplicación práctica o más allá de los entendimientos existentes antes de Nara, ni tampoco han ayudado a abordar los dos problemas significativos evitados por Nara.[12]
Esta necesidad de un enfoque práctico de la autenticidad se había señalado mucho antes de Nara en el capítulo “Tratamientos y autenticidad”, de Jukka Jokilehto, en el Manual para el manejo de los sitios de patrimonio cultural mundial (Jokilehto, 1993: 59-75). Aquí, Jokilehto demuestra conceptualmente cómo la evidencia de las cuatro autenticidades presentes en la prueba original de autenticidad (materiales, técnica, diseño y configuración) ayuda a definir el objetivo del tratamiento y su aplicación. El desafío de definir de manera conceptual las posibles formas de evidencia ofrecidas por varios atributos brinda una herramienta analítica útil para hacer juicios de autenticidad claros, y anticipa las pruebas de autenticidad mencionadas en la Declaración de San Antonio. Sin embargo, las ilustraciones utilizadas por Jokilehto son desiguales y no están completamente desarrolladas. Por ejemplo, mientras que para los materiales la evidencia se define de manera útil para incluir los atributos de “material de construcción original, estratigrafía histórica, marcas hechas por el impacto de fases significativas en la historia y el proceso de envejecimiento (pátina de la edad)”, para la técnica se entiende que la evidencia incluye únicamente “la sustancia y las señales de tecnología y técnicas de construcción originales”, lo cual parece pasar por alto la evidencia material de la mano del artesano original o posterior –seguramente un enfoque clave de cualquier esfuerzo por conservar el testimonio completo de la destreza técnica. Sin embargo, este capítulo en su momento fue un gran paso hacia adelante en el campo, al sugerir cómo podría medirse la autenticidad de manera tangible, como una ayuda para la toma de decisiones en conservación.
Uno de los dos problemas principales eludidos en el Documento de Nara fue cómo asegurar que la aceptación del contexto cultural como algo esencial para evaluar las acciones y los enfoques de conservación no resultara en esfuerzos para encubrir decisiones arbitrarias o ad hoc bajo el manto permisivo del contexto cultural. Muchos comentaristas posteriores a Nara se han quejado de que el Documento de Nara ha dado licencia a practicantes sin escrúpulos para hacer lo que desean sin la necesidad de explicar o justificar sus acciones en ese contexto cultural local. Este problema podría haberse evitado mediante un artículo dentro del Documento de Nara, que podría haber sido
La aceptación de la necesidad de juzgar la actividad de conservación dentro de su contexto cultural local no elimina de los proponentes de los proyectos de conservación la necesidad de garantizar que sus propuestas respeten los valores patrimoniales en torno a los cuales se ha desarrollado el consenso local, las fuentes de información asociadas con éstos y los procesos reconocidos localmente de transformación del patrimonio.
El segundo gran tema eludido durante Nara fue la definición de autenticidad. Dada la reticencia de Raymond Lemaire (autor principal de la Carta de Venecia, y posteriormente coautor del Documento Nara) de buscar una definición, quienes idearon el Documento Nara siguieron la respetada tradición de la Convención del Patrimonio Mundial de tratar conceptos importantes, como valor universal excepcional, sin definirlos. Sin embargo, incluso sin una definición, la necesidad anual de que los Estados Parte demuestren que sus propuestas de inscripción para Patrimonio Mundial cumplen con la prueba de autenticidad ha extendido la aceptación de la relevancia del concepto para los países y las culturas que en Nara se quejaron de que no tenían una palabra para autenticidad, y lentamente una definición de trabajo ha encontrado su lugar. Esa definición se refiere a la calidad de la comunicación de los valores del patrimonio definidos por medio de los atributos significativos que llevan estos valores. Esta definición que eludió a los forjadores de palabras de Nara, se ha introducido en varios documentos y papeles en uso en el contexto del Patrimonio Mundial, incluyendo su presencia como parte del borrador de Directrices Prácticas, en desarrollo a finales de 2003 y principios de 2004, y confirma el sentido de integridad estadounidense del que nació el concepto de autenticidad del Patrimonio Mundial, en 1976: la capacidad de una propiedad para transmitir su significado.[13]
Pre-Nara: consideración de la autenticidad de 1964 a 1993
Para apreciar más plenamente los cambios en el pensamiento y la práctica que han resultado del Documento Nara, es útil entender a qué se hacía referencia con autenticidad cuando se redactó la Carta de Venecia en la década de 1960 y rastrear los cambios en su uso desde entonces. Como muchos comentaristas han señalado, la autenticidad se usó en el preámbulo de la Carta de Venecia sin calificación, porque en el mundo de expertos europeos en cuyos preceptos compartidos se construyó la carta, la autenticidad se entendía por todos de la misma manera.
Imbuidos de un mensaje del pasado, los monumentos históricos de generaciones de personas permanecen hasta nuestros días como testigos vivos de sus antiguas tradiciones. Las personas son cada vez más conscientes de la unidad de los valores humanos y consideran a los monumentos antiguos como un patrimonio común. Se reconoce la responsabilidad común de salvaguardarlos para las generaciones futuras. Es nuestro deber entregarlos en toda la riqueza de su autenticidad.
La primera aparición conocida de integridad en los sistemas formales de preservación en Estados Unidos, se dio en el Manual Administrativo del Servicio de Parques Nacionales de 1953, en el que la integridad se describe como “una calidad compuesta que connota destreza técnica original, ubicación original y elementos intangibles de sentimiento y asociación”.[14], [15] Este concepto de integridad enteramente norteamericano viajó a Europa en las valijas del entonces Secretario General del ICOMOS, Ernest Allan Connally, y su asistente y representante de tiempo completo en París, Ann Webster Smith, para las primeras reuniones de expertos del Comité del Patrimonio Mundial en ciernes en 1976 y 1977. Allí, el Comité del Patrimonio Mundial adoptó el concepto, pero lo renombró autenticidad gracias a la insistencia de Raymond Lemaire en extender la autenticidad más allá de la preocupación por el original, que en esencia protegía los marcos conceptuales existentes del mundo europeo de la conservación. El resultado fue una prueba de autenticidad del Patrimonio Mundial que se aplicó a cuatro atributos físicos relacionados: diseño, material, entorno y técnica. Durante la reunión preparatoria de expertos de Patrimonio Mundial de marzo de 1977 en París, Connally notó que Lemaire propuso cambiar integridad por autenticidad “debido al temor a que la regla pareciera restringir la elegibilidad de los monumentos a aquéllos con la pureza del diseño o la forma original”. Aunque Connally tenía sus dudas acerca de la intención (sus notas dicen que “la vieja polémica se acabó –no quería revivirla”[16]), Lemaire prevaleció y la integridad estadounidense se convirtió en la autenticidad del Patrimonio Mundial. Dada la definición estadounidense de integridad (la capacidad de una propiedad para transmitir su significado), el cambio de vocabulario generalmente no ha causado ningún problema en la aplicación del concepto en el contexto del Patrimonio Mundial.
El enfoque adoptado para el Patrimonio Mundial se convirtió en la norma en Europa en la siguiente década. El artículo de Stefan Tschudi-Madsen “Principles in practice”, presentado en la conferencia de la APT de 1984 en Toronto, es representativo de lo mejor de la evolución del pensamiento europeo a mediados de los años ochenta. Su artículo explora cinco áreas diferentes de autenticidad: material, estructura, superficie, forma arquitectónica y función (Tschudi-Madsen, 1985: 17). El material, la estructura y la forma recuerdan las cuatro autenticidades tangibles anteriores del Patrimonio Mundial, pero Tschudi-Madsen también incluye “superficie” y “función”, describiendo ambas como problemáticas, pero cuyas cualidades dinámicas anticipan algunas de las discusiones en Nara. La superficie, descrita como la piel de un edificio que cambia inevitablemente, marca la necesidad práctica de raspar y renovar capas de pintura y reemplazar componentes desgastados de los edificios (por ejemplo, las tejas) con el esfuerzo de mantener el “valor de antigüedad, la prueba de autenticidad” (Tschudi-Madsen, 1985: 18). Tschudi-Madsen sugiere que hay un conflicto entre
las demandas estéticas de la estructura y la superficie material, por un lado, y la necesidad de autenticidad por el otro (...) un conflicto entre una evaluación intencional –una evaluación condicionada por la intención original del monumento– y una evaluación histórica basada en el documento como fuente de información –un documento. Es muy difícil tomar una postura a favor o en contra en tal conflicto; uno apela al sentimiento, el otro al conocimiento (Tschudi-Madsen, 1985: 19).[17]

Iglesia de tablas (stavkirke) de Urnes, una iglesia noruega inscrita en la Lista de Patrimonio Mundial, ilustra los muchos aspectos interrelacionados de autenticidad citados por Stefan TschudiMadsen en edificios arquitectónicamente importantes: superficie, material, forma, estructura y función.
Imagen: Herb Stovel, ©ICCROM.Al hablar de la función, señala que “el principio de autenticidad a menudo da paso a soluciones prácticas porque se convierte en una cuestión de ser o no ser para el monumento” (TschudiMadsen, 1985: 19). Las especulaciones de Tschudi-Madsen acerca de estos conflictos revelan la tensión entre las conjeturas convencionales que prevalecen de que la autenticidad residía en la supervivencia del material original y la intención del diseño, y la convicción emergente de que la autenticidad residía en lo que podrían revelar una selección de atributos enraizados en el lugar particular y los valores específicos de las circunstancias de un lugar histórico.
Como ya se mencionó, el capítulo “Tratamientos y autenticidad” de 1993 de Jukka Jokilehto consolida el pensamiento anterior dentro de un proceso definido para el análisis de autenticidad y proporciona una referencia tangible útil para Nara. Aquí, Jokilehto sugirió que las estrategias de tratamiento para los sitios de patrimonio cultural “deben mantener la autenticidad” al maximizar la retención de “material histórico”, al asegurar “armonía con el diseño original y técnica”, al no permitir que “las nuevas adiciones dominen el material original, sino que respeten el potencial arqueológico”, y (citando las Directrices prácticas del Patrimonio Mundial vigentes en ese momento) que cumplan con “la prueba de autenticidad en el diseño, el material, la técnica o el entorno (y en el caso de los paisajes culturales, su carácter y sus componentes distintivos)”[18] (Jokilehto, 1993: 59). Jokilehto introduce un proceso para definir el tratamiento adecuado cuya “primera prioridad es establecer, salvaguardar y mantener los valores de los recursos culturales por los cuales se ha incluido un sitio de Patrimonio Mundial en la Lista”[19], y que busca asegurar que “todos los tratamientos de conservación (por ejemplo, protección, consolidación o restauración) garanticen la protección de la autenticidad del sitio patrimonial, prolongando la duración de su integridad y preparándolo para su interpretación”[20] (Jokilehto, 1993: 60). Jokilehto define un conjunto de enfoques de tratamiento que van desde la protección hasta la anastilosis, y después discute las implicaciones de cada tratamiento posible con respecto a la autenticidad del material, el diseño, la técnica y el entorno. Al final, este enfoque lleva a quien realiza el análisis a comprender la necesidad de operaciones particulares a microescala: prevenir, revelar, reemplazar, eliminar, consolidar, mantener, reforzar; todo esto en conjunto proporciona una fórmula detallada y basada en la autenticidad para la intervención requerida.
Una reunión de expertos del Patrimonio Mundial sobre la evaluación de posibles nominaciones de canales históricos a la Lista del Patrimonio Mundial se llevó a cabo en las esclusas de Chaffey a lo largo del Canal Rideau, cerca de Ottawa, Ontario, en septiembre de 1994, sólo tres meses antes de la reunión de Nara. La discusión se centró, en parte, en cómo aplicar la prueba de autenticidad a los canales patrimoniales, entendidos éstos como corredores lineales con las características de paisajes culturales. El informe de la reunión presentado al Comité del Patrimonio Mundial dedica un anexo al análisis técnico de la autenticidad:
Se consideró útil ampliar los aspectos de autenticidad analizados a partir de los cuatro mencionados actualmente en las Directrices prácticas, asociarlos con criterios o indicadores que podrían sugerir la mejor manera de medir la autenticidad de los canales en relación con cada uno de los aspectos considerados y examinar esto dentro de un tiempo continuo que incluye la planificación, ejecución del proyecto y el uso continuo. Se consideró importante subrayar que la matriz resultante no estaba destinada a ser utilizada de manera directiva o mecánica, sino a proporcionar un marco de referencia para la consideración de una gama de factores evidentemente interdependientes y, en última instancia, para proporcionar una visión general integrada de estos diversos factores (UNESCO-World Heritage Centre, 1994).[21]

La autenticidad de los canales en funcionamiento en el Canal Rideau, un canal histórico canadiense inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial en 2007, se basa en la conservación de las formas originales de diseño más que del material de madera original, ahora deteriorado y reemplazado muchas veces.
Imagen: Herb Stovel.La matriz pretendía definir indicadores potenciales de autenticidad dentro de una serie de atributos relevantes para la tipología del patrimonio bajo análisis, y verificar la relevancia de estos indicadores en un marco de tiempo centrado en la concepción del diseño (plan), la implementación del diseño (ejecución) y las operaciones a largo plazo (uso). El uso de esta matriz buscaba mostrar cómo un esfuerzo multifacético para medir la autenticidad de un patrimonio complejo podría ayudar a explorar posibles enfoques de tratamiento.
| PLAN | EJECUCIÓN | USO | |
| 1. Intenciones – objetivos - descifrables - documentación - contexto intelectual | |||
| 2. Conocimiento - transmisiones - contexto tecnológico | |||
| 3. Ambiente – entorno físico - validez del canal - nexos ambientales - implicaciones del conocimiento (2) - implicaciones de los materiales (4) | |||
| 4. Materiales - conservación | |||
| 5. Diseño – restauración - periodos descifrables - influencias - documentación | |||
| 6. Usos – restauración - continuidad de usos - congruencia - interrupciones en usos y funciones |
Esta matriz se produjo como un apéndice a un informe de la reunión de expertos en Patrimonio Cultural de 1994 sobre canales históricos, que tuvo lugar en las esclusas de Chaffey en el Canal de Rideau. Ilustra cómo, para un tipo específico de patrimonio (canales), se puede desarrollar y usar un rango de indicadores para evaluar la autenticidad en diferentes fases del proyecto y de la gestión del bien. Tomado de UNESCO World Heritage Committee Report on the Expert Meeting on Heritage Canals (Canada, September 1994), WHC-94/CONF-003/INF.10.
Tabla: ©UNESCO-Centro de Patrimonio Mundial.Post-Nara: reuniones, influencias y consolidación dentro del sistema de Patrimonio Mundial
Si bien muchas discusiones importantes sobre autenticidad tuvieron lugar en muchos contextos diferentes después de Nara, quizás las más significativas fueron la reunión en San Antonio, Texas, en 1996 (que juntó a expertos de las Américas y dio como resultado la Declaración de San Antonio); en Gran Zimbabue en 1999 (que reunió a expertos de África); y en Riga, Letonia, en 2000 (que congregó a 100 expertos de Europa del Este y dio lugar a la Carta de Riga sobre la autenticidad y la reconstrucción histórica en relación con el patrimonio cultural).
El Simposio Interamericano sobre Autenticidad en la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural, apoyado por US/ICOMOS y por el Instituto Getty de Conservación, tuvo lugar en San Antonio en marzo de 1996 y reunió a un amplio grupo de enérgicos participantes de casi todos los comités nacionales del ICOMOS de Norte, Centro y Sudamérica para debatir acerca de la aplicación de los conceptos de Nara. La reunión adoptó la Declaración de San Antonio, que discutió la relación entre autenticidad y, en secuencia, identidad, historia, materiales, valor social, sitios dinámicos y estáticos, cuidado y economía. La revisión del documento 11 años después revela el grado en que se basó en la necesidad de afirmar el carácter cultural especial de la región como argumento para comprender su autenticidad.
Dentro de la diversidad cultural de las Américas, los grupos con identidades separadas coexisten en el mismo espacio y tiempo y, a veces, en el espacio y el tiempo, compartiendo manifestaciones culturales, pero a menudo asignándoles valores diferentes. Ninguna nación en las Américas tiene una sola identidad nacional; nuestra diversidad constituye la suma de nuestras identidades nacionales. La autenticidad de nuestros recursos culturales reside en la identificación, evaluación e interpretación de sus verdaderos valores tal como los percibieron nuestros ancestros en el pasado y nosotros mismos ahora como una comunidad en evolución y diversa.[22]
La Declaración también sugirió extender las “pruebas” de autenticidad para incluir el reflejo de su verdadero valor, integridad, contexto, identidad, uso y función. Éste fue un esfuerzo por vincularse directamente con las discusiones anteriores de Nara para identificar las pruebas apropiadas en relación con las “fuentes de información” redefinidas, pero estos resultados simplemente se informaron sin esfuerzos para ubicarlos dentro del marco más amplio de Nara. La Declaración concluyó con un esfuerzo bien intencionado, pero aparentemente inútil, para reescribir muchos de los artículos de Nara; el esfuerzo no ha tenido impacto en las revisiones posteriores de las Directrices prácticas del Patrimonio Mundial, que han incorporado partes textuales del Documento de Nara.
Otra reunión regional importante sobre la autenticidad y la integridad en un contexto africano fue organizada por el Centro del Patrimonio Mundial y celebrada en Gran Zimbabue del 26 al 29 de mayo de 2000. La publicación resultante de esta reunión presentó un conjunto extraordinariamente rico de estudios de casos y observaciones de los 18 ponentes que analizaron temas que surgen del mantenimiento de la autenticidad e integridad en la gestión del patrimonio cultural y natural en África (Saouma-Forero, 2001). A diferencia de muchas otras reuniones sobre autenticidad que siguieron a Nara, la gran reunión de Gran Zimbabue no dio lugar a la adopción de un documento o carta. Sin embargo, el informe de síntesis preparado, al igual que el informe de la reunión de San Antonio, afirmó enérgicamente la naturaleza y el carácter especial del patrimonio de la región, en este caso África, e incluyó algunas sugerencias de cómo tal entendimiento podría reflejarse mejor en las operaciones del Patrimonio Mundial. Los comentarios finales del miembro del Comité del Patrimonio Mundial y organizador de la reunión, Dawson Munjeri, se dirigieron al Comité del Patrimonio Mundial y su capacidad para reconocer lo que era más importante acerca de las nominaciones al Patrimonio Mundial Africano. Munjeri “afirmó con firmeza que la decisión del mundo de abordar genuinamente el problema del desequilibrio en la Lista del Patrimonio Mundial dependerá en gran medida de cómo se aborde el tema del criterio cultural (vi). La voz africana es inequívoca en ese tema, ‘el criterio (vi) debe valerse por sí mismo’”.[23], [24]
La publicación de la reunión también incluyó un conjunto de recomendaciones que, una vez más, como San Antonio, incluyeron posibles mejoras al texto del Documento de Nara, incluida la identificación de los sistemas de gestión, el idioma y otras formas de patrimonio intangible entre los atributos que expresan autenticidad, y una sugerencia fuerte acerca de la necesidad de dar mayor énfasis al lugar de las comunidades locales en un proceso de gestión sostenible del patrimonio. Quizás debido a la gran participación del Centro del Patrimonio Mundial en la organización de esta reunión, las recomendaciones de estos nuevos atributos se han incluido en las fuentes de información de autenticidad en la versión 2005 de las Directrices prácticas del Patrimonio Mundial.
La Carta de Riga sobre autenticidad y reconstrucción histórica en relación con el patrimonio cultural, desarrollada en la Ciudad Patrimonio Mundial de Riga, Letonia, en el año 2000, con el liderazgo de ICCROM, fue una reunión regional centrada en un aspecto particular de la autenticidad, el de la reconstrucción (Stovel, 2001: 241-244). La reunión se había convocado para enfrentar una repentina proliferación de “reconstrucciones no auténticas” en las exrepúblicas de la antigua Unión Soviética recientemente liberadas, en donde la búsqueda de símbolos estatales a menudo parecía dar lugar a la recreación de monumentos antiguos con poco o ningún respeto por la relevancia histórica, la exactitud o el contexto. Las conclusiones de la Carta de Riga reflejan claramente los debates de Nara, incluyendo una definición utilizada en la reunión de Nara, pero no incluida en el documento (“la autenticidad es una medida del grado en que los atributos del patrimonio cultural [incluyendo forma y diseño, materiales y sustancia, uso y función, tradiciones y técnicas, ubicación y entorno, espíritu y sentimiento, y otros factores] son un testimonio creíble y preciso de su significado”). La Carta de Riga también incluye una conclusión que coincide con Nara, que en parte afirma que “la reproducción del patrimonio cultural es en general una tergiversación de evidencia del pasado, y que cada trabajo arquitectónico debe reflejar el momento de su propia creación, en la creencia de que los nuevos edificios acordes pueden mantener el contexto ambiental”. Si bien la Carta de Riga parece no haber encontrado su camino hacia los conjuntos de textos doctrinales del Patrimonio Mundial, se ha aceptado como una referencia clave en numerosos países fuera de la región del Báltico, incluida Grecia, en donde se ha utilizado en la evaluación de estrategias de reconstrucción para el Partenón, y en el Reino Unido, donde se ha aceptado como un documento que subraya la Declaración de política sobre restauración, reconstrucción y recreación especulativa de sitios arqueológicos, incluyendo Ruinas de English Heritage (2001). Esta Declaración de Política señala que los participantes en una reunión regional en Europa del Este acordaron que la Carta de Riga “tiene una aplicación más amplia (...) y que la Carta restablece la presunción contra la reconstrucción, excepto en circunstancias muy especiales, y reitera que de ningún modo debe ser especulativa” (English Heritage, 2001).
Poco a poco, con la ayuda de la visibilidad y la credibilidad conferidas por las conclusiones de éstas y otras reuniones relacionadas, el Documento de Nara ha comenzado a encontrar aceptación oficial en el mundo del Patrimonio Mundial.
Durante la Asamblea General Internacional del ICOMOS de 1999, celebrada cinco años después de que se aprobara el Documento de Nara, éste se adoptó de manera formal por la Asamblea General del ICOMOS y se convirtió en parte del cuerpo de doctrina respaldado y promovido por el ICOMOS. En la práctica, el Documento de Nara se había utilizado desde mediados de la década de 1990 por los Órganos Consultivos, por el Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO y por el Comité del Patrimonio Mundial de manera informal en el análisis de las nominaciones a la Lista del Patrimonio Mundial. La revisión más reciente de las Directrices Prácticas del Patrimonio Mundial (iniciada en 1999 y autorizada en 2005) incorporó formalmente las conclusiones de Nara para guiar la articulación de la sección sobre autenticidad. De hecho, varios de los artículos del Documento de Nara ahora se reproducen casi textualmente en las Directrices

La reconstrucción a finales de la década de 1990 de la Casa Blackhead, en el sitio de Patrimonio Mundial de Riga, Letonia, en un sitio prominente de la plaza central de la ciudad, ayudó a formalizar las discusiones que llevaron a la adopción de la Carta de Riga, estableciendo los límites y las condiciones dentro de las cuales tales reconstrucciones podrían considerarse como apropiadas en el marco de la conservación.
Imagen: Herb Stovel.

La reconstrucción de edificios que podrían actuar como símbolos de la identidad nacional recuperada fue una tendencia común en las exrepúblicas de la Unión Soviética, como aquí, con el Palacio reconstruido del Gran Duque, en la ciudad de Patrimonio Mundial de Vilnius, Lituania, en 2003. Mientras se podía argumentar a favor de la reconstrucción de la Casa de Blackhead en un sitio vacante desde la Segunda Guerra Mundial (véase Figura 6), la reconstrucción del Palacio de Vilnius es más cuestionable: la reconstrucción se terminó a expensas de partes de unas barracas rusas de 200 años de antigüedad, y las fachadas del palacio se reconstruyeron con base en evidencia iconográfica muy limitada.
Imagen: Herb Stovel.Prácticas de 2005: el artículo 80 reproduce la mayor parte del artículo 9 de Nara, y el artículo 81 reproduce –casi palabra por palabra– el artículo 11 de Nara. El artículo 82 de las Directrices Prácticas se basa en gran medida en el artículo 13 de Nara, pero amplía la lista de “fuentes de información” (forma y diseño, materiales y sustancia, uso y función, tradiciones y técnicas, ubicación y entorno, y espíritu y sentimiento, así como otros factores internos y externos) para incluir los sistemas de gestión, el lenguaje y otras formas de patrimonio intangible derivadas de las conclusiones de la reunión de Gran Zimbabue.[25]
Post-Nara: retos para el futuro
La búsqueda de autenticidad en los últimos 15 años puede no haber logrado la claridad compartida deseada de significado y uso, pero sin duda ha resaltado la importancia aparente de la búsqueda. El presente artículo ha intentado analizar las observaciones más relevantes sobre el significado y el uso del concepto de autenticidad realizado antes, durante y después del desarrollo del Documento de Nara, para rastrear las principales líneas de pensamiento en el debate y, en particular, para sugerir el papel que podría tener el uso de ese concepto en el análisis de conservación y en la toma de decisiones contemporáneos. Sin embargo, aún quedan algunos desafíos importantes en los esfuerzos por llevar el uso de la autenticidad a una mayor efectividad en el pensamiento de la conservación y la toma de decisiones.
Uno de los desafíos más visibles, particularmente evidente en el contexto del Patrimonio Mundial, es la comprensión limitada del concepto por parte de quienes preparan las nominaciones, a pesar del enfoque experto de larga data en la mejora de los procesos para evaluar la autenticidad del Patrimonio Mundial. Cada año, el ICOMOS se ve obligado a interpretar o volver a trabajar lo que los Estados Parte presentan en nombre de la autenticidad en los documentos de nominación, porque las presentaciones a menudo limitan el análisis de la autenticidad a declaraciones insignificantes, como “esta propiedad es indudablemente auténtica”. En otros casos, el Estado Parte no logra mantenerse al día con las Directrices Prácticas. Por ejemplo, aunque la autenticidad del Patrimonio Mundial nació en la práctica en Estados Unidos, los lineamientos actuales del Servicio de Parques Nacionales para la preparación de posibles futuras nominaciones a la Lista del Patrimonio Mundial señalan erróneamente que la autenticidad reside en la supervivencia del “material original”.[26] Estos problemas residen en los marcos utilizados para el análisis en el espacio nacional, que a menudo ignoran las claves disponibles en las Directrices Prácticas o, como se vio anteriormente, las referencias utilizadas están desactualizadas. Estos problemas demuestran la dificultad de transmitir los matices de un debate de expertos al nivel operativo de manera significativa.
En mi opinión, se podría obtener una mejora mediante el desarrollo de modelos de referencia que muestren indicadores de autenticidad tangibles del estado de conservación de los lugares históricos, línea a la par de los marcos introducidos durante la reunión de expertos del Patrimonio Mundial en el Canal Rideau de 1994, y también explorada por Jokilehto en el capítulo sobre tratamientos y autenticidad.
La búsqueda de medidas e indicadores de monitoreo se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los que se encuentran en el campo de la conservación en los últimos 15 años. Este énfasis es un reflejo del creciente compromiso para mejorar los marcos de gestión para el cuidado del patrimonio cultural por medio del uso del monitoreo, que se entiende como un componente clave del proceso de gestión. Tratada como una palabra que expresa objetivos de conservación (mantener y mejorar la autenticidad), el concepto de autenticidad brinda una oportunidad significativa para definir indicadores de manera muy tangible.
La oportunidad de moverse en esa dirección ya está en su lugar. La reciente reunión de expertos del Patrimonio Mundial sobre Estándares de Referencia (Benchmarks) y el Capítulo IV de las Directrices Prácticas (abril de 2007)[27] se centró en la importancia de utilizar la comprensión de la autenticidad y la integridad en el monitoreo del estado de conservación. La Recomendación número uno dice que “El Comité del Patrimonio Mundial debe adoptar formalmente un marco de monitoreo para los sitios del Patrimonio Mundial que está enraizado en el valor universal excepcional de los sitios”. La Recomendación número cuatro señala, además, que la declaración del valor universal excepcional “debe incluir las condiciones calificativas de autenticidad/integridad, los atributos específicos o las características del sitio que conllevan su valor universal excepcional”.[28]
Un segundo desafío es la necesidad de cerrar la brecha entre los resultados de enfoques técnicamente competentes para mantener la autenticidad en la transformación de edificios que tienen una importancia patrimonial reconocida y las transformaciones impulsadas por el turismo que trivializan esta experiencia.
La búsqueda de autenticidad siempre ha tenido el poder de trasladar a los profesionales del patrimonio encargados de configurar diversos elementos históricos de su entorno, pero también ha tenido el poder de tocar a los miembros del público que buscan encontrar un significado en su entorno cultural. De hecho, el público no es menos exigente que los profesionales y no está menos interesado en experimentar culturas y manifestaciones culturales en toda su autenticidad. Los profesionales del patrimonio deben identificar oportunidades para incluir a aquellos que guían la experiencia más amplia del lugar en las comunidades (por ejemplo, aquellos involucrados en el desarrollo del turismo) en estos debates, en lugar de continuar debatiendo la autenticidad exclusivamente entre ellos. Por supuesto, si bien el objetivo de este diálogo puede no ser fácil de lograr (la presencia misma de turistas en un lugar visitado altera la calidad local auténtica del lugar), ciertamente hoy en día tal diálogo apenas está presente. Si el sistema de Informes Periódicos del Comité del Patrimonio Mundial informa que muchos gestores de sitios en la Lista del Patrimonio Mundial no pueden articular el valor universal excepcional de su sitio, ¿podemos esperar más de los gestores de turismo de una región? Quizás se podría alentar al Comité del Patrimonio Mundial a organizar una serie de talleres regionales que reúnan a profesionales del turismo y de la conservación, para desarrollar algunos modelos posibles de enfoques específicos para el lugar y así comunicar la importancia de la autenticidad dentro del campo del turismo.
Un tercer desafío, y quizás el más importante, es la necesidad continua de aplicar la autenticidad a los sitios entendidos como totalidades, en lugar de sólo a fragmentos de los sitios. Esta necesidad responde a nuestra visión, cada vez más amplia, de lo que constituye el patrimonio cultural y el desafío creciente de trabajar dentro de marcos sistémicos, holísticos e integrados en la gestión del patrimonio cultural. Estos marcos emergentes integran la preocupación por la cultura y la naturaleza, por el panorama general que ofrece un enfoque de paisajes culturales, por integrar el patrimonio tangible e intangible, por vincular lo vivo y lo espiritual con lo físico, y finalmente (en nombre de la autenticidad) definir indicadores que se centren en el panorama general en lugar de en fragmentos de esa realidad.
Estos desafíos ya se habían identificado en 1999 en Gran Zimbabue por Dawson Munjeri, quien declaró:
que la esencia de la noción de autenticidad es culturalmente relativa. En las sociedades africanas tradicionales, no se basa en el culto a los objetos físicos ("lo tangible") y, ciertamente, no en el estado ni en los valores estéticos. En estas sociedades, la interacción de las fuerzas sociológicas y religiosas tiene el predominio en la formación de la noción de autenticidad (Munjeri, 2001: 18).[29]
Munjeri se refirió además al concepto de integridad, que enfatiza “‘la totalidad’, el ‘virtuosismo’, sin restricciones por la percepción de intrusiones humanas orgánicas e inorgánicas”[30] (Munjeri, 2001: 18). Al abordar las implicaciones del tema de la integridad para los paisajes culturales, Munjeri escribió:
¿Cómo puede reconocerse tal integridad cuando no hay límites que tradicionalmente demarcan el mundo del creador de aquel de la humanidad y de la naturaleza? En el área alrededor del sitio Patrimonio Mundial de Gran Zimbabue han surgido problemas constantes cuando sus límites se han afirmado y se han impuesto legalmente en contra de una comunidad circundante que siempre ha sabido que la "Duma harina muganhu" (la Duma no tiene límite). La solución está en reconocer que las comunidades indígenas están en el corazón, las personas del ecosistema están integralmente vinculadas al ecosistema que habitan. Son parte de la ecuación de integridad. Son ellos quienes pueden sancionar el espacio utilitario y, a través de sus sistemas de verificación, son quienes aseguran esa integridad. Es en este contexto que sus costumbres y creencias deben ser alentadas y reforzadas (Munjeri, 2001: 19).[31]
Munjeri concluyó diciendo que “al tratar el tema de la autenticidad y la integridad, uno no puede sino aceptar la poderosa influencia del reino espiritual; todo lo demás es incidental” (Munjeri, 2001: 19).
Aunque Munjeri pronunció estas palabras hace casi una década, anticiparon con precisión el complejo y multifacético mundo de la discusión de autenticidad-integridad que surgió en el dominio del Patrimonio Mundial y más allá. De manera elocuente, identificó la necesidad de definir nuevos trabajos de marcos más holísticos para evaluar la autenticidad y su concepto complementario, la integridad.
Koïchiro Matsuura, Director General de la UNESCO, al hablar en 2006 del papel de la UNESCO, declaró que “Ante los intentos de reescribir la historia que están actualmente en funcionamiento, puedo recordar de la manera más enfática que es nuestro deber moral analizar el pasado y transmitirlo sin falsificación, alteración u omisión”.[32] Si bien Matsuura se vio forzado a hacer esta declaración en referencia a los intentos de “poner en tela de juicio (...) la realidad del Holocausto o de cualquier otro crimen contra la humanidad”,[33] sus palabras proporcionan un recordatorio claro y revelador de la relevancia de la búsqueda de la autenticidad dentro del desarrollo contemporáneo de la sociedad humana.[34]
*
Referencias
Andrus, Patrick W. and Rebecca H. Shrimpton (2002) “How to evaluate the integrity of a property”, in. How to apply the National Register criteria for evaluation, National Register Bulletin, VIII [https://www.nps.gov/nr/publications/bulletins/nrb15/].
Dushkina, Natalia (1995) “Authenticity: towards the ecology of culture”, in: Knut Einar Larsen (ed.), Nara conference on authenticity - Conférence de Nara sur l’authenticité, Japan 1994, Proceedings, UNESCO World Heritage Centre/Agency for Cultural Affairs (Japan)/ICCROM/ICOMOS, Tapir Publishers, Trondheim, pp. 307-310.
English Heritage (2001) Policy statement on restoration, reconstruction and speculative recreation of archaeological sites including ruins, fotocopia, archivo del autor.
ICOMOS (1996) Declaration of San Antonio, ICOMOS, San Antonio.
Jokilehto, Jukka (1993) “Treatment and authenticity”, in: Bernard Feilden and Jukka Jokilehto (eds.),Management guidelines for World Cultural Heritage Sites, ICCROM-UNESCO ICOMOS, Rome, pp. 59-75.
Munjeri, Dawson (2001) “The notions of integrity and authenticity: the emerging patterns in Africa,” Galia Saouma-Forero (ed.), Authenticity and integrity in an African context. Expert meeting, Great Zimbabwe, 26/29 May, 2000, UNESCO, Paris, pp. 17-19.
Nara document on authenticity (1994) “Nara document on authenticity” in: Knut Einar Larsen (ed.), Nara conference on authenticity - Conférence de Nara sur l’authenticité, Japan 1994, Proceedings, UNESCO World Heritage Centre/Agency for Cultural Affairs (Japan)/ICCROM/ICOMOS, Tapir Publishers, Trondheim, pp. xxi-xxv.
Saouma-Forero, Galia (ed.) (2001) Authenticity and integrity in an African context. Expert meeting, Great Zimbabwe, 26/29 May, 2000, UNESCO, Paris.
Stovel, Herb (1995) “Working towards the Nara document”, in: Knut Einar Larsen (ed.), Nara conference on authenticity - Conférence de Nara sur l’authenticité, Japan 1994, Proceedings, UNESCO World Heritage Centre/Agency for Cultural Affairs (Japan)/ICCROM/ICOMOS, Tapir Publishers, Trondheim, pp. xxxiii-xxxvi.
Stovel, Herb (1995) “Considerations in framing the authenticity question for conservation”, in: Knut Einar Larsen (ed.) Nara conference on authenticity - Conférence de Nara sur l’authenticité, Japan 1994, Proceedings, UNESCO World Heritage Centre/ Agency for Cultural Affairs (Japan)/ICCROM/ICOMOS, Tapir Publishers, Trondheim, pp. 393-398.
Stovel, Herb (2001) “The Riga Charter on authenticity and historical reconstruction in relationship to cultural heritage, Riga, Latvia, October 2000”, Conservation and Management of Archaeological Sites 4 (4): 241-244.
Stovel, Herb (2003) “Annex 4”, in. The operational guidelines for the implementation of the World Heritage Convention, UNESCO World Heritage Centre, version prepared by the Advisory Bodies (unpublished, March 2003).
Tschudi-Madsen, Stefan (1985) “Principles in practice”, APT Bulletin 17 (3-4): 12-20.
UNESCO-World Heritage Centre (1994) Report on the expert meeting on heritage canals (Canada, September 1994), WHC-94/ CONF-003/INF.10, World Heritage Centre, UNESCO.
UNESCO (2005) Operational Guidelines for the implementation of the World Heritage Convention, World Heritage Centre, UNESCO, Paris.
Venice Charter (1964) Venice Charter [https://www.icomos.org/charters/venice_e.pdf].
Notas
‘criterion (vi) must stand in its own right.’”

