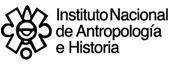

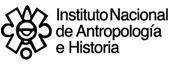

Artículos
Teorizar el patrimonio: reflexiones sobre los textos instauradores de Françoise Choay
Conversaciones…
Instituto Nacional de Antropología e Historia, México
ISSN: 2594-0813
ISSN-e: 2395-9479
Periodicidad: Bianual
núm. 10, 2020

Resumen: Una antigua alumna, y traductora al inglés de L’Allégorie du patrimoinede Françoise Choay, reflexiona sobre aspectos perdurables de su pensamiento y su relevancia en los debates contemporáneos. Presta especial atención a la originalidad consistente de Choay y a su voluntad de desafiar las ideas recibidas .por ejemplo, argumentando a favor de Haussmann como salvador y no como destructor de París; centrando el carácter anticipatorio del enfoque de Viollet-le-Duc sobre la conservación; y definiendo un nuevo léxico, de reglas, modelos y “textos instauradores” para el análisis del discurso arquitectónico a lo largo del tiempo y en la actualidad. La atención de Choay al lenguaje y al análisis textual riguroso están en primer plano, como en su clarividente aplicación de la taxonomía de monumento/monumento histórico de Riegl para revolucionar nuestra valoración del tejido arquitectónico heredado del pasado. El potencial instigador de la teorización patrimonial de Choay se demuestra al referirse a la propia investigación de la autora sobre la historia de la conservación de una estructura emblemática en París, y sobre Viollet-le-Duc como historiador de la arquitectura rusa y precoz teórico de la fotografía. La autora subraya la postura prospectiva de Choay, su compromiso con el patrimonio en su capacidad generadora para sustentar nuestra capacidad de construcción en el presente, que considera fundamental para nuestra propia supervivencia cultural.
Palabras clave: monumento, monumento histórico, patrimonio, texto instaurador..
Teorizar el patrimonio: reflexiones sobre los textos instauradores de Françoise Choay
El título del libro de Françoise Choay de 2013 sobre Haussmann y París capta la naturaleza compleja y productivamente contraria de sus escritos teóricos acerca del significado y la importancia del “patrimonio”[1] arquitectónico. El título, Haussmann: conservateur de Paris, anuncia la intención revisionista del volumen: contrarrestar más de un siglo y medio de vilipendio de Haussmann con una nueva afirmación, apoyada en textos, de que tenemos que agradecer a este “mal aimé des français”[2] (Choay, 2013: 13) tanto por la persistencia de París como “la ciudad más visitada del mundo”[3] (Choay, 2013: 7), como por la “dimensión conservacionista”[4] pasada por alto de su obra (Choay, 2013: 15). Maniobrando con habilidad entre los polos de la “demolición radical” y la “conservación museal, mortífera”[5] (Choay, 2013: 14), Choay sostiene que el prefecto, de hecho, preservó París para las generaciones futuras, al manejar con juicio “la dialéctica entre la conservación, la demolición y la innovación”[6] de la que depende, en su opinión, la inscripción de las culturas vivas en el espacio y el tiempo (Choay, 2013: 14) (Figura 1). Uno entiende porqué Choay encontraría a Haussmann fascinante y ejemplar; leyendo a contracorriente de la interpretación convencional y en el contexto de sus Memorias, exhaustivamente cotejadas, editadas y anotadas por la propia Choay y su equipo (Choay, 2000), Haussmann emerge como una encarnación de las cualidades que ella adopta a lo largo de su obra. Sin ser una predecible “pasadista”[7] (Choay, 2011: 92), Françoise Choay es una conservacionista que sorprende (y ella cuestionaría de cerca el término en inglés,[8] que se ajusta de modo imperfecto al campo de la teoría de la conservación), no como una defensora a ultranza de todas las estructuras amenazadas con el espíritu de “George Washington durmió aquí” (por tomar prestada una crítica anticuada de la práctica estadounidense), sino como una analista y una interrogadora. El compromiso de Choay, evidente desde las primeras páginas de los dos textos que nos ocupan, no es con las “vieilles pierres”[9] per se, sino con el escrutinio reflexivo, caso por caso, de los valores que nos unen a ellas, y con las formas en que éstas podrían regir nuestro tratamiento del legado arquitectónico de nuestros antepasados. Además, y de nuevo a diferencia de ciertas ideas recibidas sobre los límites lógicos del campo patrimonial, proyecta su óptica hacia adelante, hacia nuestra práctica de la construcción en el presente, argumentando que la propia supervivencia de las culturas humanas arraigadas depende de la prolongación de nuestra “compétence d’édifier”;[10] es decir, nuestra capacidad de innovar, de imaginar nuevas formas y marcos arquitectónicos para nuestra vida en comunidad.

Con precisión léxica e intelectual, a lo largo de décadas de producción, Choay construye así un argumento consistente, siempre renovado con nuevas precisiones y modulaciones, para un enfoque teóricamente informado de las decisiones sobre nuestro tratamiento de la herencia arquitectónica del pasado. Ciertos términos, y sus significados precisos, son fundamentales para este proyecto –el principal de ellos, por supuesto, es el de patrimonio, entendido como el entorno construido por las sociedades humanas, tanto en su dimensión histórica como contemporánea. La ambigüedad del término hace que sea notoriamente difícil de traducir –por ejemplo, en inglés “heritage” es cercano pero limitado al pasado, y “patrimony” no tiene el mismo uso. Sus obras exploran las formas fluidas en que se despliega a lo largo del tiempo, a veces con modificadores rurales o urbanos e infraestructurales, pero siempre manteniendo, en su uso, un leit motif de espacialidad. El patrimonio, en el léxico de Choay, está circunscrito geográfica y culturalmente –aunque sea de forma muy amplia– sin estar atado a los caprichos e inestabilidades históricas de las unidades políticamente definidas. De ello se desprende que la idea de un “patrimonio mundial” que merezca protección es contradictoria en su opinión, y que su interés radica en el anclaje del patrimonio a escala local y territorial (Choay, 2011: 94-96). Un par de términos corolarios, de igual manera fundacionales para Choay, describen un binario entrelazado, adumbrado inicialmente en el contexto patrimonial por Alois Riegl: monumento y monumento histórico. Su atención al lenguaje –de tipo etimológico, histórico y semántico–, e incluso el dispositivo de la díada analítica, subyace también en los escritos no centrados en el patrimonio; el influyente La règle et le modèle[11] estructura un análisis minucioso de la tradición de los tratados de arquitectura mediante una clasificación de los tipos generativos (regla) e imitativos (modelo).
Monumento y monumento histórico, Riegl y Choay
La taxonomía de Riegl de 1903 sobre los valores que asociamos con el legado artístico y constructivo del pasado, Der moderne Denkmalkultus, y su propuesta de que estos valores deberían de informar nuestro enfoque a ese legado en el presente, es ampliamente conocida y citada hoy en día en múltiples contextos. Un estudio reciente que compara la semántica y la experiencia del Monumento Nacional para la Paz y la Justicia de Montgomery, Alabama, y el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana de Washington, D.C., invoca a Riegl al ponderar las implicaciones de desplazar de Carolina del Sur, y volver a erigir en Washington, la cabaña de trabajadores esclavizados de la plantación Edisto Island Point of Pines (Majeed, 2020; Rogers, 2018). Françoise Choay fue la primera en reconocer la relevancia de Riegl en los debates contemporáneos acerca de qué conservar, qué restaurar y qué ceder a las depredaciones del tiempo, del clima y de la cultura humana. Desarrolló su marco de trabajo en un ensayo histórico que acompañaba a la traducción francesa del texto de Riegl en 1984, en el que distinguía entre los monumentos intencionales y conmemorativos, y los monumentos históricos que llegamos a atesorar como tales a posteriori por su valor estético o histórico (Choay, 1984). En él, Choay destacaba la solidez y vitalidad continua del planteamiento de Riegl, y exponía sus implicaciones para finales del siglo XX en el contexto del modernismo y su aparente incompatibilidad con la conservación del patrimonio. El núcleo central de este ensayo, que distingue etimológica e históricamente entre monumento y monumento histórico, y clasifica de manera sistemática los valores que atribuimos a cada uno, se resume en La terre qui meurt y, con algo más de detalle, en Le patrimoine en questions. El monumento, de carácter conmemorativo en su propósito e intencional por naturaleza, se erige para recordar, a las generaciones presentes y futuras, las acciones heroicas, los acontecimientos emblemáticos y las creencias vivas que contribuyen al mantenimiento de la identidad de un grupo.[12] Como tal, merece una protección “vigilante” mientras esas creencias perduren; por el contrario, también es por lógica propenso a la destrucción cuando éstas son rechazadas, ya sea al interior o por oponentes externos.
Las controversias en Estados Unidos sobre las estatuas confederadas erigidas en el sur, después de la Guerra Civil y hasta bien entrada la época de Jim Crow, son un ejemplo contemporáneo de la vulnerabilidad del monumento riegliano cuando los valores que encarna están vivos y, al mismo tiempo, se debaten acaloradamente. La carga simbólica de estas representaciones de las figuras confederadas, claros monumentos en su intención conmemorativa, permaneció latente en el imaginario dominante de los blancos durante décadas, por lo que se mantuvieron sin molestias. Los recientes desafíos a su supervivencia, que culminaron en el verano de 2020 con las protestas de Black Lives Matter, pero que habían empezado mucho antes, han puesto al descubierto la relación aún vital y profundamente conflictiva de estas reliquias con la memoria activa y la identidad de la comunidad. Así, cuando la Sociedad Americana de Historiadores de la Arquitectura escribió un artículo sin precedentes, argumentando a favor del desmantelamiento de estas reliquias tóxicas estaban, apropiadamente se podría decir, haciendo coincidir el tratamiento recomendado con la naturaleza específica del artefacto en cuestión (SAH, 2020).[13] Como Choay lo dice de manera aguda, el monumento requiere un mantenimiento vigilante mientras las creencias que encarna estén vivas y, por el contrario, está “expuesto” a la destrucción voluntaria cuando ha perdido su conexión con la memoria viva o cuando los valores que encarna están bajo ataque interno o externo (Choay, 2011: 67-68). Incluso se podría argumentar que la SAH ni siquiera tenía que haber destacado el carácter inédito de su recomendación de retirar las estatuas: “La Sociedad de Historiadores de la Arquitectura [SAH] apoya y fomenta la remoción de los monumentos confederados de los espacios públicos. En sus 80 años de historia, la SAH nunca ha defendido la remoción directa de ningún bien histórico, y mucho menos de monumentos catalogados”[14] (SAH, 2020) porque éstos, en el sentido de Choay, siguiendo a Riegl, no eran los monumentos históricos que una sociedad de historia arquitectónica estaría por lógica obligada a defender, sino monumentos vivos cuya supervivencia está necesariamente ligada al apoyo y la creencia continuos de la comunidad patrocinadora. Los autores lo indican en una frase posterior, citando la angustia que estas estatuas causan a los ciudadanos afroamericanos y, además, su intención original expresa de “reforzar ideales racistas”;[15] como dicen, “nuestra inacción da poder a estos monumentos”[16] (SAH, 2020). Ese poder es la potencia del monumento vivo, en la plenitud de su llamado encantador y afectivo a la memoria y la creencia colectivas. No hace falta decir que la profunda ausencia de consenso comunitario sobre su valor y significado es un factor que complica la situación en este caso, al igual que el hecho de que estos mismos monumentos (candidatos legítimos a ser retirados cuando sus valores ya no sean válidos) han acumulado, en el transcurso de su vida, un valor de “edad” y de “arte” con el paso del tiempo, llevándolos simultáneamente hacia el territorio de los monumentos históricos. De hecho, el Comité de Conservación del Patrimonio de la SAH está atento a la doble condición de monumento/monumento histórico de las estatuas que propone retirar, y defiende su traslado para asegurar su ubicación y su “cuidado y conservación continuos”, al tiempo que subraya que la función de monumento simbólico de las estatuas (por ejemplo, “declaran y delimitan espacios ‘blancos’”[17]) eclipsa cualquier defensa de monumento histórico que pueda hacerse en su favor: “Su existencia ya no puede justificarse con base en la estética, como obras de arte o escultura pública”[18] (SAH, 2020).
Esto nos lleva a considerar el lado del monumento histórico de la díada. Tal como lo definió Riegl y lo elaboró profusamente Choay, el monumento histórico no es en absoluto intencional. Mientras que el monumento implica una asociación persistente y activa con la memoria y la creencia, el monumento histórico se refiere a un “documento” neutro y ya no “vivo” que hemos llegado a valorar a lo largo del tiempo por una panoplia de razones: como registro de un pasado desaparecido, como ejemplo estético, como testigo de la acción romántica del tiempo, etcétera. El “valor de conocimiento” del monumento histórico es abstracto y nuestra respuesta a él suele estar ligada a sus cualidades estéticas, lo que, según Choay y siguiendo a Riegl, complica el proceso de aislar su valor y vincular a él las decisiones de conservación.[19]
Los resúmenes proporcionados en los textos de La Terre qui meurt y Le Patrimoine en questions que se incluyen aquí abrevian una exposición detallada de la distinción entre monumento/ monumento histórico (que no surge plenamente sino hasta el siglo XIX) en la monografía de Choay de 1996 L’Allégorie du patrimoine, donde está precedida y contextualizada por un detallado análisis de las actitudes hacia el patrimonio pasado en los periodos antiguo, medieval y moderno temprano. Vale la pena señalar que el título en inglés de esta obra, The invention of the historic monument (2001), pone en relieve la centralidad para su pensamiento de la distinción entre monumento/monumento histórico, al tiempo que delata un poco un accidente de la historia editorial que suprime la centralidad del patrimonio. Como traductora del libro, pero no del título, recuerdo que la lista de ofertas de Cambridge University Press incluía entonces el muy bien recibido The invention of tradition, de Erich Hobsbawm y Terence Ranger, publicado originalmente en 1983, que exploraba los fenómenos culturales asociados a la formación de los estados-nación del siglo XIX (en concreto, el despliegue de formas culturales –canciones, rituales, iconografía– para forjar una comunidad nacional en apoyo de las recién creadas “naciones” europeas). Un capítulo clave del libro de Choay (el capítulo 4), “La fase de consagración: la institucionalización del monumento histórico”,[20] describe la culminación (en Francia) de los incipientes intereses y esfuerzos anteriores de conservación del patrimonio en forma de institucionalización, auspiciada por el Estado, de un aparato de preservación armado con una legislación protectora, es decir, la “invención” del monumento histórico, emblema y objetivo de ese proceso. El título simétrico con el estudio de Hobsbawm y Ranger tenía como fin señalar un paralelismo entre los dos estudios, aunque eclipsara en cierto modo el objetivo general del esfuerzo de Choay por excavar nuestras nociones de patrimonio y sus consecuencias, de forma arqueológica, a lo largo de la longue durée.[21]
Un ejemplo: trazo de una historia perceptiva de la Tour Saint-Jacques
La importancia del marco inspirado en Riegl para el público de Choay es, por supuesto, que proporciona una especie de hoja de ruta para quienes están en puestos de poder de toma de decisiones con respecto a nuestro patrimonio edificado, ya sea para enmarcar la legislación de protección o para alinear las decisiones individuales de conservación con la lógica específica del apego de una comunidad a una estructura o sitio determinado. Su conceptualización ofrece también una poderosa herramienta para el historiador, que en mi caso ha inspirado una microhistoria de los cambios de actitud hacia una estructura emblemática en París, la Tour Saint-Jacques, y de las consecuencias de cada cambio para su tratamiento y su propia supervivencia (O’Connell, 2001). Las percepciones de este acento vertical, todavía dominante en el corazón del barrio de Châtelet, variaron mucho en el transcurso de varios siglos, empezando por la destrucción, inspirada por la revolución, de su iglesia medieval anfitriona de Saint-Jacques de la Boucherie, a finales de la década de 1790, un ataque vinculado a su condición de símbolo vivo o monumento a la religión cristiana repentina y oficialmente desacreditada (aquí amplié el léxico de Choay para describir la iglesia como monumento en su simbolización de creencias y prácticas comunales, todavía activas) (Figura 1). A la amputación de la iglesia le siguió la preservación deliberada de la torre, ahora huérfana, por parte de las autoridades revolucionarias; sostengo que la defendían como lo que llegaría a llamarse un monumento histórico, digno de ser salvado sobre la base de apresurados argumentos artísticos e históricos. Los defensores de la administración posrevolucionaria de edificios de finales de la década de 1790, el Conseil des Bâtiments Civils,[22] que no era conocido por su devoción a la arquitectura gótica, señalaron la torre del siglo XVI para su conservación como un buen ejemplo del estilo gótico tardío “flamígero”. La breve prórroga decretada por el Conseil des Bâtiments Civils sería seguida por una renovada vulnerabilidad en el siglo XIX, cuando los planes de modernización, primero bajo Rambuteau y luego, de forma más notoria, bajo Haussmann, identificaron la Tour Saint-Jacques como un impedimento desgarbado y aparentemente carente de gracias salvadoras, y la destinaron a la bola de demolición. Sólo cuando se reconoció el potencial de la torre como marcador urbanístico de la grande croisée de Haussmann –la amplia intersección norte-sur y pieza central de su plan– se reconoció que su supervivencia, e incluso su restauración y rehabilitación como grandioso ornamento del parque en el sistema de Alphand, estuviera asegurada (Figura 2). Por supuesto, en esta época (mediados de la década de 1850), la naciente sensibilidad patrimonial despertada por la destrucción revolucionaria había tomado forma institucional con la creación, en 1830, de la Inspection générale des monuments historiques y el nombramiento de Ludovic Vitet, y más adelante de Prosper Merimée, como sus primeros inspectores. A pesar de este clima ostensiblemente más hospitalario, fue el argumento práctico y urbanístico de la contribución de la torre al gran crucero lo que la hizo al final invulnerable, y no la percepción general de su valor intrínseco.
Tal como pretendía demostrar esta “historia perceptiva”, para cuando la torre ya había sobrevivido a todas esas vicisitudes, se había convertido en un monumento histórico totalmente neutralizado. De hecho, en 1933 ya estaba disponible para el escarnio surrealista en forma de respuestas a un cuestionario burlón sobre el destino de los monumentos parisinos, publicado en Le Surrealisme au service de la Révolution bajo el título “¿Debemos conservar, trasladar, modificar, transformar o demoler?”. “Conservarlo tal como está”, escribió André Breton, “pero demoler todo el barrio circundante y prohibir que nadie se acerque a menos de un kilómetro durante 100 años, bajo pena de muerte”[23] (O’Connell, 2001: 468). Tristan Tzara dramatizó aún


más, ad absurdum, la percepción de la evacuación de la capacidad de significación de la torre: “Demuélanla y reconstrúyanla en caucho”[24] (O’Connell, 2001: 468) y, para recordarnos su antigua y significativa vida como punto de partida sagrado para la peregrinación a Santiago de Compostela, coloquen una concha vacía en este techo de caucho. Con el mismo espíritu, Brassaï publicó una lúgubre fotografía de la torre y la acopló con un macabro pasaje sobre palomas muertas, y Breton utilizaría esa fotografía para ilustrar, en L’amour fou de 1937, sus andanzas nocturnas por barrios abandonados de la capital: “En París, la Tour Saint-Jacques se balancea/ Como un girasol/ A veces golpea su frente contra el Sena y su/ Sombra se desliza imperceptiblemente entre los remolcadores”[25] (O’Connell, 2001: 469).
Estas representaciones confirmaron el drenaje definitivo de significado de la torre, de cualquier conexión significativa con los valores religiosos que inspiraron su construcción original. No obstante, conviene subrayar que la evolución semántica experimentada por la Tour Saint-Jacques puede considerarse a la vez como neutra y, en última instancia, protectora. La impotencia simbólica del monumento histórico, que a primera vista parecería asignarle un estatus inferior al del monumento vivo y en movimiento, constituye una armadura no menos eficaz –armados como estamos ahora con una legislación que valora a uno y otro, en sus términos separados. De hecho, la historia de la Tour Saint-Jacques ofrece pruebas de la disponibilidad de la redefinición simbólica como una opción viable, e incluso necesaria, para las arquitecturas históricas que se enfrentan a las presiones económicas y tecnológicas en nuestros centros urbanos heredados. Roland Barthes, al escribir sobre la Torre Eiffel, señaló su capacidad para atraer significados “del mismo modo que un pararrayos atrae relámpagos” (Barthes, 1997); fue esta misma capacidad la que salvó a la Tour Saint-Jacques en múltiples ocasiones, hasta el punto en que ahora aparecería inviolada, abrazada como una huella de un pasado irrecuperable, una “zona de contacto” (Pratt, 1992) (tomando prestada la expresión a la estudiosa de la literatura Mary Louise Pratt) entre los parisinos contemporáneos y sus antepasados.
Mi estudio de la historia perceptiva de la Tour Saint-Jacques ha sacado a la luz un episodio inesperado en la evolución semiótica de la torre, que encuentra su paralelismo con la provocadora promoción que hace Choay de la buena fe de Haussmann en materia de conservación. En el episodio en cuestión, se ve nada menos que al propio Le Corbusier, supuestamente indiferente al tejido histórico borrado por sus proyectos, promoviendo la preservación de estructuras históricas clave en París en su Plan Voisin de 1925, entre ellas la Tour Saint-Jacques y las Puertas de Saint-Denis y Saint-Martin. Según Thordis Arrhenius, la propuesta de Le Corbusier asignaba un estatus privilegiado a determinados restos apreciados para integrar, en capas verticales y seccionales, la ciudad del futuro con valiosos vestigios de su pasado (Arrhenius, 2000, citado en O’Connell, 2001: 467). Sigue siendo asombroso considerar a Le Corbusier desde esta perspectiva, aunque excelentes estudios recientes rectifican su reputación de diseñador de objetos modernistas descontextualizados y solitarios, mostrando, por medio de las pruebas de sus propios dibujos, escritos y conferencias, su profundo compromiso con el paisaje y el lugar (Cohen, 2013).
Haussmann, ¿preservador de París?
La publicación de Choay de las Memorias de Haussmann en 2001, en gran parte no estudiadas, y la posterior publicación, en 2013, de extractos clave de las mismas en Haussmann: conservateur de Paris, como un livre à thèse[26] que cuestiona las ideas erróneas sobre el prefecto como súper démolisseur, atestigua la durabilidad de su interés en su influencia; su primera publicación acerca del tema, Modern city planning, data de 1965. En la obra de 2013, que se basa en las palabras del propio barón Haussmann (un método al que vuelve constantemente en su obra, como en Le Patrimoine en questions, una antología de fuentes primarias), Choay construye un planteamiento de varios niveles para reencuadrar a Haussmann como un extraordinario estudioso y defensor del tejido histórico de la ciudad, a pesar de las amplias transformaciones que dirigió. La colección está organizada en diez grupos temáticos, cada uno compuesto por textos escritos por el prefecto, extraídos de sus Memorias o de otras fuentes publicadas y de documentos administrativos; una breve sección final incluye comentarios de fuentes primarias de contemporáneos. Los textos de Haussmann están anotados, con reserva, con observaciones aclaratorias y esclarecedoras. Cada grupo temático es introducido y situado brevemente por Choay para resaltar las dimensiones inesperadas o poco estudiadas del pensamiento de Haussmann; el efecto acumulativo de la totalidad es volver a moldear sus logros, y su lugar en la historia del patrimonio edificado, o patrimoine, en términos de un entrelazamiento de impulsos conservacionistas y modernizadores. Entre los temas que se destacan están la erudición del prefecto –en términos de su profunda y amplia educación en historia, ciencias y artes; su profunda familiaridad con la historia arquitectónica de la capital y su estrecha atención a los valores asociados a ella; su compromiso con el dibujo a mano alzada como integrador de formas de pensamiento estéticas y espaciales; su clarividente comprensión de las limitaciones de la estructura predominante de la administración de edificios, que daba prioridad a los arquitectos formados en la École des Beaux Arts y restringía los conocimientos críticos de los ingenieros y especialistas en infraestructuras urbanas; su hábil integración de los suburbios perimetrales sin pérdida de su identidad e integridad; e incluso su progresiva sensibilidad social, evidente en la creación de un acceso equitativo para todos a los servicios sociales y sanitarios fundamentales.
La introducción de Choay a los extractos de las partes biográficas de las Memorias de Haussmann, raramente citadas, transmitirá el sabor de su comentario:
La mayoría de los lectores se salta este texto situado al principio de las Memorias, suponiendo que no es fiable dado su carácter autobiográfico. Sin embargo, esta genealogía de una familia protestante de origen alemán, que se convirtió en francesa antes de la revocación del Edicto de Nantes y se estableció en París desde la época de la Revolución, lo revela todo de inmediato: la familiaridad de Georges-Eugène Haussmann con París, y la excepcional formación científica, económica y estética con la que supo dotarse y que puso al servicio de una inquebrantable devoción a su ciudad natal[27] (Choay, 2013: 19).
Su prólogo a los textos centrados en las perforaciones de las calles de Haussmann, quintaesencia de sus intervenciones en la mente del público, dirige al lector a la atención, ampliamente insospechada, del prefecto a retener y reutilizar estructuras históricas seleccionadas, que también ilustra con una serie fotográfica que muestra los vestigios prehaussmannianos conservados a lo largo del Boulevard Saint German, su barrio natal: “Los cinco textos siguientes defienden la conservación del tejido urbano mediante el mantenimiento y el reúso de los edificios existentes. Este enfoque ilustra la capacidad de adaptación de los equipos profesionales formados por Haussmann”[28] (Choay, 2013: 83). Los textos presentados documentan su rescate de Saint-Germain l’Auxerrois, que había estado bajo amenaza de demolición tras la limpieza de los elementos perturbadores en torno al Louvre, pero que Haussmann ordenó salvar: “Expresé la mayor repugnancia por poner una mano en un monumento cuya sola antigüedad, así como las memorias históricas, deberían protegerlo”[29] (Choay, 2013: 89). El mismo texto destaca sus esfuerzos por salvar el Hôtel Carnavalet y las Halles Centrales, y su argumento para salvar, mediante una reutilización adaptativa, antes de que existiera ese concepto, del Hospice des Incurables, con sus vastos y aireados patios “plantados con hermosos árboles”, para ponerlo al servicio de una escuela de barrio para el Faubourg Saint-Germain como parte de su reorganización y racionalización del sistema de liceos de barrio (Choay, 2013: 91).
Choay sobre la “nostalgia del futuro” de Viollet-le-Duc
La afinidad de Choay con Haussmann, y con el cuestionamiento de las ideas y suposiciones recibidas en general, se manifiesta también en su interés constante al historiador, teórico y arquitecto de la conservación Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, a menudo criticado. Igual que en el caso de Haussmann, Choay se enfrenta a las suposiciones populares y académicas sobre este polímata del siglo XIX con una lectura minuciosa de sus textos. Viollet-le-Duc fue expulsado de la École des Beaux-Arts por su defensa iconoclasta (donde el clasicismo era el icono) de las formas medievales y su crítica mordaz de la pedagogía y el plan de estudios de la escuela, y su aislamiento de la marea competitiva de la industria moderna,[30] pero hoy es ampliamente admirado como teórico y progenitor del modernismo del siglo XX. También se le toma en serio por la erudición de su trabajo como historiador,[31]
aunque, como exploré en mi análisis de 1993 de su L’Art russe de 1877 (O’Connell, 1993), su argumento sobre la “racionalidad” de que cada nación desarrolle una arquitectura contemporánea enraizada en su propio “genio” se basaba en una tipologización racializada, ahora desacreditada. De hecho, la vertiente más actual de los trabajos académicos sobre el historiador Viollet-le-Duc se centra en su desvirtuación por la teoría racial de finales del siglo XIX.[32] Sin embargo, a pesar de los excelentes estudios correctivos,[33] Viollet-le-Duc sigue siendo desestimado, o al menos se le reprocha de manera sistemática su enfoque supuestamente en exceso entusiasta de la restauración (“c’est du Viollet-le-Duc”[34] todavía puede invocarse de manera despectiva para denotar una restauración históricamente inauténtica). Su “filosofía” de la restauración está consagrada de forma famosa –e infame– en el muy citado y, según Choay, “malinterpretado”[35] (Choay, 2009: XXI) pronunciamiento sobre la práctica en el prodigioso Dictionnaire raisonné de l’architecture française: “Restaurar un edificio es restablecerlo en un estado completo que puede no haber existido nunca en un momento dado”[36] (Viollet-le-Duc, 1868). Y sin embargo, es justo su pensamiento sobre la restauración lo que Choay considera que merece nuestra atención. Hace dos observaciones relacionadas con la mala interpretación de la posición de Viollet-le-Duc: en primer lugar, que Viollet-le-Duc nunca reclamó la menor “autenticidad” para las restauraciones así inspiradas (Choay, 2009: 146)[37] y, en segundo lugar, que el tipo de reimaginación creativa que proponía era una respuesta lógica y razonable a la circunstancia francesa en particular, que se caracterizaba por la práctica inexistencia de una cultura del “entretien” –de mantenimiento y conservación del tejido histórico (Choay, 2009: XXIV).
Dado el lamentable estado de dilapidación del legado construido del país resultante de esta negligencia, la idea de conservación o estabilización ruskiniana restringida de las estructuras históricas, simplemente no era aplicable. En la antología que sigue al extracto de Le Patrimoine en questions del presente volumen, Choay incluye varios textos de Viollet-le-Duc que lo confirman. De especial interés hoy en día es uno que demuestra la profunda familiaridad y el respeto de Viollet-le-Duc por la historia de la construcción de la catedral de Notre Dame, cuya rehabilitación le fue delegada, por supuesto, en 1844, iniciativa no ajena a una oleada de afecto inspirada por la novela de Víctor Hugo, de 1831. En la década de 1840, debido a los efectos acumulados del abandono y la violencia revolucionaria, no fue ni la ignorancia ni la falta de respeto por el estado “original” del edificio lo que inspiró al arquitecto a reimaginar de forma creativa partes como la ya desaparecida aguja (desmantelada en la década de 1780). Compárese la situación actual; tras el trágico incendio que destruyó la aguja de Viollet-le-Duc en abril de 2019, el primer ministro Edouard Philippe anunció que convocaría un concurso internacional para sustituirla por una versión moderna, y el presidente Macron señaló su receptividad a “un gesto arquitectónico contemporáneo”; el espíritu de este plan estaba por completo en consonancia con el enfoque adoptado por Viollet-le-Duc al confeccionar una nueva aguja en la década de 1840. Sin embargo, irónicamente, menos de un mes después, el Senado francés resolvió restaurar la estructura “tal como era”, aunque “lo que era” era una clásica reimaginación de Viollet-le-Duc de lo que el siglo XIII pudo haber construido si hubiera tenido la oportunidad de realizar a plenitud sus propios principios con la tecnología disponible en su época (Cascone, 2020). Como escribió Tom Ravenscroft en Dezeen
Ante la restauración actual, ¿qué haría Viollet-le-Duc? Podemos estar seguros de que, si hubiera tenido que sustituir todo el techo de madera del siglo XIII a mediados del siglo XIX, no habría recreado fielmente la estructura histórica. Al igual que hizo con su aguja de madera, habría utilizado técnicas modernas para crear un tejado que, en su opinión, encarnara mejor los ideales góticos, en lugar de una réplica de lo perdido[38] (Ravenscroft, 2019).
De hecho, Choay elogia en especial el carácter “anticipatorio” del pensamiento de Viollet-le-Duc (Choay, 2009: 147),[39] así como su correspondiente defensa del reúso y su rechazo de su opuesto, la museificación (y, en su opinión, de su aborrecible compañero, el consumo turístico). Choay cita a Viollet-le-Duc en la introducción de Le patrimoine en questions: “el mejor método para conservar un edificio es encontrarle un destino”[40] (Choay, 2021: 55); es la misma voluntad de intervenir en el tejido histórico para concederle una vida continuada la que valora en Haussmann. La preocupación última de Choay es alimentar esa capacidad humana crítica que considera amenazada –nuestra “compétence d’edifier”– o capacidad de edificar. Al defender que Viollet-le-Duc abraza la restauración asertiva como una respuesta racional y paliativa a la falta de una cultura de mantenimiento, y su apertura a la transformación del tejido histórico para acomodar nuevas funciones, Choay está subrayando su interés en el potencial del tejido pasado para inspirar la creación futura –nuevas arquitecturas que anclen a los grupos humanos en las particularidades del territorio local, y en la longue durée. Al igual que la de la propia Choay, la “nostalgia” de Viollet-le-Duc, como ella dice, “es por el futuro, no por el pasado”[41] (Choay, 1996: 121). Lo que él pide al pasado es la comprensión de “un sistema constructivo capaz de inspirar la arquitectura contemporánea”[42] (Choay, 2021: 56).
Siempre inspirada por la voluntad de Choay de revisar interpretaciones aparentemente establecidas de figuras históricas, hace unas décadas emprendí mi propia investigación de otro aspecto del pensamiento de Viollet-le-Duc: su actitud hacia el naciente medio de la fotografía. En el transcurso de mi investigación sobre su L’art russe, me encontré con un conjunto de fotografías de edificios rusos en la Bibliothèque du patrimoine francesa. Reconocí que coincidían con los puntos de vista de varios de los dibujos de Viollet-le-Duc en L’Art russe, y observé que sus leyendas habían sido escritas de puño y letra por la conexión rusa de Viollet-le-Duc, Viktor Butovsky –por casualidad había estado estudiando esas cartas en casa de la bisnieta de Viollet-le-Duc, Geneviève Viollet-le-Duc, en el mismo viaje de investigación (O’Connell, 1998: 139). El descubrimiento arrojó una luz útil sobre la elaboración de L’art russe –explicando, por ejemplo, tanto sus representaciones de edificios que nunca había visto, como la prodigiosa producción de dibujos que el libro copiosamente ilustrado parecía implicar. En mi opinión, es más significativo el carácter premonitorio del pensamiento de Viollet-le-Duc sobre el nuevo medio de representación y su relación con el tradicional dibujo a mano, que surgió de una exploración más profunda de sus escritos sobre la tecnología y sus usos de ella. Pude concluir que mientras Viollet-le-Duc acogió con rapidez la utilidad de la fotografía para el trabajo de restauración (comisión de fotografías de Notre Dame, por ejemplo), y para suplir datos de sitios remotos que estaba explorando en su trabajo como historiador (por ejemplo, en L’art russe y en un ensayo que escribió para acompañar la obra Cités et ruines américaines de Désiré Charnay, de 1862), adoptó la opinión poco ortodoxa, en aquella época, de que la “verdad” revelada por la fotografía era menos fiable que la que podía revelar el dibujo analítico. Sus propias excavaciones visuales, históricas y geológicas, por medio del dibujo, de la cordillera suiza del Mont Blanc captaban su “realidad” con mucha más fuerza, en su opinión, que el momento fugaz y superficial (literalmente) congelado en una fotografía. El punto de vista de Viollet-le-Duc sobre la falta de fiabilidad de la fotografía y su capacidad para distorsionar la “realidad” –mediante el encuadre, la composición, la iluminación y el ángulo, por ejemplo– fue transmitido con elegancia en una nota en la que reprendía a Victor Champier por haber escrito un artículo demasiado halagador sobre él: “Me has retratado como lo hizo Nadar –en un retrato de cabeza y hombros, relegando mis defectos a las sombras o al espacio fuera del encuadre”[43] (O’Connell, 1998: 144). El carácter “anticipatorio” del pensamiento de Viollet-le-Duc (tomando prestada la caracterización de Choay), se pone aquí por completo de manifiesto, vinculándolo a la comprensión posmoderna de la relación intrínsecamente inestable del medio fotográfico con sus supuestos sujetos.
Reglas, modelos y el texto instaurador
A modo de conclusión, cabe señalar el interés que Choay tiene desde hace tiempo por el texte instaurateur o texto instaurador, aquel que tiene la capacidad “generativa” de estimular nuevas soluciones a nuevos problemas. Choay desarrolló este marco para su tesis doctoral sobre los discursos en la arquitectura y el urbanismo, publicada como La Règle et le modèle en 1980, y traducida al inglés y revisada como The rule and the model, en 1997. El aparato intelectual que desarrolló en ese importante trabajo inicial se filtraría y desarrollaría en los escritos patrimoniales que aquí se analizan, como sugerirán algunas indicaciones.
Como en otras ocasiones, Choay presta una atención escrupulosa al lenguaje en este estudio, trabajando con filiaciones semánticas y finas distinciones para definir las características del tratado de arquitectura como género. Describe los textos de la tradición de los tratados del Renacimiento italiano, en los que se centra el libro, como inaugurales; es decir, que han “establecido una relación inaugural con el espacio construido”. En su análisis, el género “toma como objetivo singular la concepción –por medio de un conjunto de reglas y principios– del dominio construido en su totalidad”[44] (Choay, 1980: 11). Inaugural, por tanto, hace referencia tanto a la centralidad de la razón en los textos así designados –la primacía de las reglas y los principios– como, en la asociación de la palabra con “comienzo”, a su carácter prospectivo, más que retrospectivo. Choay acuña un término adicional y evocadoramente homólogo para los textos específicos que analizará en el libro, entre los que destaca el De re aedificatoria de Alberti: el texto instaurador es aquel que pretende desarrollar explícitamente “un aparato conceptual autónomo para concebir y construir nuevas y desconocidas formas de espacio”[45] (Choay, 1980: 14). Instaurador, por tanto, pone de manifiesto la intención catalizadora de un texto así descrito; un texto de este tipo pretende, de forma prospectiva, “proporcionar un soporte teórico y un fundamento para los espacios, ya construidos o proyectados”[46] (Choay, 1980: 14). Su profunda admiración por el texto instaurador por excelencia, el De re aedificatoria de Alberti, se basa tanto en el riguroso esprit de système que subyace en su brillante estructuración paralela de la organización y el contenido de la obra, como, lo que es más importante aquí, en su carácter abierto como guía inspiradora. En lugar de ofrecer modelos espaciales totalizadores del tipo ofrecido en la Utopía de Moro (que también es acreedor de su análisis minucioso en el libro), Alberti “proporciona una base rigurosa para la construcción, al tiempo que la deja abierta a las contingencias imprevisibles de la imaginación y el deseo humanos”[47] (Choay, 1980: 332).
No debería sorprender que en la edición inglesa revisada de esa obra de 1980, Choay señale que como “el único arquitecto del siglo XIX del que se puede decir que pertenece a la tradición Albertiana” Viollet-le-Duc debería haber sido incluido en su análisis (Choay, 1997: xiii). Quizás sea fácil ver porqué la naturaleza “anticipatoria” del pensamiento de Viollet-le-Duc, y el éxito de Haussmann en salvaguardar la supervivencia y la identidad de París con una juiciosa mezcla de conservación y demolición son totalmente coherentes con la visión moderna y magistral de Alberti, tal como la analiza Françoise Choay. Las tres son coherentes con las posturas que ella misma ha adoptado a lo largo de su carrera como distinguida teórica instauradora, tanto de la conservación del patrimonio como del urbanismo moderno.
*
Referencias
Arrhenius, Thordis (2000) Restoration in the machine age: themes of conservation in Le Corbusier’s Plan Voisin, AA Files 38: 10-22.
Bonnet, Alain (2006) L’Enseignement des arts au XIXe siècle: la réforme de l’École des beaux-arts de 1863 et la fin du modèle académique, Presses universitaires, Rennes.
Bressani, Martin (2014) Architecture and the historical imagination: Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, 1814-1879, Ashgate, Farnham.
Breton, André (1937) “Vigilance”, Œuvres complètes, Gallimard, Paris.
Breton, André (1993) Earthlight, trans. Bill Zavatsky and Zack Rogow, Sun and Moon Press, Los Angeles.
Cascone, Sarah (2020) France will rebuild Notre Dame’s spire as it was, scrapping plans to top the fire-ravaged cathedral with a contemporary design, Artnet News, July 13 [https://news.artnet.com/art-world/notre-dame-spire-reconstruction-1894147] (consultado el 2 de febrero de 2021).
Cheng, Irene (2020) Structural racialism in architectural theory, in: Irene Cheng, Charles L. Davis II and Mabel Wilson, Race and modern architecture, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, pp. 134-152.
Choay, Françoise (1969) Modern city planning, Braziller, New York.
Choay, Françoise (1980) La Règle et le modèle, Seuil, Paris.
Choay, Françoise (1984) “À propos de culte et de monuments”, in. Le Culte moderne des monuments. Son essence et sa genèse, trad. Daniel Wieczorek, Seuil, Paris, pp. 7-20.
Choay, Françoise (1996) L’Allégorie du patrimoine, Seuil, Paris.
Choay, Françoise (1997) The rule and the model, MIT Press, Cambridge.
Choay, Françoise (2001) The invention of the historic monument, Cambridge University Press, New York.
Choay, Françoise (2009) Le Patrimoine en questions. Anthologie pour un combat, Seuil, Paris.
Choay, Françoise (2011) La Terre qui meurt, Fayard, Paris.
Choay, Françoise et Vincent Sainte Marie Gauthier (2013) Haussmann: conservateur de Paris, Actes Sud, Paris.
Choay, Françoise (2021) “Introducción”, Conversaciones… con Françoise Choay (10): 43-71.
Cohen, Jean-Louis, Sheldon H. Solow and Barry Bergdoll (2013) Le Corbusier: an atlas of modern landscapes, MOMA, New York.
Davis, Charles L. II (2010) “Viollet-le-Duc and the body: the metaphorical integrations of race and style in structural rationalism”, Architectural Research Quarterly 14 (4): 341-348.
Haussmann, Georges Eugène, baron (2000) Mémoires, edited by Francoise Choay, Bernard Landau, and Vincent Sainte Marie Gauthier, Seuil, Paris.
Majeed, Risham with Blake Bradford (2020) “Just being”, Art Journal Open, Conversations, May 22 [http://artjournal.collegeart. org/?p=13526] (consultado el 15 de enero de 2021).
Murphy, Kevin (2000) Memory and modernity: Viollet-le-Duc at Vézelay, Penn State University Press, State College.
O’Connell, Lauren M. (1993) “A rational, national architecture: Viollet-le-Duc’s modest proposal for Russia”, Journal of the Society of Architectural Historians 52 (4): 436-452.
O’Connell, Lauren M. (1998) “Viollet-le-Duc on drawing, photography, and the ‘space outside the frame’”, History of Photography 22 (2): 139-146.
O’Connell, Lauren M. (2001) “Afterlives of the Tour Saint-Jacques: plotting the perceptual history of an urban fragment”, Journal of the Society of Architectural Historians 60 (4): 450-473.
Pratt, Mary Louise (1992) Imperial eyes: travel writing and transculturation, Routledge, London.
Ravenscroft, Tom (2019) Viollet-le-Duc would not hesitate to build a new roof and spire, Dezeen, 30 April [https://www.dezeen. com/2019/04/30/notre-dame-new-spire-roof-viollet-le-duc/] (consultado el 15 de enero de 2021).
Riegl, Alois (1984) Le Culte moderne des monuments: son essence et sa genèse, trad. Daniel Wieczorek, Seuil, Paris.
Rogers, Kathryn Merlino (2018) Building reuse: sustainability, preservation, and the value of design, University of Washington Press, Seattle.
Society of Architectural Historians Heritage Conservation Committee (2020) Statement on the removal of monuments to the Confederacy from public spaces, adopted 19 June. [https://www.sah.org/docs/default-source/preservation-advocacy/sah_ statement_monuments-to-the-confederacy_19-june-2020.pdf?sfvrsn=39f3249b_2] (consultado el 16 de diciembre de 2020).
Upton, Dell (2015) What can and can’t be said: race, uplift, and monument building in the contemporary South, Yale University Press, New Haven.
Upton, Dell (2020) “Monuments and crimes”, Journal18 (June) [https://www.journal18.org/5022] (consultado el 16 de diciembre de 2020).
Viollet-le-Duc, Eugène-Emmanuel (1868) Dictionnaire raisonné de l’architecture française, Librairies Imprimeries réunies, Paris, tome VIII: 14.
Viollet-le-Duc, Eugène-Emmanuel (1877) L’Art russe: ses origines, ses éléments constitutifs, son apogée, son avenir, Morel, Paris.
Barthes, Roland (1997) The Eiffel Tower and other mythologies, trans. Richard Howard, University of California Press, Berkeley.
Notas

