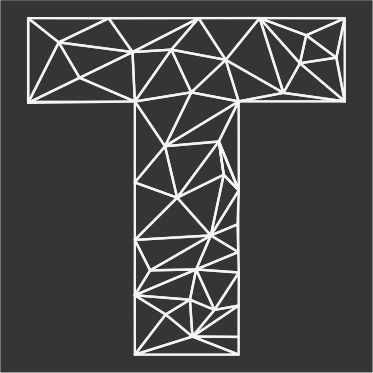
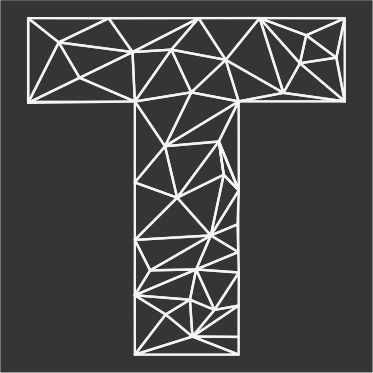
Artículos
LO CULTURAL Y LO TURÍSTICO EN GUANACASTE:¿UN CASO DE COPRODUCCIÓN O DE CO-DESTRUCCIÓN?
Culture and Tourism in Costa Rica: a case of co-producción o co-destrucción?
Trama. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades
Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica
ISSN: 1659-343X
Periodicidad: Semestral
vol. 7, núm. 1, 2018
Recepción: 17 Octubre 2017
Aprobación: 13 Diciembre 2017
Citar como: Gisolf, M. (2018). Lo cultural y lo turístico en guanacaste:¿un caso de co-producción o de co-destrucción?, Trama, revista de ciencias sociales y humanidades, Volumen 7, (1), págs. 105-116.
Resumen: El campo de tensión entre la cultura y el turismo es el tema del presente ensayo. A menudo la cultura sirve al turismo, mientras la situación idónea seria que el turismo está en función de la cultura, más que todo en el caso de la región de Guanacaste en Costa Rica. El presente artículo analiza la relación implícita y explícita entre la cultura y el turismo y con base en un estudio del caso del turismo en las playas de Guanacaste. Este trabajo busca demonstrar las oportunidades que existen para el desarrollo de un turismo basado en los rasgos culturales locales con participación activa de los turistas. Se realiza un acercamiento fenomenológico para describir la actividad turística y para desarrollar un esquema basado en el desarrollo de la actividad turística dentro del paradigma espacio-lugar. Un estudio del caso de la actividad turística en Guanacaste durante años recientes apunta a cambios en la relación entre la cultura y la actividad turística. El papel que juega la cultura en el turismo y su cambio en tiempos posmodernos desde la cultura “alta” de los museos hacia una cultura de la vida cotidiana, han llevado también a una reformulación hacia el papel que el turismo y los turistas pueden jugar en la cultura de una región.
Palabras clave: Turismo, cultura, espacio, lugar, spacio, luga, Fenomenología.
Abstract: The theme of this article is the existing tension between tourism and culture. So often culture has to serve tourism, while it would be more desirable that tourism serves a local culture, even more so in a region such as Guanacaste in Costa Rica. This article analyses the implicit and explicit relationships between culture and tourism and on the basis of a case study of Guanacaste beach tourism pretends to show the opportunities for the development of a tourism based on local cultural traits and with tourists’ active participation. A phenomenological approach has been applied to describe the tourism activity within a space/ place paradigm. A study of recent tourism activities in Guanacaste show changes in the relationship between local culture and tourism. The role culture plays in tourism and its changes in these postmodern times departing from the “high culture” of museums towards the culture of daily life has led among others to a redefinition of the role tourism and tourists could play in the culture of a region.
Keywords: Tourism, culture, space, place, phenomenology.
I. INTRODUCCIÓN
En el siglo pasado y al principio del presente el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) ha considerado que Costa Rica, por razones históricas, económicas y culturales no cuenta con grandes obras arquitectónicas precolombinas o de cualquier otra naturaleza, construidas por el hombre y que por su magnificencia atraigan a visitantes de otros países (ICT, 2006). Según el ICT (2006: p.3) explica,”... lo realmente extraordinario que tiene el país para ofrecer al mundo es el carácter civilista de su población, comprometida con la paz y la democracia, así como su exuberancia ambiental.” Es esa opinión que se está cuestionando en el presente artículo. No es por nada que durante la VI Conferencia Internacional para el Planeta, la Población y la Paz celebrada el día once de octubre del 2017 en Costa Rica, el secretario general de la Organización Mundial de Turismo, Sr. Taleb Rifai, enfatizó la importancia para Costa Rica de diversificar su oferta turística y no solamente concentrarse en las riquezas naturales y las playas pacíficas, sino también abrir los ojos para una incorporación de la cultura costarricense, más que todo a nivel de su vida cotidiana, su gastronomía y sus artesanías. Es una llamada interesante que, primero que todo, invita a reconsiderar lo que tradicionalmente se entiende con los conceptos de turismo y de cultura y, al mismo tiempo, abra caminos hacia un desarrollo del turismo mucho más allá de la oferta tradicional de parques nacionales, sol y playa. En el presente artículo se embarca justamente eso: una redefinición de la actividad turística no solamente por razones de diversificación del mercado, sino también por la tensión existente entre la cultura y el turismo, que se manifiesta más abiertamente en las zonas costeras de la provincia de Guanacaste. Primero se presenta un pequeño análisis de los conceptos de lo que abarca la actividad turística, los turistas y el destino vacacional. A base de estas descripciones, se investiga con el uso del paradigma espacio/lugar cuáles son y dónde están las fuentes culturales alternativas para su incorporación dentro del proceso del desarrollo turístico en Guanacaste.2
II. TURISMO: TURISTAS Y DESTINO VACACIONAL
Una definición del turismo, o quizás mejor llamarla una descripción por falta de un ramo científico específico para un concepto tan multi-disciplinario, tradicionalmente se trata de los elementos: turistas, destino, atracciones y una infraestructura para hospedarse y alimentarse (Organización Mundial del Turismo, 1995, p. 10). Sin embargo, ya hace tiempo circulan otras visiones que difieren de las descripciones tradicionales. De acuerdo con Monterrubio (2011, p. 184), “el turismo es un evento sociocultural tanto para el viajero como para la comunidad local”, a lo cual Baltodano (2017, p. 92) agrega “...dado que es un encuentro con individuos con estructuras sociales, culturales, económicas y políticas diferentes”. Adicionalmente se puede mencionar la posición de Mora Sánchez (2016, p. 19) refiriéndose “...al turismo, entendido éste como realidad social en la que se da una interacción compleja entre personas (anfitriones y visitantes, unos y otros han de ser estudiados como tales) con efectos muy diversos en la cultura, la economía (local y nacional) y el ambiente, según sea el modelo de aplicación territorial del turismo.” Estas visiones coinciden con el acercamiento fenomenológico, donde se considere la actividad turística como una representación del encuentro entre turistas por un lado y su destino vacacional por el otro (Gisolf, 2014; Gnoth & Matteucci, 2014) y donde describir el encuentro entre destino y turistas meramente como un modelo de estímulo y reacción sería erróneo. Una vez que interpretemos este encuentro como una convergencia de emociones con actividades y a la vez como un proceso existencialmente auténtico de interacciones que conduce a experiencias para ambas partes del encuentro (Gnoth & Matteucci, 2014), estaremos en una posición de alcanzar un entendimiento mucho más profundo del fenómeno llamado turismo, incorporando elementos que ayudan a acondicionar este encuentro, tales como los culturales y los ambientales.
Hasta el momento restringimos el concepto de turista a los visitantes que tienen como objetivo principal el ocio, el relajamiento, el cambio de la rutina habitual de trabajo y/o el deseo de experimentar y aprender cosas nuevas, o sea, se trata de visitantes que están de vacaciones, lo que significa una limitación en relación con los conceptos de la Organización Mundial del Turismo (2007).
Más complicado es describir el otro lado del encuentro como parte de la actividad turística: el destino vacacional. Las definiciones de los que se considera un destino turístico no han cambiado mucho durante los últimos 20 años. Por ejemplo, KozaK and Baloglu (2011p. 154, traducción del autor) explica que “los destinos turísticos consisten de productos y servicios distintos e interrelacionados con una marca establecida y formando un área geográfica”. La definición de la Organización Mundial del Turismo (2015) sigue esta misma línea, entre otras, basada en una relación cliente – proveedor, o sea, una relación mercantil. Korstanje (2017) explica que específicamente los estudios y publicaciones acerca del turismo giran alrededor de dos polos opuestos, el turismo como negocio y el turismo como una institución social, donde el último se alude al turismo como fenómeno relacional y social. Con esta última interpretación en mente el enfoque fenomenológico puede describir un destino vacacional como un espacio con límites flexibles basados en interpretaciones simbólicas, que invita a un encuentro entre la gente “de allá” con lo que está presente “allí” y donde se desarrolla una interacción entre los participantes, tanto humanos como materiales. Describir un destino vacacional de esta forma cubre una serie de requisitos relacionados con la actividad turística misma, tal como la relación espacio-lugar, que es fundamental en la actividad turística, dado que el turismo convierte un espacio físico tanto mental como un lugar relacional donde los visitantes interactúan con él (Gnoth & Matteucci, 2014). Además esta descripción de un destino vacacional enfatiza en la importancia de la presencia de actores ajenos y su participación en un proceso de co-creación y co-producción dentro de la actividad turística y su forma de desarrollarse. Esta descripción fenomenológica niega la necesidad de la presencia de una infraestructura completa con hoteles, restaurantes, atracciones establecidas y que se relaciona tradicionalmente con la actividad turística; la ausencia de esta infraestructura no impide en ningún momento una posible interacción entre lo local y lo ajeno. Es un punto relevante, porque implica que cualquier objeto, fenómeno o ambiente podría servir como destino dentro de la actividad turística, así abriendo el camino para que no solamente la cultura patrimonial, sino también lo local de la vida cotidiana entra dentro del marco de la actividad turística. Esta observación nos lleva al siguiente paso, donde podemos ver que la vida cotidiana forma una parte importante de la cultura de una población y por ende una parte importante dentro de la actividad turística.
III. EL PAPEL DE LA CULTURA EN EL TURISMO
La pregunta “qué es la cultura” abre un amplio panorama de descripciones y definiciones, pero lo que nos interesa primordialmente es la cultura en el contexto del turismo. Lo que los turistas buscan son experiencias, las cuales se extraen de las fuentes de impacto que ellos encuentran en su camino por el destino vacacional. A finales del siglo veinte MacCannell (1976, citado en Richards, 2017: p 6) sostenía que las atracciones turísticas se distinguen como dignas de ser visitadas según su supuesta de autenticidad. “Las atracciones turísticas pasaron a sacralizarse, siguiendo la misma clase de proceso que, en el pasado, distinguía los lugares sagrados como lugares de peregrinación”. Este sistema se reproduce en el turismo moderno a través de la selección de lugares para visitar en guías de turismo o de la creación de rutas turísticas. Por lo tanto, el turismo moderno genera una jerarquía de atracciones según la cual las atracciones de visita ‘obligada’ representan la cúspide del sistema turístico. Es, según este proceso, que atracciones de la talla como las pinturas de Van Gogh, las edificaciones de Gaudí o las cataratas de Iguazú atraen cada año millones de visitantes.
Según Littrell (1997) la cultura puede ser vista como una combinación de lo que la gente piensa (actidudes, creencias, ideas y valores), de cómo la gente actúa (esquemas de comportamiento normativos, la forma de vivir) y de lo que la gente produce (obras de arte, artesanía, productos culturales). Por lo tanto, la cultura consiste de procesos (las ideas y la forma de vida de la gente) y los productos de estos procesos (edificaciones, objetos artísticos, costumbres, el “ambiente”). De esta perspectiva el turismo cultural no se trata solamente de las visitas a sitios y monumentos famosos, lo cual representa el enfoque “tradicional” de la relación entre el turismo y la cultura, sino también involucra el consumo de la forma de vida de las áreas visitadas. Ambas actividades involucran la asimilación de conocimiento nuevo y de experiencias.
Por lo tanto, Richards (2003, p. 6) define el turismo cultural como “el movimiento de personas hacia atracciones culturales en sitios ajenos del ambiente habitual, con la intención de recopilar información y experiencias nuevas para satisfacer sus necesidades culturales”. De acuerdo con esta definición conceptual, el turismo cultural no cubre solamente el consumo de los productos culturales patrimoniales, sino también de la cultura cotidiana de hoy y la forma de vivir de la gente en una región específica. La participación activa de visitantes en actividades dentro de una comunidad local es un ejemplo de los nuevos escenarios del turismo y subvierten el sistema tradicional de atracciones culturales. En lugar del museo como fuente de significado, la experiencia local de las calles se toma como la marca de autenticidad (Richards, 2017). O sea en vez de enfatizar los espacios, se concentra en los lugares del pueblo. Esta observación nos lleva al paradigma espacio-lugar y su interdependencia, desarrollado a base de los modos de experimentar de los visitantes tanto como de la gente local.
IV. RECONSIDERANDO LOS ESPACIOS EN EL TURISMO EN GUANACASTE
La estructura de la experiencia está basada en la interacción de turistas con su destino vacacional, o sea con gente, lugares y objetos. Además el encuentro es entre el ‘uno’ – el viajero/turista – y el ‘otro’: su destino vacacional. El “uno” sale de su lugar habitual en búsqueda de espacios desconocidos llamados el “otro”. Este “otro” refiere a lugares habituales del destino. El paradigma espacio - lugar forma una de las relaciones básicas para entender el fenómeno del turismo. Para la gente local su ambiente habitual se relaciona directamente a lugares, lo que convierte el encuentro entre turistas moviéndose en espacios desconocidos y su destino vacacional lleno de “lugareños” en un entrelazamiento complicado de los conceptos espacio/ lugar (Gisolf, 2015). Un lugar implica un espacio y cada hogar es un lugar en el espacio. Un lugar requiere de una intervención humana; es algo que puede tomar mucho tiempo para conocer y más que todo en el caso del hogar (Agnew, 2011). La noción de lugar alcanza más allá de materia física y transciende las calidades tangibles, tales como el tamaño, las proporciones o características (Zidarich, 2002). Un lugar es lo que la gente hace con un espacio por medio de su apego emocional y la interacción. Tuan (1977) caracterizó los lugares como ‘espacios humanizados’, preguntándose cómo la gente los entendió y reconoció y cómo los lugares transmiten un significado a la gente
En términos prácticos significa que el dormitorio de uno es un lugar íntimo, mientras una habitación hotelera es simplemente un espacio para dormir. Es una observación importante, porque las dos habitaciones tienen infraestructuras similares y comparten la intencionalidad, sin embargo la primera contiene un mundo de emociones e impresiones de experiencias obtenidas durante un largo período de tiempo, lo que no se puede decir del cuarto hotelero como escenario para algunas noches solamente sin dejar ningún apego emocional.
Existen espacios que no tienen características de ningún tipo que también se llaman “non-sitios” o “no-lugares” y representan un fenómeno que comenzó a extenderse en el mundo entero a partir de los años setenta (Botton De, 2002; Augé, 1995). A menudo son vistos como faros de la globalización posmoderna y entre ellos tenemos los aeropuertos internacionales, los grandes centros comerciales o los hoteles de las cadenas internacionales.
Las atracciones turísticas principales son desarrolladas para turistas específicamente y representan espacios exclusivamente para ellos, lo que significa que la gente local que visita una de estas atracciones puede sentir también que es un espacio ajeno a pesar que antes lo conocía como un lugar común (Gisolf, 2015). Este tipo de espacios turísticos se pueden describir como:
Específicamente desarrollados para turistas
Representan una inversión y tienen valor mercantil
Los turistas pagan por su uso y por lo tanto son clientes
A menudo están vinculados con el turismo de masas- Su infraestructura tiende a ser globalizada
Muestra pocos vínculos culturales con el destino.- Incluyen también los aeropuertos y las cadenas hoteleras internacionales.
Luego existen áreas donde la gente local y los turistas pueden mezclarse sin tener mucho contacto: los espacios mixtos (ver Lie, 2002), pensando en áreas públicas como las calles, plazas, parques, tiendas etc., donde la población y turistas transitan sin tener un contacto personal directo. Los espacios mixtos a menudo están relacionados con la llamada coproducción turística, la cual es un término retrospectivo que se trata de lo que el turista espera y, por lo tanto, ya sabe y quiere confirmarlo:
La presencia de diferentes culturas sin mezclarse
Normalmente hay poco interacción
Un estado de co-existencia cultural
Los turistas normalmente no son consumidores que pagan (clientes) – se concentran en el simple disfrute del ambiente.
Los lugares mixtos apuntan a una co-vivencia entre los pobladores y los turistas; ejemplos son los restaurantes locales, tienditas locales, lugares de baile, ferias, conciertos, entre otros. Se puede relacionar los lugares mixtos con el término co-creación, lo cual apunta hacia adelante, hacia el descubrimiento, la participación y el aprendizaje por parte de los turistas a través de:
Interacción activa entre culturas
Turistas pueden transformar el espacio en lugar- El encuentro es informal – turistas a menudo no son clientes y comparten el mismo estatus que la gente local. Y también se distingue el lugar propio de los lugareños (la vida real “entre bastidores”):
Hogares
Barrios populares etc.
No es apto para turistas, menos en caso de “home stays” (estadía en la casa de habitación de gente local)
El análisis del papel de los espacios y lugares dentro de la actividad turística en un destino vacacional por un lado y los factores socio-económicos de posibles fuentes de impacto por el otro puede ser apreciado en forma resumida en la tabla 1.

Se puede apreciar en tabla 1 que el turismo de sol y playa tiene lugar en los sectores de los nolugares y los espacios turísticos, mientras la cultura guanacasteca vive en los sectores de espacios y lugares mixtos y en la zona “entre bastidores”. Si un turismo con énfasis en lo cultural se desarrolla dentro del sector de los espacios mixtos, entonces se trata de contactos superficiales entre la población local y los turistas en plazas, parques urbanos, supermercados o festivales. Para que un turismo pueda ser co-creativo en conjunto con la cultura local del destino vacacional, los lugares mixtos son lo más idóneos, donde las actividades y la participación activa del turista son vitales. Lo tradicional por definición trata de lugares, mientras lo globalizado por definición trata de espacios.
V. EL DESARROLLO TURÍSTICO EN GUANACASTE
En la década de los 1980 se desarrolla en Latinoamérica una campaña internacional de atracciones de inversiones, justificada en políticas de creación de empleo a través de la Inversión Extranjera Directa. Algunas de las explicaciones del discurso se refieren a la necesidad de iniciar la fase del ciclo del desarrollo del destino turístico con capital foráneo, esperando una transferencia de conocimiento a la población de micro y pequeñas empresas (Picón Cruz, 2017). Las grandes cadenas hoteleras internacionales han encontrado en Costa Rica y particularmente en Guanacaste un entorno propicio para realizar sus inversiones y reproducir el capital y se dirigieron hacia la privatización, la liberación de la economía y los llamados Programas de Ajuste Estructural (Baltodano, 2017). El capital transnacional se ha asentado en Guanacaste mediante cadenas internacionales de hoteles, no solamente de sello española, como es el caso con las cadenas Barceló y Sol Melia, sino también de la talla de Riú, Four Seasons, Hilton y Marriott. Estas grandes cadenas normalmente están dirigidas a segmentos de altos ingresos, pero también captan segmentos de medianos ingresos con el sistema “todo incluido”, donde el contacto con las comunidades aledañas resulta mínimo.
Lo que nos interesa es que el impacto en la cultura de la región es innegable, desde los cambios en las pautas de consumo, las formas de vestirse y más que todo la construcción discursiva de un imaginario alrededor de la cultura occidental (Barboza, 2017). Uno de los efectos más claros refiere al acceso a las playas, que las hoteles internacionales les hacen la entrada imposible a los locales, rompiendo así con mucha tradición Guanacasteca (Baltodano, 2017). Es interesante que la gente local cuando están en la playa (normalmente lejos de los grandes hoteles) no cambia mucho de ropa, hace su fueguito de leña para cocinar sus almuerzos tradicionales: la playa es un lugar tradicional para ellos. En el caso de los turistas, la playa representa un espacio ajeno donde se cambia radicalmente de ropa, muestran el cuerpo y beben mucho, o sea, un espacio para escapar de la vida estresante de su país de origen. Los espacios turísticos y los lugares para los lugareños como están indicados en tabla 1, no se pueden mezclar sin correr el riesgo que el uno destruye al otro: el turismo de sol y playa puede destruir la vida cultural local, pero también lo contrario puede ocurrir, cuando un flujo fuerte de lugareños interviene con el sueño paradisiaco del turista de cinco estrellas. Además, la falta de ligamen de las cadenas hoteleras con las comunidades y empresas locales conlleva a que un modelo de desarrollo turístico basado en megaproyectos no dinamice la economía regional. Adicionalmente, la mayoría de las compras de estos hoteles no se hace en la región, con la cual no ayudan a la generación de encadenamientos que pueden incidir positivamente en la creación de empleo (Baltodano, 2017). Por ende, la interacción entre lo local-tradicional y los espacios turísticos dominados por cadenas internacionales de hoteles puede traer consecuencias negativas para la población local en términos de su cultura y su forma de vivir, mientras su reacción en contra de estas adversidades (las manifestaciones en Sardinal son un ejemplo, -ver Navas y Cuvi, 2015) puede llevar a una situación de co-destrucción entre ambas partes.
VI. EL TURISMO EN GUANACASTE EN FUNCIÓN DE SU CULTURA
Una vez establecido el entorno del encuentro turístico desde una visión fenomenológica, el turismo entonces trata de todo lo que sirve en un destino para cada tipo de turista, donde esta tipología se basa justamente en la relación entre turista (o visitante) y su entorno vacacional, o sea el destino de su viaje. Debe quedar claro que para que un turismo pueda ser coproductivo, incluso hasta ser co-creativo, con la cultura local del destino vacacional, los espacios y lugares mixtos indicados en tabla 1 brindan los momentos más idóneos, para que se desarrolle el tipo de encuentro dirigido al fomento de impactos experimentales para todas partes involucradas. Se trata entonces de un turismo donde las actividades y la participación activa del turista son vitales, tanto para ellos, como para el destino en el sentido más amplio del término, incluyendo los actores tangibles e intangibles.
En nuestro caso específico, la provincia de Guanacaste en la parte nor-oeste de Costa Rica, se ha perfilado por un marcado desarrollo turístico con fuerte énfasis en el turismo de sol, playa y hoteles de lujo, a menudo utilizando el sistema de todo-incluido. O sea, refiriéndonos a tabla 1, se trata de un turismo que se desarrolla más que todo en los no-lugares y los espacios turísticos, donde el contacto directo con la población local es mínima, el turista solamente quiere escapar de su entorno de origen sin interés particular en el destino de sus vacaciones, lo que significa una relación tradicional de cliente – proveedor y este último debe adaptarse al comportamiento del turista. Dentro de esta coyuntura el encuentro entre turista y destino no produce nada, ni cultural ni socialmente, dejando la dimensión económica como el motivo más importante para justificar la actividad turística.
Sin embargo una vez que se incorporan los espacios y lugares mixtos dentro de un desarrollo de la actividad turística se pueden crear las condiciones necesarias para un intercambio no solamente a nivel económico, sino también a niveles socio-culturales. En seguida un pequeño resume de los espacios y lugares mixtos donde se desarrolla algún tipo de actividad turística con clara participación de los turistas:
1. El estadio Edgardo Baltodano Briceño en Liberia, ubicado en la capital de la provincia Guanacaste, Costa Rica, gracias a ser unos de los estadios anfitriones de la copa mundial de futbol femenino sub-17, cuenta con una excelente cancha e infraestructura para la organización de torneos deportivos y por lo tanto es un espacio mixto según tabla 1. Por ejemplo, en junio del 2017 se jugó la Copa Guanacaste futbol masculino sub-12 con la participación, entre otros, de 2 equipos de los EEUU. Es un tipo de turismo deportivo que no solamente promueve un contacto directo entre los participantes tanto locales como internacionales (convirtiendo espacios mixtos en lugares mixtos), sino también siembra las posibilidades que los niños participantes cuando están mayores, regresarán para disfrutar nuevamente de un turismo participativo, en vez de restringirse a los espacios turísticos tradicionales de hoteles de lujo (vea tabla 1). Este mismo tipo de turismo se puede aplicar a otros deportes en otros ambientes, como es el caso del voleyball y el basketball, ambos siendo deportes populares en colegios y universidades a nivel nacional e internacional. Es un ejemplo de la metáfora de una cancha deportiva que al principio para los jugadores luce como un espacio ajeno, incluso hostil, pero durante el partido paulatinamente se convierte en un lugar de apego. Es precisamente el esfuerzo de convertir un espacio en un lugar que es un importante motivador para los turistas que están dispuestos de alejarse de su ambiente cotidiano y acercarse a realidades distintas. Otro ejemplo del turismo deportivo que puede atraer tanto extranjeros como participantes desde otras zonas del país es el ciclismo. La Vuelta a Nicoya atrae deportistas/visitantes de otras zonas o países y por lo tanto se trata de una forma de turismo que se desarrolla en espacios mixtos, como son las calles públicas. Los dos ejemplos incluyen las posibilidades de hospedaje en pequeños hoteles, albergues o en las casas de gente local. El intercambio entre participantes y la población local como producto no solamente de la actividad deportiva, sino también del tipo de hospedaje, suele ser co-productivo. En esta sección podemos mencionar también competiciones internacionales realizadas en Guanacaste como el maratón de Tamarindo y la competencia Iron Man.
2. En el mundo -y en Costa Rica- hay un interés creciente en la espiritualidad, la religiosidad y en todo lo que se puede describir como la exploración de una cultura alternativa como pasatiempo (Drury, 2004; Heelas, 1982), por lo que es una manifestación de turismo de identidad, tanto como de sostenibilidad (Sutton & House, 2000; Gisolf, 2014). Se trata de un ejemplo específico en donde el visitante (o turista) activamente trata de convertir un espacio ajeno en un lugar de apego emocional personal. En Guanacaste hay una serie de iniciativas a nivel comercial, como por ejemplo el trabajo de la Asociación Cívica de Nosara, promoviendo varios hoteles con la infraestructura para hacer yoga entre otros y además hay fincas ecológicas con oportunidades para trabajos voluntarios (ver Monteverde, Rancho Margot, etc.) convirtiendo espacios ajenos en lugares donde los visitantes suelen regresar. Varios de estos establecimientos mantienen programas de ayuda para la población local, extendiendo así la conversión de espacios mixtos en lugares mixtos.
3. Parques Nacionales, reservas privadas o cualquier pedacito de naturaleza protegida pueden servir para un intercambio socio-culturalmente nutritivo y conducir a una co-producción de experiencias. En Guanacaste hay más de 20 áreas protegidas, incluyendo los parques nacionales, refugios nacionales de vida silvestre, reservas biológicas, reservas forestales, áreas protegidas, y reservas (semi)privadas, como por ejemplo el refugio Karen Morgenson o el refugio Warner Sauter. Se trata de fuentes de impacto en espacios mixtos con hospedaje organizado por una población local, como los albergues Cerro Escondido o La Amistad (en la Isla de Chira) y es importante recordar que lo tradicional por definición se vive en lugares y no en espacios.
4. Ferias, festivales y conciertos han sido instrumentos tradicionales para juntar a la población y a menudo se ha tratado de comercializarlos y dirigirlos no solamente a la población local, sino con participación de gente de otras regiones de Costa Rica. Esfuerzos para tratar de incorporar otras expresiones culturales de otros países no son la regla, mientras a nivel de la música y la danza por ejemplo hay muchas posibilidades y oportunidades de organizar encuentros culturales, que por ende se convierten en encuentros turísticos, siempre y cuando el elemento de conversión de espacios en lugares domina el carácter del evento. En este caso no tanto se trata de áreas geográficas definidas, sino primero que todo de espacios simbólicos para fines culturales y por lo tanto caben dentro de lo que se describe como destino en el turismo.
5. Los nichos de las actividades turísticas: turismo gastronómico, educativo, comunitario, agrario, etc., brindan una amplia escala de oportunidades para la co-producción y co-creación. Los elementos educativos específicamente convierten los espacios de conocimiento ajenos en lugares de reconocimiento, y por lo tanto fenomenológicamente juegan un papel importante.
VII. CONCLUSIONES
El tema de este ensayo es la pregunta si lo cultural y lo turístico en Guanacaste es un caso de cocreación o de co-destrucción. La primera parte de este artículo fue dedicado a las descripciones respectivas de los términos turismo, destino y lo cultural en el turismo, para luego seguir con la introducción de los conceptos de espacios y lugares y sus respectivos papeles que juegan en la organización de la actividad turística. El paradigma espacio/lugar se ha utilizado para poder vincular los diferentes grados y niveles en que lo cultural interviene con la actividad turística. Se ha notado un opuesto radical desde rasgos destructivos en el caso del turismo de sol y playa, hasta una actividad turística con participación directa de todas partes involucradas. Se encontraron casos con vínculos creativos en el ambiente experiencial tanto del turista como de la población local y que siguen la pauta que en el turismo la creatividad se refiere al esfuerzo del turista de convertir un espacio desconocido y ajeno en un lugar de apego emocional donde quiere regresar.
Muchos ejemplos se han encontrado en el caso específico de la provincia de Guanacaste de Costa Rica de actividades turísticas con vínculos directos con la población local y su infraestructura y ambiente. Como Barboza (2017: p131) explica, “La reproducción del destino turístico tiene que ir más allá de la repetición de lugares comunes y debe ser sustentado por un análisis más mesurado de lo que se quiere representar, cómo se pretenden atraer turistas, hacia qué tipo de turista se apunta, qué aspectos del país pueden ser valiosos a la hora de atraer turistas...” Además, Richards (2017, p.7) menciona que “estudios recientes indican que el consumo de vida cotidiana es una de las motivaciones más importantes para los nuevos turistas culturales o turistas creativos” (Smith & Richards 2012; Maitland, 2007; Pappalepore y otros, 2014; Richards, 2011). Esto hace que nuestra noción de aquello que es “cultural” se expande mucho más allá de los límites modernos de la alta cultura oficial. El cambio del concepto de la cultura y su papel en la actividad turística ha significado que lo que se consideran ser fuentes de experiencias cubre una área mucho más amplia involucrando lo cotidiano, lo moderno y lo no-tradicional. Por tanto, ya no visitamos Barcelona solo para ver la Sagrada Familia, sino que también visitamos el F.C. Barcelona (Richards 2017). En lugar del museo como fuente de significado, la experiencia local de las calles – los espacios y lugares mixtos - se toma como la marca de autenticidad, donde el lugareño no solo es anfitrión, sino también paralugareño conectado simultáneamente con la cultura local y del turista (Richards, 2017). Dentro del marco del turismo postmoderno existe una tendencia clara de tener experiencias más individuales, así como una autenticidad más exclusiva que alarga las fronteras del panorama turístico e incrementa el número de actividades que se pueden catalogar como turismo, como se ha explicado en sección 6 del presente artículo.
Una interpretación fenomenológica de la actividad turística nos permite tener una visión más amplia de donde dicha actividad se desarrolla. A menudo se consideran solamente los no-lugares y los espacios turísticos como el “verdadero” turismo, mientras de hecho cualquier espacio o lugar podría servir para alguna actividad con la participación de turistas. Casi todas las dimensiones de la cultura humana tienen ahora el potencial de convertirse en una forma de turismo (Sutton & House, 2000). Por mucho tiempo se han visto las iniciativas turísticas de pequeña escala como proyectos aislados. Sin embargo, si se entienden estas iniciativas como parte integral del turismo en Guanacaste, se crea la oportunidad para una población de narrar su propia historia frente a los visitantes y al mismo tiempo se abren los marcos de referencia para investigaciones futuras en diferentes niveles académicos del fenómeno del turismo en Guanacaste y sus oportunidades para co-crear una actividad turística sin los riesgos de una co-destrucción.
BIBLIOGRAFÍA
Agnew, J. (2011): Space and place. En: Agnew, J. & Livingstone D. (eds) Handbook of Geographical Knowledge, 23: 1 - 34.
Augé, M. (1995): Non-places: Introduction to Anthropology of Supermodernity. Howe, J. translator. Londres: Verso Books.
Baltodano Zúñiga, V. J. (2017). La recolonización de Guanacaste, Costa Rica por el turismo globalizado. En: Picón Cruz, J.C., Barboza Núñez, E., Hernández Ulate, A., Baltodano Zúñiga, V. J. (eds.) La Cuestión Turística – Aproximaciones epistemológicas y estudios críticos sobre su práctica. Nicoya, Guanacaste. Universidad Nacional de Costa Rica: CEMEDE.
Barboza Núñez, E. (2017). Fantasías coloniales en las representaciones y promoción de Costa Rica como destino turístico. En: Picón Cruz, J.C., Barboza Núñez, E., Hernández Ulate, A., Baltodano Zúñiga, V. J. (eds.) La Cuestión Turística – Aproximaciones epistemológicas y estudios críticos sobre su práctica. Nicoya, Guanacaste. Universidad Nacional de Costa Rica: CEMEDE.
Botton, A. De (2002): The art of Travel. London: Penguin.
Drury, N. (2004): The New Age: Searching for the Spiritual Self. London:
Gisolf, M.C. (2014). Marketing the Inbetweenness: tangibles and intangibles in tourism. Ecoforum Journal, 3, 2 (5): 7 – 14.
Gisolf, M.C. (2015). Tourists’ roles in a sustainable development: Polluters, Mitigators and Believers. Revista de Turism, 20: 8 – 15.
Gnoth, J. & Matteucci, X. (2014). A phenomenological view of the behavioural tourism research literature. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 8, 1: 3 – 21.
Heelas, P. (1982). Californian Self-Religions and Socializing the Subjective. En: Barker E. (ed.) New Religious Movements: A Perspective of Understanding Society. Edwin Mellen Press.
Korstanje, M. (2017). Ethnography on tourist spaces. International Journal of Tourism Anthropology, 6, 1, 1823.
Kozak, M. & Baloglu S. (2011). Managing and Marketing Tourist Destinations. New York: Routledge.
Lie, R. (2002). Espacios de Comunicación Intercultural. Conference proceedings, 23rd Conference AIECS, Barcelona.
Littrell; M.A. (1997). Shopping experiences and marketing of culture to tourists. En: Robinson, M., Evans, N. y Callaghan, P. (eds.). Tourism and Culture: Image, Identity and Marketing. Centre for Travel and Tourism, University of Cumbria, Carlisle: 107-120.
MacCannell, D. (1976). The Tourist: A New Theory of the Leisure Class. New York: Schocken Books.
Maitland, R. (2007). Cultural Tourism and the development of new tourism areas in London. En: Richards, G. (ed.) Cultural Tourism: global and local perspectives. Nueva York: Haworth.
Mora Sánchez, A.G. (2016). Hacia una ciencia social centroamericana del turismo. Revista Trama, 5, 2, 9-22.
Monterrubio, J.C. y Colín, R. (2009). La inexistencia del derecho turístico. Un análisis conceptual. Estudios y Perspectivas en el Turismo, 18: 727 – 740.
Monterrubio, J.C. (2011). Turismo y Cambio Sociocultural. Una perspectiva conceptual. México: Plaza y Valdés.
Instituto Costarricense de Turismo (2006). Plan de Desarrollo Regional para el Pacífico Sur: Caracterización de la Agrocadena de Turismo Rural. San José. Presentación UCR – UNA.
Navas, G., Cuvi, N. (2015). Análisis de conflicto socioambiental por agua y turismo en Sardinal, Costa Rica. Revista de Ciencias Sociales 150: 109-124.
Pappalepore, I., Maitland, R., Smith, A. (2014). Prosuming creative urban areas. Evidence from East London. Annals of Tourism Research, 44: 227-240.
Picón Cruz, J.C. (2017). Crítica al paradigma del Desarrollo Turístico Sostenible: Aproximaciones epistemológicas aplicadas al turismo en Centroamérica. En: Picón Cruz, J.C., Barboza Núñez, E., Hernández Ulate, A., Baltodano Zúñiga, V. J. (eds.) La Cuestión Turística – Aproximaciones epistemológicas y estudios críticos sobre su práctica. Nicoya, Guanacaste. Universidad Nacional de Costa Rica: CEMEDE.
Richards, G. (2003). What is called Cultural Tourism? En: van Maaren (ed.). Erfgoed voor Toerisme. Breda: Nationaal Contact Monumenten.
Richards, G. (2011). Creativity and Tourism: The state of the art. Annals of Tourism research 38, 4: 1.225-1.253.
Richards, G. (2017). El consumo de turismo en la posmodernidad o en la modernidad líquida. Oikonomics, revista de los Estudios de Economía y Empresa de la Universidat Oberta de Catalunya. Catalunya, mayo: 5-10.
Smith, M., Richards, G. (2012). The Routledge Handbook of Cultural Tourism. Londres: Routledge.
Sutton, P. & House, J. (2000). The New Age of Tourism: Postmodern Tourism for Postmodern People? Recopilado de: http://www.arasite.org/pspage2.htm
Tuan, Y. F. (1977). Space and Place: The perspective of Experience. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Organización Mundial de Turismo (1995). Technical Manual: Collection of Tourism Expenditure Statistics, p.10. Madrid: OMT.
Organización Mundial de Turismo (2007). International recommendations on tourism statistics: Provisional draft, revision 5. Madrid: OMT.
Organización Mundial de Turismo (2015). Conceptal framework. Madrid: OMT. Recopilado de: http://destination.unwto.org/content/conceptualframework-0
Zidarich, V. (2002): Virtual Worlds in Architectual Space: An exploration. Canada: La Fondation Daniel Langlois.
Notas
Notas de autor
Información adicional
Citar como: Gisolf, M.
(2018). Lo cultural y lo turístico en guanacaste:¿un caso de co-producción o de co-destrucción?, Trama,
revista de ciencias sociales y humanidades, Volumen 7, (1), págs. 105-116.

