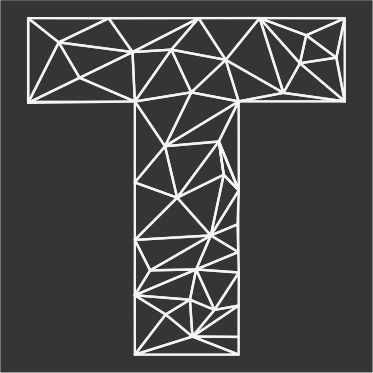
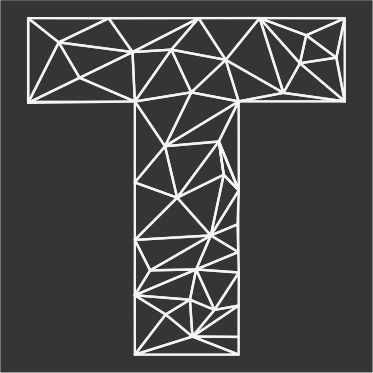
Artículos
DEL NEOLIBERALISMO AL NEODESARROLLISMO. TRANSFORMACIONES EN LOS MODELOS DE PRODUCCIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL RECURSO PESQUERO ARGENTINO
Do neodevelopmentalism ao neoliberalismo. Mudanças nos modelos de pro-dução e sua influência no recurso pesqueiro argentino
Trama. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades
Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica
ISSN: 1659-343X
Periodicidad: Semestral
vol. 7, núm. 1, 2018
Aprobación: 29 Septiembre 2017
Citar como: González, A. (2018). Del neoliberalismo al neodesarrollismo. Transformaciones en los modelos de producción y su influencia en el recurso pesquero Argentino, Trama, revista de ciencias sociales y humanidades, Volumen 7, (1), págs. 89-103.
Resumen: En este artículo se analizan los modelos de producción vigentes en la actividad pesquera argentina en los períodos 1989-1999 y 2003-2013, a la luz de los cambios en los modelos de producción que predominaron en Argentina en estos momentos históricos. Se analiza la construcción y consolidación de una de las dimensiones de dichos modelos, la extracción y utilización del recurso pesquero, a partir del caso del puerto de Mar del Plata, como un ejemplo de lo desarrollado a nivel país. Se utiliza una perspectiva metodológica cuantitativa, a partir de los datos oficiales del Ministerio de Agroindustria de la Nación Argentina. Se pudo observar una transformación en el patrón de acumulación desde el modelo neoliberal al modelo neodesarrollista con respecto al recurso pesquero del mar argentino, ya que a partir de esta etapa el calamar illex va en aumento, por lo que se prioriza aquel producto que genera mayor valor agregado por peso de pescado. A modo de conclusión, este trabajo busca mostrar las formas de producción que predominaron en cada momento histórico, cuál fue la estrategia para acumular riquezas y su relación con el recurso pesquero. Además se observa qué tipo de vínculo existió con las ideas de sustentabilidad ambiental y diferencial.
Palabras clave: recurso pesquero, modelo productivo, neoliberalismo, neodesarrollismo, sustentabilidad ambiental, sustentabilidad diferencial.
Resumo: Neste artigo analisamos os atuais modelos de produção na atividade pesqueira argentina nos períodos 19891999 e 2003-2013, à luz das mudanças nos modelos de produção que prevaleceram na Argentina nestes momentos históricos. A construção e consolidação de uma das dimensões desses modelos, a extração e uso do recurso de pesca, do caso do porto de Mar del Plata, é analisada, como exemplo do que foi desenvolvido a nível nacional. É utilizada uma perspectiva metodológica quantitativa, a partir dos dados oficiais del Ministerio de la Nación argentina. Foi possível observar uma transformação no padrão de acumulação do modelo neoliberal ao modelo neodesenvolvimentista em relação ao recurso de pesca do mar argentino; uma vez que, a partir desta fase, a lula illex está aumentando, por isso prioriza esse produto que gera mais valor agregado em peso de peixe. Como conclusão, este trabalho procura mostrar as formas de produção que prevaleceram em cada momento histórico, que foi a estratégia para acumular riqueza e sua relação com o recurso pesqueiro. Também é observado que tipo de vínculo existia com as idéias de sustentabilidade ambiental e diferencial.
Palavras-chave: recurso de pesca, modelo produtivo, neoliberalismo, neo-desenvolvimento, sustentabilidade ambiental, sustentabilidade diferencial.
I. INTRODUCCIÓN
En este artículo se analizan los modelos de producción vigentes en la actividad pesquera marplatense en los períodos 1989-1999 y 2003-2013, a la luz de los cambios en los modelos de producción que predominaron en Argentina en estos momentos históricos.
Se analiza la construcción y consolidación de una de las dimensiones de dichos modelos, la extracción y utilización del recurso pesquero, a partir del caso del puerto de Mar del Plata, cómo un ejemplo de lo desarrollado a nivel país.
La división del marco temporal devino de la caracterización de los modelos a nivel país, considerando que desde 1989 a 2000 predominó la forma de producción neoliberal y desde 2003 al 2015 imperó el modelo neodesarrollista. Esta delimitación temporal también se correspondió con el acceso a los datos, ya que para observar las transformaciones en la extracción y utilización del recurso pesquero, se utilizaron las estadísticas aportadas por el Ministerio de Agroindustria de la Nación Argentina que analizan los desembarques hasta el año 2013.
Para realizar el análisis de los modelos de producción se toma como base el concepto de modelo productivo construido por Osvaldo Blanco y Dasten Julián (2013). A partir de retomar a autores como: Adam Smith (1776), David Harvey (2006), Julio Cesar Neffa (1999), Luis Becaria (1999), Martín Schorr (2005) y Susana Torrado (2007) se muestran las características principales del modelo de producción neoliberal, mientras que con respecto a la definición del modelo neodesarrollista se tomaron los aportes de Mariano Féliz (2012), Emiliano López (2012) y Maristela Svampa (2012). Esta parte del análisis concluye con la diferenciación de los conceptos de sustentabilidad ambiental, sustentabilidad diferencial y sostenibilidad definidos por parte de Adriana Allen (2010) y la ONU, para buscar dar cuenta de la relación entre el Estado, las empresas y el medio ambiente.
Respecto del caso del puerto de Mar del Plata, para observar las transformaciones desarrolladas se retoma a quienes explican cuáles fueron los cambios producidos en el recurso pesquero y sus consecuencias medio ambientales y sociales desde la implementación del modelo neoliberal. Se desarrolla el estudio realizado por Allen (2012) y Cócaro, Le Bail, Gómez y Boeto (2002) respecto de la minería pesquera. Sumando los análisis del Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero (INIDEP), la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL), INDEC, la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Argentina (SAGPyA),Victor Roberto Maturana (2007), Eduardo Madaria(1999), Agustín Nieto y Guillermo Colombo(2009), y Graciela Borras(1995) quienes permiten obtener una mirada integral del proceso desarrollado en el puerto de Mar del Plata con respecto al recurso desde 1989 a 2013. Por último se realiza el examen del recurso pesquero en los años 1989, 1998, 2003 y 2013, a partir de comparar cada momento cómo parte de la estrategia de producción de los diversos gobiernos en los momentos históricos analizados, por lo que se toman datos que aporta el Ministerio de Agroindustria de la Nación Argentina y se construyen los propios, a partir de realizar cuadros, gráficos, comparar números de capturas y construir porcentajes del total extraído en el mar argentino, en Mar del Plata, y en relación a las principales especies de exportación: la merluza hubbsi y el calamar illex, los cuales permiten observar cuantas toneladas de pescado se desembarcaron por flota, por especie y a nivel nacional en estos períodos.
II. MODELO DE PRODUCCIÓN
Según Blanco y Dasten (2014) el concepto de modelo productivo tiene la especificidad de poseer como principales elementos para el análisis: un régimen o modo específico de acumulación; formas específicas de ejercicio del poder; unas relaciones entre clases sociales; una particular definición de plusvalía; y formas específicas de subjetividad relativas al consumo de bienes y servicios. Asimismo se puede observar que “el cambio de un modelo productivo implica al menos unos cambios en los patrones de acumulación, unos cambios en las relaciones de producción y cambios en la forma de producción de subjetividad” (Dasten y Blanco, 2014, pág. 4). En este análisis se hace hincapié en el régimen o modo específico de acumulación que se desarrolló en relación al recurso pesquero en los períodos analizados. Para definir al régimen o patrón de acumulación se retoma a Basualdo (2007), quien muestra que se trata de un concepto que articula un determinado funcionamiento de las variables económicas y debe cumplir dos requisitos: primero, la regularidad en su evolución; y segundo, la existencia de un patrón de relación de preferencia o jerarquía entre esas variables dentro de una estructura económica, con una peculiar forma de Estado y las luchas de bloques sociales existentes hacía adentro.
Para poder explicar los cambios en esos modelos, es necesario conceptualizar al neoliberalismo y neodesarrollismo.
III. NEOLIBERALISMO
El neoliberalismo es una teoría político económica que retoma la doctrina del liberalismo clásico y la replantea dentro del esquema capitalista actual bajo principios más radicales. Del liberalismo clásico retoma sobre todo la idea de Laissez Faire de la Fisiocracia Francesa2 que luego será re-utilizada por Adam Smith (1776), la cual indica que el estado debe “dejar hacer”, “dejar pasar”, es decir no intervenir en el mercado. Retoma la idea del individualismo económico, es decir; que las personas deben buscar el reconocimiento social a partir del desarrollo del propio bienestar. Lo que se transforma del liberalismo clásico en el modelo neoliberal es que se desarrolla en un nuevo contexto, caracterizado por una mayor intervención del Estado en el mercado. Por lo que el estado busca nuevamente la libre intervención del mercado, que trae aparejado la privatización de empresas estatales, apertura de nuevos lugares para intervenir en la economía, bajo nuevas formas.
Aparecen, así, las empresas transnacionales que intervienen en territorio argentino garantizando para su producción tierra, recursos naturales y mano de obra a muy bajo costo. A nivel del mercado de trabajo, según Neffa (1999), se produce una nueva forma de organización denominada postfordista que tiene dos estrategias fundamentales, implica mayor precarización y flexibilización laboral. Por su parte, Harvey, (2006), va a mostrar cómo a través de la globalización se produce una homogeneización bajo un mismo sistema económico, cultural, político e ideológico (capitalista), y se trastocan las jerarquías previamente existentes entre espacios globales y nacionales. De igual manera es posible considerar que la globalización como proceso, consiste en la apertura de las fronteras de los distintos países hacía un sistema económico en el cual la producción y el mercado dejan de ser realidades nacionales para reajustarse a un funcionamiento mundial de la economía.
En este sentido, es importante considerar que en Argentina hubo dos momentos de desarrollo y consolidación del modelo neoliberal. Por una parte, se instaura a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, donde según Schorr (2005) la industria deja de ser el eje ordenador de la actividad económica y pasa a ocupar este lugar la valorización financiera, a su vez se amplía la deuda externa con los Estados Unidos y se comienza a transformar la forma de organización e intervención del Estado en la economía. Generando una mayor concentración y centralización del capital y un marcado deterioro en la situación salarial y ocupacional de los trabajadores. Los principales perjudicados terminan siendo los asalariados, ya que sus ingresos disminuyen un 33% con respecto al de 1975. De esta manera es cómo los capitales nacionales y trasnacionales comienzan a pararse en una posición de privilegio, a partir de la estrategia de integración y diversificación productiva con el sector financiero internacional.
El segundo momento de consolidación del modelo neoliberal se puede ubicar con las presidencias de Carlos Saúl Menem (1989-2000) y Fernando De la Rúa (2000-2001), en el que tuvieron como pilar principal someter todos los aspectos de la vida social bajo la lógica del libre mercado, lo que trae aparejado la desregulación del trabajo bajo las leyes de flexibilización laboral, la privatización de las empresas estatales, la estatización del endeudamiento con sistemas de créditos internacionales de los capitales privados, la mercantilización de los servicios públicos y la contracción del Estado como su garante (transporte, educación, sistema de salud, entre otros), agudizando el proceso de desindustrialización y reestructuración del sector fabril que comienza en 1976, el cual según Schorr (2005) se declina en un 6% aproximadamente, con un crecimiento de PBI del 12%, llegando en el 2001 a aportar sólo el 15% de todo el PBI a nivel nacional.
Entre las profundas consecuencias que deja el modelo neoliberal en Argentina se destacan las elevadas tasas de desempleo, pobreza e indigencia, el aumento de la desigualdad en la distribución de la riqueza y el déficit del gobierno (tanto en lo económico como en la percepción pública), pauperización socio económica, la pulverización de las instituciones estatales y su deslegitimación como entes reguladores del entramado social. Lo que produce, en última instancia, en el año 2001 una de las crisis en términos económicos, políticos y sociales más importante que tuvo Argentina en los últimos treinta años.
III. NEODESARROLLISMO
El neodesarrollismo, por otra parte, retoma presupuestos del desarrollismo y los combina con algunos elementos del neoliberalismo. Del modelo desarrollista retoma, sobretodo, la visión que posee en relación al Estado, donde este asume un rol estratégico en relación a la intervención, regulación e iniciativa, basada en medidas de carácter proteccionista, con una mayor distribución de las ganancias, preponderancia del mercado interno, de la economía doméstica y que apunte hacía una industrialización del país. Del neoliberalismo, por otra parte, conserva la intervención de los capitales trasnacionales para la inversión, y las exportaciones de materias primas y recursos naturales a gran escala para mantener el desarrollo de la economía de la región, las leyes de flexibilización y precarización laboral continúan regulando el mercado de trabajo. Por lo cual se transforma la forma de acumular riquezas y generar trabajo, pero no se transforman las bases materiales de la desigualdad social.
A partir de la lectura de Feliz y López (2010) podemos ver cómo este modelo que se gesta en diversos países de América Latina, se expresa principalmente en Brasil y Argentina.
En Argentina se desarrolló en la etapa que va desde la salida de la crisis de 2001-2002 hasta el 2015, durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). Algunas de las características del modelo desarrollista se pueden ver reflejadas en este proceso político desde el año 2003 en adelante, ya que el Estado resurge en su rol de intervención en la economía a partir de la tendencia de re-estatización o nacionalización de empresas que garantizan servicios públicos como: Yacimiento Petrolíferos Fiscales (YPF), Aerolíneas Argentinas y la Administración de Fondos de Jubilaciones y Pensiones AFJP (sistema de jubilaciones donde las compañías privadas podían gestionar los fondos de jubilaciones y pensiones que provenían de los aportes de un régimen de ahorro individual de los trabajadores) el cual fue eliminado durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner y pasó a manos del Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), también se regulan los mercados agropecuarios, generando los acuerdos de precio con los actores de la cadena de producción y comercialización de alimentos, instrumentando subsidios destinados a productores de alimentos, asignaciones familiares, empresas energéticas y de transporte público, apuntando a una mayor calidad de vida para la población.
Resulta interesante el aporte de Svampa(2013) a la hora de incorporar a la caracterización de este modelo el concepto de neoextractivismo, el cual se basa en la sobre explotación de los recursos naturales y en la expansión de la frontera agrícola hacia territorios antes considerados improductivos. Donde la producción primaria bajo ésta lógica de explotación, tiende a “consolidar enclaves de exportación asociados a una lógica neo colonial, que generan escasos encadenamientos productivos endógenos, operan una fuerte fragmentación social y regional y van configurando espacios socio-productivos dependientes del mercado internacional” (Svampa, 2013, p.70). Por otra parte Sachs y Warner (1999) analizan la relación entre abundancia de recursos naturales y crecimiento económico y se preguntan si puede un boom de estas características actuar como un gran impulso para el desarrollo, y consideran que la evidencia sugiere una respuesta negativa, e incluso pueden conducir a un crecimiento más lento. Muestran a la abundancia de recursos naturales como los momentos de prosperidad.
Por último en relación a la intervención de Argentina en ámbitos internacionales, es necesario considerar que durante el período analizado tuvo un papel primordial lo que se puede considerar como las relaciones diplomáticas y tratados comerciales que tendieron a reforzar un espacio regional hegemonizados por gobiernos de corte progresista, lo cual se puede observar a partir de la formación de la UNASUR3, y la continuidad en la apuesta hacia el MERCOSUR⁴ con una coordinación de políticas con estados como Brasil, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Uruguay y Paraguay. Estos países se diferencian de aquellos que se encontraban alineados a la Alianza del Pacífico, tales como Chile, Colombia, México y Perú, que tienen como su mayor representante a los Estados Unidos. En este período en Argentina aparecen nuevos actores en las exportaciones como China y se conforma en el Plan IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infrastructura Regional) desarrollada dentro de la UNASUR.
IV. ¿SUSTENTABILIDAD, SOSTENIBILIDAD O SUSTENTABILIDAD DIFERENCIAL?
Este apartado buscará diferenciar entre las nociones de sustentabilidad, sustentabilidad diferencial y sostenibilidad, con el objetivo de observar qué tipo de relación existe entre la explotación del recurso, la generación de industria, el trabajo y la calidad de vida de la población en cada modelo de producción.
El termino sustentabilidad está ligado a la acción del hombre en relación al entorno. Los estudios ecológicos se refieren a la capacidad de los sistemas biológicos para conservar la diversidad y productividad a lo largo del tiempo. Las Naciones Unidas en 1987 la definieron como la capacidad de satisfacer necesidades de la generación humana actual sin que suponga la anulación de que las generaciones futuras también puedan satisfacer las necesidades propias. Es, así, un criterio en el fomento de las actividades productivas en los países que toman este concepto para su desarrollo, incorporan en las decisiones sobre inversión, producción y políticas públicas el impacto y los riesgos ambientales que conlleva el uso eficiente y racional de los recursos.
Por otra parte la sustentabilidad diferencial implica según Allen (2010) la contención de riesgos y condiciones de variabilidad ambiental, pero a expensas de condiciones de justicia social. Involucra la separación entre la planificación socio económica y la planificación ambiental, donde la articulación de ambos campos está limitada por continuos, frecuentemente violentos e irresolubles conflictos que involucran problemas de propiedad (crecimiento económico vs. equidad), recursos (crecimiento económico vs. preservación ambiental), y desarrollo (equidad vs. conservación ambiental) (Koorten, 1990; Norgaard, 1994).
Por último la sostenibilidad es un concepto que está ligado a la idea de desarrollo humano, el cual se supone más amplio que el desarrollo sustentable, ya que tiene en cuenta además de la preservación de los recursos naturales hacia generaciones futuras, las condiciones sociales y económicas del conjunto de la población. Plantea que el ser humano se desarrolle más allá de satisfacer las necesidades básicas, y sus acciones sean a favor del cuidado del medio ambiente y el entorno natural en el cual vive.
V. ANÁLISIS DEL RECURSO PESQUERO DESDE APERTURA CON EL COMERCIO INTERNACIONAL EN ARGENTINA
Para examinar las transformaciones en los modelos productivos desde 1990 hasta 2013 en el puerto de Mar del Plata (MDP), se partirá del análisis del régimen de acumulación que existe en nuestro país como es el caso de la extracción del recurso pesquero argentino para la venta a otros países y el consumo interno. En este caso, se observarán los cambios en los patrones de acumulación a partir de las transformaciones desarrolladas en relación a la explotación del recurso pesquero. Puntualmente se analiza la importancia de la producción pesquera argentina, las problemáticas desarrolladas en relación al recurso pesquero como la sobrepesca, la sobreexplotación del recurso pesquero, donde se desarrolla una disminución en tamaño y cantidad de las principales especies de exportación del mar argentino; como es el caso de la merluza hubbsi y el calamar illex. Además, se observa cómo interactúan tanto mercados nacionales como internacionales a partir de la exportación de pescados, crustáceos y mariscos y conviven empresas de capitales nacionales y trasnacionales.
VI. IMPORTANCIA DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA ARGENTINA
Según el Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero de la Argentina (INIDEP) (2015), los recursos marítimos de Argentina son muy abundantes debido a la gran extensión de la costa sobre el Océano Atlántico y a la superficie de la plataforma submarina sobre la que se encuentra el mar argentino. Dicha plataforma tiene una extensión de 1.000.000 km² (desde la costa bonaerense hasta las Islas Malvinas inclusive). Su zona Económica Exclusiva se extiende más allá del límite exterior del mar territorial, hasta una distancia de 200 millas náuticas a partir de la costa en su línea de bajamar y sus costas se extienden por más de 4.700 kilómetros
El mar argentino es uno de los bancos de pesca más ricos del planeta, ya que contiene un alto grado de biodiversidad, se beneficia de la llamada Convergencia Antártica, de las variaciones en su temperatura y tasa de salinidad, lo que permite una generosa producción de plancton tanto animal, como vegetal, conformando una gran cadena trófica. Madaria (1999) muestra que para mediados de 1990 la biomasa total de los recursos ictícolas se estima en unas 8,5 millones de toneladas.
VII. PROBLEMÁTICA PESQUERA ARGENTINA
En la problemática pesquera se cruzan dos variables fundamentales. Por un lado, la salud del recurso pesquero, lo cual genera consecuencias físicas, como el ritmo de crecimiento de las especies, la mortalidad natural y la mortalidad causada por el hombre al ser recursos renovables. Y por el otro, la supervivencia de las personas que dependen económicamente de la pesca para sobrevivir. “Solo en Mar del Plata unas 20.000 personas viven de la actividad y representa la primera industria, seguida por el turismo, que le reditúa a esta ciudad un millón de dólares norteamericanos, diariamente” (Matura, 2007, p. 8).
VIII. ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE LA PESCA EN ARGENTINA Y MAR DEL PLATA 1990 A 1999
Según Borras (1995) las empresas más importantes de la pesca marplatense son de origen familiar y están dirigidas por la tercera o cuarta generación de una misma familia. Poseen una activa participación en las distintas etapas de producción (capturas, procesamiento y comercialización). A partir de la década de 1990 pasan a convertirse en una unidad capitalista distinta, ya que comienzan a realizar asociaciones con capitales extranjeros como una forma de sobrevivir a la crisis que acuciaba al sector y mantenerse en el tiempo. Algunas de las empresas que realizaron estas asociaciones son: Mellino, Moscuzza, Balastro, Solimeno, El Marisco, Costa Brava y Zanella Mare; todas se dedican al fresco (limpios, pelados, troceados y envasados para su consumo inmediato) menos Zanella Mare que se encarga de realizar el precocinado (aquellos que han sido sometidos a un tratamiento térmico para su conservación).
Las asociaciones realizadas por parte de capitales nacionales con trasnacionales devienen, según la autora, como consecuencia del agotamiento de diversos caladeros en el mundo, la existencia de flotas ociosas y de capitales disponibles, que incentivan la radicación de empresas extranjeras. Así se constituye lo que se denomina como capitales mixtos, en donde conviven hacía dentro de la fábrica capitales nacionales y trasnacionales que basan el grueso de su actividad capturando y produciendo en el mar argentino. A su vez aparecen las empresas trasnacionales que utilizan los barcos factoría⁵ que vienen con su propia tripulación se dedican a capturar el recurso del mar argentino sin invertir en fábricas en tierra, ni elaborar productos con valor agregado. Para 1995 son, según Borras (1995), Harengus (Grupo español, con un capital aproximado de 28 millones de dólares), Pespasa (empresa mixta con capitales japoneses y argentinos), Mellino (con 23 millones de dólares), Américan Arg. (con capitales americanos), Pionera Arce (con capitales japoneses), además el Grupo Alpargatas y Solimeno (que poseen capitales argentinos) son empresas que logran instalarse con fuerza en el mar argentino y en sus fábricas correspondientes.
El sector pesquero argentino experimentó un crecimiento significativo a partir de la colocación de los productos en el mercado internacional, pasando a depender su desarrollo casi exclusivamente de este factor, en particular de especies como el calamar illex y la merluza hubbsi, lo cual termina modificando el escenario sobre el que se desarrolla hasta este momento la pesca en Mar del Plata, perjudicando a los barcos más pequeños (pesqueros, fresqueros, de mediana altura e independientes), a aquellas empresas no integradas que abastecen a otros frigoríficos y a los que proveen pescado al mercado interno.
A su vez, Allen (2010) permite mostrar que durante la última dictadura militar, se abren las puertas hacía las inversiones extranjeras y se otorga derechos de pesca a agentes foráneos. El año 1989 se caracterizó por: insertar a las exportaciones argentinas en un mercado más competitivo, liberar las transacciones comerciales, y reestructurar el trabajo. Nieto y Colombo (2009) permiten mostrar que para la década de 1990 la actividad pesquera en Argentina es fundamentalmente extractiva. Su desarrollo y expansión se realiza a partir de la década de los 70 desde su relación con el mercado externo, reproduciendo el lugar que tiene nuestro país en la división internacional del trabajo como exportador de materias primas. Esto se genera a partir de un giro en la política pesquera dominado por la apertura externa y la paridad peso-dólar, momento en el que se transforma la flota pesquera y comienzan a predominar los buques fresqueros y factorías por
sobre los fresqueros y de procesamiento. Este fue un proceso acompañado por la extranjerización de la flota (convenios de charteo y acuerdos con la Unión Europea) y la radicación de los buques fresqueros en el sur del país. Se produce, de esta manera, una modificación regional que implicó una perdida en la importancia relativa del puerto marplatense, traspasando su actividad a barcos factoría o empresas con erradicación en la Patagonia Argentina, algunas de las cuales poseen, a su vez, grupos económicos con erradicación en ambos lugares (MDP y Patagonia). Cócaro, Le Bail, Gómez y Boetto (2002) van a mostrar que durante la década de 1990 en Argentina se desarrolló lo que denominan como minería pesquera, lo que implica el traspaso de ser una actividad de recolección a ser una actividad de extracción “minera”, donde se desarrolla una producción a gran escala que produce sobre pesca y se supera los 1.000 millones de dólares en valor de exportaciones.
Eduardo Madaria (1999), en su informe Preliminar acerca del Sector Pesquero Argentino muestra que en los años 90 a partir de los decretos 2236/91 y 1493/92 se actualizó el ordenamiento legal que permite la entrada de buques extranjeros en territorio Argentino, los cuales tienen autorización para explotar los recursos del mar argentino y arrendar buques respectivamente. En 1994 se realizó un convenio con la Unión Europea que otorgó un cupo anual de 250.000 toneladas de pescado a cambio de contribuciones financieras y ventajas arancelarias, dando lugar a la formación de empresas mixtas y joint ventures, que permiten la expansión de la flota congeladora y factoría, en donde ingresaron los barcos extranjeros para la captura del calamar y comenzó a superarse el límite de captura máxima permisible de la merluza hubbsi. Muestra, así que:
“Japón, España, Brasil y Estados Unidos se convirtieron en los destinos más importantes de las exportaciones y el filete de merluza congelado, el calamar y el langostino en los principales productos que se comercializaron. Las capturas totales superaron el millón de toneladas, las exportaciones los mil millones de dólares y el consumo interno los 6 Kg. per cápita”. (Madaria, 1999, p. 20)
De acuerdo a los datos del INDEC, desde 1984 a 1995 las exportaciones totales argentinas se incrementaron en un 158,6%, mientras que las de productos pesqueros crecieron un 478,5 %.
Según el informe preliminar II realizado por Madaria (1999) para el año 1997, la pesca en Argentina representa alrededor del 2 % del Producto Bruto Interno. La producción pesquera argentina pasó de extraer del mar argentino unos 545.000 tn. a principio de los años 90 a 1,34 millones de toneladas en 1997. Al respecto, la CEPAL (2002) muestra que:
“hacia el final de la década del 80 se produjo un proceso de transformación productiva en el sector, que provocó una expansión de las capturas y de la producción inéditas para los caladeros de la República Argentina, que concluyó en 1997 con la sobreexplotación del principal recurso, la explotación plena de la mayoría de los recursos pesqueros y la sobre capitalización del sector (CEPAL, 2002, p.50).
Según los datos que retoma Madaria (1999) de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Argentina (SAGPyA), las capturas totales de la flota argentina en 1997 llegaron a 1.339.614,8 toneladas. Ello representa un 8 % más de lo capturado en 1996 y un 177 % más respecto de 1988. Las especies de mayor captura fueron la merluza hubbsi (43 %), el calamar illex (31%), la polaca (6 %), la merluza de cola (3 %), la corvina, la anchoíta, el abadejo presentando cada una el ( 2 %) y el langostino (1 %). De esta manera muestra Madaria (1999) que:
“Las capturas de merluza hubbsi fueron de 584 mil toneladas, lo que representa un 2 % menos que lo capturado en 1996 aunque es un 97 % mayor que lo registrado en 1988 (296 mil T.M.). Con respecto al calamar, en 1997 se capturaron 412 mil toneladas, es decir, un aumento del 40 % respecto a 1996, resultando irrisoria la comparación con 1988, ya que en ese año sólo se había capturado poco más de 21 mil toneladas” (Madaria, 1999, p. 31).
Según Madaria (1999), en la década de los noventa en nuestro país se desarrolló un proceso que lo denomina como sobrepesca, donde las flotas pesqueras superaron el límite permitido por el INIDEP. Este instituto, encargado del rendimiento sostenible de cada especie, considera que varias de ellas se encuentran en peligro de depredación, y observa que en los años 1995, 1996 y 1997, las capturas de abadejo, caballa, corvina, lenguado, merluza austral, merluza hubbsi, merluza negra, pescadilla y polaca superaron el límite de captura máxima permisible:
“Un ejemplo de la gravedad de la situación es la captura de la principal especie del mar argentino: la merluza hubbsi. En 1995 la captura realizada superó en un 44,3 % a la captura máxima permisible (398.000 T.M. la permisible y 574.314 la realizada), mientras que en 1996 se capturaron 589.765,7 toneladas, es decir, un 48 % más de lo permitido. En 1997, la captura descendió levemente situándose en 584.048,4 toneladas aunque con un porcentaje similar en cuanto a lo pescado por encima de la permisible” (Madaria, 1999, p. 33).
En este sentido, el autor muestra que a principios del año 1998 los técnicos del INIDEP publicaron datos que permitían dar cuenta de la disminución de las especies, tanto en cantidad como en tamaño. Donde entre 1995 y 1997 la biomasa de la merluza hubbsi se redujo entre un 28 y un 27%, su rendimiento cayó un 24% y su número se redujo un 47%, quedando un 70% de sobrevivientes juveniles, con menos de 35cm, y con una regeneración que descansa en el 30% de los restantes individuos adultos. El estado interviene y decide bajar la captura máxima permisible de la merluza hubbsi a 300.000 toneladas anuales. Además, es necesario considerar a partir de su lectura que otra de las especies más comerciales del caladero argentino es el calamar illex, el cual tiene un límite de captura estimado en 300.000 toneladas.
IX. ANÁLISIS DE LA PESCA ARGENTINA DESDE 2003 A 2013
Por otra parte, en relación a la extracción del recurso pesquero desde el año 2003 diversos autores muestran que su comportamiento ha sido errático, con altibajos. Se capturó en 2003, 839.000 toneladas pasando a 1,1 millones de toneladas en el 2006, disminuyendo en el 2013 a 821.000 toneladas, estimando que un 63,2% corresponde a peces, el 24,1% a moluscos y el 12,7% a crustáceos.
En este sentido, el desafío de la industria pesquera en esta etapa fue: orientar el esfuerzo de las pesquerías en productos de alto valor agregado por unidad de peso de pescado, como es el caso del calamar illex y buscar mercados para las especies que en términos de facturas todavía pueden generar incrementos significativos.
Con respecto a la merluza hubbsi la problemática de sobreexplotación del recurso se extenderá hasta fines del 2006 o comienzos del 2007. A su vez en relación al resto de las especies del mar argentino si no existe una transformación en la forma de extracción y producción que avancen hacía modelos sustentables de desarrollo es posible que este modelo de extracción irracional se vaya trasladando a otras especies, como está pasando actualmente con el calamar illex.
Es posible considerar, así, que si la situación continúa de esta manera se irá al colapso de la especie como parte de la política pesquera, ya que en el corto plazo perdemos todos, ya que pierde la sociedad en su conjunto, y se pierde la oportunidad de desarrollo y empleo a mediano y largo plazo.
X. LA EXPLOTACIÓN DE PESCADOS Y DE LAS PRINCIPALES ESPECIES DE EXPORTACIÓN DESDE 1990 A 2013
A partir del análisis realizado en el apartado anterior, se observarán las transformaciones desarrolladas en la explotación de las principales especies del ar argentino; la merluza hubbsi y el calamar illex, a partir de los datos aportados por parte del Ministerio de Agroindustria de la Nación Argentina desde 1990 a 2013.
Estas situaciones se pueden ver representadas en los gráficos 2.1 y 2.2, que permiten mostrar que en el año 1990 en nuestro país se extrajeron del mar argentino 500.000 toneladas de pescados y mariscos, de los cuales 371.975,9 equivalen a merluza hubbsi (64%), mientras que de calamar illex se extrajeron 28.341,3 (5%); quedan para el resto de los peces, moluscos y crustáceos el 183.024,1 (31%). Estos datos permiten observar que la mayor extracción en Argentina durante el año 1990 estuvo concentrada en la merluza hubbsi, lo cual posibilita evidenciar su vínculo con el modelo de producción neoliberal, ya que el patrón de acumulación aquí está vinculado con la sobreexplotación de la principal especie de exportación, la merluza hubbsi, al extraer del mar argentino 71.975,9 toneladas más que lo autorizado por el INIDEP (300 toneladas anuales).
Por otro lado a partir de 1998 (segundo momento de consolidación del modelo neoliberal) se desembarca del mar argentino 1.120.152 toneladas de pescado, lo cual equivale a 536.860,2 mil toneladas más que 8 años atrás con un aumento de 48%. En ese mismo periodo de la merluza hubbsi se extrajo 461.389 toneladas (41%). Mientras que el calamar illex pasa de 28.341,3 a 291.217,40 toneladas (26%), lo que permite mostrar que para el año 1998, momento de consolidación del modelo neoliberal, continúa la sobreexplotación de la merluza hubbsi, ya que se quitó del mar argentino 151mil toneladas más de las permitidas por el INIDEP. A su vez con respecto al calamar illex se puede ver un aumento exponencial en la extracción de 262.876,1 toneladas (21%) más que en 1990, lo que posibilita mostrar que durante la etapa neoliberal se comienza a priorizar aquellas especies que generan alto valor agregado por peso de pescado como el calamar illex. Entre los dos suman 752.606,4 toneladas (67%); se deja para el resto de pescados, moluscos y crustáceos 367.545,6 toneladas (33%). Todo ello permite evidenciar un aumento del 48% la extracción en toneladas de pescado respecto de 1990, lo que permite mostrar una continuidad en la política de sobreexplotación de los recursos del mar argentino por parte del gobierno y empresas que se desarrollan en el sector durante la etapa neoliberal, y una concentración de la extracción del recurso en la merluza hubbsi y el calamar illex, ya que representan el 67% de pescados, mariscos y crustáceos sacados en todo el país.
Asimismo, se puede observar que en el año 2003, momento que se considera en el análisis como el comienzo de la estrategia neodesarrollista, hubo una disminución en relación al total extraído en 1998, ya que pasó de sacar del mar argentino 1.120.152 mil toneladas a 842.722,50 en 2003, con una disminución del 35%. Así, se extrajo 336.542,8 toneladas de merluza hubbsi (40%), mientras que de calamar illex se sacó del mar argentino 141.030,2 toneladas (17%); queda para el resto de pescados, moluscos y crustáceos 365.179,5 toneladas (43%). Entre la merluza hubbsi y el calamar illex se extrajo 477.543,00 toneladas de pescado (57%) en el año 2003. Esto permite mostrar que a partir de la implementación del modelo neodesarrollista hay un cambio en relación a la política pesquera en términos generales al disminuir el total extraído. Sin embargo en al resto de las especies, donde se saca 36.542,8 tn. más que lo autorizado por el INIDEP. El calamar illex, por su parte, disminuye un 4% en relación a 1998, pero no es significativo en relación al total extraído. Entre los dos continúan siendo las especies con mayor extracción del recurso al representar el 57%. Lo que permite observar una continuidad en el patrón de acumulación al continuar el proceso de sobre explotación en la merluza hubbsi y priorizar aquellas especies con alto valor agregado por peso de pescado como es el caso del calamar illex.
Por último podemos observar que en el año 2013, momento que se considera en el análisis de consolidación de modelo neodesarrollista, se extrajo del mar argentino 822.067,40 toneladas de pescado. Esta extracción disminuye desde el 2003 al 2013 en 20.655 toneladas (3%). Lo que permite mostrar una continuidad en la cantidad total que se quita del mar argentino en 2003, al no ser significativa la disminución de 3%.
En lo que refiere a las principales especies de exportación de merluza hubbsi se sacó 274.981,3 toneladas (33%), y de calamar illex 191, 722,3 toneladas (23%), lo que permite mostrar en comparación a 2003 una disminución de 61.561,5 toneladas (7%) para la merluza hubbsi y un aumento de 50.692,1 toneladas (6%) para el calamar illex. Ello expresa que para el año 2013, momento de consolidación del modelo neodesarrollista, la extracción de la merluza hubbsi disminuye un 7%, no continuando la política de sobre explotación del patrón de acumulación del período anterior al sacar 274.981,3 tn, un número menor a la permitida por el INIDEP para la merluza hubbsi (300mil toneladas anuales). Ello permite explicar que se transforma el patrón de acumulación durante la estrategia neodesarrollista, ya que el proceso de extracción del calamar illex va en aumento año tras año, por lo que ahora el patrón de acumulación implica que se priorice aquel producto que generé mayor valor agregado por peso de pescado como es el caso del calamar illex, el cual es destinado a la exportación a otros países. Sin embargo la merluza hubbsi continua manteniendo un número alto en relación a su extracción, por lo que sería necesario estudiar hoy la capacidad que tiene y considerar cuanto se debería permitir extraer del mar argentino para mantener el recurso en el mediano y largo plazo.


A partir de lo expuesto anteriormente es posible evidenciar que a partir de 1998, momento donde predomina el modelo neoliberal, el proceso de sobreexplotación del recurso pesquero y en particular de la merluza hubbsi se traslada al calamar illex, ya que a partir de este momento comienza a desarrollarse una explotación alta del calamar, que se mantiene constante en el período posterior. Por lo que es posible comprobar el proceso analizado en el apartado anterior, donde se describe por una parte; que la extracción del recurso pesquero desde el año 2003 en adelante ha sido errático y con altibajos, y por otra parte que el desafío de la industria pesquera en esta etapa fue: orientar el esfuerzo de las pesquerías en productos de alto valor agregado por unidad de peso de pescado, como es el caso del calamar illex.
XI. CONCLUSIONES
En este análisis se realiza una aproximación acerca de las transformaciones de los patrones de acumulación y su relación con la extracción del recurso pesquero en los períodos 1990-1998 y 2003-2013 en el puerto de la ciudad de Mar del Plata y en relación a las principales especies de exportación de Argentina.
Por otra parte, en relación a las problemáticas desarrolladas alrededor del recurso pesquero durante el período analizado podemos ver que desde 1990 en adelante en el sector pesquero Argentino su desarrollo y crecimiento se dio de forma desordenada, sin una conducción o planificación previa por parte de las autoridades que aplican las políticas públicas.
No se observan grandes diferencias en relación a la extracción del recurso pesquero entre los diversos modelos de producción (neoliberalismo y neodesarrollismo), y lo que se transforma en el período 2003-2013 termina por ser el patrón de acumulación, ya que ahora se priorizan aquellas especies que tengan alto valor agregado por peso de pescado, como es el caso del calamar illex, lo que permite una alta explotación del recurso con mayores ganancias, al estar destinado la mayoría de su producción a la exportación internacional.
Sin embargo es necesario considerar que a partir de 1990, que describimos en el análisis como el segundo momento de consolidación del modelo neoliberal, con la apertura del mercado externo comenzó a desarrollarse un proceso de sobrepesca en el sector, con una disminución de la principal especie de exportación, la merluza hubssi, dando comienzo a un proceso de sobreexplotación en el calamar illex, cuestión que se mantiene durante el período 2003-2013, y se manifiesta en la disminución de la especie y el tamaño del pescado, sobre todo de la merluza hubbsi.
Siguiendo los cambios en los modelos de producción, podemos observar que una de las razones por las cuales se generó la sobrepesca sobre la merluza hubssi fue la búsqueda de una sobre capitalización del sector pesquero a partir de un exceso de capacidad, extrayendo un número de captura anual más grande que el que el recurso puede tolerar. Respecto de este punto, es fundamental tener en cuenta la influencia de los capitales transnacionales, quienes a partir de la década de 1990 poseen autorización por parte de las autoridades estatales para realizar la extracción y procesamiento de pescados en el mar argentino, instalando fábricas en la costa de Mar del Plata y la Patagonia Argentina, lo cual hace que se multiplique la necesidad de extraer pescado, ya que ahora son tanto los capitales nacionales como los trasnacionales los que precisan generar divisas para garantizar la inversión puesta en la generación de fábricas más potentes con un mayor desarrollo tecnológico.
Además, se autoriza a los barcos factorías de capitales extranjeros a instalarse en el mar argentino para extraer los pescados y exportarlos hacia los países que el capital considere rentable, en la cual la empresa a cargo de exportar el pescado la lleva al lugar adonde decide exportar sin la necesidad de pisar la tierra del país de origen; es decir que no pasa por la frontera de Argentina en este caso, no genera divisas, ni entra dentro del Producto Bruto Interno (PBI), lo cual hace muy difícil poder medir cuanto se sacó realmente del mar argentino por parte de estas empresas. Es por ello que es necesario considerar que el número declarado por parte del Ministerio de Agroindustria, el INIDEP y los estudios realizados hasta este momento son mayores de lo que se ha apreciado hasta ahora al no poder medir cuanto realmente están extrayendo los barcos factorías del mar argentino, lo cual hace más preocupante la situación declarada hasta el momento, situación que no se modifica durante el período neodesarrollista, ya que continúan interviniendo los capitales trasnacionales en la economía, a través de las empresas multinacionales de capitales mixtos y los barcos factoría.
Es por ello que en nuestro país predominó la sobreexplotación de los recursos marítimos, por encima de la generación de manufacturas como base de la economía que permitió el crecimiento económico del período. Se desarrolla, así, durante la estrategia neodesarrollista, la contradicción de los países que poseen abundancia de recursos y buscan desarrollo industrial; ya que el crecimiento económico se da aquí a partir de la generación de grandes divisas que trae la exportación a gran escala de los recursos marítimos. Ello produce una sobreexplotación del recurso pesquero que termina por encima del desarrollo industrial, y genera limitaciones para el desarrollo de las manufacturas, porque la productividad se basa en sacar recursos en sectores con externalidades positivas para el crecimiento industrial manufacturero. Se desarrolla, así, una sustentabilidad de tipo diferencial, ya que se prioriza el crecimiento económico a costa de los riesgos ambientales y sociales que genera la producción, sin tomar en cuenta las consecuencias producidas sobre el ambiente que influirán sobre el trabajo y la industria de las generaciones actuales y futuras.
Lo que permite mostrar que no se utiliza al Desarrollo Sustentable como política de Estado, ya que tanto por parte de los empresarios como del mismo Estado no se tiene en cuenta que va a suceder con las generaciones futuras; es decir cuánto recurso en el mar argentino va a haber en el mediano y largo plazo si se continúa con la política de extracción irracional de las principales especies de exportación del mar argentino. Por lo tanto, sería importante considerar que si no existe una transformación en la forma de extracción y producción que avancen hacía modelos sustentables de desarrollo, es posible que este modelo de extracción irracional se traslade a otras especies, cómo está pasando actualmente con el calamar illex. Por esto es necesario realizar estudios definitivos acerca del verdadero potencial pesquero del país, para definir los posibles números de capturas, sin poner en riesgo a las especies y el trabajo de las futuras generaciones. Para ello, es necesario desarrollar análisis, indicadores y mediciones que permitan observar las consecuencias que tienen estas transformaciones para el conjunto de la población y en la reproducción del recurso, y así repensar cuales serían las mejores estrategias que debería generar el país, que permitan construir modelos de desarrollo que sean sostenibles en el mediano y largo plazo.
BIBLIOGRAFÍA
Allen, Adriana (2010). ¿Sustentabilidad ambiental o sustentabilidad diferencial? La reestructuración neoliberal de la industria pesquera en Mar del Plata. Mar del Plata. Buenos Aires. Argentina. Revista de estudios marítimos y sociales (REMS) Nº3.
Basualdo, Eduardo. M (2007). Concepto de patrón o régimen de acumulación y conformación estructural de la economía. Buenos Aires. Argentina. Maestría en Economía Política Argentina Área de Economía y Tecnología de la FLACSO (www.flacso.org.ar/economia) Documento Nº 1.
Blanco Osvaldo y Dasten Julián (2013). Apuntes sobre el concepto de Modelo Productivo: estructura, formación social y producción de subjetividades. Buenos Aires, Argentina. Trabajo y sociedad, Nº 22.
Borras Graciela (1999). El sector pesquero marplatense: una aproximación diagnóstica del actual y futuro escenario ante la emergencia de la ley de pesca. Buenos Aires. Argentina. Dirección Nacional De Estudios y Documentación. Dirección de Estudios e Investigación.
CEPAL (2002). Serie Estudios y perspectivas – Mar del Plata productiva: diagnóstico y elementos para una propuesta de desarrollo local. Oficina de la CEPAL en Buenos Aires.
Cóccaro, J. M.; Le Bail, J.; Gómez, O.; y Boetto, A. (2000), “La minería pesquera ¿argentina?”. Mar del Plata, Argentina. En Actas del Segundo Encuentro Internacional Humboldt.
Féliz, Mariano (2012). Sin clases. Neo desarrollismo y neoestructuralismo en Argentina (2002- 2011). Buenos Aires. Argentina.Ed. Século XXI, Revista de Ciências Sociais.
Harvey, David (2006). Notas hacia una teoría del Desarrollo Geográfico Desigual. Buenos Aires. Argentina. Cuadernos de Geografía Apuntes de geografía y ciencias sociales Teorías contemporáneas de la Geografía (Vicente Di Cione) UBA-FFyL.
Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero de la Argentina (INIDEP) (2015). Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero Nº 181.
López, Emiliano y Vértiz, Francisco (2012). Capital transnacional y proyectos nacionales de desarrollo en América Latina. Las nuevas lógicas del extractivismo neodesarrollista. Buenos Aires. Argentina. Revista Herramientas Nº 50 debate y critica marxista. América Latina. Ecología y medio ambiente.
Madaria, Edgardo (1999). El sector pesquero argentino informe general (preliminar II). Coordinador de la Investigación: Lic. Alex H. Vallega.). Escuela de Ciencias Políticas Programa de Investigación Geográfico Político Patagónico. Argentina.
Maristella, Svampa (2013). Consenso de los commodities y lenguaje de valoración en América Latina. Buenos Aires. Argentina. Revista Nueva Sociedad, Nº 244.
Maturana, Roberto (2007). Vaciando el mar argentino. Oficial de Marina mercante-Investigador.
Ministerio de Agroindustria de la Nación Argentina (2013). Informe de coyuntura. República Argentina. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGPyA). Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Dirección Nacional de Planificación Pesquera. Coordinación de Gestión de Pesquerías. Dirección de Economía Pesquera.
Navarro, G.; Rozycki, V. y Monsalvo, M. (2014). Estadísticas de la Pesca Marina enla Argentina. Evolución de los desembarques 2008-2013. Buenos Aires. Argentina. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, 144 pp.
Neffa, Julio César (1999). Crisis y emergencia de Nuevos Modelos Productivos. Los retos teóricos de los estudios del trabajo hacia el siglo XXI, Editorial/editor Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Buenos Aires. Argentina.
Nieto, Agustín, y Guillermo Colombo (2009). Lucha de calles en la industria de la pesca. Una interpretación del porqué de su regularidad (1997‐2007).Buenos Aires. Argentina Revista Conflicto Social Año 2, nº 1.
Pradas, Eduardo (2006). Un acercamiento a la problemática pesquera marplatense. Buenos Aires. Argentina. El Mensajero.
Sachs, J. & A. Warner (1995). Natural Resource Abundance and Economic Growth. NBER Working Paper Series, Working Paper N º 5398, 1 – 47.
Sachs, J. & A. Warner (1999). The Big Push, Natural Resource Booms and Growth. Journal of Development Economics, 59, 43 – 76.
Sánchez Ramiro P, Navarro Gabriela y Rozycki Vera (2012). Estadísticas de la Pesca Marina en la Argentina. Evolución de los desembarques 1898-2010. Buenos Aires. Argentina. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, 528 pp.
Schorr, Martín (2005). Modelo nacional industrial. Límites y posibilidades. Buenos Aires, Argentina.1a ed.: Capital Intelectual, Le Monde diplomatique, Edición Cono Sur.
Smith, Adam (1776). Indagación acerca de la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, Edición Aguilar, Madrid, 1961. Primera Edición en inglés: 1776.
Torrado, Susana. (2007). Estrategias de desarrollo, estructura social y movilidad” en Susana Torrado (Comp.); Población y Bienestar en Argentina del Primero al Segundo Centenario. Una Historia Social del Siglo XX. T.1, Buenos Aires, Argentina. Edhasa
Notas
Notas de autor
Información adicional
Citar como: González, A. (2018). Del neoliberalismo al neodesarrollismo.
Transformaciones en los modelos de
producción y su influencia en el recurso pesquero Argentino,
Trama, revista de ciencias sociales y
humanidades, Volumen 7, (1), págs. 89-103.

