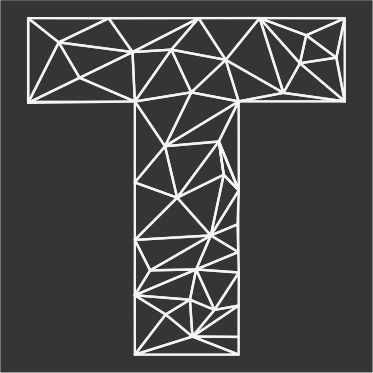
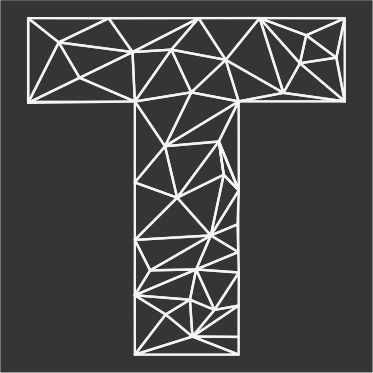
Artículos
ENCRUCIJADAS CHIAPANECAS. JORNALEROS AGRÍCOLAS INDÍGENAS TSELTALES Y CHOLES EN EL NOROESTE DE MÉXICO
Crossroads chiapanecas. Tseltales and Choles indigenous agricultural laborers in Northwestern México
Trama. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades
Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica
ISSN: 1659-343X
Periodicidad: Semestral
vol. 7, núm. 1, 2018
Recepción: 30 Septiembre 2017
Aprobación: 21 Noviembre 2017
Citar como: Sánchez, O. (2018). Encrucijadas chiapanecas. Jornaleros agrícolas indígenas tseltales y choles en el noroeste de México, Trama, revista de ciencias sociales y humanidades, Volumen 7, (1), págs. 75-87.
Resumen: El presente artículo tiene el objetivo de documentar, describir y analizar los procesos migratorios de indígenas mayas tseltales y choles que se unen a los contingentes de trabajadores agrícolas temporales procedentes de los estados del sur-sureste de México. Si en antaño las migraciones de trabajadores indígenas chiapanecos eran de carácter interno, con destino a las regiones más productivas del estado hacia La Costa, el Soconusco y Selva Lacandona, actualmente los trabajadores agrícolas chiapanecos son remplazados por los trabajadores temporales centroamericanos, lo cual provoca la búsqueda de nuevas estrategias de reproducción socioeconómica, una de estas es la articulación a nuevos mercados laborales nacionales. Los campesinos indígenas migran a los campos agroindustriales de los estados de Sonora, Sinaloa y Baja California del noroeste de México, controlados por el capital trasnacional. Los mercados de trabajo agroindustrial global repercuten en nuevos procesos agrarios en la vida económica y social de las familias indígenas chiapanecas, así también las empresas agroindustriales requieren de la fuerza de trabajo indígena por sus capacidades y ejercen mayor control de la movilidad laboral. La continuidad de las viejasnuevas formas de trabajo forzoso y explotación laboral se expresan a través de los intermediarios laborales o bróker. El intermediario laboral cumple una doble función, por un lado, es contratado por los empresarios agro-industriales como parte de la cadena y proceso de producción y, por otro, es enlace entre las comunidades indígenas y trabajadores agrícolas de las complejas interrelaciones y procesos globales.
Palabras clave: Etnicidad , jornaleros, indígenas , intermediarios laborales , agroempresas, globalización .
Abstract: This article aims at documenting, describing and analyzing the migratory processes of Mayan tseltal and choles indians that join the contingents of temporary agricultural workers from the states of the southsoutheast of Mexico. If in former times the migrations of Chiapas indigenous workers were internal, destined to the most productive regions of the state towards La Costa, Soconusco and Selva Lacandona, currently Chiapas agricultural workers are replaced by Central American temporary workers, which causes the search for new socio-economic reproduction strategies, one of these is the articulation to new national labor markets. Indigenous farmers migrate to the agroindustrial fields of the states of Sonora, Sinaloa and Baja California of northwestern Mexico, controlled by transnational capital. The global agroindustrial labor markets have repercussions on new agrarian processes in the economic and social life of the indigenous families of Chiapas, as well as the agroindustrial companies that require the indigenous labor force for their capacities and exercise greater control of labor mobility. The continuity of old-new forms of forced labor and labor exploitation are expressed through labor intermediaries or broker. The labor intermediary carries out in two complementary ways, on the one hand, is hired by agro-industrial entrepreneurs as part of the chain and production process and, on the other hand, is a link between indigenous communities and agricultural workers of the complex interrelations and global processes. Palabras clave: Etnicidad, jornaleros indígenas, intermediarios laborales, agroempresas, globalización.
Keywords: Ethnicity, indigenous, day laborers, labor intermediaries, agribusiness, globalization.
I. INTRODUCCIÓN. VISIÓN GENERAL DE CHIAPAS: DE LA MOVILIDAD REGIONAL A LA MOVILIDAD NACIONAL
Antes de iniciar es deber aclarar que el presente artículo se basa en resultados preliminares del proyecto de investigación que actualmente realizo sobre movilidades laborales y mercados de trabajo agrícola e intermediarios culturales en cuatro comunidades indígenas de las regiones Norte y Selva Lacandona del estado de Chiapas, México.
La información etnográfica e histórica, además de las entrevistas realizadas a jornaleros agrícolas, como a informantes claves como son los intermediarios laborales o bróker culturales, forman parte de una base de datos en construcción y sirven de análisis de los procesos migratorios actuales.
Por tanto, la metodología utilizada y que actualmente sigue en proceso, es la etnografía y observación participante en dos comunidades choles y dos tzeltales. Posteriormente se realizó una muestra no estadística, utilizando la técnica de bola de nieve para seleccionar a 10 familias de cada comunidad y aplicar la técnica de encuesta etnográfica o etnocenso, con el fin de captar las redes sociales de los miembros trabajadores familiares contratados como jornaleros (Delgado y Gutiérrez, 1999). Posteriormente la misma observación y análisis de redes sociales permitió identificar a los intermediarios laborales locales e identificar cuáles son las tácticas o métodos de contratación utilizados. En la siguiente fase visité la comunidad y viviendas de tres intermediarios laborales, se realizó una entrevista semiestructurada.2 Sin embargo, debo aclarar que, en esta etapa de la investigación, no todos los intermediarios laborales han aceptado ser entrevistados, en algunos casos no se ha podido concretar una entrevista formal; asimismo y a petición de los intermediarios que aceptaron la entrevista con el investigador, manifestaron su rechazo de hacer uso de la grabada y cámara fotográfica. Todos los nombres que se señalan en el presente artículo han sido cambiados para mantener el anonimato de los diferentes informantes.
Dicho lo anterior la investigación tiene el propósito de documentar, describir y analizar las nuevas formas de trabajo forzoso y explotación laboral de jornaleros agrícolas choles y tseltales, que año con año migran a las regiones de agricultura empresarial y de exportación del noroeste de México. No obstante, en México el análisis de la problemática de los jornaleros agrícolas temporales no es nuevo (Ortega Vélez 2007; Gramont, 1982), pero sí lo es para la zona de estudio.
Históricamente desde el siglo XIX la zona norte de Chiapas, hasta el primer tercio del siglo XX, fue una zona de atracción, colonización e inversión de empresarios agrícolas y empresas extranjeras. Actualmente y debido a la crisis agrícola de las últimas décadas, es una zona de expulsión que ha cobrado importancia por los nuevos circuitos migratorios gestados como nuevas estrategias de reproducción económica y social campesina (Alejos, 1994).
La zona norte de Chiapas, está compuesta por nueve municipios (Chilón, Lagunas de Catazaja, La Libertad, Palenque, Sabanilla, Salto de Agua, Tila, Tumbalá y Yajalón) que integran una diversa población étnica de 509,779 habitantes, en su mayoría son hablantes de chol (80%), conviven con poblaciones de habla tseltal (15%) y tsotsil (5%). La población total de esta región equivalente al 10.0 por ciento de la población total del estado de Chiapas que actualmente está compuesta por 5,217,908 habitantes (INEGI, 2010). La zona norte, es un amplio territorio que se extiende desde las montañas del norte de Chiapas hasta los sistemas lagunares de Catazaja, manglares y humedales el vecino estado de Tabasco y sus principales ríos, El Grijalva y El Usumacinta. La región es rica no solo en recursos hídricos y bosques tropicales, también es productora de café orgánico y convencional. La ganadería extensiva ha avanzado en los últimos años deforestando las selvas tropicales y desplazando los cultivos tradicionales como maíz y frijol para el autoconsumo.
La región se ha caracterizado históricamente por ser una zona propicia para la instalación de plantaciones como son el cacao, el hule hevea y recientemente la palma africana, así como plantaciones forestales de rápido crecimiento. Las plantaciones tienen un impacto negativo en la biodiversidad de los bosques tropicales, son causantes de degradación y empobrecimiento de los suelos y recursos hídricos, además de ocasionar el desplazamiento y sustitución de la economía campesina indígena de la región, privilegiando los agro-negocios impulsados por diversos programas de reconversión productiva favoreciendo a las empresas agroalimentarias trasnacionales.
La característica principal de este amplio territorio son los niveles de pobreza extrema y la falta de una adecuada planeación de las políticas públicas para dotar a la población de oportunidades sociales y garantizar los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), que los haga sujetos de pleno derecho y verdaderos ciudadanos.
Según datos recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2010), la pobreza en la región ha disminuido en los últimos años. A pesar de una leve mejoría que los datos oficiales indican, las poblaciones indígenas continúan con carencias en la educación, salud y seguridad social (83.6 %). Comparativamente la población mestiza o no indígena no se encuentra en mejores condiciones sociales (16.4 %). La pobreza extrema se ubica en el orden del 49.8 % y se compone de las siguientes carencias sociales: el rezago educativo es uno de los más altos del estado (38.7 %), esto significa que la población indígena no cuenta con los niveles de educación básicas y el analfabetismo es el común denominador. De igual modo, el acceso a la seguridad social es prácticamente inexistente dado que el 90.7% de la población carece de ello. Si de alimentación y seguridad alimentaria se trata, los indicadores son francamente deplorables, pues el 33.8% de la población no tiene acceso a una alimentación sana y balanceada. La desnutrición golpea a los sectores más vulnerables de la población: la infancia y a las mujeres en edad reproductiva y en periodo de amamantamiento. Por último, resalta la población con ingresos inferiores a la línea de bienestar mínimo equivalente al 62.1 %. Esta población vive con un ingreso menor al salario mínimo real de 57.98 pesos programado para la zona sur y sureste de la república mexicana que incluye el estado de Chiapas. Los trabajadores familiares que reciben el salario mínimo no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas para alcanzar una alimentación sana en calorías y proteínas, y mucho menos, para satisfacer las necesidades en educación, salud, vestido y vivienda digna.
No obstante, ante el panorama anterior, existen una multiplicidad de programas de gobierno enfocados a abatir la pobreza y los rezagos de las carencias en salud, educación, alimentación sana y balanceada. Además, los diferentes subsidios y apoyos a la producción agropecuaria y forestal no han logrado sus objetivos. Persisten los alarmantes niveles de pobreza extrema y la falta de oportunidades para la población indígena que mayoritariamente está compuesta por niños, jóvenes y mujeres. Ante este horizonte desolador y carente de oportunidades de todo tipo, la alternativa de un amplio sector de la población rural es la movilidad laboral a empleos temporales. Los jóvenes emigran temporalmente como trabajadores agrícolas o jornaleros rurales a otras regiones del país que ofrecen una vía de escape, si se le puede considerar como alternativa, a la falta de oportunidades laborales y la pobreza extrema.
Las regiones de agricultura intensiva, moderna y empresarial (altamente tecnificada) ubicadas en el noroeste del México, demandan grandes contingentes de fuerza de trabajo para organizar los procesos productivos hortícolas. Las lógicas empresariales de producción agrícola por contrato han generado una desterritorialización del trabajo por la vía del reclutamiento o enganche en mercados extralocales, y su consecuente reterritorialización en los campos de la globalización agroalimentaria. Las agro-empresas configuran un amplio espacio migratorio que articula distintos grupos sociales y étnicos provenientes de los estados del sureste mexicano, principalmente de los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco. Como indica Lara (2010, p. 252):
[Los territorios migratorios del noroeste de México] son un eslabón de un conjunto de espacios organizados que componen el itinerario de la movilidad de esos trabajadores. Espacios que a pesar de su dispersión geográfica mantienen una cohesión propia en tanto que cada uno de ellos tiene un sentido entre el conjunto de lugares por donde circulan los jornaleros. Es, además parte de un espacio en el que se crean nuevas formas de sociabilidad, se construyen redes, se elaboran estrategias, se articulan migraciones locales, regionales, nacional e internacionales, y se elaboran los vínculos entre los distintos agentes que posibilitan la inserción de los trabajadores a los distintos mercados laborables.
La demanda de fuerza de trabajo en las zonas de agricultura empresarial intensiva tiene por objeto cumplir con la demanda de la producción de productos hortícolas, frutícolas y florícolas de los principales centros de abasto de las ciudades, sean nacionales o internacionales. Estas zonas de agricultura empresarial agroexportadora han llevado a incrementar los flujos migratorios de la población rural, abriendo nuevas rutas migratorias provenientes de las regiones que no contaban con experiencia migratoria en estas zonas de agricultura empresarial. El sur-sureste de México no solo tiene abundantes recursos naturales, sino sobre todo, tiene una diversa población rural susceptible de explotación, se compone de una población relativamente joven. La media estatal es de 23 años de edad. Hoy la migración interna nacional representa para muchas comunidades y familias indígenas rurales la única estrategia de sobrevivencia:
La migración rural-rural en México desde los inicios de la década de los noventa, no sólo es una actividad que les permite a los campesinos completar el ingreso familiar, sino que se ha vuelto el sentido de la supervivencia, es decir no es la migración un complemento para la reproducción de la familia campesina de las zonas marginadas del país, sino el elemento definitorio de la supervivencia (Barrón y Hernández, 2000, p. 150).
Actualmente Chiapas ocupa el octavo lugar nacional en movilidad de trabajadores agrícola temporales, contabilizando en el año de 2014 la movilidad de 78,779 jornaleros agrícola registrados por el Subprograma Movilidad Interna (SUMSLI), operado por la Secretaría de Empleo del estatal de Chiapas. Sin embargo, persisten las prácticas de sub-registro de los jornaleros agrícolas, pues no todos tienen la posibilidad de acceder a los subsidios del gobierno estatal y federal que pagan el traslado de los jornaleros a los estados del noroeste de México, que equivalen a 1,150 pesos por trabajador contratado. Para el primer cuatrimestre del año 2015, el SUMLI había registrado la cantidad de 25 mil jornaleros agrícolas que provenían de las regiones del Soconusco, Frailesca, Zona Norte y Selva Lacandona de Chiapas (SEDESOL, 2016, p. 14) (Ver mapa 1).
No obstante, los datos anteriores ocultan las viejas prácticas de enganchamiento e intermediaciones de los que son auspiciadas por las instituciones del gobierno estatal y federal, lo que demuestran el regreso de viejas-nuevas forma de trabajo forzoso bajo el membrete de trabajo agrícola temporal y el encadenamiento a nuevos circuitos migratorios que van de lo local, regional, nacional e internacional a las regiones de agricultura intensiva e industrial del norte global. Lo que sucede actualmente en los territorios indígenas, como es el presente caso de análisis, expresan las contradicciones de los mercados laborales globales, los espacios locales son expulsores de poblaciones contratadas bajo esquemas de flexibilización laboral, con nulas posibilidades de mejorar sus condiciones de vida. El capitalismo agroindustrial global necesita de esta fuerza de trabajo abundante y barata para obtener amplios márgenes de ganancias (Cartón de Grammont, 1990), esto permite competir en los mercados agropecuarios internacionales, favorecidos por los tratados de libre comercio como es el caso del TLCAN (Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos de América).

II. LOS INICIOS DEL MOSOJÄNTYEL CHOL EN LA ZONA NORTE DE CHIAPAS
El mosojäntyel (trabajo forzoso), antigua palabra maya-chol, forma parte de la memoria colectiva de las comunidades indígenas choles. Se refiere a un periodo específico de la historia agraria de la zona norte de Chiapas que abarca finales del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. Se caracteriza por el trabajo forzoso de los mozos choles que laboraban en las fincas cafetaleras como jornaleros o peones baldíos3, a veces por salarios minúsculos y la mayoría de las veces sin ningún pago por su trabajo, “estaban subordinados de manera absoluta al dueño de los enormes latifundios” (Alejos, 1994, p. 59).
Como afirma Alejos García (1994) los choles de la actualidad hablan de aquella época como majtan ätyel (trabajar gratuitamente) pues además de trabajar en el corte de café, entre otros cultivos, realizaban obras de infraestructura como caminos y brechas, beneficiando exclusivamente a los finqueros y comerciantes de la zona. Asimismo, tenían que participar obligatoriamente en trabajos públicos no remunerados llamados servicios y cooperación para las autoridades del ayuntamiento.
Hacia mediados del siglo XIX llegaron a la región empresarios capitalistas extranjeros, colonos y administradores, muchos de ellos de origen alemán provenientes de Guatemala, con proyectos de colonización y explotación agrícola. Los finqueros y empresarios alemanes fueron favorecidos por las políticas nacionales de desarrollo y las nuevas leyes de colonización promulgadas durante la época del presidente Porfirio Díaz. Al arribo de los colonos a la zona norte fue escenario de profundas transformaciones económicas con la instalación de las fincas cafetaleras. A principios del siglo XX la región dependía mayoritariamente de la economía de exportación del café, el grano se exportaba principalmente a los mercados europeos (Fenner, 2015, p. 348)
Como indica Baumann (1983), a finales del siglo XIX (1895) el capital extranjero que arribó al estado de Chiapas, junto con los colonos alemanes finqueros, cambiaron la configuración territorial de los municipios de Palenque y Chilón, Tumbalá y Salto de Agua. Así lo indica el historiador Aron Bobrow-Strain en su trabajo sobre las élites finqueras de Chilón:
[Los] colonos no indígenas desplazaron al centro-norte de Chiapas, despojando y privatizando tierras comunales de indígenas y expandiendo el paisaje de fincas de ladinos. Esta oleada de privatizaciones y modernización siguió dos sendas separadas de entrada de la región: una se dirigió hacia el norte de San Cristóbal [de Las Casas] y condujo al establecimiento al establecimiento de fincas grandes, con frecuencia con sus propietarios ausentes, que producían maíz y frijol, ganado y, lo más importante, caña de azúcar desde los años de 1858; la otra impulsada por la producción de café, se extendió al sur desde Yajalón, Palenque y Tumbalá comenzando a finales de los años de 1880. Aunque las élites ladinas procedentes de San Cristóbal fueron pioneras en la colonización en dirección al norte y concentraron sus esfuerzos en la producción de mercados internos, la segunda ola de colonización tuvo lugar a la sombra de fincas cafetaleras propiedad de extranjeros y miraba hacia el norte en dirección a los puertos de la costa de Golfo. (2015, p. 85).
Los empresarios instalaron grandes plantaciones para la exportación en tierras adquiridas a precios bajos, o incluso concedidas sin costo alguno por compañías que veían en la inversión la oportunidad para el desarrollo de estas zonas. El producto para la exportación más importante fue el café. Pero también había interés de exportar otros productos como el caucho o hule y la caoba (las plantaciones se instalaron en el río Tulijá (ver mapa 1).
Las fincas cafetaleras de finales del siglo XIX y principios del XX dependían exclusivamente de la fuerza de trabajo indígena. Entre las múltiples dificultades que tuvieron que enfrentar los empresarios y colonos alemanes, fue el problema laboral que más les ocupó. Los obstáculos que impedían el buen desarrollo de las plantaciones cafetaleras eran básicamente: primero, la escasez de mano de obra; segundo, el alto costo de la misma; y tercero, la inseguridad del aprovisionamiento de mano de obra durante el periodo de la cosecha (Baumann, 1983).
Desde la perspectiva de los colonos y finqueros alemanes tenían que pagar grandes sumas de dinero en adelanto, para tener la certidumbre de asegurar la mano de obra para las labores de los cafetos. Los adelantos y los costos de enganche de trabajadores campesinos choles y tseltales representaban un fuerte desembolso de capital. Un descendiente de finqueros alemanes recuerda que sus padres en el año de 1930 pagaban por jornal 50 centavos como mínimo por cada trabajador al día. Los enganchadores recibían un salario fijo de 50 pesos mensuales, dado que muchos de ellos eran capataces y empleados de los finqueros de tiempo completo.
En general los mozos indígenas tenían deudas impagables durante toda su vida. La finca funcionaba como una economía de enclave donde convivían empresarios, mozos endeudados, empleados y capataces de las fincas cuyo único propósito era reproducir un sistema de producción basado en la servidumbre y el endeudamiento. Como lo indica el siguiente testimonio de un hijo descendiente de finqueros alemanes del municipio de Yajalón:
Los colonos y empresarios alemanes tenían que venir a localizar un terreno, agua suficiente para montar un beneficio húmedo. Se echaban 10 años sin ingresos, era una inversión de 8 a 10 años mientras empezaban a producir. [Además] porque tenían que empezar a pagar a los trabajadores, desde limpiar, sembrar, construir el beneficio húmedo, lleva mucho gasto y tiempo, luego montar la maquinaria del beneficio. Bueno, todas esas propiedades, eran de las fincas o de consorcios, la cuestión es que eran 10 años para empezar a obtener ingresos, era una inversión a largo plazo. Aquí en la región hubo dos fincas grandes, que fue el Triunfo, que se llamó primero American Germany Company, en el municipio de Tumbalá. La finca Mumumil de los hermanos Kortürm que estaba aquí en parte en los municipios de Sabanilla y Tila, porque tuvieron varios anexos, por ejemplo, Mumumil tenía de anexo Saquitel, el Xoc, Progreso, Jolpabuchil, Capitel era el otro anexo; tal vez produjo más café que el Triunfo, porque son mejores tierras aquellas. Llegaron a sacar unos 15 mil sacos [café] oro, se movía [la producción] en muladas para sacarlo por Tapijulapa, Tabasco (Entrevista a E. S., abril de 2016).
Durante esa época la organización de la vida comunitaria chol y tseltal giraba en torno a las formas de servidumbre y patrimonialismo del sistema de enclave representado por la finca.⁴ Dicho sistema acentuaba las diferencias por medio de privilegios y deudas entre los campesinos indígenas, unos eran considerados mozos, mientras que otros eran “baldíos”. Por un lado, el mozo carecía de las tierras propias para cultivar y alimentar a sus familias, además tenía deudas de por vida y dependía exclusivamente del patrón (finquero) para su reproducción social. Por el otro, los “baldíos” eran campesinos indígenas, al trabajar una parcela de tierra, fuera arrenda por la finca o en tierras de uso común, tenía una independencia económica relativa, trabajaban temporalmente para el patrón y para las autoridades municipales (Alejos, 1994; Baumann, 1983). Tal como recuerda otro hijo de finquero de municipio de Yajalón en el siguiente testimonio:
Mi abuelo fundó primero esa finca, la llamó Hannover (ubicada entre los municipios de Tumbalá y Yajalón), hay una parte de la sierra que se llama así, porque la finca estaba pegada a las faldas de ese cerro. Allí la fundó mi abuelo, antes de llegar a Amado Nervo, antes de llegar a Tumbalá, en el espinazo del cerro hay otra comunidad que se llama Mushka Tubikil, ese nombre también se lo puso mi abuelo, es el nombre de un general germano polaco. Pero no había agua suficiente, se vendían unas tierras muy baratas, pero fue mi abuelo a verlas, pero no había agua. Entonces dijo... “no, yo necesito agua para montar el beneficio húmedo”; entonces lo dejó y se vino a comprar aquí en la sierra Hannover, hay agua, allí nace el arroyo de agua blanca (sak’ja). Cuando vino el Cardenismo mi abuelo se quedó con la mitad de las tierras de la finca, y a todos sus trabajadores les escrituró, los hizo pequeños propietarios, les dotó de 5, 8, 10 hectáreas, les dio la escritura y su plano. Así como él muchos otros dividieron sus propiedades, por ejemplo, el que tenía 400 hectáreas, vendió 200 a sus trabajadores y se quedó con 200 has. Actualmente tengo ya poquitas [tierras], estuve vendiendo, tengo menos de 160 hectáreas (Entrevista a E. S., 16 de abril de 2016).
El periodo de las fincas cafetaleras es recordado por los indígenas choles y tseltales como una época de sendos conflictos sociales entre finqueros-alemanes y comunidades indígenas. La historia oral mantiene viva la imagen y el discurso agrarista de la lucha por la tierra, como la única vía de garantizar la reproducción social de la comunidad indígena. Los conflictos sociales tuvieron tal impacto en la organización social comunitaria que aun hoy permanecen en la memoria colectiva y en la cosmovisión indígena de la región. La historia oral está cargada de narrativas míticas resignificadas que explican la injusticia y los elementos del mosojäntyel.
Los finqueros de la región norte estaban convencidos de que solo una necesidad muy grande podía impulsar a los indígenas a buscar trabajo. Karl Setzer, el administrador de una de las fincas del municipio de Yajalón, informaba que: “la mayoría de los indios de esta región trabaja por poco tiempo en las plantaciones, solo cuando se ve obligado por el hambre de hacerlo. También se informaban que las fincas eran lugares de aprendizajes y capacitación, la Finca llenaba el vacío institucional del estado mexicano”. Como afirma un administrador de finqueros:
Aquí en la región no había escuelas, ahí si usted quería aprender un oficio usted se iba a trabajar a la finca, allí podía aprender carpintería, electricidad, plomería, mecánica, contabilidad, trabajando y aprendiendo como era antes. Por ejemplo, el ingeniero era el albañil y era el aprendiz y el maestro, eran gentes que ya murieron. Después las fincas las afectaron en el tiempo de Cárdenas, le dejaron nada más 300 hectáreas. Tenían mucha tierra, porque tenía sus anexos, en diferentes lugares y propiedades (Entrevista a E. S., 16 de abril de 2016).
Mosojäntyel es un término que permanece activo en la memoria colectiva para referirse al tiempo de esclavitud y servidumbre, reseña el inicio de las empresas cafetaleras de finales del siglo XIX, hasta el principio de la reforma agraria del periodo cardenista (1934-1940). El reparto agrario es visto por los indígenas choles y tseltales como un marcador histórico, es el fin de una época de abusos y agravios. En este periodo surgen la mayoría de las comunidades agrarias indígenas y se consolida el control de los territorios indígenas recuperando las tierras comunales que les fueron arrebatas por las Fincas cafetaleras y empresas extrajeras. Fueron beneficiados por la reforma agraria de los gobiernos posrevolucionarios mexicanos, crearon las nuevas estructuras organizativas de comunidades ejidales agrarias,⁵ mismas que sirvieron para consolidar las instituciones del estado mexicano. Si bien, las fincas siguieron operando mucho tiempo después de la reforma agraria, el sistema de producción de enclave y sus viejas estructuras de servidumbre y patrimonialismo se diluyeron en el resplandor de la autonomía étnica.
III. EL NUEVO MOSOJÄNTYEL CHOL, CRISIS AGRÍCOLA Y TRABAJO TEMPORAL AGRÍCOLA
Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2010) indican que hay 2.5 millones de jornaleros agrícolas a nivel nacional. Otra encuesta auspiciada por la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL, 2016) levantada y analizada por la Universidad Autónoma de Chapingo (UACH) en el año de 2009, estima que el promedio de integrantes por hogar jornalero es de 4.5 personas (Secretaría de Desarrollo Social, 2009). La misma encuesta indica que el 90 por ciento de los jornaleros agrícolas nacionales carecen de contrato laboral, lo que ocasiona una sistemática violación a los derechos civiles y laborales. La encuesta informa que el 35 % equivale a niños, niñas y jóvenes que trabajan en los campos agrícolas de las agroindustrias exportadoras del noroeste de México. Cuatro de cada diez jornaleros agrícolas migrantes son indígenas de los estados del sur-sureste Guerrero, Oaxaca y Chipas.
Como se ha señalado arriba, las familias jornaleras migrantes están acompañadas en la mayoría de las veces por niños y niñas que en determinado momento de su vida productiva iniciarán como jornaleros agrícolas a una edad muy temprana. Los jornaleros agrícolas nacionales (indígenas y mestizos) enfrentan una precariedad en el empleo, no existe seguridad social, ningún tipo de asociación o sindicato agrícola defiende sus derechos laborables, son política y socialmente invisibles en los órganos legislativos.
En muchas ocasiones los recursos de programas sociales, son utilizados por las propias agroindustrias para beneficios propios, pues no existe una evaluación y aplicación eficiente de los programas sociales. Por ejemplo, el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) impulsado por Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) no tiene reglas claras de operación. La gran mayoría de jornaleros agrícolas desconocen la existencia de dicho programa. Además, hay dificultades para acceder a los recursos del programa, dado que en las comunidades de origen y por la multiplicidad de destinos, los jornaleros se ven impedidos de recibir los apoyos del PAJA.
La política social dirigida a la atención de los grupos marginados argumenta y hasta legitima la explotación de los jornaleros migrantes, pues no los considera sujetos plenos de derechos civiles; sino como un remanente social de productores de riqueza, escatima los recursos y condiciona la aplicación de los mismos y los reduce a menesterosos necesitados de asistencia social.
Las agroindustrias exportadoras de los estados del noroeste (Nayarit, Sinaloa, Sonora, y la península de Baja California) tienen ventajas comparativas frente a sus competidoras en Estados Unidos, Canadá y Europa. La prerrogativa es el acceso a una reserva de fuerza de trabajo barata y residual. Un jornalero agrícola en México gana menos de la séptima parte de lo que obtiene un migrante en Estados Unidos realizando el mismo trabajo. Al respecto, como indica el testimonio de un joven indígena chol del municipio de Tumbalá sobre los salarios recibidos:
Si hay mucho espárrago, viene saliendo como unos 400 pesos al día. Pero es matado todo el día, a esta hora estamos chambeando todavía [se refiere a la hora que lo estamos entrevistado, son las 6 pm], de 6 de la mañana a 6 de la tarde, cuando hay [mucha producción] se sale temprano, pero cuando no hay, sales temprano y no ganas nada, es la diferencia. Cuando termina la cosecha del espárrago, los que no aguantan se vienen así por su pasaje, pero los que aguantan hay vienen otra vez, los traen otra vez. Pero hay algunos que ya se van al norte ahí se quedan, [se refiere a los jornaleros que cruzan ilegalmente la frontera norte entre México y USA]. Cuando está bien la cosecha ganas 400 pesos al día, pero nada más en el mes de enero cuando está bien la cosecha, pero en este mes de octubre te pagan 185 pesos al día. En estos meses del año hay mucho frío. Trabajamos de lunes a domingo, ¡no hay descanso!... todos los días, diario es lo mismo. El encargado que nos lleva es de aquí de Chiapas, él no trabaja nada más está checando que estés trabajando bien, es el cabo, pero ya le pagan su buen dineral, y se regresa. Le pagan mil pesos por gente, ¡parece!. (Entevista a J. L.O, en Sabanilla, mayo de 2017)
El argumento de la pobreza funciona como dispositivo invisibilizador de la explotación del trabajo de la infancia y juventud indígena migrante, no sólo porque oculta el carácter de sujetos productores de riqueza de los padres, sino porque sostiene, como causa de la migración, las condiciones de marginación y pauperización en las comunidades de origen de la migración (Ortega, et. al., 2007). Los salarios agrícolas a destajo esconden una doble explotación, por un lado, el trabajador agrícola está sujeto a sobreexplotarse en una doble o hasta triple jornada laboral, para obtener más ganancia por unidades de trabajo; por el otro, existe el imperativo de trabajar en libertad, pues cada jornalero es consciente del tiempo que dura el contrato oral contraído con el intermediario laboral, sino cumple con su esfuerzo y dedicación en el tiempo de trabajo, en los próximos viajes no será convocado por el encargado. Al mismo tiempo, reconoce la posición social que ocupa el intermediario laboral en la cadena de producción y de valor, he incluso lo naturaliza culturalmente como una parte necesaria entre la empresa y su comunidad.
Aunque es cierto, los lugares de origen de los jornaleros registran los índices más bajos de desarrollo humano, también lo es que las regiones receptoras de fuerza de trabajo migrante no sobrevivirían sin la contribución laboral de los jornaleros. Además de ser jornaleros agrícolas chiapanecos e indígenas, los expone a mayores riesgos pues mucho de ellos salen de sus comunidades sin saber a qué se van a enfrentar, lo que ocasiona un tipo especial de competencia y violencia simbólica. En los campamentos conviven jornaleros agrícolas de diversas comunidades y etnias del sur-sureste de México, Como indica el siguiente testimonio de otro joven migrante:
En los campos agrícolas van puros jóvenes, entre las edades de... ¡he! allí van desde los 13, 14 hasta los 20 o 30 años. En los campamentos agrícolas hay personas de Oaxaca, Guerrero y muchos de Chiapas. No, pues a veces se hace amigos, otras veces no. Los [que] ya han venido [desde hace] años, si se saben andar bastante se van por todos lados, pero como no nos conocemos no nos juntamos, los que estamos aquí o somos de la misma comunidad nos reunimos. Con los de otros lugares no nos reunimos [con los] de otras comunidades que no conocemos. De Chiapas hay gentes que son de Progreso, Zapata y de cuáles otras comunidades. Se van los de Porvenir, Joloñiel y también los de Tumbalá. En los campamentos hay vicios que los jóvenes agarran allí. Hay veces que no traen dinero, porque no más llegan a tomar [alcohol] allí. Los que sí saben, los que tienen mujer si juntan, sí más o menos juntan como unos 10 mil o 15 mil, pero en dos meses. No más allí termina la temporada y nos mandan otra vez para acá, para la comunidad. Los jóvenes después del trabajo o en los fines de semana, se dedican a tomar [alcohol], a echar a la mariguana, de todo hay allí, hay un chingo de vicios allá. Los que fuman allí gastan todo su dinero. (Entevista a J.L. mayo de 2016)
El argumento de la pobreza, interiorizado por las familias jornaleras, y la falta de empleo e ingresos monetarios en los lugares de origen, produce la demanda la contratación de los miembros de la unidad familiar campesina. Las familias quedan sin la posibilidad de organizar la siembra de los cultivos de autoconsumo (maíz y frijol) y el cafetal. En la mayoría de los casos los padres no tienen la posibilidad de negociar con los intermediarios laborales los salarios que sus hijos recibirán. La familia queda despojada de los miembros para realizar las labores propias de la unidad de producción campesina. En su caso el jornalero agrícola migrante se verá obligado a enviar dinero para contratar a jornaleros locales que lo remplazarán en las labores propias. La mayoría de estos jornaleros locales son hombres mayores entre 50 a 65 años de edad, mujeres y niños que por su condición social no pueden salir de sus comunidades. Como indica el siguiente testimonio de otro migrante:
Pues yo voy a Sonora, ¡por lo mismo! no hay buena chamba [trabajo] por aquí, aquí no sale para el gasto. Con las plagas de café no hay buena producción, hay muy poca, no más se acaba y baja el precio, como ahorita este año que pasó como no hay mucho café, subió el precio, cuando hay café baja el precio pues. El año pasado estuvo a 40 pesos por kilo y bajó hasta 25 pesos (se refiere al ciclo agrícola de 2014-2015). Con lo que gano en Sonora mando dinero para que lo hagan [se refiere al trabajo de la parcela familiar], mando para pagar el jornal de las personas que trabajan en el cafetal, o si ya viene la siembre de maíz de tornamilpa (maíz de fin de año). Como se queda mi hermano no más le digo a mi hermano, como hay mucha gente aquí que no salen a trabajar, no más les dicen a las familias, allí se van, trabajan gente grande, señores que no salen a trabajar. Trabajan también en el corte de café, algunos no todas. El jornal de la comunidad se pagan 100 pesos al día. Durante la cosecha del café hay varios trabajos, ¡este, el primer corte tarda una semana, como no hay mucho café, se termina rápido. Los productores que tienen algo de tierra y los que sí tienen más o menos sacan unos 15 bultos, los que no tienen mucha tierra, sacan unos 2 o 3, 5 o 6 bultos. No hay mucho, como bajó el precio en el año 20082009, estuvo a 10, a 12 pesos estuvo, y ya los que tenían cafetal ya no lo hicieron. No hicieron nada, tumbaron todo, hicieron milpa. Estaba bajo el precio ya no sale nada. Ahorita que ya está el precio bueno, ya lo están empezando hacer otra vez a sembrar. Ahorita mi familia tiene como 500 matas apenas, pero apenas lo estoy haciendo, va a tardar, pero este año que viene ya lo voy a empezar a juntar un poco.
El reclutamiento de los jornaleros agrícolas en las regiones indígenas, sigue operando bajo el sistema de enganche por medio de intermediarios laborales, como era a principios del siglo XX en las fincas cafetaleras que se recurría a la esclavitud por deudas. Es decir, a las viejas formas de endeudamiento del sistema de pagos adelantados para asegurar la permanencia del peón en este caso del jornalero agrícola. Como antaño se organizaban las fincas cafetaleras, en cuadrillas, cabos y capataces, mismos que se encargan de disciplinar a los trabajadores que de por sí se esforzaban al máximo, el pago de los salarios era por tareas asignadas o a destajo. Ahora los trabajadores temporales agrícolas tienen contratos orales y carecen de las garantías de las leyes laborales vigentes.
Hombres, mujeres y niños laboran entre 12 y 16 horas diarias y en la temporada de las cosechas los siete días de la semana. Los jornaleros agrícolas son obligados a manejar agro tóxicos (pesticidas) y, además de que trabajan con herramientas peligrosas y en medio de animales ponzoñosos. Las familias jornaleras cocinan, comen y duermen hacinadas en improvisados galerones; los pizcadores son “golondrinos” que viajan de campo en campo, pues su empleo es temporal y reciben salarios por debajo de los salarios reconocidos legalmente. Si de jornaleros indígenas se trata reciben un trato racista y, en general, se prefiere contratar a este sector de la sociedad por su falta de organización y escasos niveles de escolaridad, porque arguyen que resisten las largas jornadas laborales en el campo. Tal como indica otro testimonio de jornalero migrante, en Sonora, durante la cosecha de esparrago:
La gente sale de diferentes lugares, de diferentes comunidades, allí se reúnen todos, en el pueblo de Yajalón, en la cabecera municipal. Es que le queda a un encargado de aquí que echa el telefonazo al encargado de allá de Sonora, ya le dicen: “¿sabes qué? júntate tanta gente, un camión, dos camiones. Ya el encargado de aquí empieza a busca los camiones y vosea en la comunidad para juntar su gente. El encargado vive en la comunidad de Arroyo en Palenque, pero ya se fue, hay otro aquí en la comunidad de Sombra, cerca de Tumbalá. Hay otra persona, se llama Manuel, es su hermano del otro, ya llevó gente en este mes, como sale otro camión en octubre, ya llevó más gente creo. Llevó un camión, creo que lleno, van, unas 45 personas. No solo van hombres, también hay mujeres, cuando hay trabajo si van. Al encargado ¡si le pagan mil pesos por gente, es bastante! Los dueños con los que trabajan son de allí de Sonora, les dan casa hay albergue, te dan tu comida, hay agua para bañarse, nada más viven los en los albergues, pero salimos bien temprano, no más llegamos a echar un baño, comer y a dormir y de allí, lo mismo al otro día, no hay descanso ningún día. (Entrevista a E. J. P., mayo de 2016)
Los jornaleros agrícolas que provienen de las regiones indígenas de México, como es el caso de los choles de la zona norte de Chiapas, son el ejemplo del nuevo mosojäntyel (trabajo forzado), migran a la ribera sonorense en las regiones de agricultura de exportación. Además de existir relación con otros circuitos migratorios, está presente la posibilidad de ser enganchado o enrolado en la ruta de migración internacional dirigida principalmente a los Estados Unidos. Los jóvenes choles migran año con año a estas regiones y se relacionan con otros migrantes nacionales que ven la oportunidad de migrar a los Estados Unidos (Camargo, 2011). Los coyotes de la ciudad de Caborca, Sonora, reclutan a jóvenes indígenas migrantes que laboran en los campos sonorenses para después trasladarlos a los campos agrícolas en los Estados Unidos. Los costos de un coyote que los trasladará a los lugares de destino se cotizan entre 35 o 40 mil pesos por persona. A la postre tenemos el siguiente argumento de un migrante retornado con experiencia migratoria en ambos circuitos:
Llegamos a Caborca, Sonora, a la pisca del espárrago, uva de mesa y tomate. Solo salimos del campamento una vez cada quince días o al mes. Nada más llegamos a comprar [a la ciudad], por ejemplo, ropa usada, comida y otras cosas. A veces allí mismo sale el jale para ir al norte [cruzar la frontera norte]. ¡si allí mismo!, ofrecen los que trabajan allí, los cabos: “vengan dicen, hay trabajo, vamos a pasar por la frontera para ir al otro lado”. La mayoría de los jóvenes de aquí se van, la mayoría de aquí se fueron y están allá. Para cruzar la frontera se camina por el desierto, a pie caminan como 6 días en la noche, y si lo pasan, si logran pasar la frontera, muchos se regresan con su dinero. El coyote cobra como 20 mil [pesos] de Caborca a la frontera, solo por llevarte. Otro tanto por cruzarte, cobran como unos 35 mil, por todo el viaje, ellos mismos te buscan tu chamba allá, pero los que son buenos, los que no te dejan allí tirado. Si te agarra la migra, allá te dejan, encerrado por seis meses. Yo he lo he intentado pasar a los Estados Unidos, pero me regresé. Porque allí estaba la migración, me dijeron que no se podía pasar. Porque si te agarran te bajan a golpes, te meten a la cárcel como seis meses. Aquí hay gente que ha regresado de los Estado Unidos, los que llegan del norte sí hacen su casa, están años, hay varios. Envían dinero tienen contacto con sus familias, eso me dice un señor, su papá de uno de ellos, pero no más que ya se casó allá. Vive en California, parece, pero dicen que cambió y ahorita está en los Ángeles. Aquí no hay trabajo, no hay dinero, pues, por eso me voy para allá. Ya lo he intentado de vivir y trabajar en Cancún, en Mérida, pero casi no se puede hacer nada, no se puede ahorrar, vivir en la ciudad se gasta más, la renta, la comida. Estudie hasta la prepa, no más. (Entrevista S.L.P. noviembre de 2017)
Los enganchadores o intermediarios laborales son sus mismos paisanos choles, muchos de ellos han trabajado por largos años como jornaleros agrícolas en las mismas agroindustrias, se han colocado como “bróker” o enganchadores gracias a relaciones de servilismo y patrimonialismo construidas durante años trabajando para las agroindustrias, como antaño lo hacían los mismos capataces de las fincas cafetaleras de la zona norte.
Los campos agrícolas del noroeste son ejemplo de las desigualdades sociales vigentes como antiguamente eran las fincas en Chiapas a finales del siglo XIX y principios del XX. Pero la diferencia con la época del viejo mosojäntyel es que las fincas no tenían acceso a las nuevas tecnologías de la revolución verde como la utilizada en las agroindustrias del noroeste de México. El uso excesivo de agroquímicos en los campos donde laboran los jornaleros agrícola choles es de alto riesgo para su salud durante el periodo migratorio. Los períodos de trabajo, como ya se ha mencionado, en los campos agrícolas duran entre 3 y 4 meses, durante su estancia los jornaleros no cuentan con seguridad social o de algún servicio de salud que puedan acceder en caso de sufrir accidente o intoxicación por agroquímicos (Calvario, 2007).
La migración de los trabajadores agrícola temporales refleja la profunda crisis del campo chiapaneco de los últimos años. Los jóvenes indígenas se han posicionado como los principales actores del mercado laboral agrícola (Gamboa y Gutiérrez. 2015). Los pequeños productores de café han venido soportando una sostenida reducción de los precios internacionales del café, lo que ha provocado el paulatino abandono de sus cafetales. Aunado a la crisis agrícola hay que contemplar las recurrentes plagas que afectan en las plantaciones de café, misma que se agravó en el año de 2012 a la fecha. La falta de una política agrícola clara y eficiente, además del nulo acceso a créditos y subsidios, tanto para la producción de productos comerciales como el café, así como a los cultivos de subsistencia (maíz y frijol) son la causa del flujo de los contingentes a los campos agrícolas del noroeste de México.
IV. CONCLUSIÓN
El hilo conductor de presente trabajo es mostrar las conexiones entre el pasado y el presente de las comunidades indígenas choles y tseltales de la zona norte de Chiapas. Las nuevas – viejas formas de trabajo forzoso en la que están involucrados múltiples actores, pero principalmente son los siguientes: los campesinos indígenas choles, los intermediarios laborales, las empresas agroindustriales y las instituciones de los diferentes niveles de gobierno del estado mexicano. Sin duda, las condiciones sociales de pauperización de los jornaleros agrícolas son consecuencias de las políticas públicas del estado mexicano; pero también se encuentran coludidas las empresas agro-industriales que se apoyan en los intermediarios laborales locales que funcionan como traductores culturales entre las comunidades indígenas y las empresas del sistema agro-alimentario encargadas de abastecer el mercado laboral.
Las comunidades indígenas se tornan indispensables para garantizar la reproducción del capital en sus diferentes variantes. Las comunidades indígenas vuelven a vivir nuevas-viejas formas de explotación y de expoliación. Los intermediarios laborales garantizan el abasto de la fuerza de trabajo de bajo costo a las empresas agro-alimentarias. La contratación y regulación de los jornaleros indígenas está controlada por los intermediarios laborales locales que controlan no solo el mercado laboral, sino también el interregional. Los intermediarios laborales proveen los medios necesarios para que los jornaleros agrícolas indígenas actúen como mano de obra flexible a las necesidades de las empresas agro-exportadoras, asegurando la movilidad de los migrantes cada año en la temporada de cosecha.
El mercado laboral local se encuentra organizado y estructurado por una triada de relaciones sociales en las comunidades indígenas; en extremo tenemos a los productores indígenas que se enrolan como jornaleros agrícolas, ellos se organizan en base a sus relaciones de parentesco y paisanaje; en el otro extremo se encuentran los intermediarios laborales que comparten vínculos personales y de traductor cultural entre sus paisanos y las empresas agrícolas; en el último extremo se encuentran los empresarios agrícolas que en contraposición a los otros dos, los vínculos con los jornaleros son impersonales y anónimos, el único interés de ellos es mantener un sistema que permita la permanencia anual de la fuerza de trabajo en los campos agrícolas.
De tal manera, las nuevas formas de trabajo forzoso se desarrollan en este tipo de mercado laboral local y nacional, permitido y fomentado en este sector económico donde la característica es la gran concentración de mano de obra disponibles, con una movilidad extra-local y relocalización, además de una elevada rotación de la fuerza de trabajo indígena por los cambios estacional de los cultivos agro-industriales. En las comunidades indígenas como las choles y tseltales de Chiapas existen históricamente, como es el presente caso, sistemas tradicionales de trabajo en condiciones de servidumbre, expuestas ahora a nuevas formas de trata de personas, encubiertas bajo contratos orales y trabajadores cautivos.
Las formas actuales de trabajo forzoso no son nuevas, este es el interés del presente artículo. Hay naturalmente, grandes diferencias entre el mosöjantyel del pasado, el realizado en las fincas cafetaleras de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde la esclavitud tradicional estaba encubierta bajo formas de peonaje y mozos agrícolas. El nuevo mosöjantyel está revestido no bajo las formas de esclavitud tradicional, sino bajo nuevas formas de enganche e intermediarismo que contribuyen y describen el mercado de trabajo “eficiente”; porque los intermediarios laborales tradicionales buscan siempre se pague siempre a los trabajadores agrícolas, el pago de salarios a destajo representa el “producto marginal” (es decir, lo que contribuyen a los ingresos del empleador) de forma periódica y puntal.
En la práctica, las empresas agro-alimentarias aprovechan la escasa o la débil reglamentación de los mercados de trabajo para reducir los costos de la mano de obra y aumentar los beneficios mediante la coerción y las nuevas formas de explotación laboral. Con estas prácticas los empresarios agrícolas pueden descargar también los riesgos económicos sobre los trabajadores agrícolas: si las ventas son bajas, simplemente buscan nuevas formas de trabajo a destajo.
Todo ello es incompatible con la imagen idealizada del “mercado libre”, cuya eficiencia económica liberal está basada en el supuesto de que todos los agentes económicos actúan de buena fe. La realidad del trabajo forzoso o nuevo mosöjantyel chol revela que, en ausencia de una legislación rigurosa del mercado de trabajo, ese supuesto se desploma.
Los jornaleros agrícolas nacionales superan en mucho al número de migrantes indocumentados que se dirigen a los Estados Unidos, se encuentran hoy con graves desventajas sociales, políticas y económicas. La principal característica de los jornaleros agrícolas es que constituyen una fuerza de trabajo joven, pero vulnerable de todas.
BIBLIOGRAFIA
Alejos, G. J. (1994). Mosojäntel, etnografía del discurso agrarista entre los ch’oles de Chiapas. México. UNAM.
Baumann, F. (1983) Terratenientes, campesinos y la expansión de la agricultura capitalista en Chiapas 1896- 1916. Mesoamérica, Vol. 4, Núm.. 5, pp. 8-63
Barrón Pérez, M. A. y Hernández Trujillo, J. M. (2000). Los nómadas del nuevo milenio. Análisis económico, Vol. XVI, Núm.. 39, pp. 1-20, Recuperado de: http://www.uzc.uam.mx/CHS/análisis.ecoómico.
Barrón Pérez, M. A. (2006). Jornada de trabajo, ahorro y remesas de los jornaleros agrícolas migrantes en las diversas regiones hortícolas de México, Canadá y España. Análisis económico, Vol. XXI, Núm.. 46, pp. 98- 116. Recuperado de: http://www.uzc.uam.mx/csh/anlisis.economico.
Bobrow-Strain, A. (2015). Enemigos íntimos. Terratenientes, poder y violencia en Chiapas. México. CIMSUR-UNAM.
Calvario Parra, J. E. (2007). Masculinidad, Riesgos y Padecimientos Laborales. Jornaleros agrícolas Del Poblado Miguel Alemán, Sonora. Región y Sociedad, Vol.19 (Núm..), 40, pp. 39-72, Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/pdf/regsoc/v19n40/v19n40a2.pdf
Camargo Martínez, A. (2011). migración indígena y la construcción de un territorio de circulación transnacional en México. Trace, Núm.. 60, pp. 67-84, Recuperado de: http://trace.revues.org/docannexe/imagen/1751/.pdf
CONEVAL (2010). Medición de la pobreza en los municipios de México. CONEVAL. Recuperado de:http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/IEPSM/Paginas/IEPDS-2016.aspx
Delgado, J.M. y Gutiérrez, J. (1999). Métodos y Técnicas Cualitativas de Investigación en Ciencias Sociales. Metodología de las Ciencias del Comportamiento. Madrid. Editorial síntesis, S.A.
Fenner, J. (2015). La llegada al sur. La controvertida historia de los deslindes de terreno baldíos en Chiapas, en su contexto internacional y nacional 1881-1917. México, CIMSUR-UNAM.
Gamboa, M. y Gutiérrez S. (2015) Jornaleros agrícolas en México antecedentes, políticas públicas, tratados internacionales, causas y efectos del problema, iniciativas y opiniones especializadas. México. dirección de servicios de investigación y análisis, Cámara de diputados, LXIII Legislatura.
Grammont, H. C. d. (1990). Los empresarios agrícolas y el Estado. México. UNAM-ISS.
Grammont, H. C. d. (1982). Jornaleros agrícolas de México. México. Macehual. http://ru.iis.sociales.unam. mx/jspui/handle/IIS/4988
INEGI (2010). XII Censo de población y vivienda 2010. México, INEGI.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2010). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. México. Secretaria del Trabajo y Previsión Social. México.
Lara Flores, S. M., & Grammont, H. C. d. (2003) Jornaleros agrícolas y migración temporal en las empresas hortícolas mexicanas. Este País, Núm.., 148, pp. 63 -68.
Juárez, G. I. P. (2007). La migración Desde Una Perspectiva Cultural. Los Jornaleros Agrícolas Del Valle De San Quintin, Baja California. Cuicuilco, Vol. 14, Núm.. 40, pp. 101-120.
Kuri, Emilio (2015). La invención del ejido. Nexos, Recuperado el 10 de agosto de 2010. https://www.nexos.com.mx/?p=23778
Ortega, Vélez. M. I., Castaneda, P. P. A., y Sariego R.J. L. (2007). Los jornaleros agrícolas, invisibles productores de riqueza: Nuevos procesos migratorios en el noroeste de México. México. Plaza y Valdés.
Secretaria de Desarrollo Social. (2009) Encuesta Nacional de Jornaleros. México.
SEDESOL (2016) Nota de actualización de la población potencial y población objetivo del programa de atención a jornaleros agrícolas. México, SEDESOL.
Zapata, Francisco (1977). El enclave: una forma de organizar la producción en América Latina en Revista Mexicana de Sociología 2/77: IIS / UNAM.
Notas
Notas de autor
Información adicional
Citar como: Sánchez, O. (2018). Encrucijadas chiapanecas. Jornaleros
agrícolas indígenas tseltales y choles en el noroeste
de México, Trama, revista de ciencias
sociales y humanidades, Volumen 7, (1), págs. 75-87.

