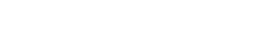El rol del maestro en un contexto de acción: del aprendizaje a la enseñanza
El rol del maestro en un contexto de acción: del aprendizaje a la enseñanza
LÚMINA, núm. 07, 2006
Universidad de Manizales
Recepción: 24 Enero 2006
Aprobación: 21 Febrero 2006
Resumen:
El artículo titulado El rol del maestro en un contexto de acción: del aprendizaje a la enseñanza, presenta la aplicación de algunos postulados de la teoría de la acción social (Parsons 1952), específicamente lo relacionado con los modos de orientación de la acción a la labor del docente enmarcada en la relación dialéctica enseñanza-aprendizaje. Además, hace alusión a las propuestas de O. González (1996) y N. Luhmann (1996), autores que trascienden el que- hacer instrumental y plantean otro escenario donde se resignifique y se le dé la importancia que merece dicha relación. Se proponen argumentos que definen y dignifican la misión del maestro en un contexto de acción, donde sus actuaciones permiten a otros sujetos socia- les comprender la dinámica de los diferentes eventos naturales y sociales para contribuir a la reconstrucción de espacios de vida.
Palabras clave: Enseñanza, aprendizaje, contexto de acción, organización, objeto disciplinar .
Abstract:
This paper introduces the application of certain principles of the theory of social action (Parsons, 1952), (mainly those related to the ways of guiding action) to the work of teachers from the point of view of a dialectical relationship between teaching and learning. Furthermore, it discusses the ideas of O. González (1996) and N. Luhmann (1996), who go further than the instrumental work and propose a different scenario where that relationship can be resignified and receive the attention that deserves. Some arguments that define and dignify the mission of the teacher in a context of action are advanced. In such a context, the teacher’s actions enable other subjects to understand the dynamics of the different events –natural and social- to contribute to the reconstruction of spaces for life.
Keywords: Teaching, learning, context of action, organization, disciplinary object.
El hombre no puede vivir en medio de las cosas sin hacerse ideas sobre las mismas de acuerdo con las cuales regula su conducta. Sólo que, por el hecho de que estas nociones están más cerca de nosotros y más a nuestro alcance que las realidades a que corresponden, tendemos naturalmente a sustituir las últimas por las primeras y a hacer de ellas la materia propia de nuestras especulaciones. En lugar de observar las cosas, de describirlas, de compararlas, nos contentamos con tomar conciencia de nuestras ideas, de analizarlas, de combinarlas. En lugar de una ciencia de realidades, no hacemos más que un análisis ideológico.1
El rol del profesor en la formación de profesionales se sintetiza en la acción de un acto comunicativo que tiene como propósitos, entre otros, construir un marco referencial que alcance el acercamiento y abordaje de su objeto de estudio como parte integral de la realidad; verbalizar las proposiciones que representan el objeto en un escenario de pares y expertos de manera que logre, por lo menos, una discusión académica que las pula y aclare como representaciones de la realidad; ordenar las proposiciones de manera que pueda comunicarlas a grupos de personas que no son pares ni expertos, pero que desean ingresar al mundo de ese conocimiento y por último, indagar e investigar para enriquecer y recrear su saber.
El manejo del lenguaje aplicado al saber específico que domina el profesor permite comunicar de manera clara y coherente, a quienes deseen acceder a éste, las representaciones de la realidad que ha construido y ha enriquecido permanentemente. Además, existen formas y estrategias que le posibilitan recrear el mensaje creando escenarios comunicativos que respondan a las necesidades del auditorio, definidas por edades, niveles de conocimientos e intereses, entre otros, buscando en esencia que el mensaje esté lleno de significado tanto para quien lo emite como para quien lo recibe. En este caso, el mensaje emitido, al mismo tiempo, debe ser expresado en términos que sean válidos en un contexto determinado.
El significado de las oraciones, y la comprensión del significado de una oración, no pueden separarse de la relación interna que el lenguaje guarda con la validez de los enunciados. Hablante y oyente entienden el significado de una oración cuando saben bajo qué condiciones esa oración es verdadera.2
La reflexión sobre la complejidad de la tarea docente en los procesos formativos unida a la responsabilidad que la sociedad le asigna en la formación de otros miembros, implica un análisis que debe abordarse desde la génesis de los saberes, la preparación de los profesores, las características de los educandos, el entorno que define los propósitos de formación de sus miembros, las competencias requeridas para desempeñarse en un campo profesional específico y los estilos cognitivos de quienes acceden al conocimiento, reconociendo la trascendental importancia del acto formativo en las dinámicas humanas y conscientes de la necesidad de resignificar las prácticas de los actores formadores. La representación que los estudiantes logren formar de la realidad, les permitirá realizar actuaciones teniendo en cuenta la integralidad e interdependencia de las diferentes organizaciones que componen la sociedad, y dirijan sus acciones a comprender cada vez más los hechos sociales3 que circulan y determinan las intervenciones de los actores sociales.
En el contexto del acto educativo dos actores entran en contacto con diferentes roles: uno asume el de maestro y se responsabiliza de poner en contacto el legado cultural, social y científico de la humanidad mediante acciones y reflexiones entregadas a través de la comunicación, y otro, el estudiante, dispone su potencial humano para incorporar en su estructura cognitiva los discursos, acciones y reflexiones que enfoquen su atención y adquieran significado en su proceso formativo.
Emerge una diferencia sustancial entre el maestro, quien se convierte en traductor del legado recibido y, sobre todo, se compromete en enriquecerlo y en hacerlo cada vez más accesible a quienes se interesen en incursionar en el conocimiento, motivados por razones de superación, autorrealización, exploración y comprobación, entre otros. Es el maestro quien, poseedor de un saber, lo ordena para que los estudiantes o quienes tengan contacto con él en algún momento de la vida, reciban un mensaje ordenado y expresado con el rigor exigido que tenga significado y validez, o sea, que el maestro sea coherente en lo que piensa con lo realmente expresado.
Según Niklas Luhmann (1996: 76-77), la asimetría del proceso de enseñanza/aprendizaje se registra normalmente en el plano de los roles o papeles y se entiende como no permutabilidad de la asignación de papeles: el profesor tiene que enseñar, el alumno tiene que aprender; y no a la inversa. A un nivel más profundo de interdependencias causales – y ese sería el plano de cualquier tecnología imaginable-, ambas partes son sin embargo dependientes entre sí, de tal modo que cada parte anticipa su dependencia de la otra en cuanto a expectativas y la integra en la determinación de la propia conducta. Se ha hablado por eso de interacción, pero eso es demasiado impreciso y bloquea un análisis más exacto. Por ello, hay que disolver este concepto en dos asimetrías contrapuestas, y nuestra tesis es que estas asimetrías se reparten de distinta manera entre el papel del profesor y el del alumno.
Se trata, entonces, de un escenario ordenado para que se produzcan procesos de enseñanza y aprendizaje con dos actores que desempeñan sus roles (maestro/estudiante), en ocasiones los maestros desconocen el talento4 y la predisposición de los estudiantes pero intentan manejar esa relación. No es una relación de causalidad, es un encuentro entre dos personas que tienen hipotéticamente propósitos comunes para alcanzar los objetivos planteados en un ciclo de formación. Se define el sitio de reunión para que maestro y estudiante planteen sus condiciones de actuación, sus expectativas y los aprendizajes que según la organización académica deben alcanzarse. Como es tradicional, el maestro lidera el encuentro y no alcanza a identificar si existe predisposición por parte de los estudiantes para incluir en su estructura cognitiva nuevas relaciones de hechos y fenómenos. Tampoco es evidente, en el encuentro, la comprensión que el maestro tiene de las posibilidades de los estudiantes para trascender y alcanzar desarrollos cognitivos que proporcionen actuaciones humanas libres y autónomas. Por lo tanto, enseñar implica encontrar los ambientes que propicien un acercamiento entre individuos para vivir una experiencia de aprendizaje significativa desde la perspectiva emotiva, pero que impacte la estructura cognitiva y se convierta en una variable que amplíe la visión del mundo y se manifieste en la estructura simbólica del sujeto cuando describa su espacio de acción.
En este contexto, enseñar a un grupo de estudiantes el concepto de organización, significa, por parte del maestro:
* Haber incorporado a su estructura cognitiva aspectos, instrumentos, conceptos, teorías, hipótesis, enfoques, métodos, procesos y procedimientos, entre otros, que propicien la formulación de argumentos en un sistema simbólico construido y validado por la comunidad de expertos que expliquen los fenómenos en el mundo de las ideas. Lo relacionado con la disciplina y la profesión, con el aprendizaje y la enseñanza y la convicción de que ningún conocimiento es acabado y es susceptible de mejorarlo.
* Manifestar gusto, estar motivado por comprender cada vez más los hechos que han dirigido su atención. Este aspecto es fundamental en la vida del ser humano puesto que surge de su emotividad y se constituye en un filtro que permite comenzar obras humanas (afectividad) o rechazarlas porque no son significativas para el actor social (neutralidad afectiva). Enseñar es un encargo social que implica un profundo deseo por hacerlo.
* Incorporar en su sistema simbólico aquellos símbolos (palabras) que le ayuden a comunicarse con otros sujetos sociales y tener contacto con el legado cultural consignado en los libros. Además, introducir términos que describan la naturaleza humana, las posibilidades de dejar huella, de escribir la historia y de actuar libre y autónomamente.
Lo anterior se sintetiza en haber aprendido muy bien el objeto de la realidad antes de ir a enseñarlo. Se trata, según Louise Stoll (2004:27), de un maestro con competencias para comprender cómo aprender; aprender a pensar; reconocer los talentos personales y cómo emplearlos; aprender a disfrutar y a amar el aprendizaje y, en últimas, entender todos los procesos subyacentes.
Además, Stoll (2004:46), manifiesta que un aprendizaje profundo y pleno de sentido es algo complejo. Los educadores necesitan tiempo para pensar, para leer, para hablar y discutir acerca de las nuevas ideas y los nuevos rumbos. Es la única manera en que se pueden lograr cambios que sean digresiones dramáticas de sus cómodas prácticas normales.
Con la cantidad de acepciones que se encuentran en la literatura especializada, comunicar un concepto a un grupo de estudiantes demanda del maestro un ejercicio de pensamiento para construir una estructura de ideas con respecto al objeto, de manera que al comunicarlas puedan ser validadas en el mundo real y, sobre todo, representen postulados que posibiliten la reflexión e inciten a la indagación, opuestas al dogmatismo disciplinar y a los discursos absolutistas. Lo expresado por el maestro contiene frases que incorporan un hecho, objeto o fenómeno como un referente teórico susceptible de ser estudiado y un escenario de actuación identificable que aún no ha sido explorado en su dimensión real. Es demostrar que no es posible abordar la teoría sin la práctica y viceversa. Se trata, entonces, de conocer e interpretar la génesis de los conceptos o argumentos para develar principios y fenómenos de actuación que lo hagan comunicable y enseñable, que permita incorporarlo a los diferentes planes de estudio como un contenido más en la formación profesional.
N. Luhmann (1996: 77), afirma que a la hora de elegir su estrategia didáctica y su conducta concreta el profesor depende de aquello que él (aunque sea erróneamente) acepta como dado, por ejemplo los límites fijos de las capacidades de los alumnos, las estructuras del sistema de interacción aula o incluso aquello que él considera peculiaridad de una determinada clase (¡hay clases satisfactorias y hay clases insatisfactorias¡)
Entonces, ¿cómo enseñar en un contexto de acción?, la respuesta no es fácil. Resultado de esquemas formativos tradicionales que según González (1994:10) «estructuran el conocimiento, reproduciendo la estructura de las ciencias en cuerpos organizados de conceptos, leyes, principios para ser ordenados en formas de disciplinas», o el esquema formativo tecnológico, que según la misma autora, «responde a una concepción eficientista del proceso de enseñanza-aprendizaje, tomado de la teoría tayloriana de la división del trabajo y de las concepciones conductistas sobre la naturaleza del aprendizaje». Trascender y revisar los postulados que cognitivamente definen los objetos o fenómenos como fruto de los procesos formativos vividos por los maestros, es la primera limitante que impide, en cantidad de casos, asumir el consolidado teórico en proceso de construcción, para, desde una postura crítica y de acción, continuar o redireccionar sus postulados nucleares que orientan las prácticas y las indagaciones en este campo específico.
Entrar en contacto con la realidad como premisa fundamental para que posteriormente sea enseñable a través de procesos comunicativos en un contexto de acción, implica para el sujeto (maestro) que interactúa permanentemente con otros sujetos y fenómenos sociales, aplicar los tres modos de orientación propuestos por T. Parsons (1952:14)
«1) Percepción cognitiva y conceptualización, la respuesta a la pregunta qué es el objeto, 2) catexis –afecto o aversión-, la respuesta a la pregunta qué significa el objeto en un sentido emocional. El tercer modo mediante el cual una persona se orienta hacia un objeto es por la evaluación –la integración de los significados cognitivo y catéctico del objeto para formar un sistema de esa especie en el tiempo- Cabe sostener que es imposible una relación estable entre dos o más objetos si no están presentes estos tres modos de orientación para ambas partes de la relación»
Además, Parsons sostiene que los eventos enunciados ocurren en un espacio en el cual la cultura es común, donde surgen significados especiales en la comunicación. Resaltando la importancia en las interacciones, un sistema social es, pues, una función de la cultura común, que no sólo forma la base de la intercomunicación de sus miembros, sino que define -y en cierto sentido determinalos status relativos de esos miembros.
Los maestros en su ámbito de acción interactúan con otros actores sociales que, en un contexto definido por una serie de condiciones, marcan pautas de actuación para leer e interpretar la realidad, que de manera especial, brinden acceso a la complejidad del conocimiento y deban identificarse para definir si distraen la atención, creando visiones falsas o incompletas de la realidad, o por el contrario, impulsen y permitan un acercamiento concreto a ésta. Lo anterior permite buscar los mecanismos para superar o mantener estas condiciones con el propósito de crear y consolidar un mundo del conocimiento que dé cuenta de los fenómenos sociales.
La actividad humana determinante en la formación está presente en el transcurso de la vida de las personas y en especial en la de los maestros, puesto que ellos la definen como objeto de estudio y reflexión, aspecto fundamental para realizar ejercicios de pensamiento que representen los fenómenos reales, para proceder a comunicarlos a un grupo y conformar un nuevo escenario de actividad.
«La actividad humana transcurre en un medio social, en activa interacción con otras personas, a través de variadas formas de colaboración y comunicación, y por tanto, siempre, de una forma u otra, tiene un carácter social.
El concepto de la actividad no puede ser examinado separadamente del concepto de conciencia. La conciencia del hombre se origina en su vida real, como producto no de un conocimiento de la realidad, sino de la relación que establece con su realidad, y constituye una forma de reflejo psíquico cualitativamente distinta».5
Teniendo en cuenta que gracias a la actividad humana en un contexto real los maestros construyen sus argumentos sobre determinados fenómenos sociales, de manera que al comunicarlos sean validados por quienes han trasegado por caminos semejantes de construcción y han logrado niveles superiores en la reflexión, es importante el contexto como referente de acción para aplicar lo descrito. Eso sí, afirmando antes, que en este contexto es indispensable que el maestro tome conciencia de su proceso de formación, lo explicite en su vida y efectúe lectura de las producciones de otros, ubicándolos en un espacio que determine y caracterice sus aportes. Si no es así, lo leído y sobretodo lo comunicado, no pasa de ser un discurso ideológico que no permite interacciones de aprendizaje con otros, y lo más grave, lo comunicado carece de validez puesto que el que lo emite no lo ha incorporado de manera integral a su estructura cognitiva. Lo interesante de lo descrito es que exige al maestro ubicarse en un entramado de actividad humana, donde él es sólo un actor que trata de hacer una lectura lo más real posible y los estudiantes son actores que buscan argumentos que les faciliten comprender la naturaleza de los hechos sociales emitidos por sus maestros, que según Parsons ocurre en un sistema de símbolos generalizados y de sus significados.
Aplicando los tres modos de orientación propuestos por Parsons a la personalidad y comportamiento de los maestros, en las acciones y resultados de sus intervenciones, se busca que los estudiantes comprendan la influencia de diferentes hechos sociales en su construcción como personas y, principalmente, en sus futuras actuaciones como profesionales, de manera que construyan una visión que les permita elaborar argumentos sobre esa realidad social y aporten a la consolidación de este campo del saber.
El enfoque de la percepción cognitiva y conceptualización, responde a la pregunta qué es el objeto. El Objeto, en este caso, es la «organización», que como palabra no expresa la riqueza del significado que contiene. Intervienen, además de la palabra, el simbolismo creado para tener una representación de ésta.
Con respecto a la relación existente entre la palabra y la realidad que representa, el maestro, en un contexto de acción, ha estado en contacto desde niño con múltiples manifestaciones sociales llamadas organizaciones, con características y condiciones de actuaciones particulares congruentes con el sistema cultural. Por lo tanto, el contacto con los simbolismos expresados por otras personas, comúnmente llamados autores o investigadores, ocurre después de tener experiencias concretas del fenómeno organización, e incorporarlos a la estructura cognitiva depende de la posibilidad de articular el simbolismo que permite interpretar la cotidianidad con criterios propios6, cargados de sentimientos, emociones y experiencias.
«Para que el producto de la actividad se concientice es necesario no sólo que se produzca en la actividad el tránsito de su contenido objetal a su producto, sino también que a través del lenguaje (producto y medio de comunicación entre los que participan en la producción), él se convierta en medio de comunicación entre los que participan en su elaboración. En sus significados -los conceptos- el lenguaje tiene un contenido objetual, material, pero completamente liberado de sustancialidad. Así, una cosa es un objeto material; sin embargo, la palabra «cosa» no contiene ninguna cantidad de sustancia»..7
Para ilustrar un hecho en un contexto comunicativo es importante relacionar algunos autores que han aportado significativamente a la construcción del simbolismo con el fin de representar la realidad social.
La realidad está constituida por hechos sociales que en la propuesta de Durkheim se constituyen en una manera de ordenar personas, comunicaciones y herramientas para lograr sus propósitos social y cultural, aceptadas como criterios válidos en el mundo condicionan actuaciones humanas y se constituyen en patrones de actuación.
«Es hecho social toda manera de hacer, fija o no, susceptible de ejercer sobre el individuo una coacción exterior; o también, que es general dentro de la extensión de una sociedad dada a la vez que tiene una existencia propia, independiente de sus manifestaciones individuales»8
El mundo organizado está en el contexto de los hechos sociales y los siguientes argumentos sustentan tal afirmación:
* «Diferentes modalidades de lo social (jurídica, económica, estética, religiosa, etc.).
* Diferentes momentos de una historia individual (nacimiento, infancia, educación, adolescencia, matrimonio, etc.)
* Diferentes formas de expresión desde fenómenos fisiológicos como los reflejos, las secreciones, las disminuciones y aceleraciones, hasta categorías inconscientes y de representación consciente, individuales y colectivas».9
El reto del maestro es incorporar nuevos referentes a su estructura cognitiva; es importante precisar que Parsons (1952), utilizando lo propuesto por la teoría del simbolismo, que lo clasifica como simbolismo cognitivo y simbolismo expresivo, clasifica las variables-pautas (oraciones y argumentos que permiten conocer la forma de los discursos de los sujetos sociales), según el sentido que tengan para el individuo.
Las variables-pautas universales y particulares (simbolismo cognitivo) ubican en un sistema cognitivo el sentido que tienen los símbolos. Lo universal se refiere a aquellas oraciones que responden a qué es el objeto o fenómeno observado, usando definiciones o conceptos de general aceptación. Lo particular responde a la aplicación que los sujetos sociales le brindan a lo universal, según sus experiencias de vida. Es importante anotar que existe una relación dialéctica entre las variables y permanentemente están presentes en los discursos.
Las variables-pautas adscripción y adquisición (simbolismo cognitivo) se refieren a la forma como los sujetos sociales incorporan a su estructura cognitiva nuevos símbolos que representan realidades específicas. En algunos casos la palabra se usa permanentemente en la comunicación cotidiana pero cuando el sujeto trata de explicarla carece de los términos lingüísticos necesarios, la adscribió; pero cuando el sujeto es capaz, desde su sistema simbólico, de explicar y asociar el contenido de la palabra y la recrea en otros contenidos, significa que la incorporó con sentido, o sea, la adquirió. Se debe destacar la relación existente entre las cuatro variables mencionadas.
El simbolismo expresivo sostiene que todo discurso humano tiene una intencionalidad y está cargado de afectividad; por lo tanto, los simbolismos se encuentran entrelazados para leer el texto y el contexto de los individuos.
Difusividad y especificidad son variables-pautas que definen cómo el sujeto social, desde su emotividad, admite que las palabras y conceptos alcancen un alto nivel de claridad y renuncia a dejarlos poco claros e incompletos. Y las últimas variables-pautas dentro del simbolismo expresivo son la afectividad versus la neutralidad afectiva, que permiten al sujeto dar importancia, fijar o despertar interés en un hecho o fenómeno, lo que le demandará un esfuerzo para incluirlo a su estructura cognitiva, o al contrario, manifestar indiferencia para entrar en contacto con el objeto o fenómeno.
Lo expuesto se constituye en un referente válido que incorpora nuevas perspectivas a la función de los docentes. El artículo no pretende evaluar la función docente, pero sí presentar algunos referentes que pueden servir para incentivar los debates académicos sobre el rol de los docentes en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Con relación a las variables-pautas es un imperativo tener claramente identificado el objeto que se va a enseñar. Claro está que los profesores acuden a fuentes (textos, libros, revistas, etc.), con el propósito de incorporar a su estructura cognitiva palabras, términos y esquemas que definan el fenómeno. Esta búsqueda está cargada de emotividad, de experiencias, de conocimientos que marcan el enfoque para indagar y las vertientes del conocimiento por explorar. Esto significa que en la escogencia de los autores por estudiar, existe una intencionalidad manifiesta de afinidades o contrastes por la forma como presentan sus experiencias de vida. Lo planteado ocurre en la mente de los profesores, quienes desde su construcción cognitiva, plantean a los estudiantes en cantidad de ocasiones, su forma de ver la vida y la profesión como la única opción de alcanzar la evolución y el desarrollo personal.
Ser profesor es una forma de vida que diariamente se enriquece con las múltiples miradas que grupos de individuos le pueden dar a la vida, al progreso, al desarrollo, a la libertad, y al trabajo, entre otras. Por lo tanto, enseñar es permitir que con el acompañamiento de un docente, el estudiante logre enriquecer su estructura cognitiva y, desde allí, hacer lecturas más completas del mundo y de la sociedad.
Bert P.M. Creemers (2004:63) sustentada en los textos de De Corte, 1996 y Veenman, 1992, manifiesta que:
Con respecto al desarrollo del conocimiento y de las metas cognitivas, debemos concluir que hay más en juego que la simple adquisición de conocimientos básicos y de capacidades fundamentales. Para asegurar que los estudiantes sean más capaces de adquirir conocimiento en el futuro, es importante perseguir más objetivos, especialmente en las áreas de transferibilidad de conocimiento, de evaluación y síntesis del conocimiento y del conocimiento metacognitivo. Lo anterior, basados en nociones cambiantes sobre el concepto del conocimiento, de la adquisición de conocimientos y de capacidades relacionadas con la construcción de conocimientos por los mismos alumnos.
La catexis -afecto o aversión-, responde a la pregunta ¿qué significa el objeto en un sentido emocional? Se trata de la relación afectiva hacia el objeto estudiado, es decir, de aquellos motivos que llaman la atención y hacen interesante abordar su análisis. Es importante mencionar que cuando anteriormente se trató el simbolismo expresivo con las variables-pautas difusividad, especificidad y afectividad versus neutralidad afectiva, se desarrollaron los conceptos y la aplicación en el mundo de las palabras. Ahora, lo pertinente es hablar del profesor desde su afecto o aversión por su rol como docente y por los conocimientos que representa en un ámbito académico y social.
«En toda idea se contiene reelaborada, una relación afectiva del hombre hacia la realidad representada en esa idea. Permite descubrir el movimiento directo que va de la necesidad de los impulsos del hombre a la determinada dirección de su pensamiento, y el movimiento contrario, desde la dinámica del pensamiento a la dinámica del comportamiento y la actividad concreta de la persona»10
En el caso del docente, la motivación por abordar e interiorizar un concepto tiene un sinnúmero de razones, que van desde el interés por las interacciones humanas, la dinámica social, el desarrollo humano, la productividad, la construcción de capital social, entre otras, hasta el complemento a sus experiencias personales y laborales. El objeto de motivación definirá, desde el punto de vista empírico y teórico, el camino a seguir para profundizar y generar argumentos que simbolicen la realidad abordada.
En el mismo sentido, la motivación específica del maestro por un fenómeno social y cultural particular determinará la profundidad de los argumentos que al ser comunicados, recibirán el reconocimiento de validez y serán asumidos como reglas de acción por su rigor. Esta motivación se refleja en palabras como sistema social, interacciones humanas, espacios de desarrollo, concertación, entre otros; palabras y frases que se le convierten al maestro en una premisa que dirige su acción, es decir, sus actuaciones, comunicaciones e interacciones, verbalizadas en sus discursos formativos y en esencia su proyecto de vida. En otras palabras, la relación dialéctica de lo cognitivo y la catexis se manifiesta en un maestro cuando Parsons sostiene: El tercer modo mediante el cual una persona se orienta hacia un objeto es por la evaluación -la integración de los significados cognitivo y catéctico del objeto para formar un sistema de esa especie en el tiempo-.
El sistema se construye desde la acción, se recrea en la acción y se resignifica en la acción, se representa en sistemas simbólicos que permiten la comunicación y la diseminación de lo hallado y garantizan normas de actuación que definen los roles de actuación de cada sujeto en el escenario cultural y social en el que le corresponde vivir.
Por lo tanto, al sostener que el maestro tiene una responsabilidad social que involucra su esencia como ser en un contexto de acción, se dignifica su misión y su labor adquiere una dimensión trascendental, puesto que se concreta en acompañar a un grupo de sujetos para que encuentren sentido a la existencia en un sistema de acción y actuación coherente. En esta perspectiva la responsabilidad del maestro reside en buscar estrategias adecuadas para que sus argumentos, manteniendo la validez y el rigor que el significado exige, sean significativos y motiven actuaciones en los estudiantes, de manera que sean parte de su sistema de acción y actuación en contexto.
Teniendo en cuenta lo enunciado sobre un «perfil de maestro» en un contexto de acción, el aprendizaje adquiere sentido y se ubica, con la enseñanza, en un argumento más amplio llamado acto educativo o acto de interacción entre maestro-estudiante-conocimiento y mediaciones, en un continuo proceso de indagación que le da sentido a la realidad y la asume como objeto de estudio.
Un maestro que logre comunicar a través de diferentes símbolos, representar fenómenos sociales y culturales, vence la tensión tradicional que señala la existencia de un grupo de maestros teóricos y otro grupo de prácticos, ya que en el contexto de la acción es imposible propiciar esta separación, puesto que representan una unidad dialéctica. Lo anterior puede aplicarse como tesis de trabajo a los conceptos de aprendizaje y de enseñanza, puesto que no pueden, en realidad, considerarse uno separado del otro; en otras palabras, la enseñanza garantiza que exista aprendizaje y el aprendizaje la enseñanza. En esta perspectiva se encuentra la esencia de la llamada enseñabilidad que responde a la génesis de construcción de esos saberes y marca de manera clara la forma de comunicarlos, o sea, la manera de enseñarlos; y es posible enseñar porque existen sujetos que aprenden y en esencia son educables, y están dispuestos a que se les presente ordenadamente el origen de los saberes que motivan su atención. Puede afirmarse, entonces, que un maestro que domina la génesis de su saber se ubica en la dinámica de su creación y recreación, es capaz de ubicar a sus estudiantes y motivarlos para que lo incluyan en su sistema de acción; un maestro que no tenga dominio de la génesis de su saber comunica ideología y no es consistente con su discurso, puesto que no tiene definidos los postulados que marcan la diferencia entre el saber y la ficción del saber.
Para ilustrar lo anterior, Vigotsky, citado en la obra de Otmara González, afirma que:
«El aprendizaje es una actividad social, y no sólo un proceso de realización individual como hasta el momento se había sostenido; una actividad de producción y reproducción del conocimiento mediante la cual el niño asimila los modos sociales de actividad y de interacción, y más tarde en la escuela, además, los fundamentos del conocimiento científico, bajo condiciones de orientación e interacción social.
Este concepto del aprendizaje pone en el centro de atención al sujeto activo, consciente, orientado hacia un objetivo; su interacción con otros sujetos (el profesor y otros estudiantes) sus acciones con el objeto con la utilización de diversos medios en condiciones sociohistóricas determinadas. Su resultado principal lo constituye las transformaciones dentro del sujeto, es decir, las modificaciones psíquicas y físicas del propio estudiante, mientras que las transformaciones en el objeto de la actividad sirven sobre todo como medio para alcanzar el objetivo de aprendizaje y para controlar y evaluar el proceso».11
Lo sustentado alrededor de la misión del maestro en las instituciones educativas superiores adquiere especial atención teniendo en cuenta que es en éstas donde se produce conocimiento y se generan discusiones sustentadas en múltiples lecturas de la realidad. Formar profesionales en las universidades implica el diseño de currículos que integren conocimiento, realidad y medios para acceder a las prácticas de la profesión en particular.
En el contexto de acción es necesario integrar actores y escenarios en:
«una serie estructurada de conocimientos y experiencias de aprendizaje, que en forma intencional se articulan con la finalidad de producir aprendizajes que se traduzcan en formas de pensar y actuar frente a los problemas concretos que plantea la vida social y la incorporación al trabajo. Constituye el qué y el cómo se enseña: presenta dos aspectos diferenciados y al mismo tiempo interconectados: la construcción y la acción que se articulan a través de la evaluación. Implica una concepción de la realidad, del conocimiento del hombre y del aprendizaje, y está situado en un tiempo y espacio social determinados».12
Queda planteada la discusión sobre el rol del maestro y su responsabilidad frente al aprendizaje de sus discípulos en un contexto de acción, caracterizado por reconocer sujetos activos capaces de participar en la construcción de un mundo mediante la ejecución de sus prácticas humanas y profesionales.
Bibliografía
CREEMERS, Bert P.M. Eficacia Educacional al Nivel de Enseñanza- Aprendizaje. En: Dimensiones del Mejoramiento Escolar. La Escuela Alza Vuelo. Editor: PIÑEROS JIMÉNEZ, Luis Jaime. Convenio Andrés Bello, Bogotá – Colombia, 2004
DURKHEIM, É. Las Reglas del Método Sociológico. Traducción de ECHEVARRÍA R., L.E. En: Obras fundamentales de la Filosofía. Villatuerta (Navarra España): Ediciones Folio S.A.,1999
GONZÁLEZ, Otmara. Currículo: Diseño, Práctica y Evaluación. La Habana: CEPES Universidad de la Habana, 1994
GONZÁLEZ, Otmara. El Enfoque Histórico-Cultural como fundamento de una Concepción Pedagógica. En: Tendencias Pedagógicas Contemporáneas. Ibagué: Universidad de la Habana – Corporación Universitaria de Ibagué,1996
HABERMAS, Jürgen. Teoría de la Acción Comunicativa. Tomo I Racionalidad de la Acción y Racionalización Social. Versión castellana de JIMÉNEZ R., Manuel. Reimpresión. Madrid: Altea, Taurus, Alfaguara, S.A., 1988
JURADO, Jorge I. Las Organizaciones Hechos sociales y Compromisos Productivos. Revista Lúmina No. 4. Manizales: Universidad de Manizales, Facultad de Contaduría Pública, 2003
LUHMANN, Niklas. Teoría de la Sociedad y Pedagogía. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica S.A., 1996
MAUSS. Essair Sur Le Don. Citado por: ZAPATA D., Álvaro. Apuntes Sobre la Naturaleza Cultural del Hombre. Universidad del Valle s.f.
PARSONS, T. Apuntes sobre la Teoría de la Acción. Buenos Aires: Amorrortu Editores. 1952
STOLL, Louise. ¿Qué es una Escuela que Mejora? En: Dimensiones del Mejoramiento Escolar. La Escuela Alza Vuelo. Editor: PIÑEROS JIMÉNEZ, Luis Jaime. Convenio Andrés Bello, Bogotá – Colombia, 2004
Notas