
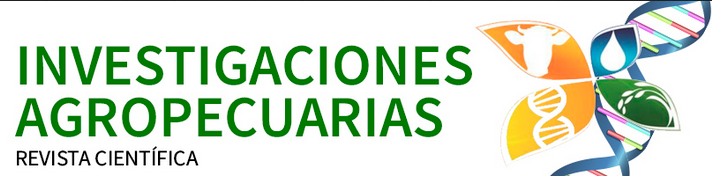

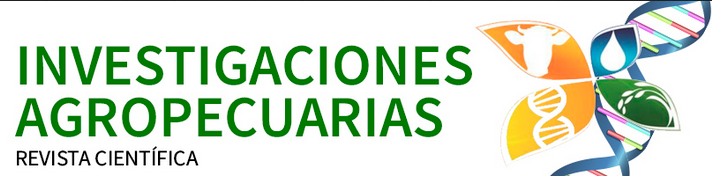
ESTABLECIMIENTO DE UN BANCO DE GERMOPLASMA DE ARBOLES FRUTALES DE PANAMA BAJO EL SISTEMA AGROFORESTAL TAUNGYA
ESTABLISHMENT OF A PANAMA FRUIT TREE GERMPLASM BANK UNDER THE TAUNGYA AGROFORESTRY SYSTEM
Revista Investigaciones Agropecuarias
Universidad de Panamá, Panamá
ISSN-e: 2644-3856
Periodicidad: Semestral
vol. 4, núm. 1, 2021
Recepción: 17 Marzo 2021
Aprobación: 02 Mayo 2021

Resumen: Panamá cuenta con condiciones climatológicas que favorecen el desarrollo de una diversidad de frutales, sin embargo, la deforestación de la vertiente del pacifico para ampliar la frontera agrícola y ganadera ha provocado una disminución en la disponibilidad de frutas nativas y una degradación de su biodiversidad. En la sede de Chiriquí de la facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá, se estableció en el 2017 un banco de germoplasma de 44 especies de árboles frutales. El mismo tiene como objetivo preservar para futuras generaciones semilla y material vegetativo de estas especies frutales. Se utilizo el modelo de roza y siembra con el sistema agroforestal Taungya. Este sistema siembra en asociación y arreglo topológico árboles y cultivos anuales simultáneamente. Las especies frutales frondosas se sembraron a 10 metros entre planta y 12 entre hilera, el resto se sembraron a 6 metros entre planta y 8 entre hilera, sembrándose 12 plantones de cada especie. Realizado el trasplante de los frutales, se sembraron los cultivos de asociación (Guandú, Ñame, Yuca, Otoe, Ñampí, Maíz y Arroz); de forma manual siguiendo las técnicas del productor de agricultura familiar, usando variedades criollas. Luego de tres años de plantados los árboles y seis cosechas de los cultivos anuales se observa un buen desarrollo de los árboles frutales, lo que nos indica que compiten y se desarrollan bien en el Sistema Agroforestal Taungya, por lo que se recomienda esta asociación temporal para disminuir los costos de establecimiento de las plantaciones frutales.
Palabras clave: Frutales nativos, Taungya, agricultura familiar.
Abstract: Panama has climatic conditions that favor the development of a diversity of fruit trees, however, the deforestation of the pacific slope to expand the agricultural and livestock frontier has caused a decrease in the availability of native fruits and a degradation of their biodiversity. In the headquarters of Chiriquí of the Faculty of Agricultural Sciences of the University of Panama, a germplasm bank of 44 species of fruit trees was established in 2017. It aims to preserve for future generations seed and vegetative material of these fruit species. The brushing and planting model were used with the Taungya agroforestry system. This system sows in association and topological arrangement trees and annual crops simultaneously. The leafy fruit species were sown 10 meters between plants and 12 between rows, the rest were sown 6 meters between plant and 8 in row, with 12 seedlings of each species being planted. After transplanting the fruit trees, the association crops were sown (Guandu, Yam, Yuca, Otoe, Yampi, Corn and Rice); manually following the techniques of the family farming producer, using Creole varieties. After three years of planting the trees and six harvests of the annual crops there is a good development of the fruit trees, which tells us that they compete and develop well in the Taungya Agroforestry System, so this temporary association is recommended to reduce the costs of establishing fruit plantations.
Keywords: Native fruit trees, Taungya, family farming.
INTRODUCCIÓN
Las condiciones climatológicas de Panamá, trópico húmedo, son favorables para el desarrollo de una diversidad de árboles frutales, cuyas frutas tienen una gran demanda a nivel nacional e internacional, IICA, MIDA (2009). Sin embargo, la falta de disponibilidad de estas frutas en algunas épocas del año y la influencia de culturas foráneas y de campañas publicitarias han promovido el consumo de frutas de otras latitudes.
En Panamá, el consumo per cápita anual de frutas esta alrededor de 64,2 kilos, donde sobresale, la piña, el banano y la naranja, que representa el 78 %. Las otras frutas tropicales como el mamey y caimito apenas alcanzan un consumo de 0.3 kilos per cápita anua. El resto lo completan las frutas de temporada como el aguacate, mango, melón y sandía, así como las frutas importadas. El bajo consumo de frutas nacionales y el alto consumo de frutas de clima templado, como las manzanas, las uvas y las peras, está asociado a la estacionalidad de su producción y a la poca disponibilidad del producto en los puntos de venta, IICA, MIDA, IDIAP (2008).
Las frutas nativas que en el pasado crecían ligados a los asentamientos rurales del país, hoy muchas de ellas son difíciles de encontrar lo que provoca sus escases y algunas se encuentran en peligro de extensión. Otros factores que han afectado su agotamiento paulatino son la deforestación, el desinterés por su cultivo, la desaparición de la fauna nativa vinculada a su propagación y polinización y la proliferación de proyectos residenciales en las periferias de los centros poblados
En el pasado era común encontrar en los patios de las casas en las ciudades del interior del país árboles frutales que complementaban la dieta de la familia. Sin embargo, el crecimiento
poblacional ha cambiado la fisionomía de los pueblos y los patios se limitan a infraestructuras de concreto y una pequeña área verde que en la mayoría de las veces es césped.
La desmedida deforestación ocurrida en la vertiente del pacifico y la incorporación de estas áreas a la agricultura extensiva de monocultivos y ganadería extensiva han provocado una drástica disminución de la disponibilidad de algunas frutas nativas y causado una degradación en la variabilidad genética de estas.
Con excepción del banano, cítricos, sandía, melón y piña cuyos cultivos se han tecnificado para los mercados de exportación, la producción de frutas nativas esta poco desarrollada, limitándose su producción a arboles aislados en las fincas y patio de las casas en zonas rurales, IICA, MIDA, IDIAP (2008).
Los sistemas agroforestales han sido ampliamente utilizados por los indígenas y otros grupos humanos en Asia, Oceanía, África y América Latina. En su forma más tradicional, estos sistemas se vinculan con la vida cultural y socioeconómica de los pueblos (Escobar, 1998). Estas prácticas forman parte del del acervo cultural de los saberes, conocimientos tradicionales y experiencias prácticas que posee el hombre del campo y que viene transmitiendo de generación en generación (Vargas et al., 1988).
Los sistemas agroforestales combinan en una relación cronológica la agricultura migratoria con intervención o el manejo del rastrojo con métodos de establecimiento de plantaciones forestales en el cual los cultivos anuales (maíz, arroz, yuca, frijol, entre otros) se llevan a cabo en forma simultánea con los árboles forestales (López, 2007). Por otro lado, este sistema permite diversificar y optimizar la producción, aumentar el nivel de materia orgánica del suelo, fijar
nitrógeno de la atmosfera, reciclar nutrientes, modificar el microclima, disminuye la degradación del suelo en ecosistemas frágiles, dándole sostenibilidad al sistema (Mantagnini et al., 1992).
A finales del siglo XIX, se desarrolló en Burma (Birmania) el sistema “Taungya,” término que se traduce como “cultivo en colinas,” en el que cultivos anuales eran establecidos en plantaciones forestales de teca (Tectona grandis) con el objetivo de proveer alimentos a los trabajadores que laboraban en dichas plantaciones con aprovechamiento del espacio durante los primeros dos a cuatro años de desarrollo de la plantación (Montagnini et al., 2015). El sistema Taungya fue introducido en el Sur de África en 1887, y llevado a la India en 1890, habiéndose posteriormente expandido a otras regiones de Asia, África y Latinoamérica. A diferencia de la agricultura migratoria, que es un sistema secuencial, el sistema Taungya es la combinación simultánea de dos componentes durante los primeros años del establecimiento de las plantaciones, y en el que los cultivadores se comprometen, al cuidado y manejo de la plantación (Montagnini et al., 2015).
Trabajos realizados en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en Chiriqui (Aguilar y Osorio, 1992) y por otros autores (Budowski, 1981; Escobar, 1998; López, 2007; Montagnini et al., 1992) en diversos agroecosistemas, hacen referencia al establecimiento de árboles maderables en asocio con cultivos de autoconsumo, mediante el sistema agroforestal Taungya. A medida que los árboles se desarrollan disminuye el área hábil para el crecimiento de los cultivos anuales hasta que la copa de los árboles impide el crecimiento de estos. Este sistema garantiza a largo plazo una productividad sostenible y aplica prácticas de manejo agronómico compatible con las habituales de la población local (Musalem, 2001).
La conservación de los recursos filogenéticos de frutales nativos a largo plazo es esencial para garantizarle a las futuras generaciones, profesionales e investigadores disponer de semillas y material vegetativo de estas especies, algunas de las cuales, están en vía de extinción.
ANCON (2017), presento un compendio con las especies nativas, sobre todo frutales, promisorias para desarrollar proyectos bajo el modelo de acceso a los recursos y ofrece además información valiosa relativa a los usos potenciales de especies presentes en la Reserva de Patiño en Darién. Al respecto, el Ministerio de Ambiente sostiene que este material de flora panameña constituye un Patrimonio Natural, cuya preservación forma parte de la política ambiental del país.
Esta investigación nos ha llevado a establecer una parcela de germoplasma de árboles frutales nativos en asocio con cultivos de autoconsumo, bajo el sistema agroforestal Taungya.
MATERIALES Y MÉTODOS
El proyecto se desarrolló en la parcela número 12 del Centro de Enseñanza e Investigación Agropecuarias de Chiriquí (CEIACHI) de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, de la Universidad de Panamá. La parcela se ubica en las planicies de terraza fluvial baja, a 12 metros sobre el nivel del mar. El suelo es de textura franco, alto en materia orgánica (8.3 %) y pH muy ácido (4.78) (De León, 2018). La vegetación estaba ocupada por malezas de hoja ancha y arbustos de la regeneración natural.
La parcela se limpió con herramientas manuales durante la época seca del año 2017, luego se realizó la medición empleando un GPS, dando una superficie total de 4.48 ha. Al final de la época seca se realizó una quema controlada de la parcela.
Ubicación del proyecto (Figura 1), en el Centro de Enseñanza e Investigación Agropecuaria de Chiriquí (CEIACHI), coordenadas 8º 23’ 13’’ de latitud Norte y 82º 20’ 13’’ de longitud Oeste.

Las procedencias de los plantones fueron de cinco (5) provincias de la República de Panamá (Los Santos, Herrera, Coclé, Veraguas y Chiriquí), otros fueron producidos por los autores a partir de semilla. Las siembras se realizaron a inicio de la época lluviosa, durante el mes de mayo del año 2017. Se estableció 12 plantas por cada especie utilizadas; al momento del trasplante se realizó una mezcla de fertilizante químico, con formulación 12-24-12 (NPK), con dosis de 100 gramos, más 200 gramos de abono orgánico (estiércol de cabra), aplicado en el fondo del hoyo.
La distancia de siembra para las especies más frondosas fue de 12 metros entre las hileras y 10 metros entre plantas. Las especies de menor tamaño se sembraron a 8 metros entre hileras y 6 metros entre plantas, Autoridad del Canal de Panamá (2009).


Posterior al trasplante de los plantones se realizó la siembra de los cultivos anuales de autoconsumo, maíz, arroz, guandú, zapallo, yuca, ñame, otoe, ñampí. Para la siembra se utilizaron variedades y materiales criollos y se desarrollaron las prácticas agronómicas tradicionales del productor de subsistencia (siembra a chuzo, limpieza con machete y cosecha manual). Se realizaron dos ciclos de estos cultivos al año, por lo que la parcela recibió supervisión constante.


Luego de la cosecha de los cultivos, se procedió a la limpieza de cada parcela, así como a realizar las rodajas alrededor de los árboles; ambas operaciones de forma manual. Durante la época seca, en los años 2018 al 2020, se realizaron callejones o cortafuegos en todo el perímetro del área de los cultivos, con la finalidad de prevenir daños por incendios.
Por otra parte, se realizó un control de plagas, entre esas arrieras (Atta sp.), que fueron controladas con la aplicación de insecticidas.
Durante los años 2018, 2019 y 2020 se realizaron rodajas de limpieza alrededor de los plantones luego de cada cosecha de los cultivos de autoconsumo y una aplicación de gallinaza a razón de 2 kg. por plantón, así como el replante de aquellos que no prosperaron.
Dado lo severo y prolongada de la época seca del año 2019, fue necesario realizar riegos para garantizar la sobrevivencia de las plantas frutales.
El crecimiento de los árboles en altura se midió al primer y tercer año de plantados, con el uso de una regla estadimétrica y las observaciones sobre la sobrevivencia se realizó al final de la temporada seca del primer y segundo año de plantación.


RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se presenta el listado de las especies plantadas, indicando el número de ejemplares y su crecimiento en altura al primer año y tercer año del trasplante.
| Tabla 1. Especies planta | das, cantidad y crecimi | ento en altura a | los 12 y 36 mese | s en metros | ||
| Nombre común | Nombre científico | Número de árboles | Altura a los 12 meses | Altura a los 36 meses | ||
| 1.Acerola | Malpighia emarginata | 12 | 1.60 | * | ||
| 2.Aguacate | Persea americana | 3 | 2.45 | 6.80 | ||
| 3.Almendro | Terminalia catappa | 4 | 2.50 | 6.00 | ||
| 4.Anón | Annona reticulada | 4 | 1.95 | 4.40 | ||
| 5.Arazá | Psidium cattleianum | 4 | 1.25 | 2.10 | ||
| 6.Árbol de pan | Artocarpus altilis var. nonseminiferus | 1 | 1.70 | * | ||
| 7. Borojó | Borojoa patinoi | 11 | 0.94 | 2.20 | ||
| 8. Cacao | Theobroma cacao | 11 | 1.45 | 3.40 | ||
| 9. Caimito | Chrysophyllum cainito | 12 | 1.69 | 6.30 | ||
| 10. Cereza | Malpighia glabra | 12 | 1.35 | 5.10 | ||
| 11. Ciruela traqueadora | Spondias purpurea | 12 | 3.48 | 4.90 | ||
| 12. Fruta de pan | Artocarpus altilis var. seminiferus (Duss) Fournet | 12 | 2.62 | 8.10 | ||
| 13. Fruta milagrosa | Synsepalum milagrosa | 2 | 0.40 | 1.00 | ||
| 14. Grosella | Phyllanthus acidus | 2 | 0.75 | 1.40 | ||
| 15. Guabo | Inga spectabilis | 12 | 1.63 | 7.00 | ||
| 16.Guabita cansa boca | Inga vera punctata | 7 | 2.26 | 8.50 | ||
| 17. Guanábano | Annona muricata | 12 | 1.39 | 4.25 | ||
| 18. Guayabo | Psidium guajaba | 12 | 2.64 | 5.20 | ||
| 19. Guinda | Zyzyphus mauritiana | 12 | 2.23 | 4.70 | ||
| 20. Icaco | Chrysobalanus icaco | 12 | 0.71 | 2.30 | ||
| 21. Jobo | Spodias mombin | 4 | 1.80 | 8.00 | ||
| 22.Limón criollo | Citrus limon | 11 | 1.54 | 4.70 | ||
| 23.Limón persa | Citrus latifolia | 9 | 1.32 | 3.40 | ||
| 24. Mamey | Pouteria sapota | 4 | 1.35 | 4.70 | ||
| 25. Mamon | Melicoccus bijugatus | 12 | 1.77 | 4.20 | ||
| 26. Mandarina | Citrus reticulata | 10 | 1.41 | 3.80 | ||
| 27. Mango | Mangifera indica | 6 | 1.75 | 3.50 | ||
| 28. Mangotin | Spondias cytherea | 2 | 1.10 | |||
| 29. Manzana de agua | Syzygium malaccense | 2 | 2.5 | 5.00 | ||
| 30. Maquenca | Coccoloba lasseri | 12 | 1.52 | 4.55 |
| Nombre común | Nombre científico | Número de árboles | Altura a los 12 meses | Altura a los 36 meses |
| 31. Marañón | Anacardium occidentale | 9 | 1.10 | 3.80 |
| 32.Marañon curazao | Eugenia malacensis | 3 | 2.66 | * |
| 33. Nance | Byrsonima crassifolia | 12 | 2.14 | 6.90 |
| 34. Naranja | Citrus sinensis | 12 | 2,20 | 4.50 |
| 35. Níspero | Manilkara zapota | 12 | 1.30 | 3.30 |
| 36. Nonita | Annona squamosa | 12 | 1.72 | 3.20 |
| 37. Pifa | Bactris gasipaes | 12 | 2.49 | 8.80 |
| 38. Pitanga | Eugenia uniflora | 12 | 1.35 | 3.00 |
| 39. Pomarrosa | Syzygium jambos | 2 | 1.45 | 2.90 |
| 40. Tamarindo | Tamarindus indica | 12 | 1.55 | 3.70 |
| 41.Teta de chola | Pentagonia pubescens macnophylla | 2 | 0.90 | * |
| 42. Toreta | Annona purpurea | 2 | 2.43 | 5.70 |
| 43. Toronja | Citrus paradisi | 7 | 1.35 | 4.2 |
| 44. Zapote | Licania platypus | 12 | 1.52 | 4.40 |
Las fotos 8 a 11 muestran el desarrollo de los árboles en su segundo año de desarrollo.




Algunas especies frutales compitieron exitosamente con los cultivos anuales durante la etapa inicial de desarrollo, sin embargo, no toleraron las condiciones de la época seca. La severidad de esta quemó las hojas del Albaricoque secándose todos los plantones durante la primera época seca. Las hojas de las plantas de Borojó y Cacao fueron severamente afectadas pero los plantones sobrevivieron
Durante el tercer año de plantación, algunos árboles frutales iniciaron la fructificación y producción se semillas lo cual atrajo una variedad de fauna silvestre, especialmente aves, sin embargo, la asociación agroforestal ya empieza a desfavorecer los cultivos anuales, sobre todo aquellos con más exigencia de luz solar. Las Figuras 12 y 13 ilustran esta etapa del proyecto.


CONCLUSIONES
Se puede mencionar que luego de tres años de haberse realizado el trasplante de los plantones de los diferentes frutales y seis ciclos de cultivos anuales, se observa un buen desarrollo de los arboles, algunos ya en fase de produccion. Podemos indicar que la mayoria de las especies sembradas compiten bien en este sistema de asociacion, permitiendonos validar el sistema agroforestal Taungya para la siembra de estos cultivos. Algunas especies compitieron bien en su etapa inicial, sin embargo, no toleraron las condiciones de la época seca.
Estos resultados nos permiten recomendar el sistema agroforestal Taungya en campañas de reforestacion o enriquecimiento de la biodiversidad en areas donde se practica la agricultura familiar u otro sistema de produccion.
Referencias
Aguilar, N., & Osorio, J. M. (1992). Reforestación Mediante el Sistema Taungya en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Plegable a color. Impresora Central, David, Panamá.
ANCON. (2017). Catálogo de Plantas Nativas con Potencial para Biocomercio y Bioprospección en la Reserva Natural Privada Punta Patiño, Darién, Panamá. Ministerio de Ambiente, GIZ, 56 p.
Autoridad del Canal de Panamá. (2009). Manual de Reforestación: Especies Frutales. Cuenca Hidrográfica del Canal. Volumen 4. Departamento de Ambiente, Agua y Energía. 120 p.
Budowski, G. (1981). Cuantificación de las Prácticas Tradicionales y de las Parcelas de Investigación Controlada en Costa Rica. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 35 p.
Escobar, J. (1998). Manejo Agroecológico de Sistemas de Producción Agropecuarios. CIPRES, Managua, Nicaragua. 140 p.
De León, M. (2018). Dinámica Nutricional del Suelo en un Sistema Agroforestal Taungya, bajo Técnica de Tala y Quema en el CEIACHI. Tesis, Licenciatura, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de Panamá. 124 p.
Fernández. C. (2009). Plantas Comestibles de Centroamérica. Instituto Nacional de Biodiversidad. Costa Rica. 358 p.
IICA, MIDA, IDIAP. (2008). La Fruticultura en Panamá: Potencial Socioeconómico e Iniciativa para Impulsar su Potencial en los Mercados de Exportación. Panamá. IICA. 167p.
IICA, MIDA. (2009). Plan de Acción para la Competitividad de la Cadena de Frutas en Panamá. Panamá. IICA. 68 p.
López, G. (2007). Sistemas Agroforestales. SEGARRA, Subestación de Desarrollo Rural. Colegio de Posgrado Campus Puebla. México.
Montagnini, F. et. al. (1992). Sistemas Agroforestales: Principios y Aplicaciones en los Trópicos. Organización para Estudios Tropicales. San José, CR. 622p.
Montagnini, F. et al. (2015). Sistemas Agroforestales: Funciones Productivas, Socioeconómicas y Ambientales. CIVAP, Cali, Colombia. 454 p.
Musalem, S. (2001). Sistemas Agrosilvopastoril. Universidad Autónoma de Chapingo. México. Division de Ciencia Forestal. 120p.
Pijpers, D., Constant, J., & Jansen, K. (1986). The Complete Book of Fruit. Gallery Book. New York. 179 p.
Vargas, R. et. al. (1988). Sistema de Producción Campesina y Manejo Integral La Macarena (Departamento del Meta, Colombia). Cuaderno de Agroindustria y Economía Rural, 22, 77-112

