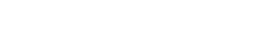Tema Central
El problema del triángulo. Trabajo Social e Instituciones en una propuesta del CELATS
El problema del triángulo. Trabajo Social e Instituciones en una propuesta del CELATS
Escenarios. Revista de Trabajo Social y Ciencias Sociales, núm. 31, 2020
Universidad Nacional de La Plata
Recepción: 10 Diciembre 2019
Aprobación: 15 Febrero 2020
Resumen: Desde hace algunos años venimos trabajando sobre el trabajo social y la construcción de instituciones. En este momento estamos recuperando cómo se ha planteado esta relación en distintos momentos históricos. En este artículo describiremos y posteriormente problematizaremos acerca de las miradas críticas que se plantearon definir este vínculo a partir de un texto clásico de principio de los 80, La práctica del trabajador social, del Centro Latinoamericano de Trabajo Social (CELATS). Las tensiones entre las formas de construcción de autonomía profesional en relación al espacio institucional, la idea de un triángulo conformado por la institución, el trabajador social y los usuarios plantean una forma específica de pensar la relación con lo institucional que entendemos que aún perdura en algunas de los posicionamientos profesionales. Cerraremos con interrogantes que no buscan pretensiosamente discutir un texto clásico sino revisar nuestras apropiaciones no reflexionadas de un vínculo complejo y pasional que muchas veces preside nuestras intervenciones profesionales y nuestras prácticas de enseñanza.
Palabras clave: Trabajo social, Instituciones, CELATS, Autonomía profesional.
Abstract: Many years ago, we were working about social work an the construction of the institutions. In this moment, we are recovering how has this relation been raised in different historical moments. In this article we will describe and later problematize about critical looks raised to define this link from a classic text from the beginning of the 80s, The practice of social working, by Latin American Center of Social Work (CELATS in Spanish). Tensions between the way of construction of the professional autonomy in relation to the institutional space, the idea of a triangle conformed by the institution, the social worker and the users raise a specific way of thinking the link with the institutional that we understand still endures in some of the professional positions. We will close with questions that are not looking pretentiously to argue a classic text but to review our unthinking appropriations of a complex and passionate bond that often presides over our professional interventions and our teaching practices.
Keywords: Social work, Institutions, CELATS, Professional autonomy.
Introducción
La pregunta por las instituciones nos lleva a muchas y profundas preguntas. Nos lleva a pensar el Estado, a la posibilidad de consolidar procesos, a la habilitación u obturación de derechos y obligaciones sociales. A su vez, pensamos y escribimos presos y presidiendo nuestros temas epocales. ¿Cómo pensar en instituciones en una etapa en la que escuelas estallan en el sentido literal del término? En momentos en que luego de que se lograra poner límites legales a las prácticas institucionales consideradas violatorias, nos encontramos con las incapacidades institucionales para garantizar estos derechos legalmente reconocidos.
Sin embargo, los marcos de formación responden a las demandas de época sino que algunas formas de concebir algunas relaciones fundamentales mantienen formatos de otras épocas. Y lo más complejo es que se encuentran de manera tan enraizada en nuestros sentidos comunes profesionales que en determinadas ocasiones no los reconocemos. Presentaremos aquí una búsqueda de recomposición de estas matrices de análisis a partir de recuperar textos clásicos en la formación. En este caso puntual nos sumergiremos en un gran texto de reconceptualización tardío (Guzmán Ramonda, 2010). Texto que ha sido material de formación de varias generaciones de trabajadoras y trabajadores sociales y que todavía hoy sigue formando parte de los programas de formación de materias de trabajo social.
Instituciones y Trabajo Social
Las instituciones son un objeto dilecto para las ciencias sociales. La Sociología ha dedicado innmumerables textos a este problema, comenzando por Durkheim que llamó a la sociología “la ciencia de las instituciones”.
Las instituciones en mayúscula como los sistemas de reglas, los marcos cognitivos y morales, los acuerdos establecidos, las instituciones como formas sociales institucionales (Paugam, 2007; Dubet, 2006) son sin dudas un objeto complejo, objeto que interpela al trabajo social en varios sentidos y uno de ellos es que el trabajo social es una institución social. En tanto institución se encuentra plagada de complejidades y contradicciones pero el grado de institucionalización que posee en diversos países le da una forma institucional posible de ser seguida y analizada como tal. Si Enrique Dusel (2006) tiene razón y las instituciones son condiciones condicionadas condicionantes, el análisis acerca de cómo el trabajo social es una condición, condicionada por múltiples factores y a su vez condicionante de un conjunto de prácticas, cobra gran valor para pensar disputas sociales.
Asimismo las instituciones en singular, vistas como establecimientos u organizaciones son los espacios por excelencia donde se despliegan las prácticas de los trabajadores sociales y a su vez, estas instituciones corporizan, singularizan a las instituciones en abstracto. La Escuela, como institución en mayúscula, se corporiza en las escuelas que en tanto establecimientos singularizan las formas de La Escuela en abstracto.
Las instituciones, entonces, son conceptualizadas desde el campo del trabajo social de manera diferente y a su vez, esta conceptualización y las posiciones que se derivan, forman parte aunque no siempre explícita de las metodologías de intervención.
Entonces, la relación trabajo social - instituciones tiene dimensiones que son teóricas y metodológicas y, por ende, políticas.
A fin de volver sobre el trabajo social como institución y cómo se ha configurado especialmente la lectura de lo institucional es que volveremos sobre textos clásicos.
Para el trabajo social las instituciones son objeto, no sólo de análisis, sino que suponen también un espacio de trabajo.
Esta compleja, y podrán certificar los colegas, pasional relación es tema de interés de quién escribe por motivos que son tanto teóricos y metodológicos como principalmente políticos, por motivos que explicaremos al final.
Volvamos ahora a uno de los textos que han influido fuertemente en la formación de las y los trabajadores sociales latinoamericanos y que se trata del que fuera conocido como “el libro azul del CELATS”.
El triángulo, la mediación entre intereses de clase
Como anticipamos, en uno de los libros más importantes del trabajo social latinoamericano La práctica del Trabajador Social, el equipo de capacitación del CELATS presenta una propuesta para nutrir la formación teórica y, principalmente, metodológica de la formación de trabajadores sociales. Pensado inicialmente como un curso no presencial, a distancia en el lenguaje de época, cuenta con desarrollos teóricos escritos por diversos autores, guías de análisis, guías de evaluación, etc., que asemejan el formato de un manual.
Es uno de los textos de reconceptualización tardíos y presenta propuestas para el trabajo social que aún hoy, entendemos vertebran la enseñanza y distintos posicionamientos en el campo profesional.
En particular enfatizaremos sobre el lugar en que son presentadas las instituciones en esta propuesta teórica y metodológica.
A diferencia de otros textos reconceptualizadores clásicos, las instituciones no aparecen negadas como espacios de trabajo sino que se encuentran jerarquizadas como constitutivas del campo de intervención del trabajo social.
Es importante aclarar para los trabajadores sociales argentinos que en varios países de Latinoamérica, como por ejemplo Perú, hay una práctica extendida de participación de trabajadores sociales en las empresas, en las áreas que para nosotros hoy son las de recursos humanos. Esto hace que en varias partes del texto se nombren las instituciones como empresariales o estatales. Nos centraremos sobre las caracterizaciones sobre las instituciones que en el texto son de servicios y son presentadas como instituciones estatales.
Las instituciones tienen una relevancia importante en la práctica profesional, pero nos parece muy significativo, a efectos de la relación que estamos siguiendo, que aparecen como un agente, parte de un triángulo que conforma el espacio profesional.
“En el espacio profesional interactúan tres agentes sociales: la institución, el trabajador social y el usuario. La forma cómo se relacionan y diferencian los tres, la fuerza de cada uno, la semejanza o disparidad de intereses y básicamente la posición que adoptemos frente a los intereses en conflicto, definirán nuestras posibilidades y limitaciones dentro de un contexto social determinado” (CELATS, s/f, p. 30).
Claramente los intereses en conflicto son intereses de clase. El texto plantea que no se pueden pensar estas instituciones por fuera de la discusión del lugar del Estado en la construcción y reconstrucción de la sociedad, en un lenguaje Gramsciano, en la construcción de hegemonía.
“La realidad de un aparato institucional que se nos impone, no debe conducirnos a la equivocación de considerar en forma unilateral la participación del Estado y de las clases que representa. Antes bien, hay que entender el concepto de que la dominación es contradictoria. No se puede pensar en una sociedad que excluye siempre todos los intereses de las clases subalternas. En ciertas coyunturas, en vista a la lucha de clases y en vista a alguna de necesidad en el proceso de acumulación del capital, los intereses de los dominados tienen que ser atendidos por el aparato decisorio del Estado (…) De esta manera, las condiciones de vida y de trabajo de las clases trabajadoras ya no pueden ser desconocidas totalmente en la formulación de las Políticas Sociales” (CELATS, 1984, p. 30).
Es importante la influencia en el texto de varios escritores brasileros que luego se convirtieron en autores de mucha referencia como el caso de Marilda Iamamoto, Vicente Faleiros o Raúl Carvalho.
En los principios de acción el trabajo social aparece diferenciado de las búsquedas institucionales, o mejor dicho que como ya explicamos como un actor “otro”. En tanto actor otro aparece con un propio proyecto de transformación social.
Hay que ubicar el texto en las propuestas de consolidación del Trabajo Social y de construcción de su especificidad. En este sentido se presentan valores, definido como principios de acción, que se entienden específicos del Trabajo Social.
1- Establecer una relación democrática con los usuarios.
2- Conocer y respetar sus valores y normas culturales
3- Intervenir con una perspectiva histórica
4- Conocer la realidad social de manera integral
5- Apoyar el desarrollo de la conciencia y motivación al cambio social
6- Desarrollar el sentido de responsabilidad y de compromiso en la resolución de sus problemas, promoviendo su participación activa y consecuente en todos los niveles de toma de decisión” (CELATS, 1983, p. 40).
En algún punto, estos principios de acción se presentan en clave de un propio proyecto societal. Sin embargo, no aparecen como evidentemente específicos del trabajo social. Es más, los cuatro primeros podrían ser atribuibles a cualquier profesional que trabaje en instituciones sociales. Los puntos 4 y 5 ya refieren a búsquedas políticas más definidas en términos políticos- centradas sobre la transformación de grupos y personas de acuerdo a imperativos de transformación- pero que tampoco pueden ser considerados específicos de una disciplina o profesión.
Es complejo definir al trabajador social como agente y a la institución como agente también sin orden de jerarquía en su definición. En tanto las instituciones aparecen como un dato de realidad por las formas de construcción de las políticas sociales tendientes al mantenimiento de un orden ¿se participa en las mismas para llevar un propio proyecto?; ¿ para llevar el proyecto de los usuarios/sectores populares?
En varios momentos del texto se presenta la idea de que el trabajo social tercia en el binomio usuario-institución, se convierte en mediador de una relación planteada como antagónica en términos de intereses de clase.
De esta manera, no aparece el tema del aporte al proyecto institucional como opción. Sí el del trabajo con otros profesionales desde el aporte específico, pero la institución es un lugar que en primera instancia representa, aunque de manera contradictoria, intereses alejados de los sectores populares.
El estado es garante de las condiciones de los sectores dominantes, pero las organizaciones de los trabajadores inciden en el Estado, haciendo que este sea expresión de contradicciones.
“La intervención profesional en las instituciones estatales y/o privadas lleva a una calificación de los usuarios de los servicios que éstas prestan. Dicha calificación está previamente determinada por las Políticas Sociales, y es frente a estas políticas, que la población reacciona, cuestionando directa o indirectamente la prestación de los servicios sociales, con organizaciones que proponen alternativas a la intervención del Estado y con resistencias cotidianas que burlan la ampliación de las normas o criterios pre-establecidos para aceptar la clientela” (CELATS, 1981, p. 28).
Como anticipamos, terciar entre la relación de los usuarios y las instituciones implica asumir una relación que desista de la captación por parte de los sectores hegemónicos. Esta función también definida como de intermediación (CELTS, 1989, p. 33) hace al rol del Trabajador Social ambiguo. Se considera a esta ambigüedad como producto del complejo rol de intermediación clasista.
La dimensión ideológica de las políticas sociales tiene que ver con el rol de preservación de un orden garante de la acumulación del Capital. En esto el trabajo social puede reforzar las condiciones de dominación o bien contribuir al fortalecimiento de las organizaciones populares.
“La actuación del T.S. es necesariamente polarizada por los intereses de las clases sociales, tendiendo a ser cooptada por aquellas que tienen una posición dominante (…) Es así que como a partir de los servicios sociales, al agente profesional le toca intervenir en las varias expresiones de la vida cotidiana de las clases trabajadoras y dispone por esto, de condiciones potencialmente privilegiadas para influir en su modo de vivir y de pensar pudiendo “invadir la esfera de la privacidad del cotidiano, a partir de intereses ajenos a la clase trabajadora, o reforzando los intereses sociales, objetivos de la misma” (CELTS, 1984, p. 32).
El forzar lo institucional para adecuarlo a las demandas aparece como opción, cuando no la de la construcción de una institucionalidad alternativa a lo estatal “en el sentido de revertir el efecto ideológico dominante que refuerce y acumule condiciones de un proyecto de clase alternativo” (CELATS, 1989, p. 35).
Las derivas metodológicas
También en el plano metodológico la búsqueda del material de curso que luego se convirtió en libro, se encuentra en el marco de la apuesta a la autonomía profesional (relativa) y plantea un esquema de etapas como proceso metodológico, en las cuales aparece superada la idea de los métodos tradicionales (caso, grupo y comunidad) como así también del método básico o integrado y de los modelos de intervención alternativos.
En esta propuesta metodológica la necesidad del análisis de necesidades sociales, de identificación del objeto de intervención, de un proceso investigativo y de una secuencia de planificación aparecen coherentemente planteadas y didácticamente explicadas.
Nuevamente el conocimiento de la institución, los usuarios y la intervención profesional (CELATS, 1984, p. 101) aparece como un requisito metodológico para poder identificar el objeto de intervención, evaluar líneas de acción, proponer objetivos de intervención y evaluar.
El análisis sobre lo institucional no sólo dará viabilidad a la propuesta sino que también evitará el aislamiento de la acción profesional. En el material se agrega una guía de conocimiento de la institución que aún hoy se utiliza en las aulas universitarias.
En la guía se propone varios puntos que nos parece corporizan la lectura sobre lo institucional.
En el punto 1 se propone:
- caracterizar a la institución,
- su relación con el proceso productivo en general,
- la cobertura de acción de la institución;
- el tipo de necesidad social que atiende,
- los antecedentes históricos,
- objetivos generales de la institución,
- política general de la institución y del área de Bienestar Social
- la organización interna de la institución
En el segundo punto se propone analizar:
- la dinámica interna de la institución,
- programas que desarrolla,
- fuerzas que se mueven al interior de la institución.
- nivel de participación de los usuarios en los procesos de tomas de decisiones, ejecución.
- evaluación de los programas
En el punto 3 propone indagar la relación entre la institución y la política social del sector:
- Característica general de la política social para el sector.
- Relación entre la política social sectorial y la institución
- Instancias que formulan o diseñan y aprueban la política social para el sector
- Grados de autonomía o dependencia de la institución frente a la definición y aprobación de la política social del sector
- Influencia de las demandas y reivindicaciones que presentan la población, las organizaciones de base, grupos políticos, campañas de prensa en la política social del sector
En el punto 4 se propone la evaluación de los servicios que presta la institución a partir de los siguientes títulos:
- La situación problemática o necesidad social a la cual dirige su acción (expresada tanto cuantitativa como cualitativamente)
- Las expectativas, necesidades e intereses reales de los usuarios
- Los objetivos de la política social y de la institución
- Los recursos humanos y materiales de que dispone
- Qué criterios tiene la Institución para evaluar su programación. Diferencias y relación con la programación anterior.
Es de destacar que la tensión en tanto conflictos de intereses de clase se encuentra presente en los ítems de la guía, sobre todo el punto 4 en dónde se fundamenta su importancia en tanto
“La contradicción que atraviesa la acción institucional (entre intereses de la institución e intereses de los usuarios) está presente y se manifiesta en su mayor fuerza, al evaluar la acción institucional. Generalmente la evaluación se orienta por la perspectiva institucional a partir de la constatación del cumplimiento o no de determinadas actividades tomando como parámetro evaluativo los objetivos institucionales” (CELATS, 1989, p. 52).
Algunas cuestiones dilemáticas de esta propuesta de trabajo social - instituciones
En este apartado queremos analizar esta propuesta del CELATS que creemos que ha tenido una gran pregnancia en el trabajo social argentino para cuestionar en dos niveles la relación entre la práctica de las y los trabajadores sociales y la particular forma de pensar su relación con lo institucional. Abordaremos nuestra crítica en los dos ejes que organizaron su reconstrucción en nuestro escrito.
a- El problema de ts como agente separado de la institución y los sectores populares
Si bien es comprensible que en un texto preocupado por la jerarquización del trabajo social se presente y analíticamente se separe al trabajador social de la práctica institucional, resulta sumamente rico para pensar su relación con lo institucional y, por ende, en las instituciones en dónde ejerce, pensadas en tanto agentes. No hay relación constitutiva propuesta, el trabajador social no piensa o no debe pensar como parte de la institución sino en su lugar de agente.
Francois Dubet (2006) en su célebre libro El declive de la Institución plantea que los trabajadores sociales, que no han tenido su práctica asociada a una gran institución, como la escuela o el hospital, se piensan a sí mismos como institución. Esta hipótesis del autor francés aparece asumida en el texto que analizamos.
Esta forma particular de situarse permite conjurar el temor de la absorción de la especificidad profesional dentro de lo institucional. Esto es virtuoso sobre todo si lo relacionamos con la historia de identificación de la disciplina como paramédica o parajurídica. Sin embargo, la ilusión del agente con estatuto similar a la institución presenta varios problemas. El primero es el de la especificidad. Si la especificidad es la mediación, puesta además como mediación de intereses de clase, las posibilidades de éxito se complejizan. Además, en esta mediación el trabajador social tiene tanto que modificar a los usuarios tanto como a la institución. Tiene que mediar transformando de acuerdo a los intereses de uno de los ángulos del triángulo, de los usuarios.
Si bien se refuerza pensar a los trabajadores sociales como asalariados, podríamos traducir como asalariados estatales en los casos en que trabajan en instituciones públicas, la identidad y la forma de pensar, el lugar desde el cual se propone pensar, se encuentra en el proyecto disciplinar y no como parte de la construcción del pensamiento estatal.
Si como planteamos al inicio el neoliberalismo tensiona en la reducción de lo público en varios sentidos, tanto en lo que refiere a recursos como a legitimación, este lugar de exterioridad y de mediación ¿cumple una función garante de derechos de los sectores populares?
Este lugar de mediación en instituciones fuertemente castigadas por las derivas neoliberales y usuarios con daños y demandas complejas, ¿No coloca en un lugar riesgoso en términos de legitimidad de su práctica a los trabajadores sociales?
b- Planificar como terceros
En cuando a la propuesta metodológica y su relación con lo institucional, aparece de manera muy lúcida la analítica institucional que se propone. Como hemos transcripto de la nutrida guía institucional, es importante conocer ampliamente la relación de la institución con las políticas sociales, normativas, formas organizativas, identificar contradicciones, intereses en juego, pero la planificación, la identificación del objeto de intervención es pensada desde el trabajador social. Incluso el punto de inicio es planteado desde allí.
Quienes hemos formado parte de cátedras que acompañaron prácticas pre-profesionales nos hemos visto muchas veces frente a la complejidad de la inserción de estudiantes y la ilusión de la planificación desde cero. Esto es una falacia porque de hecho,salvo en momentos fundacionales, nuestra inserción profesional se da por medio de una incorporación a servicios y rutinas preexistentes, y suele suponer incorporarse en esos servicios y rutinas. Si bien posteriormente los profesionales planifican nuevas acciones, éstas nunca parten de cero, sino que representan readecuaciones de las prácticas institucionales preexistentes.
De manera coherente, la planificación se piensa desde un lugar “otro” a lo institucional. Desde el “agente” trabajo social. Por supuesto que el texto es anterior a las transformaciones neoliberales que conocimos posteriormente pero, si consideramos que fue parte del rediseño neoliberal vaciar las políticas estatales creando instancias alternativas a las instituciones clásicas por medio de los concursos de proyectos con lábiles inserciones instituciones ¿Cuánto contribuyó este posicionamiento metodológico a la readecuación de las políticas por la preeminencia de “los proyectos”?
Conclusiones
En el desafío de construir el trabajo social como institución la importancia de la separación, de la autonomización, que en el texto se llama autonomía relativa, está acompañada de las lecturas críticas del estado como representante de los intereses de clase. Ambos aspectos componen un cuadro en donde la distancia es tanto importante como refuerzo de la propia identidad profesional como también de la apuesta política, muy atada en el texto a la identidad profesional.
Este lugar de ajenidad es un espacio complejo para pensar la necesidad de instituciones que garanticen nuevos derechos. De igual modo, el CELATS escribe en otro momento; no le podemos pedir a este gran texto que nos responda a las preguntas que le hacemos hoy. Sin embargo, quizá sea criterioso volver sobre las formas de pensar que nos configuraron para revisar las estrategias de formación que hoy seguimos replicando en clases y prácticas sociales.
Quizá debamos replantear la lectura de lo público y revisar desde allí las formas de pensar a/desde/ como parte/ en las instituciones. Es posible que pensar desde el estado sea un lugar a habitar, sin por esto resignar la denuncia de las formas de injusticia que el mismo estado construye. Sin negociar nuestra especificidad profesional. Quizá para habitar el estado actual haya que realizar otros análisis. Pero esto, será tarea de otro texto.
Referencias
Dubet, F. (2006) El declive de la Institución. Profesiones, sujetos e individuos en la modernidad. España: Gedisa.
Referencias
Dussel, E. (2012). Para un política de la liberación. Buenos Aires: Editorial Las cuarenta/Gorla.
Equipo de capacitación CELATS. (1989). La práctica del Trabajador Social. Guía de análisis. Buenos Aires: Humánitas-CELATS.
Guzmán Ramonda, F. (2010). CELATS: matriz de nuevos proyectos profesionales.
Paugam, S. (2007). Las formas elementales de la pobreza. España: Alianza.