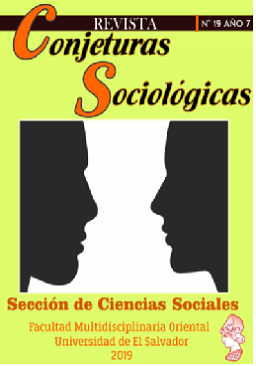
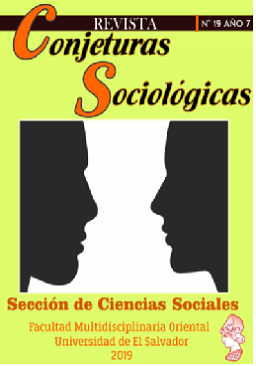
“LOS NUEVOS POBRES/ NUEVA POBREZA: UNA REFLEXION TEÓRICA DESDE MEXICO”
"THE NEW POOR / NEW POVERTY: A THEORETICAL REFLECTION FROM MEXICO”
Revista Conjeturas Sociológicas
Universidad de El Salvador, El Salvador
ISSN: 2313-013X
Periodicidad: Cuatrimestral
vol. 6, núm. 16, 2018
Recepción: 01 Octubre 2019
Aprobación: 01 Noviembre 2019

Resumen:
La «nueva pobreza» en México es el
resultado de la aplicación paulatina del modelo económico vigente, el cual
trajo consigo cambios y transformaciones en las condiciones de vida de la
sociedad, principalmente de la clase media que, impactó en su organización
cot La «nueva pobreza» en México es el resultado de la aplicación paulatina del modelo económico vigente, el cual trajo consigo cambios y transformaciones en las condiciones de vida de la sociedad, principalmente de la clase media que, impactó en su organización cotidiana y se vieron en la necesidad de buscar nuevas estrategias que les permitiera ajustarse a su realidad. Esto propició un cambio de perspectivas y ajustes en su dinámica familiar, de acuerdo con su nueva condición socioeconómica. La pobreza económica también se vuelve social y ocasionó que los padres cambiaran de escuelas a sus hijos, quienes de los colegios privados pasaron a incorporarse a instituciones de educación pública. Para contextualizar la nueva pobreza en el país, cuyo desarrollo económico, social y educativo, resulta necesario para la presente investigación se consultó diversos autores de los cuales algunos se mencionan: Bourdieu (1988), Bauman (2000), Minujin y Kessler (1995), José Bengoa (1995), y algunos artículos consultados por la internet, mismos que permitieron conocer e interpretar los cambios y transformaciones realizadas, a partir de la explicación del concepto de “nueva pobreza” y su relación con la educación.
Palabras clave: nueva pobreza, fenómeno social.
Abstract: The "new poverty" in Mexico is the result of the gradual implementation of the current economic model, which brought with it changes and transformations in the conditions of life of the society, mainly from the middle class, you hit your daily organization and is they saw the need to seek new strategies allowing them to adjust to their reality. This led to a change of Outlook and settings in their family dynamics, according to their new socio-economic condition. Economic poverty also becomes social and caused parents to change schools to her children, who went on to join public education institutions of the private schools. To contextualize the new poverty in the country, whose economic, social and educational development is necessary for This research were consulted several authors of which some are mentioned: Bourdieu (1988), Bauman (2000), Minujin and Kessler (1995), José Bengoa (1995), and some articles consulted the Internet, same tha tallowed to understand and interpret the changes and transformations carriedout, from the explanation of the concept of "new poverty" and itsrelationship with education. Key words: new poverty, transformation, strategies, economic poverty, education
Keywords: Bourdieu (1988), Bauman (2000), Minujin and Kessler (1995), José Bengoa (1995), and some articles consulted the Internet, same tha tallowed to understand and interpret the changes and transformations carriedout, from the explanation of the concept of "new poverty" and itsrelationship with education, : new poverty, transformation, strategies, economic poverty, education.
PALABRAS PRELIMINARES
La situación que condujo a la clase trabajadora hacia la nueva pobreza está relacionada con las diversas crisis producidas por los modelos económicos que a través de los años se han implementado en el país, donde las consecuencias han sido desventajosas para lo que antes era la clase media y actualmente hablamos de la clase trabajadora que poco a poco ha perdido su poder adquisitivo y se ha visto en la necesidad de diseñar estrategias para mantener su nivel y calidad de vida, una población que ha sido ignorada por el gobierno, donde las políticas públicas están ausentes.
INTRODUCCIÓN
El objetivo fundamental de este artículo, es dar cuenta de la existencia de la nueva pobreza en la clase trabajadora de México y específicamente en Mazatlán, Sinaloa, ( de acuerdo con el III censo de Conteo de Población y Vivienda 2010, Mazatlán tenía una población de 438,434 habitantes (2005), una población, donde viven los cambios y aumentos en los productos básicos y en los servicios públicos, como resultado de la globalización misma que conlleva el encarecimiento de los niveles de vida, provocando una situación con desventajas sociales, económicas, educativas y políticas en la actualidad de la clase media trabajadora.
Para estudiar la Nueva Pobreza, fue necesario diseñar una ruta metodológica donde se pudiera revisar los antecedentes que generaron la problemática y con ello analizar la realidad, para ello fue necesario consultar los datos oficiales del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), organismo encargado de medir la pobreza a través de una metodología que presenta ambigüedades y aunque la han ido perfeccionando, no han modificado del todo las variables de medición; sin embargo, no logran captar la realidad de los mexicanos.
Lo anterior trae consigo cambios y/o transformaciones como resultado de la nueva pobreza, misma que ha impactado de forma significativa en la población educativa, de acuerdo a las condiciones específicas con las que se enfrenta la clase trabajadora, donde los ambientes sociales y económicos existentes dejan en desventaja al trabajador.
Ante dicha realidad, es posible contextualizar a los nuevos pobres, quienes representan el objeto de estudio de la presente investigación, donde el tema de la nueva pobreza es visto como un fenómeno complejo en torno al cual no existen acuerdos para reconocer su existencia y llegar a establecer una definición conceptual, aunque la ausencia historiográfica en México no limita la investigación para el desarrollo del tema, y sólo es posible encontrarla en artículos periodísticos con un enfoque diferente a la conceptualización aquí vertida, por lo tanto, para usar esa categoría es pertinente indagar en la tradición académica de otros países.
Lo anterior, nos remite hacia un constructo social para hacer la referencia con la nueva pobreza/nuevos pobres y su implicación en la educación. Con ello se busca indagar y conocer el proceso por donde han transitado los sujetos y actualmente están enmarcados en esta categoría social; con lo anterior se busca describir la existencia del nuevo sujeto. Por tal razón, es necesario recurrir a la construcción de conceptos con los que se puedan conocer la situación de los nuevos pobres: en ese sentido en el siguiente mapa de conceptos se pone de manifiesto:
Una vez considerados los conceptos anteriores, es posible indicar como la nueva
pobreza es un tema poco tratado académicamente en México, sobre todo porque el enfoque predominante sigue siendo la pobreza estructural; sin embargo, es evidente como la pobreza sigue un proceso, donde solo va cambiando su forma y cada vez va en aumento y se van agregando los pobres, lo que hace ver que el aumento es considerable donde los nuevos sujetos/ nuevos pobres tienen que aprender a vivir con esa realidad. Perspectivas teóricas
Para ello, es importante abordar las perspectivas de diversos autores para relacionar su contenido con el desarrollo del tema y con los conceptos aquí proyectados para darle una lógica constructiva, con los planteamientos de los autores que se consultaron y con la propuesta de conceptos de la autora de este artículo:
A) Pierre Bourdieu
La nueva pobreza desde la postura de Bourdieu, quien es un gran exponente del enfoque estructural marxista y constructivista, nos conduce a visualizar la realidad de la clase media trabajadora de Mazatlán y las grandes desventajas sociales, económicas y culturales donde el empobrecimiento se fue generando paulatinamente y les generó esa transición social.
En este sentido, la teoría social de Bourdieu es considerada para el tema, a través de la cual es posible realizar un análisis para observar las transformaciones ante el empobrecimiento en donde se visualiza el resultado del modelo de acumulación globalizada, mismo que ha desgastado la capacidad de integración social, dejando de lado el enfoque con el que fue construido el modelo desarrollista en la segunda mitad del siglo XX (Salas, 2008).
También se consultaron otros textos donde plantean la visión de un número significativo de los trabajadores pertenecientes a esta clase social la que ha quedado expuesta estructuralmente al riesgo de empobrecimiento; es decir, los sectores medios han empobrecido considerablemente, realidad denominada como nueva pobreza urbana, mientras tanto están en riesgo de ingresar a la pobreza estructural que a afectado considerablemente a la población mexicana que vive del producto de su trabajo, situación que lo torna vulnerable y por consiguiente han perdido los mecanismos de inclusión social, como consecuencias de la informalización y la precarización del trabajo en general (Cariola y Lacabana, 2005).
Es clara la realidad antes mencionada, y es muy similar a la vivida en México, en donde la clase media está conformada por trabajadores asalariados, quienes se sienten limitados y ven cómo transcurre su vida, cotidianamente: en una lucha constante contra las fuerzas que provocan el deterioro en los diversos contextos que conforman al sujeto, y que durante años, el modelo económico implementado ha traído cambios inesperados, los cuales, han rebasado las expectativas del trabajador mexicano.
En ese camino de la pobreza, donde la clase trabajadora y la agudización de la pobreza, los vuelve vulnerables y están expuestos a transitar por la nueva pobreza, la cual se considera una de las consecuencias presentes en la construcción social de la identidad de los sujetos, así como en las estrategias de reproducción y los modos de vida asumidos por los sujetos; dicha situación queda enmarcada en los postulados de Bourdieu (1988). Mismos que permiten recorrer dicho proceso, y a explicar los conceptos propuestos, los cuales sirvieron de variables para poder realizar el análisis del tema de la nueva pobreza en Mazatlán, Sinaloa.
El primer concepto, tiene relación con las transformaciones y cambios presentados en la economía familiar, mismos que se ven materializados en la crisis social, representando cambios profundos e insospechados, cuyas consecuencias significativas alcanzaron a las estructuras sociales y, por ende, familiares.
En efecto, la familia fue objeto de los cambios que impactaron en las realidades de cada uno de sus miembros, generándoles inestabilidad e incertidumbre, llevándolos a implementar estrategias para poder conservar su status en la sociedad, en ese sentido es posible plantear que los cambios / transformaciones cambian de forma considerable la dinámica familiar.
De igual importancia es el concepto de clases sociales de Bourdieu, donde sostiene que las clases sociales no existen; esta expresión no las desvaloriza, sino sencillamente las concibe a través del espacio social y el habitus, presentándolas más bien como algo no dado, sino algo que se construye; esto es, las clases sociales van constituyéndose en el mundo social, en donde las estructuras de las distribuciones de los diferentes tipos de capital que poseen los sujetos funcionan como instrumentos y les permiten, dentro de su propio espacio, la toma de posición social, ya sea para conservarlo o transformarlo, también la clase media trabajadora busca, a través de diversas estrategias, conservar el estilo de vida, situación que trasciende en la cultura del sujeto, tratando de sostener una realidad conquistada durante años y tratan de sostenerla a costa de modificaciones al interior de sus familias..
Desde la perspectiva anterior, es posible afirmar mencionar como las clases sociales parten de la existencia de un espacio social conformado por distintos campos: económico, cultural, social y simbólico a los cuales corresponden los respectivos capitales, y representan a un estrato de personas con igual posición dentro de la estructura social.
Para ello, Bourdieu, analiza la cultura desde la perspectiva de los campos, y establece que las clases sociales se diferencian por su relación con la producción, por la propiedad de ciertos bienes, pero también por el aspecto simbólico del consumo, en ese caso, la clase hegemónica se perpetúa en el campo económico, pero es en el campo cultural en donde trata de legitimarse. Por lo tanto, es posible apreciar, como la cultura está interrelacionada con el espacio social de cada sujeto y sus posesiones.
Esto nos conduce a un sujeto que busca lograr un estilo de vida, y desde la perspectiva de Bourdieu, podríamos definirla como el conjunto de gustos, creencias y prácticas sistemáticas mismas, que pueden ser parte de las características de una clase social; esto es; este conjunto puede ser considerado como aquellos productos del habitad que devienen en sistemas socialmente clasificados. Asimismo, estos pueden observarse en aquellas prácticas cotidianas para conformar el estilo de vida de cada sujeto, y que corresponden con un determinado grupo o clase social (clase alta, pequeña burguesía, entre otros).
Lo anterior, permite abordar los estilos de vida, los cuales significan las representaciones de las diferentes clases sociales donde establecen y desarrollan la forma de vivir acorde con un conjunto aceptado de actitudes y creencias. Sin embargo, no se debe perder de vista como cada clase social establece su propio estilo de vida, de acuerdo con su condición social, económica y cultural, y donde los hábitos en el consumo son determinantes.
Lo anterior, establece a los estilos de vida y las formas de existencia que el sujeto adopta en gran medida de acuerdo con sus posibilidades económicas y se relaciona con los patrones de comportamiento, dando la impresión de estar bien (Cohen, 1992)
En síntesis, los estilos de vida tienen una relación directa con la economía de cada sujeto y esta, a su vez, tiene relación con la percepción salarial, la cual juega un papel importante en los estilos de vida —aunque esto parezca algo superficial, no lo es, y eso permite lograr un estilo de vida a los sujetos.
Ahora bien, la percepción salarial, vista de la lógica de Bourdieu, representa el capital económico y es reconocido comúnmente como capital en su sentido estricto, como medio de apropiación con el que el sujeto expresa a través del dinero, símbolo establecido para su representación y producto de su esfuerzo, estando sujeto a la lógica de la escasez, y guarda relación con la producción del sujeto. De esta forma, es posible entender como la percepción salarial corresponde al resultado de un trabajador por su trabajo.
Por su parte, el INEGI reconoce que el salario es la percepción monetaria o en especie el cual es recibido por la población y corresponde al pago del trabajo desempeñado y juega un papel primordial en la economía del país, por lo tanto, sirve de referencia para el intercambio económico entre el sector laboral y patronal. Por lo tanto, el salario representa el eje integrador que permite al trabajador generar las condiciones necesarias para brindarse a sí mismo y a quienes dependen de él un bienestar y una estabilidad, mismo que representa las mejoras en las condiciones de vida del sujeto trabajador y su familia.
De la misma forma es posible introducir otro concepto, que permite identificar la lógica de Bourdieu (1988), que corresponde a las nuevas estrategias de consumo, reconocidas también como estrategias de conversión y transformación morfológicas; es decir, son las tácticas a las que recurren los individuos y las familias para salvaguardar o mejorar su posición en el espacio social. Estas estrategias también manifiestan las transformaciones, mismas que afectan a las diferentes clases sociales y su estructura patrimonial, donde dichos cambios llevan a las personas a establecer nuevos mecanismos, que deben responder a su condición actual; esto es, presenta la búsqueda de opciones de compra, manteniendo sus hábitos de gastos, de tal forma buscan hacer rendir el presupuesto económico y conservar su patrimonio sin dejar de lado la planificación necesaria para el consumo de todo tipo.
Lo anterior, permite ver la relación con el concepto de consumo de bienes, productos y servicios, en otras palabras Bourdieu la denomina consumo de bienes culturales, lo que representa una necesidad del sujeto trabajador que al ver limitado el acceso, lo convierte en nuevo pobre, dicha concepción está basada en la lógica de competencia entre los consumidores, donde destacan la música, la cocina, el deporte, la literatura o aun los peinados, por ejemplo, sin embargo representan una mercancía en el consumo. Así pues, su consumo dependerá del capital económico que obtenga el sujeto, lo cual lo llevará a comprar o pagar para utilizar y satisfacer las necesidades primarias o secundarias, mismas que les permita seguir sosteniendo un estilo de vida durante más años.
Lo antes mencionado, genera un comportamiento en las personas ante las «sociedades de consumo», como las denomina Bourdieu, donde los individuos buscan distinguirse por el nivel de compras y consumo al que los sujetos acceden (Bourdieu, 1988).
De la misma forma, el concepto de consumo aplica, en las diversas actividades y ámbitos del sujeto y resulta primordial en este mundo de negociaciones, donde el consumo resulta un elemento principal en la vida de las personas y que al no obtenerlo consideran que bajan de nivel /status. Por lo tanto, es necesario mencionar el concepto de consumo, aunque con un enfoque social debido a que no es visualizado exclusivamente al mundo económico, de ahí que el consumo es utilizado por la clase trabajadora para representar una calidad de vida.
Lo anterior, se presenta cuando existe una reducción en el nivel salarial, y el trabajador realiza cambio en sus expectativas de vida , es decir, se ven obligados por su situación a modificar sus objetivos o metas; donde dichos cambios de expectativas también es resultado de los imprevistos surgidos en la cotidianidad, dándose por consiguiente una modificación de sus proyectos de vida, propios que constituyen las actitudes, recursos y aspiraciones de los sujetos trabajadores y le permite plantearse nuevos objetivos a partir de su nueva condición social y económica.
Por otra parte, los proyectos de vida desde la perspectiva de Bourdieu, se presentan claramente y son identificables debido a la relación que se establece con los niveles de consumo, y eso les permite ubicarse como consumidores dentro de un estatus social posibilitando al sujeto a escalar formas y estilos de vida.
Algo semejante ocurre, en la adopción de dichas posturas, los sujetos buscan definir una realidad más acorde a sus necesidades y a su situación, en relación con el espacio social donde interaccionan y eso los lleva a buscar estrategias para mantener su estilo de vida. Por consiguiente, no puede rehusar el cambio de centro educativo de los hijos —de uno privado a uno público—, alternativa a la que apelan algunos padres de familia; debido a que reconocen la importancia que en estos tiempos tiene la educación y luchan por no dejarla en el cajón del olvido, por lo que, buscan nuevos centros educativos acordes a su nuevo presupuesto y a su nueva condición social.
En ese sentido, Bourdieu (1988) plantea la existencia de un crecimiento en la población escolarizada, donde la clase media trabajadora sigue creyendo en la educación, considerándolo como el peldaño para escalar posiciones, por eso, tratan de mantener ese eslabón y evitar la caída en el desclasamiento, puesto que al no poseer un título les impediría incorporarse a un puesto laboral y acceder a una forma de vida que les brindara bienestar y seguridad, desde de punto de vista de los sujetos. En este sentido, el capital escolar es considerado como una garantía para obtener acceso a un nivel de vida y así lograr un estatus social, donde también le asegure el desarrollo y el bienestar social a futuro para escalar posiciones y lograr una mejor calidad de vida, en este sentido se coincide con la filosofía del mexicano, quien considera que la educación es quien te abrirá la puerta a nuevas oportunidades que te brindaran calidad de vida y te darán reconocimiento social.
Ahora bien, de acuerdo con Bourdieu, la institución escolar constituye tanto la reproducción como la distribución del capital cultural y, con ello, la reproducción de las estructuras del espacio social; ambas dimensiones definen los medios de reproducción. Así pues, la reproducción de la estructura de la distribución del capital cultural opera en la relación entre las estrategias implementadas por las familias y la lógica específica prevaleciente en la institución escolar la cual, proporciona el capital escolar al educando, misma que se concreta bajo la obtención de títulos, aumentando el capital cultural del sujeto y por ende beneficia a la familia, quienes tienen una participación importante, debido a que la educación que le brinda la familia en el seno del hogar aparece explícita y difusa en el centro familiar que representa la primera educación del sujeto.
Por otra parte, desde la perspectiva del autor el sistema escolar se instaura en alumnos de las grandes escuelas y, con ello, la institución escolar demarca las fronteras sociales, que se pone de manifiesto en las propias condiciones de vida de los sujetos. Por ello, este autor considera a la educación y el capital cultural como herramientas poderosas y lo plantea tanto como el capital económico (Bourdieu, 1988).
Conviniendo con esta postura, la educación es necesaria para los sujetos, debido a que abre fronteras y brinda oportunidades para una mejor calidad de vida, por lo tanto, no podemos pensar de forma aislada, y es preciso decir que los tres en conjunto forman la fuerza para que el sujeto logre una mejor calidad de vida.
De este modo, mediante el análisis anterior, es posible visualizar teóricamente las transformaciones y cambios a los que están expuestos los sujetos de la clase media trabajadora. Asimismo, el fenómeno social de la nueva pobreza, vista desde la postura de los autores mencionados y sobre todo de Bourdieu, permiten conocer las transformaciones tanto económicas como sociales, culturales y educativas, a las que la clase media trabajadora han recurrido, con la intención de sostener su nivel y forma de vida.
B) Zygmunt Bauman
Este pensador, representante de la filosofía posmoderna, creó una explicación del individuo a partir del consumismo, perspectiva que contribuye a visualizar elementos específicos sobre la temática investigada, y con ello se establecen las relaciones de los conceptos. Asimismo, es posible retomar de cada autor lo más pertinente al tema; donde los conceptos designados en la introducción de este texto, se elabora mediante el mapa de conceptos, estableciendo una interrelación para entender y explicar la problemática que nos ocupa.
Por medio de una metáfora, Zygmunt Bauman desarrolla el concepto de la denominada modernidad líquida para designar el proceso de individualismo del sujeto y las relaciones cambiantes en una sociedad precaria de bienestar.
En la mayoría de sus obras su temática gira en torno a las clases sociales, socialismo, modernidad líquida, consumismo, cultura, globalización y nueva pobreza; estas referencias, en su conjunto, nos permiten abordar el tema de la nueva pobreza y nos remite a los cambios y transformaciones sociales.
En cambio para Bourdieu (1988) los conceptos de incertidumbre, inseguridad, vulnerabilidad y precariedad se utilizan constantemente en sus textos y surgen en las obras de Bauman, potenciando una relación con la transformación, mismos que están vinculados con el proceso de cambio familiar que realizan los sujetos trabajadores como una forma de restructuración para seguir funcionando socialmente, para Bauman hay una gran diferencia entre ser pobre en una comunidad de productores con empleos para todos (que, por supuesto, no es el caso de México) y entre ser pobre en una sociedad de consumidores, cuyos proyectos de vida son construidos en torno a la elección de lo que consumen y no alrededor del trabajo, donde la capacidad profesional, o bien, la disponibilidad de empleos son elementos importantes para ello.
El enfoque contemporáneo con el que Bauman aborda los temas tiene correspondencia con la teoría crítica de Giroux y McLaren (1989), para quienes los estudiantes tienen la oportunidad de aprender el discurso y la responsabilidad física, donde se capture la idea de una democracia crítica dando cabida al respeto, la individualidad y la justicia social, valores donde se podrá utilizar con el proceso de movilidad. De este modo, estos autores brindan una visión clara de la realidad del trabajador de la clase media asalariada.
Al respecto, Bauman (2006) considera sustancial la existencia de las clases sociales, las cuales clasifica como la élite y la clase media. La primera, según este autor, maneja el conocimiento y el capital económico necesario, y es capaz de mover con agilidad y prontitud a la sociedad de valores cambiantes; es decir, trata de una clase social despreocupada que cuenta con los medios y formas para controlar e imponer lo conveniente a sus intereses.
La clase media, mientras tanto, es una clase que con gran esfuerzo conquistó una posición social que le brinda comodidad, misma que ahora ve amenazada por los cambios y transformaciones sociales y la solidez donde creía tener su forma y estilo de vida lo cual ha ido desapareciendo; y ello ocasiona la incertidumbre y el temor de precipitarse al abismo de la pobreza o nueva pobreza, misma que repercute en la cultura.
Al mismo tiempo, al hacer referencia al concepto de cultura, esto nos conduce a señalar como un común denominador los comportamientos presentados por el sujeto de forma individual o grupal. Sin embargo, para Bourdieu esta se relaciona con el gusto por los objetos y los sabores, para Bauman, en cambio, tiene correspondencia con el aspecto laboral y, en la actualidad existe una fuerte cultura de trabajo, donde el sujeto asume y realiza diversas estrategias necesarias para mantener su empleo, pero deja de lado su esencia como persona, y sacrifica su vida y familia al aumentar de forma considerable su jornada laboral donde los más afectados son los hijos con quienes conviven menos y les brindan mínimas atenciones y cuidados consignándolos a las instituciones educativas.
Es evidente el aumento de la jornada de trabajo, así como la actitud asumida, lo cual llevan al sujeto a la enajenación; sin embargo, este no lo percibe así debido a la idea fija de sobrellevar su realidad laboral para sostener una calidad de vida, más allá del costo social, y familiar implicándole grandes sacrificios. Esto es, el sujeto no es consciente de como su esfuerzo está encaminado a ser parte de la sociedad consumidora, la cual ha instalado como una cultura asumida; por ello, al tratar ser parte de la modernidad, paga un alto precio.
En síntesis, formar parte de la sociedad consumista tiene sus implicaciones positivas y negativas, debido al proceso de despersonalización en el que se sume el sujeto, ante el hecho de ser parte de la sociedad consumidora lo que representa forma de conquistar o mantener un estatus social y mantenerse a la altura de sus propias aspiraciones. Es decir, invierte en su pertenencia a la sociedad y aplica el principio «Compro, luego existo como sujeto», ello lo lleva a insertarse en la cultura del consumo, en donde elimina y reemplaza a la vez que es «feliz aquí y ahora», y lo considera importante para vivir el momento.
Por otro lado, el concepto de cultura es abordado por Bourdieu y Bauman con un enfoque distinto; pese a ello, no chocan entre sí, sino que, más bien, se da una complementación.
Ambos conceptos tienen relación, además, con el concepto de trabajo. Desde su perspectiva, Bauman lo concibe como un valor en sí mismo; y la relaciona con una actividad noble y jerarquizada, aunque aliena al sujeto debido a que lo entrena y disciplina para la productividad y con ello le inculca la obediencia, con la idea del trabajo considerándolo como el estado normal de los seres humanos y por él recibe un pago mismo que representa el salario para subsistir y consumir (Bauman, 2000).
Por lo tanto, el trabajo representa el principal punto de referencia y alrededor del cual planifica y ordena todas las actividades de la vida; dicho de otro modo, si el sujeto no tiene un trabajo no tiene nada para hacer y, por lo tanto, no puede planear otras actividades. Lo anterior, es explicada por Bauman mediante el concepto de modernidad líquida y lo hace con , una metáfora para denominar de alguna forma los cambios y/o transformaciones vividos y están relacionados con las transformaciones realizadas por las políticas del Estado, las cuales están basadas en las transferencias de la reconversión laboral hacia los mercados; sin duda alguna, esto ha llevado a la desregularización y privatización, y con ello a implementar nuevas reglas hacia el mercado que colonizan todas las formas de relaciones personales y los vínculos humanos, llevando al sujeto a construir otra identidad.
Por su parte, la identidad es una representación social relacionada con las condiciones propias de la persona, las cuales están presentes desde su nacimiento junto con ciertos hechos y experiencias básicas que limitan su identificación. Si bien, hablar de identidad es algo complejo, donde también es posible reconocer como todos los sujetos somos portadores de ella; por lo tanto, la identidad nos permite tener una imagen de nosotros mismos y nos posibilita actuar de forma coherente, conforme a nuestros pensamientos (Bauman, 2006).
En su obra titulada Identidad, Bauman refiere una serie de ideas relacionadas con la evolución del concepto, así como en la búsqueda de ella. Asimismo, aborda la forma de vida que los sujetos han adoptado en denominándolo como mundo líquido, donde el sujeto muestra facilidad para cambiar de identidad.
De acuerdo con Bauman (2006), el tema de la identidad no puede ser ignorado porque, a decir verdad, los sujetos de la nueva pobreza/nuevos pobres buscan plantearse rasgos identitarios en la idea de no ser excluidos del mundo social, y para ello, se plantean nuevas formas emergentes para establecer las relaciones sociales y les den un anclaje para seguir manteniendo su estatus. De ahí que el sujeto tenga la opción de recurrir al planteamiento de estrategias de consumo, las cuales le resultan nuevas, pero, no obstante, las adquiere como una búsqueda de opciones de compra que le permiten conservar su patrimonio y mantener sus hábitos de consumo como una forma de identidad social.
Lo anterior nos remite a lo que el autor Bauman (2007), sostiene que actualmente vivimos en una sociedad donde las expresiones «Esfuérzate un poco más» han quedado en el pasado. Ahora, debido a la sociedad de consumidores, los individuos son orillados a abandonar las herramientas que los limita a ser funcionales en la sociedad y buscan diseñar otras con mayor habilidad y dedicación, para tener al alcance de sus posibilidades a un mayor plazo; más bien, estas herramientas van cambiando de acuerdo con las necesidades de cada sujeto.
Por lo tanto, el consumo de bienes y servicios también dan en esa lógica, porque dependiendo de lo que tengan, es el consumo de las personas. Dicha situación, representa la idea relacionada con la perspectiva de Bauman quien denomina la vida de consumo, donde da un aprendizaje de olvido rápido, pero siempre y cuando tengan los medios y las condiciones necesarios.
Por consiguiente, estamos ante una época de transformaciones sociales que lleva a los sujetos a diseñar estilos y formas de vida, una realidad—centrado en el mundo de los consumidores— donde el sujeto adopta compromisos según sus posibilidades económicas, y se relacionan con el ingreso salarial, el cual obtienen por desempeñar un trabajo.
Lo anterior, permite abordar el modelo consumista de interacción, donde se contemplan los diversos aspectos en conjunto: el escenario social, la política, la democracia, las divisiones sociales, la estratificación, las comunidades y las sociedades, la construcción identitaria, la producción, el uso del conocimiento y la preferencia por distintos sistemas de valores (Bauman, 2007).
Es mediante esta lógica como el sujeto trabajador habrá de construir un escenario social que le permita dar forma, en los valores y normas necesarios para ser funcionales en la sociedad contemporánea, y donde el trabajador juega una dualidad de roles: es tanto productor como consumidor. En este tenor, Bauman ha señalado que «para ajustarse a una norma social, para ser un miembro consumado de la sociedad, es preciso responder con velocidad y sabiduría a las tentaciones del mercado de consumo» (Bauman, 2000:139).
En pocas palabras, para que el sujeto siga siendo parte de la sociedad, debe ser consumidor, situación relacionada con el tema de los nuevos pobres, quien es el actor y no se resigna a descender del nivel conquistado y trata de mantenerse como parte del mundo consumista; para ello, cambia sus estrategias de consumo, y por ende su calidad de vida, debido al interés de conservar su estilo o forma de vida, a pesar de que su percepción salarial ya no sea la misma.
Por lo tanto, los nuevos pobres representan un tema actual, y aún no tiene cabida en el contexto del país sin embargo existe diversos textos y autores como Bauman que desde la forma de expresar permite contextualizar a, “los nuevos pobres” quienes no unen sus sentimientos en una causa común, porque cada consumidor metafóricamente expulsado del mercado lame su herida en soledad; o mejor dicho en compañía de su familia, si esta no se ha quebrado todavía” (Bauman, 2000:143).
Esta imagen sirve para describir cómo el sujeto trabajador pobre vive su condición: y se torna solitario y cree ser el único que vive esa realidad y siente que nadie lo entiende, y no vislumbra la forma que permita cambiar su suerte. Dicha situación vuelve al sujeto desconfiado y trata de salir adelante por sí solo, cambiando por completo sus perspectivas de vida.
Como podemos apreciar, los conceptos antes mencionados están estrechamente interrelacionados; es decir, las estrategias de consumo nos conducen al consumo de bienes, servicios y productos, el cual depende, de la percepción salarial de cada sujeto; esto, a su vez, nos remite a un estilo de vida, que trata el trabajador de conservar para identificarse en una clase social.
Por lo tanto, el concepto de Bauman acerca de los nuevos pobres, está relacionado con el mundo de consumo, donde el trabajo y la cultura juegan un papel determinante en las relaciones con el sujeto. (Bauman 2000)
Además, es conveniente precisar tanto la postura de Bauman como la de Bourdieu las cuales son compatibles con la presente investigación, y pueden ser retomadas como un aporte significativo. Sin embargo, también habremos de analizar y tomar elementos de otros estudios para enriquecer el tema y así abrir otros panoramas a seguir, y con ello centrar el conocimiento del proceso de los nuevos pobres y la incidencia, presentada en las escuelas públicas, con el objetivo final de explicar la realidad que enfrenta la clase trabajadora asalariada de Mazatlán, Sinaloa.
C) Minujin y Kessler
Abordar el tema de los nuevos pobres a través del análisis de Minujin y Kessler quienes son los autores del concepto de los nuevos pobres y de donde se derivan otros enfoques que hacen referencia al tema.
Trabajar el paradigma de los nuevos pobres/nueva pobreza desde la postura marxista de estos autores, implica reconocer a estos autores quienes acuñaron el concepto en Argentina, para lo cual fue necesario realizar un estudio a base de entrevistas, donde recogieron de viva voz el sentir y vivencias de los sujetos afectados (Kessler, 1995:9).
De acuerdo con el Banco Mundial, en Argentina, «ante la profundidad y persistencia de la crisis de mediados de la década de 1970, hizo que centenares de familias de la clase media y de ex pobres estructurales hayan visto reducir sus ingresos hasta caer por debajo de la línea de pobreza» (1996).
Dicha crisis llevó a los sujetos a limitarles el acceso a bienes y servicios, donde el consumo de la canasta básica se vio afectada, por su parte en México, el fenómeno esta presente con características similares, y es posible ver que los registros existentes están manejados bajo una conceptualización diferente, y se inclinan más hacia la pobreza estructural, y ello queda dentro de la versión oficial, que se muestra en los datos que presenta el CONEVAL quien mide los niveles de pobreza.
La crisis económica impacta en todo Latinoamérica y México no ha sido la excepción aún no lo quieren reconocer, a pesar de ser un fenómeno notorio y sentido por la clase media trabajadora quienes enfrentan serias dificultades como consecuencia de dicha crisis, por un lado, de los altos costos de bienes, productos y servicios, así como los impuestos aplicados ,por otro lado; los aumentos paupérrimos aplicados al salario mínimo desde 1993, que se presentan demasiado bajos, por lo que, lejos de ayudar al ingreso familiar, representan un problema, debido a que con dichos aumentos al salario también aumentan los bienes y servicios y el consumo de la canasta básica ante la cual las familias trabajadoras no logran alcanzar.
Sin duda, esta situación empobrece paulatinamente a los sujetos debido a la pérdida de valor de sus ingresos, la falta de empleo, el aumento considerable en productos de consumo que afectan la economía familiar; estas circunstancias conducen, al trabajador hacia el fenómeno de la nueva pobreza.
Retomando la perspectiva de estos autores, me permitió tener una visión de la pobreza y miseria en México, lo cual fue importante analizar y contextualizar la realidad del país y darnos cuenta que no es una realidad exclusiva de México, es una situación que invade Latinoamérica sin es que a todo el mundo y que solo van cambiando las fechas de presentación, debido a que las políticas estructurales y sociales conducen a los países a vivir esas grandes miserias como una forma necesaria para que los gobiernos en turno puedan obtener recursos de las grandes potencias económicas.
Por lo tanto, para analizar nuestra realidad, fue necesario consultar los datos del CONEVAL, un organismo gubernamental especializado en la medición de la pobreza, la cual presenta cifras muy altas, que se relacionan con la falta del ingreso en las familias mexicanas, donde los sujetos se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, más los sujetos que estructuralmente viven en pobreza extrema, juntos generan un aumento en ese rubro y en la pobreza extrema, debido a que no han sabido analizar ambas realidades que no son lo mismo, sin embargo así la presentan.(CONEVAL, 2012).
Es por ello que, estudiar el contexto mexicano resulta complicado, ante la poca visión del fenómeno social y, por ende, un vacío bibliográfico, que no ha permitido dejar visible las características y las situaciones que vive la clase trabajadora y los cambios y/o transformaciones que cada día deben realizar para ajustar su economía a las nuevas circunstancias y mantener un nivel de vida que está lejos de darles la calidad necesaria.
Analizando a Minujin y Kessler es posible ver características que están presentes en el contexto de México, lo que permitió retomar para su estudio.
También, vemos que el tema de la nueva pobreza no está presente en el contexto académico ni en la agenda pública nacional; no obstante, su presencia es palpable en la clase trabajadora quienes viven el empobrecimiento y recurren a implementar estrategias, haciendo uso del capital cultural y social, para adaptarse a la nueva forma de vida donde las actitudes y comportamientos de los sujetos les permite expresar mejor sus ideas y comunicarse de forma más precisa; tal es el caso de los nuevos pobres.(Minujin y Kessler, 1995).
Es importante tener presente que el capital cultural el sujeto lo adquiere a través de la educación; por lo tanto, el empobrecimiento ha venido a transformar la vida cotidiana de los sujetos, conduciéndolos en dos direcciones:
1.-Contraer, recortar, resignar y modificar todos los hábitos
2.- Es necesario aprender, inventar e incorporar nuevas opciones de consumo. Ambas situaciones están estrechamente relacionadas con la cuestión económica familiar, y forma parte del objeto de estudio.
La economía familiar es el resultado del desempeño laboral, la que se ve disminuida por causa de los recortes laborales, a ello se suman los elementos que generan a los nuevos pobres. Dichos factores han llevado a los sujetos a recortar y suprimir gastos ajustándose a sus nuevas percepciones, modificando su estilo y forma de vida, afectando sus diversos aspectos de vida.
En el texto de los autores Minujin y Kessler expresan el consumo de bienes, servicios y productos están muy relacionados entre sí, al mismo tiempo, reconocen los cambios y transformaciones en la forma de comprar y consumir lo cual representa una nueva modalidad que responde a sus actuales necesidades y representa una visión contemporánea.
De la misma forma se abordan las estrategias, donde se menciona como algunas personas, ante la imposibilidad de pagar un alquiler, deciden regresar a sus casas de origen y vivir en el seno familiar, situación que lleva a un crecimiento de los integrantes donde todos contribuyen dada la complicada situación afrontada. Otra de las estrategias es comprar en cuotas u abonos, buscar siempre el menor costo, las mejores promociones y utilizar tarjetas de crédito prestadas; es decir, los sujetos diversifican las estrategias para enfrentar su entorno. Esto sucede tanto en Argentina como en México, y sin duda en otros países; esta situación es estudiada por Bauman en Trabajo, consumismo y nuevos pobres (2000).
Son diversos los autores consultados para desarrollar el tema, entre ellos Bourdieu (1988) quien aborda el consumo como una forma de distinción social; donde trata de una expresión de la posición de los sujetos quienes ocupan en la jerarquía social.
Por otra parte, en relación con la pobreza, México guarda ciertas particularidades: en 1990 registró una tasa de desempleo baja, pero con salarios muy bajos, lo que llevó al crecimiento informal, es decir, los sujetos buscaron otra forma de ingreso para lograr un mejor resultado, se vieron obligados a trabajar por su cuenta; esto indicaba la existencia de una alta ocupación, aunque solo fuera en el sector informal. (Kessler, 2008).
Desde la perspectiva de Minujin y Kessler (1995), quienes acuñaron el concepto «nuevos pobres», consideran a la clase media trabajadora y se han dado cuenta como se ha transformado e impactado en los aspectos sociales, económicos y culturales, asimismo, consideran a los nuevos pobres quienes constituyen un estrato híbrido, por las características y la combinación de prácticas, y donde las costumbres, creencias, carencias y consumos se asocian a los diferentes sectores sociales que han sido dañados.
Los datos de la investigación de Minujin y Kessler, aunque hacen referencia a la situación de otro país, no están alejados de la realidad mexicana y sirven como referente a esta investigación; además, podemos ver que la nueva pobreza en México es consecuencia de la implementación de políticas sociales y económicas, lo que ha generado una nueva categoría de pobres: quienes buscan replantearse estrategias en los distintos ámbitos de su vida, entre ellos el económico y educativo, y han modificado la dinámica familiar y los estilos de vida. Esta situación, como se ha mencionado, les ha originado un cambio de perspectivas, viéndose en la necesidad de reconstruir sus formas de vida a partir del escenario actual.
Ahora bien, el concepto de nuevos pobres-nueva pobreza es polisémico para estos autores, y consideran la existencia de nuevos actores sociales como son la clase media empobrecida y endeudada debido a la aplicación del modelo económico vigente en Argentina y en los diversos países de Latinoamérica; esto, sin duda, la ha llevado a modificar su forma y estilo de vida, sobre todo por la dispersión salarial registrada a partir de la implementación de las políticas económicas, y sociales.
Desde este punto de vista, Minujin y Kessler refieren: «la nueva pobreza es una miseria difusa, dispersa en las ciudades (a diferencia de los pobres estructurales quienes viven en determinados lugares donde son reconocidos como pobres) » (1995). Dicha dispersión deja ver a la nueva pobreza como una pobreza privada, de puertas adentro, por lo tanto, se vuelve casi invisible. Por tal razón, el término de nueva pobreza/nuevos pobres es desconocido y sigue ausente en la agenda pública, a pesar de existir un antecedente en el término en Argentina el fenómeno social está documentado y trabajado por los académicos. En el contexto mexicano, la situación no es diferente en las características existentes, debido a que existe un deterioro en el tejido social por la presencia de este fenómeno, el cual todavía no ha sido reconocido y no ha sido abordado académicamente, por lo tanto, no existe. Ello complicó la recopilación precisa del tema; sin embargo, este es desarrollado con planteamientos generales, debido a que se trata de un fenómeno mundial, adaptados a la realidad del país.
Lo anterior, significa como los sujetos, en base a sus posibilidades, desarrollan diversas acciones y algunas no tienen ninguna correspondencia con su condición social, sino más bien con la red personal establecida por ellos mismos y con ella buscan relacionarse; por lo tanto, la nueva pobreza con lleva un proceso, el cual da como resultado la hibridez del concepto y para ello, vemos la existencia de elementos como:
ü Carencias y necesidades insatisfechas del presente
ü Bienes, gustos y costumbres los cuales quedaron en el pasado
ü Posibilidades de suplir algunas carencias con el capital social y cultural acumulado
Siguiendo la idea, es posible deducir como los nuevos pobres presentan necesidades y carencias casi imposibles de cubrir a causa de la dispersión salarial, la cual ha ocasionado transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales. Sin embargo, estos sujetos buscan estrategias con la idea de satisfacer sus necesidades, aunque en menor calidad. Al mismo tiempo, tratan de preservar su estilo de vida, y para ello hacen uso del capital cultural y social el cual acumularon durante el periodo de bonanza; por ejemplo, tratan de conservar las antiguas amistades para no perder su estatus social que los caracteriza.
Siguiendo con el análisis del concepto de empobrecimiento, el cual dio cabida a la nueva pobreza, los autores argentinos plantean la existencia de dos momentos los cuales caracterizarían a esta nueva categoría social:
ü Los sujetos de la nueva pobreza/nuevos pobres deben contraer, recortar, resignar y modificar todo tipo de hábitos relacionados con lo económico.
ü Los sujetos de la nueva pobreza/nuevos pobres deben aprender, inventar, permutar, incorporar y recorrer en busca de nuevas opciones de consumo, de obtener otros ingresos buscando nuevas oportunidades para mejorar su situación (Kessler, 1995:94).
Tales características muestran el proceso que viven los nuevos pobres, lo que está descrito a través del desarrollo y los procedimientos de ajustes así como las alternativas a seguir, mismas que tienen que identificar ante el empobrecimiento que los conduce a desestructurar lo construido en años, situación que los induce a utilizar nuevos criterios para organizar tanto lo económico como familiar, implicando un cambio cultural profundo: deben aprender a ser pobres en una sociedad moderna.
Para ello deben diseñar nuevas estrategias que permitirá a los sujetos examinar los criterios asumidos y ordenarlos de acuerdo con su presupuesto familiar, así como a renunciar a ciertos bienes y servicios por considerarlos innecesarios, cambian algunas costumbres al hacer sus compras, aprenden el manejo de las tarjetas de crédito, se mudan a vivir con sus familiares, piden prestado, venden algunos bienes, salen a trabajar todos los integrantes de la familia, cambian la escuela privada por la escuela pública, todo con el aspiración de mantener un estilo de vida que los agota y los lleva hacia los límites de sus fuerzas ante la descapitalización silenciosa; en fin, el empobrecimiento de la clase media trae transformaciones en sus formas y estilos de vida.
Además, en cada familia los cambios presentados con distintos niveles de dramatismo, puede darse la supresión de ciertas adquisiciones en determinados rubros: alimentación, salud, vestido, vivienda, educación, entre otros. Por tal motivo, buscan nuevas estrategias para enfrentar y sortear las dificultades cotidianas (Kessler, 1995:101).
De acuerdo con la lógica de Minujin y Kessler (1995), los nuevos pobres luchan por mantener pequeñas alegrías, pequeños gustos y placeres que se niegan a perder; y cuando esto sucede, tratan de reemplazarlos por otros nuevos a partir de sus posibilidades.
En ese sentido la realidad se presenta compleja, porque la nueva pobreza trae consigo un encadenamiento de pequeñas miserias, de ahí busquen pequeñas satisfacciones y se esfuercen por mantener sus expectativas para seguir adelante y no bajar los brazos.
Por lo tanto, los sujetos diseñan sus estrategias y en el camino hacen transformaciones y ajustes entre sus necesidades y sus expectativas; lo cual, finalmente, representa sus perspectivas de vida.
Lo anterior, conduce a analizar percepción económica de los sujetos, en las últimas décadas, los bajos ingresos económicos de la clase media la han conducido al empobrecimiento, en México y en otros países de Latinoamérica, debido a los salarios económicos los cuales cada vez se reducen más, situación que los conduce a rediseñar su forma y estilo de vida, conduciéndolos hacia una transformación en su forma de consumo que los ha llevado a suprimir algunos gustos.
Sin embargo, otro aspecto que conduce hacia la nueva pobreza tiene que ver con la caída económica sufrida por la clase trabajadora de la clase media, un valor central del imaginario también el cual se ve sumamente dañado: la creencia en el progreso.
Lo anterior, conduce al sujeto a cuestionar sobre el futuro que le espera y, sobre todo, en qué lugar queda la esperanza de una vida mejor, quedando de manifiesto como su vida es trabajar.
Por lo tanto, queda visible, cómo el sujeto en su caída arrastra sus expectativas y su estilo de vida al terreno de la desesperanza, por esa razón tiene la necesidad de buscar nuevos asideros que le den sentido a su cotidianidad.
Como podemos ver, la baja la percepción económica obtenida por los sujetos, se ve reflejada en los hogares y en los bolsillos de los sujetos trabajadores y también muestra cómo ha caído la esperanza de salir adelante. Lo anterior nos conduce a ver como las familias de la clase media en Latinoamérica, y específicamente en México, han padecido y enfrentado las crisis propiciadas por la aplicación de programas económicos mismos que repercuten en el estilo de vida y los conduce a redefinir su rumbo.
Estos antecedentes han dado la pauta para otras investigaciones y, sobre todo, dejaron establecido el concepto de nueva pobreza, por lo tanto, resulta casi imposible no remitirnos al contexto argentino, donde ya es un tema vivido, investigado y trabajado académicamente. Sin embargo, este avance, no ha sido logrado en países como México, donde los estudiosos siguen hablando de pobreza estructural y los políticos, por su parte, siguen tomándola como bandera para la obtención de votos y de recursos; mientras tanto, la clase media trabajadora sigue perdiendo el poder adquisitivo y se ve en la necesidad de buscar estrategias para mantener su estilo y forma de vida.
Ante la investigación realizada por Minujin y Kessler, surgen nuevos textos con perspectivas diferentes, pero dándole continuidad al enfoque de dichos autores, tal es el caso de:
D) José Bengoa
Este autor ha hecho referencia a la nueva pobreza en sus investigaciones, sin embargo, a diferencia de Minujin y Kessler (1995), quienes acuñaron el concepto de nuevos pobres, Bengoa prefiere utilizar el concepto de pobres modernos y coincide con los autores Argentinos en que la pobreza estructural siempre ha existido, y siendo parte de las agendas de gobierno para obtener recursos y finalmente son utilizados en políticas sociales que no atienden ni resuelven las problemáticas; la cual no es posible combatir y crece cada día, la pobreza con un número considerable de mexicanos debido a las políticas públicas erráticas los conducen sobre ese camino. Siguiendo las ideas anteriores es posible ver como se emplean los recursos en la creación de programas para atender las necesidades sociales, sin embargo, la pobreza existe y es un fenómeno social creciente y va generando otros tipos de pobreza.
Lo anterior, muestra a la pobreza actual, la cual nace de las mutaciones experimentadas en las últimas décadas, ha sido denominada como la pobreza de los modernos (Bengoa, 1995); en ese sentido trata deuna modernidad generadora de un nuevo tipo de pobreza:
ü Pobres por atraso: el progreso los va dejando rezagados.
ü Pobres por modernización: son producidos por el propio desarrollo.
Los dos tipos de pobreza antes mencionados y que son producto del autor en mención, ubican a la modernidad y nos deja ver a la pobreza de antaño la cual se une a la pobreza moderna, la cual a ha surgido a consecuencia de los modelos económicos y no se pueden ignorar porque afectan a más personas que no encuentran las estrategias suficientes para resolver su situación.
Ahora bien, para hablar de pobreza, Bengoa diseña tres tendencias para facilitar el tratamiento:
ü La heterogeneidad.
ü La internacionalización.
ü La privatización de la pobreza.
De dichas tendencias surge una nueva categoría social de pobres: quienes tienen la necesidad de afirmar su identidad en la carencia y hacen de su testimonio la base de su discurso.
Lo anterior nos muestra, como la pobreza ha traspasado los niveles sociales y ahora no nada más la encontramos entre los sujetos sin condiciones para vivir, sino también en sujetos que antes poseían bienes y tenían una calidad de vida, sin embargo, la perdieron como consecuencia del modelo económico, mismo que ocasionó devaluaciones y pérdidas de fuentes de trabajo y, por ende, propició el desempleo y el subempleo.
Del mismo modo, Bengoa identifica dos tipos de pobreza: la absoluta y la relativa; en la primera, presenta la carencia de medios básicos para vivir, mientras en la segunda registra un crecimiento económico, el acceso a nuevos bienes y servicios, la modernización de las relaciones económicas y sociales. En la actualidad es posible afirmar como las carencias cada vez se vuelven complejas e incluso heterogénea (Bengoa, 1995).
Es decir, la pobreza actual se vive, de forma diferente, en el sentido, de que antes la pobreza era homogénea, todos presentaban las mismas necesidades; pero ahora ya no sucede lo mismo, la pobreza ha sufrido una mutación y cada sujeto vive su propia pobreza. Por ello, ahora la podemos catalogar como algo subjetivo porque no representa lo mismo para todos, cada quien tiene un concepto de pobreza enfocado a sus propias necesidades, es por ello que, la pobreza es ahora heterogénea (Bengoa, 1995).
Las características señaladas representan los antecedentes propuestos por Bengoa quien estudió la pobreza, los cuales lo condujeron al concepto de pobreza: esta es abordada como un producto de la modernización en los países de Latinoamérica quienes asumieron desde 1991, en donde México no es la excepción, pues también ha sido parte de ese proceso.
Asimismo, los resultados mostrados acerca del crecimiento económico a través de fuentes oficiales no tienen ninguna relación con la realidad vivida por los sujetos. Por lo tanto, es conveniente retomar el tema de pobreza moderna presentado por Bengoa, quien plantea varias clasificaciones referidas a la pobreza; entre ellas encontramos estas dos:
ü Pobreza moderna.
ü Pobreza dura.
La pobreza moderna, según este autor, es sensible a las políticas sociales, a las variaciones en el empleo, a los aumentos en el salario. Además, está conformada por sujetos preparados académicamente, debido a que poseen un capital cultural y no quieren ser pobres y evitan identificarse con dicha situación de carencia. Por eso, luchan día a día y buscan estrategias que les permitan mantener su calidad de vida, debido a que no se resignan a vivir en la pobreza y ser parte de la nueva conceptualización: nuevos pobres.
En cambio, los sujetos enmarcados en la pobreza dura (pobres estructurales o pobres extremos, como también son denominados) corresponde a gente que perdió la esperanza y solo busca la manera de sobrevivir; en este caso, hace referencia a personas que no tienen más opciones, y no han aprendido, o mejor dicho, no están preparados para vivir; esta es la principal diferencia existente entre los dos tipos de pobreza (Bengoa, 1995).
En el contexto de México, la pobreza está presenta de una forma similar a Argentina debido a la similitud en la aplicación del modelo económico el cual se considera igual para ambos países; sin embargo, desde la perspectiva de Bengoa, en México se le denomina como «pobreza dura». A pesar de las características similares, los estudios mexicanos están retardados debido al poco conocimiento de la categoría de nuevos pobres; en su lugar, hacen mención a una población vulnerable en riesgo de ser parte de esa pobreza.Lo anterior, nos conduce a analizar la existencia de la pobreza, misma que hace presencia en el país desde el 2010, para ello, se consultaron los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), organismo dedicado a realizar la medición por medio de los siguientes indicadores: bienestar por ingreso y carencias en los derechos sociales de los sujetos.
De acuerdo con el cuadro 4, el CONEVAL suma a los pobres extremos con los pobres moderados dando un resultado de 46.2%, representando a 52 millones de sujetos con de 2.5 carencias. Es decir, casi la mitad de la población mexicana vive en condiciones de pobreza.

Representación gráfica de los elementos considerados para la pobreza
elaboración propia con base en datos del CONEVAL (2010)A través de los datos obtenidos en el CONEVAL, es posible constatar el crecimiento económico actual es disímil, provocando desequilibrios y es productor de pobres. De acuerdo con la perspectiva propuesta por Bengoa (1995), existen dos tipos de pobreza:
a) Pobreza asalariada
b) Pobreza tradicional
La pobreza asalariada: refiere a la clase trabajadora aun cuando realiza esfuerzos y trabaja para ganar un salario, este no le resulta suficiente para vivir. En cambio, la pobreza tradicional: hace alusión a una pobreza de subsistencia, donde los sujetos buscan sus propias formas de vivir. Por lo tanto, la pobreza sufre una transformación: deja de ser homogénea y se convierte en heterogénea.
Otra de las tendencias de la pobreza, según Bengoa, hace referencia a un tema emergente e internacional, debido a la generalización en los países desarrollados, donde la miseria existente es por atraso, pero también es una consecuencia de la modernidad, porque el desarrollo también produce pobres.
Por lo tanto, con la transformación sufrida por la pobreza, este autor señala la existencia de un cambio en la percepción, es decir, un cambio en la conciencia y en la cultura: ahora ésta es vista como producto de la internacionalización.
Lo anterior conduce a la tendencia más reciente: la privatización de la pobreza, según la cual ser pobre es responsabilidad de cada quién. Bengoa argumenta, como cada sujeto vive su propia pobreza, como dice Minujin, pobreza de puertas adentro. Por lo tanto, para Bengoa esta privatización lleva la marca de la frustración, por tratarse de una pobreza de personas llevadas a la igualdad, donde la democracia se veía presente y en algún momento tuvieron la oportunidad de acceder a la modernidad, pero de repente se perdió y se ven limitados causándoles un enorme desengaño.
A partir de las precisiones que hacen Minujin y Kessler donde dejan un precedente significativo y partiendo de ello Bengoa, plantea como el crecimiento económico de cada país es propuesto para lograr un desarrollo, sin embargo conlleva a la producción de pobres, que luchan por mantener su nivel de vida y, para ello, buscar las estrategias necesarias para lograr un soporte a su situación actual.
Lo anterior conduce a precisar que Minujin y Kessler (1995) son quienes utilizaron el concepto de nueva pobreza en Argentina, seguido de ellos Bengoa propone otras conceptualizaciones que identifican a los pobres existentes en su país y por ende en otros países de Latinoamérica.
Entonces vemos que Bengoa establece el concepto de pobreza de los modernos, una pobreza latente en todo el mundo como una consecuencia directa del progreso; surge así una nueva categoría de pobres. Sin embargo, el de Bengoa es un discurso diferente, y está constituido con base en su testimonio.
Ahora bien, hablar de nueva pobreza pudiéramos estar ablando de una pobreza relativa y lo mismo sucede con los nuevos pobres: estos poseen bienes materiales obtenidos en sus buenos momentos; actualmente tienen uno o dos empleos, lo que hace la diferencia porque antes de la crisis con un solo trabajo podían vivir dignamente, sin embargo en la actualidad dedican el mayor tiempo al trabajo y dejan de lado la vida familiar y social, lo cual hace que las personas vivan agobiadas, a este tipo de pobre Bengoa lo denomina como pobres asalariados, debido a que sobreviven de una percepción de salario donde predomina el estancamiento, mismo que ha quedado registrado desde la aplicación del modelo económico neoliberal en los noventa; además, una realidad donde solo ellos pueden saber si pertenecen a la categoría nuevos pobres, Minujin y Kessler(1995) denominan como pobreza de puertas adentro.
Lo anterior, nos obliga a conocer y analizar el concepto de estrategias a partir del paradigma de Bengoa, dicho autor señala que el nuevo pobre está enfocado a elaborar estrategias para seguir en el sistema. Asimismo, señala como la pobreza es un fenómeno mundial, y para abordar el tema lo relacionó con el proceso de modernización con el vivido actualmente, mismo que ha traído como consecuencia la «pobreza moderna» — como la denomina—, el autor y ha afectado a la clase media trabajadora. Por lo tanto, desde esa perspectiva existen pobres y sobreviven en medio de la modernidad y, por otra parte, aquellos pobres que aún no conocen la modernidad.
Lo anterior, nos muestra una realidad desoladora, donde la marcha del progreso ha dejado al pobre más pobre y a otros en la miseria, lo anterior como consecuencia del crecimiento económico que impera en los países y que no llega a la mayoría de los sujetos, quienes viven rodeados por la miseria, quedando estancados y suspendidos en el tiempo; incluso muchos carecen de los servicios más elementales.
Retomando lo anterior, vemos un contexto de pobreza material, donde las necesidades cada vez se presentan en mayor magnitud, es por ello la inquietud de estudiar este tema, debido a que atañe a una realidad donde un porcentaje alto de mexicanos están inmersos, sin embargo, existen sujetos preocupados por conservar sus formas de convivencia y sociabilidad, lo cual les permite sostener una calidad de vida. Asimismo, es importante analizar tanto las percepciones salariales como las condiciones laborales, junto con la responsabilidad de las empresas, el entorno físico y ambiental; al mismo tiempo, es apremiante atraer la mirada del gobierno en turno y preste atención a estos aspectos para tratar de aminorar la pobreza de la población que ante las políticas públicas implementadas se encuentran vulnerables.
En resumen, el paradigma del estudio de Bengoa está centrado en las estrategias a seguir en el nivel macro social, donde se encuentra involucrada la clase media trabajadora. A la vez, estas estrategias no están apartadas de la propuesta de Minujin y Kessler (1995) ni de la realidad mexicana.
Es importante destacar que las políticas públicas y el modelo económico implementado en la actualidad sigue creciendo el número de pobres y a partir del actual presidente, la clase media ha empobrecido más de lo esperado, debido a la nula sensibilidad de quienes dirigen el país, quienes además sostienen la idea errónea de la reducción de la pobreza extrema durante su mandato, lo que a la vista de la población se considera una burla y una cerrazón total al no querer ver la realidad.
Es importante mencionar, que en Sinaloa se vive la pobreza, y no han tenido la capacidad de generar empleos y los existentes tienen sueldos precarios ocasionando pobreza en los trabajadores asalariados que en la actualidad representan a la clase trabajadora.
Como podemos ver, la clase trabajadora sigue siendo castigada con los sueldos difusos, los que conducen a modificar su estilo de vida, y no podemos dejar de ver como la pobreza está presente en los diversos contextos.
Lo anterior, indica como la población vulnerable requiere de una urgente necesidad de que el gobierno en turno diseñe políticas públicas para apoyar a esta población, quienes dejan a la vista el deterioro de las condiciones de vida de la población, misma que ha provocado el surgimiento de nuevos estilos y modalidades de vida, donde deben considerarse para la implementación de las políticas públicas.
Considerando lo anterior estamos frente a un México caracterizado por una profunda desigualdad social, y en los últimos años vemos como las políticas públicas implementadas requieren ser reestructuradas y no estén en la espera de una recuperación del país donde se logre un crecimiento económico por sí solo, para que sirva de soporte para generar oportunidades de empleo, de educación para mejorar las condiciones de vida; situación que ha llevado al país al caos actual.
Finalmente es importante mencionar como la situación actual está acompañada de grandes franjas de pobreza aunado a la pobreza extrema donde los sujetos están llegando a los limites ante la impotencia de no conseguir un empleo, sin acceso de su población a los servicios y satisfactores de bienestar social, violento, inseguro, marginal, reprimido, con altos niveles de corrupción, con conflictos políticos y sociales entre otros.
a) En conclusión, hasta el momento de la realización de esta investigación, las crisis económicas registradas en México han impactado a la clase media trabajadora llevándolos a perder su poder adquisitivo y patrimonial, transformando su estilo y forma de vida.
b) Las transformaciones sociales, económicas y educativas están presentes en la vida cotidiana de los sujetos de la clase media trabajadora; la cual se visualiza en los estilos de vida.
Referencias
BOURDIEU, Pierre (1988). La distinción: criterios y bases sociales del gusto. Madrid: Taurus.
BAUMAN, Z. (2000). Consumismo y nuevos pobres. Barcelona: Gedisa.
BAUMAN, Z. (2006). Vida líquida. Barcelona: Editorial Paidós.
BAUMAN, Z. (2007). Vida de consumo. Madrid: Fondo de Cultura Económica.
BAUMAN, Z. (2010). Mundo de consumo. Madrid: Editorial Paidós.
COHEN, B. J. (1992). Introducción a la sociologia.México: McGraw-Hill
KESSLER, M. (1995). La nueva pobreza en la Argentina. Buenos Aires: Planeta.
KESSLER, M. Y María Mercedes di Virgilio (2008). «La nueva pobreza urbana: dinamica global, regional y argentina en las últimas décadas».CEPAL, núm. 95, 31-50.
SALAS, M. M. (2008). En el borde: el riesgo de empobrecimiento. Buenos Aires: Clacso.
BANCO MUNDIAL (1996). «Brecha de pobreza a nivel de la pobreza nacional (%). Disponible en http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.NAGP (Recuperado el 26 de enero de 2013).
BENGOA, J. (1995). «La pobreza de los modernos».Temas Sociales. Chile: Centro de Estudios Miguel Enríquez. Disponible en http://www.archivochile.cl/Ideas_Autores/bengoaj/bengoa0001.pdf (Consultado el 13 agosto de 2014).
CONEVAL. (2012). Consejo Nacional de Evaluacion. Disponible en http://www.coneval.gob.mx/Paginas/principal.aspx(Recuperado el 23 de enero de 2012).
INEGI (2005). INEGI.org.mx. Disponible en http://www3.inegi.org.mx/ Sistemas/temasV2/Default.aspx?s=est&c=21702 (Recuperado el 21 de septiembre de 2011).

