
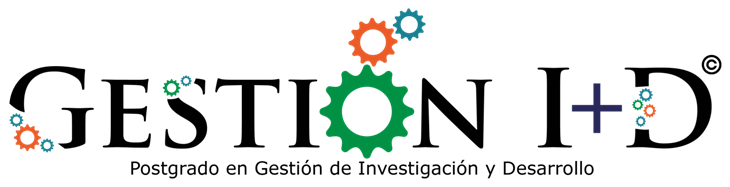

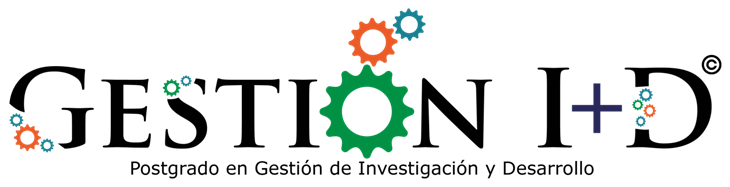
Artículos Científicos
ENERGÍAS ALTERNATIVAS EN LA ACTUALIDAD: UNA APROXIMACIÓN AL IMPACTO SOCIAL DEL NUEVO MODELO ENERGÉTICO
ENERGÍAS ALTERNATIVAS EN LA ACTUALIDAD: UNA APROXIMACIÓN AL IMPACTO SOCIAL DEL NUEVO MODELO ENERGÉTICO
Revista Gestión I+D, vol. 2, núm. 2, 2017
Universidad Central de Venezuela
Recepción: 18 Agosto 2017
Aprobación: 06 Octubre 2017
Resumen: El objetivo del artículo es responder cuál es la importancia que tienen las energías alternativas en la actualidad, y de qué manera se puede evidenciar su impacto social. Para cumplir el objetivo planteado, se llevó a cabo un análisis descriptivo y una estrategia documental, en virtud de lo cual se consultó el sistema de información estadística de la Agencia Internacional de Energía, así como informes publicados por este organismo y la Red de Políticas de Energía Renovable para el siglo XXI. Entre los hallazgos sobre estas energías, encontramos: 1) aunque cuentan con un sólido apoyo institucional, su desempeño en la satisfacción de la demanda energética mundial ha mantenido un rol minoritario y muy similar desde la década de 1970; 2) su participación más importante se realiza en sectores de consumo final, no de transformación; y 3) el modelo energético dominante aún privilegia las tecnologías que se relacionan con centrales concebidas para suministrar electricidad a grandes extensiones de territorio.
Palabras clave: Energía renovable, Cambio tecnológico, Consumo de energía, Política energética.
Abstract: The aim of this paper is to explore the importance of the alternative energies in the present, and the way that their social impact can be put into evidence. In order to meet this objective, a descriptive analysis and a documentary strategy were carried out, whereby the statistical information system of the International Energy Agency was consulted, as well as reports published by this agency and the Renewable Energy Policy Network for the 21st Century. Among the findings about these energies, we found: 1) although they have strong institutional support, their performance in satisfying world energy demand has maintained a minority and very similar role since the 1970s; 2) their most important participation is found in final consumption sectors, not transformation sectors; and 3) the dominant energy model still favors technologies related to power plants designed to supply electricity to large extensions of territories.
Keywords: Renewable energy, Technological change, Energy consumption, Energy policy.
Résumé: L'objectif de cet article est de répondre à la question de savoir quelle est l'importance des énergies alternatives de nos jours et de quelle manière leur impact social peut être mis en évidence. Pour atteindre cet objectif, une analyse descriptive et une stratégie documentaire ont été réalisées, en vertu desquelles le système d'information statistique de l'Agence internationale de l'énergie a été consulté, ainsi que les rapports publiés par cette agence et le Réseau des Politiques de l'Agence internationale de l'Énergie Renouvelable pour le 21ème Siècle. Parmi les constats sur ces énergies, nous trouvons: 1) bien qu'ils aient un soutien institutionnel solide, leur performance dans la satisfaction de la demande énergétique mondiale a maintenu un rôle minoritaire et très similaire depuis les années 1970; 2) sa participation la plus importante est dans les secteurs de la consommation finale, pas dans la transformation; et 3) le modèle énergétique dominant privilégie toujours les technologies liées à des installations conçues pour fournir de l'électricité à de vastes zones de territoire.
Mots clés: Énergie renouvelable, Changement technologique, Consommation d'énergie, Politique énergétique.
Introducción
Mediante el presente análisis pretendemos poner de manifiesto que la importancia de las energías alternativas en la actualidad es observable principalmente en relación a cuatro dimensiones: 1) respecto al uso de las energías no renovables de origen fósil; 2) en la desagregación de su participación por sectores; 3) en la tendencia que está tomando dentro de la producción total de energía; y 4) en el eventual efecto sobre las estructuras normativas que representan las estrategias de transición a las energías renovables, como producto de los compromisos locales adoptados en el marco del régimen jurídico internacional. Desde una perspectiva convencional, esto es igual a afirmar que la importancia de estas energías es visible a partir de su impacto social, y por lo tanto indagamos mediante datos estadísticos, el conjunto de acontecimientos empíricos que expresan la existencia de un nuevo clima tecnológico y energético, que sin duda tendrá incidencia en el sistema social actual. En este sentido, hemos estructurado nuestra exposición en tres secciones: primero, una argumentación sobre cómo entendemos el concepto de energía alternativa, luego una relación de los impulsos que se han dirigido a favorecer la adaptación de un nuevo modelo energético renovable, y finalmente una exposición de la medida en la que se ha cristalizado ese movimiento en pro de las tecnologías energéticas alternativas.
Energías alternativas y energías renovables
Con el término de energías renovables, se hace referencia a las clases de energía que se obtienen de fuentes naturales inagotables capaces de regenerarse, cuando se administran de manera sustentable (Mendoza y Pérez, 2010; 111). En algunos análisis es utilizado de manera intercambiable con el término “energías alternativas” (véanse Martínez, 1979; Breceda, Rincón y Santander, 2007), mientras en otros, se privilegia este último para abarcar todas las opciones energéticas diferentes a los hidrocarburos y el carbón, lo cual incluye fuentes de energía de características renovables como la hidráulica, solar, eólica, y biomasa, entre otras; y fuentes con características no renovables, como la nuclear y geotérmica (véanse Lenssen, 1993; Posso, 2004). Ambos conceptos ponen de relieve principalmente dos aspectos como distinción con respecto a las energías de origen fósil: 1) el carácter de “tecnologías limpias”, entendiendo por “limpias” las tecnologías que no emiten, o tienen niveles bajos de emisión de gases de efecto invernadero en sus procesos productivos (Ropeik, 2004); y 2) la noción de “seguridad energética”, definida como la garantía de suministro, diversidad de proveedores y la accesibilidad de los precios de la energía para el público y para la economía en general (Coderch, 2009; 60).
Con respecto a la primera distinción, es posible afirmar que aunque existen argumentos que presentan la opción nuclear como una “energía limpia”, fundamentándose en que las centrales nucleares no producen dióxido de carbono directamente, el debate energético ha evidenciado que la energía utilizada para el resto de su ciclo vital sí produce emisiones significativas. En tal sentido, ha sido señalado que en las fases de minería, enriquecimiento y fabricación de los elementos combustibles para la generación electronuclear, los requerimientos energéticos de la industria nuclear son cubiertos por maquinarias cuyo funcionamiento está basado en productos de origen fósil (Sánchez, 2011; 5-9).
En lo atinente a la segunda diferencia, consideramos que es necesario tener en cuenta que los costos de construcción de las plantas nucleares se han cuadriplicado en años recientes, atrasando en varios casos los cronogramas de ejecución de construcción de centrales nucleares, debido a factores como la atrofia de la fuerza laboral del sector, y el monopolio mundial de una empresa japonesa sobre la forja del acero para reactores (Grunwald, 2009). Tomando en cuenta estos factores, no nos parece claro bajo cuales criterios esta tecnología se inserta en la noción de energía limpia y seguridad energética. En esa medida, apartando a la energía atómica, tratamos los conceptos de energía renovable y energía alternativa como equivalentes.
Evolución y apoyo institucional de las energías renovables
El uso de la energía como base para el progreso económico y social, es parte de las transformaciones originadas por la Revolución Industrial, debido a que la economía se trasladó de un modelo de producción netamente rural, sustentado en la agricultura, a otro de generación de maquinarias y fábricas, en la que se intensificaron los sistemas de producción mecanizados y el transporte marítimo. La evolución de este proceso de industrialización posibilitó desde finales del siglo XIX la incorporación de nuevas formas de transporte como el automóvil y los aviones, así como de nuevos medios de comunicación, entre ellos el teléfono y la radio; y asociado a éstos, la utilización de nuevas fuentes de producción de energía para la generación eléctrica. De esta manera, la revolución tecnológica que había surgido con la máquina de vapor abastecida con carbón vegetal y posteriormente con hulla, cimentó la aparición de una economía de combustión energética basada en el petróleo y el gas (Scheer, 2012).
Puede afirmarse que hubo una etapa en la cual la energía atómica produjo un efecto de distracción sobre la capacidad potencial de las energías renovables, la cual ya era conocida incluso antes de habérsele otorgado a aquella el carácter de sustituta de la energía fósil. En este sentido, la producción de electricidad a partir de la energía eólica se conocía desde 1891, y en la década de 1930 se había demostrado cómo generar electricidad en centrales térmicas de energía solar. De la misma manera, a mediados de la década de 1950 la energía fotovoltaica ya estaba siendo desarrollada para la astronáutica y se habían logrado avances al respecto (Scheer, 2012).
Es sólo a partir de la década de 1990 que el desarrollo de las energías renovables recibió un fuerte impulso institucional (Gómez, 2009; 87). El compromiso para la elaboración y aplicación de políticas orientadas a incrementar el acceso y uso de fuentes de energías renovables, como mecanismo para reducir el consumo de fuentes energéticas de origen fósil, provino del marco jurídico internacional del cambio climático, conformado por tres instrumentos con obligaciones vinculantes, a saber: la “Convención marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático” (1992), el protocolo de dicha convención, conocido como “Protocolo de Kioto” (1997), y el “Acuerdo de París” (2015).
Bajo el mandato del artículo 7 de la Convención marco, las reuniones de cambio climático se han efectuado periódicamente desde 1995 mediante el órgano superior encargado del examen regular de su aplicación, denominado la Conferencia de las Partes (COP), la cual opera como el espacio de negociación de compromisos y adopción de las decisiones que, posteriormente, componen el conjunto detallado de normas para la aplicación práctica de la Convención. En la tabla 1, presentamos los puntos en los que los textos aprobados por las conferencias sobre el cambio climático, se intersectan con la materia de las políticas públicas referidas a las energías renovables.

Las tres categorías utilizadas en la tabla 1 para exponer los puntos de intersección, se basan en una estructura central que puede observarse en el marco jurídico internacional del cambio climático, a saber: compromisos de mitigación de gases de efecto invernadero y adaptación al cambio climático, que son respaldados por un financiamiento “masivo” proveniente de los países desarrollados para su cristalización; los mismos están sujetos al seguimiento transparente a partir de reportes, formas de verificación y de monitoreo de resultados (Cordonier, 2016).
En este contexto, puede observarse que las tecnologías de energías renovables son reconocidas entre las principales tecnologías de mitigación disponibles, y las estrategias de gestión de energía renovable son distinguidas por los beneficios que poseen para la adaptación. Integradas a los mecanismos que se indican en la tabla 1, su utilidad radica en ayudar a cumplir con las “contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional”, entendidas como los compromisos cuantificables de reducción de emisiones asumidos por los países. De hecho, en la COP21 de París 147 países de 195 representados, se comprometieron a incrementar el uso de la energía renovable a través de las “contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional” (REN21, 2016; 6).
El impacto que puede tener este aspecto disminuye debido a que la obligatoriedad del marco jurídico comprende únicamente la presentación de los planes de las contribuciones nacionales de cada país, pero no la consecución de los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero. No obstante, en función de los puntos de intersección expuestos en la tabla 1, se puede derivar que dada la característica de disposición a la rendición de los resultados obtenidos, sean positivos o negativos, la estructura del marco jurídico del cambio climático constituye un régimen que tiene correspondencia con otro conjunto de normativas y procedimientos aceptados en los ámbitos de la economía, el medio ambiente, la administración y la cooperación internacional. En tal sentido, el cumplimiento de los compromisos asumidos no depende únicamente de los gobiernos nacionales, sino también de los esfuerzos que éstos realicen para sumar a las universidades, los centros de investigación y desarrollo, los inversionistas, las organizaciones sociales, y las organizaciones políticas, entre otros.
Además del marco jurídico internacional del cambio climático, las principales pautas sobre desarrollo sostenible han representado, igualmente, un factor institucional favorable hacia una transición tecnológica. Aunque sin obligaciones vinculantes, la “Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo” (1992) y su programa de acción, conocido como “Agenda 21”, dieron un importante respaldo al objetivo de reducir los efectos perjudiciales de las tecnologías que utilizan energía de origen fósil en la atmósfera (ONU, 1992; 6). Posteriormente, la “Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible” (2002), junto a su “Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible”, pusieron de manifiesto la necesidad de introducir cambios fundamentales en la forma en que producen y consumen las sociedades. En este sentido, y siempre con la coletilla de “teniendo en cuenta las características y circunstancias concretas de cada país”, en el Plan de Acción se instó a los gobiernos así como a las organizaciones nacionales e internacionales, a promover el aprovechamiento de recursos naturales renovables para satisfacer en parte las necesidades energéticas del desarrollo sostenible, y a diversificar el suministro de energía aumentando la contribución de las fuentes renovables a la oferta total de energía.
Diez años después, en el documento final de la “Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible” (2012), titulado “El futuro que queremos”, se reafirmó que el aumento de la proporción de energía renovable en la matriz energética, así como la utilización de tecnologías renovables, son elementos centrales para el desarrollo sostenible (ONU, 2012; 27). Si bien los principios y enunciados de estos documentos no son justiciables, han significado una ampliación en el alcance de las opciones sociales y políticas del consenso institucional en torno a las energías renovables, al promover la noción que las decisiones de los temas que se vinculan con el desarrollo, sean el resultado de un proceso que promueva la sustentabilidad (Boyle, 2004).
Este esfuerzo institucional también ha recibido acompañamiento desde el ámbito de la investigación académica e independiente, y recientemente se han señalado varios escenarios de 100% de cobertura de las necesidades mediante la utilización de las nuevas tecnologías de aprovechamiento de energías renovables. En este punto, nos referiremos a un artículo publicado por la revista Scientific American elaborado por investigadores de la Universidad de Stanford y la Universidad de California, en el cual se plantea como interrogante si ¿es factible transformar los sistemas energéticos del mundo, y podría lograrse en dos décadas? Aunque los autores señalan que las respuestas dependen de las tecnologías elegidas, de la disponibilidad de materiales críticos y de factores económicos y políticos, el ejercicio sobre cómo suplir una demanda estimada de 11,5 Teravatios (TW) de energía renovables para el año 2030 apunta a que la infraestructura que proporcione dicha cantidad de energía estaría conformada por 490.000 generadores de corriente de marea de 1 Megavatio (MW); 5.350 plantas geotérmicas de 100 MW; 900 plantas hidroeléctricas de 1.300 MW; 3.800.000 turbinas eólicas de 5 MW; 720.000 convertidores de olas de 0,75 MW; 1.700.000.000 sistemas fotovoltaicos de techo de 0,003 MW; 49.000 plantas termosolares de concentración de 300 MW; y 40.000 plantas fotovoltaicas (o granjas solares) de 300 MW. Es decir, considerando el aporte de los recursos naturales a este escenario, 51% sería aportado por el viento, 40% por el calor o la luz solar, y 1% provendría del agua (Jacobson y Delucchi; 2009).
En virtud de todo lo expuesto, es posible afirmar que en el presente se ha configurado un nuevo clima social relacionado con la energía, y como parte del mismo, el impulso hacia una adaptación tecnológica con base en los recursos renovables aparece siempre como un vector clave (Nieto, 2010; 36)
Las energías alternativas en la actualidad
A pesar de este incremento gradual en los factores que han estado influyendo para un cambio hacia un modelo energético sostenible, para el año 2014 la producción de energía todavía seguía dominada por las fuentes no renovables. De acuerdo con datos publicados por la Agencia Internacional de Energía (AIE, 2016a), para ese año el crudo y el gas licuado de petróleo (GLP) aportaron 31,2% del total de la energía producida a nivel mundial, y por su parte el carbón y la pizarra bituminosa (esquisto) 28,8%. Si bien estas proporciones son menores que las correspondientes al año 1971, en el que el crudo y el GLP representaban 45,21% en la producción de energía, y el carbón 25,42%, el peso relativo de las fuentes de energía renovables sigue estando lejos de los niveles que observamos en las energías no renovables. De hecho, la contribución de las energías renovables para la producción total de energía a nivel mundial ha variado positivamente en ese mismo período, pero puede afirmarse que lo hizo muy poco ya que estuvo entre 12,85% del total de la energía producida en 1971, y 13,97% para el año 2014. Este hallazgo es más patente si tomamos en cuenta que el gas natural representaba 15,99% de la producción energética en 1971, y para el año 2014 su participación fue de 21,21%. En el gráfico 1, se expone la desagregación de las fuentes utilizadas para la producción de energía, expresada en kilotones equivalentes de petróleo (ktep), entre los años 1971 y 2014.

Con relación a la evolución de la producción de energía renovable que se observa en el gráfico 1, la mejor variación se presentó entre 2004 – 2014, siendo en promedio de 3,18% interanual. En este contexto, es oportuno llamar la atención acerca de la desaceleración de la producción de energía atómica o nuclear, la cual experimentó un crecimiento sostenido y significativo hasta mediados de la década de 1990, pero para el año 2014 su porcentaje del total de la energía generada (4,79%) se ubicó en los niveles alcanzados para el año 1984 (4,34%).
Además, en el gráfico 1 se aprecia que la producción de energía renovable experimentó en menor medida la variación negativa que se observa entre los años 2008 y 2009, y de hecho puede considerarse que fue la fuente de energía que experimentó mayor crecimiento entre esos dos años, a saber 2,59%, mientras la variación en la producción de las otras fuentes de energía fue: carbón y pizarra bituminosa 1,64%; crudo y GLP -0,62%; gas natural 0,56%; y atómica -0,42%.
En el sector de la generación eléctrica, el dominio de las energías no renovables también es evidente. De acuerdo con datos contenidos en el “Reporte de la Situación Global 2015”, publicado por la Red de Políticas de Energía Renovable para el siglo XXI (REN21), el grupo de energías alternativas o renovables aportó en conjunto 22,8% del total de la energía que era utilizada en el mundo para la producción de electricidad. El gráfico 2 representa la contribución por cada tecnología de energía renovable.

En el gráfico 2 observamos que desde el punto de vista de las nuevas fuentes con capacidad generadora de electricidad en el mundo, la energía eólica representó la tecnología con la utilización más significativa. No obstante, al notar que la energía hidráulica constituyó el mayor porcentaje en el ámbito las energías renovables, y que la principal participación en la generación total corresponde con las energías no renovables, resulta claro que el modelo energético dominante aún privilegia las tecnologías que se relacionan con centrales de generación eléctrica de gran potencia, concebidos para suministrar electricidad a grandes extensiones de territorio, como las centrales hidroeléctricas, o las centrales térmicas convencionales que funcionan con carbón, gas, heavy fuel oil o diésel.
En efecto, el carbón fue el mayor contribuyente a la producción mundial de electricidad (40,7%). El gas natural desempeñó un rol menor al de las energías renovables con una participación de 21,6%, por delante de la energía proveniente de fisión nuclear (10,6%), y del petróleo (4,3%).
Tomando como referencia el informe “Tendencias Renovables Claves” (AIE, 2016b), en el gráfico 3 se presenta la desagregación sectorial del consumo de las energías renovables a nivel mundial, correspondiente al año 2014. Al respecto, observamos en el gráfico 3 que la mayor parte de la producción de las energías renovables es utilizada en los sectores residencial, comercial y de servicios públicos.

Como se evidencia en el gráfico 3, sólo 32,5% de las energías renovables fue utilizada para la generación de electricidad en todo el mundo. Es decir, más de la mitad de la energía renovable se utilizó en lugares distintos de las centrales de transformación de energía primaria en electricidad, y ha tenido lugar en los sectores de consumo final. Al respecto, el comportamiento más significativo al final de 2014 es el incremento de las fuentes de energías renovables en las actividades de transporte. En comparación con el año 1990, el consumo realizado por este sector presentó un crecimiento de 1252%, toda vez que pasó de 5.900,05 ktep (0,5% del consumo total en 1990) a 73.889,01 ktep (4% del consumo total de energía renovable en 2014). En el resto de los sectores, la variación para el año 2014 con respecto a la línea de base 1990, también fue positiva pero notablemente menor: plantas de electricidad 144%, industria 72%, cogeneración de electricidad y calor 69%; y residencial, comercial y servicios públicos 38%.
El consumo del transporte abarca el uso de combustible para: a) aeronaves de aviación doméstica, comercial, privada, agrícola, pruebas de motores; b) vehículos de carretera, así como para vías agrícolas e industriales; c) tráfico ferroviario comercial e industrial; y d) navegación doméstica. El incremento observado se asocia principalmente a los biocombustibles líquidos, los cuales constituyen en promedio 97,89% de la energía renovable utilizada en el transporte entre 1990 y 2014, seguidos por los biocombustibles sólidos y los biogases, promediando en ese mismo período 1,48% y 0,63% respectivamente.
Conclusiones
Actualmente, se ha alcanzado un amplio consenso económico y social en torno a la aplicación de las energías alternativas para cubrir mayores fracciones de la demanda energética a nivel mundial. Las preocupaciones sobre el futuro del medio ambiente y el ecosistema a escala mundial, las mismas que permearon la otrora elogiada producción de energía atómica, son las principales ideas que fuerzan por el desplazamiento del modelo energético de combustión fósil que domina en la producción de energía. Son muchas las ventajas que suelen atribuírsele a las tecnologías de energías renovables, y pareciera que con éstas ocurrirá de la misma forma en que han evolucionado las innovaciones industriales, las cuales comienzan con el uso localizado de la tecnología disponible y luego extienden su utilización, debido a una mayor accesibilidad y mejor desarrollo de los componentes. Sobre todo, porque hoy en día se tiene más conocimiento acerca de los medios para la implementación de un modelo 100% renovable.
Sin embargo, mientras persista el consumo energético elevado de los miembros de la sociedad, también se mantendrá la necesidad de incrementar la producción de energía con la participación de cualquier tipo de fuente, renovable o no, y permanecerá en entredicho si el flujo de energía demandado podrá ser aportado por las tecnologías pilares de las energías renovables: eólica, solar y biomasa. Estas interrogantes operan a favor del importante apoyo institucional con el que también cuentan las tecnologías de energías fósil y nuclear, por lo que el conjunto de los productos tecnológicos disponibles seguirá siendo un factor determinante del modelo energético vigente: centros de gran potencia dirigidos a cubrir grandes extensiones de territorio.
En efecto, al ritmo observado desde la década de 1970, todo parece indicar que en el futuro próximo y a mediano plazo, permanecerán coexistiendo el modelo energético de extracción, bien sea de hidrocarburos, uranio o carbón, con el modelo energético renovable, por lo que el mayor aporte de las energías alternativas a los países en desarrollo seguirá siendo el reconocimiento de la significación de esa tecnología como un conductor de valores.
Ese aporte puede ser de alcance limitado si sólo determina las características y condiciones del desarrollo, atendiendo orientaciones del tipo ¿cómo gestionar las consecuencias que se producen y manifiestan ahora como producto de las decisiones de años pasados que han tenido efectos adversos en el entorno natural? Pero no hay que dejar de advertir que también presenta implícitas propiedades para un impacto en el sistema social mucho más extendido, si notamos que tener la capacidad de implementar una transición tecnológica para aprovechar la energía renovable disponible y transformarla en valores de uso, implica lidiar con procesos locales que se constituyen en conjunto y en diferentes horizontes de tiempo, como una serie de reformas en estructuras normativas, reglas técnicas e instituciones.
Al respecto, consideramos que una futura línea de investigación de importancia explicativa sobre este tema para países en desarrollo, es avanzar en el diseño de un modelo estadístico que nos ayude a complementar la comprensión del crecimiento en el consumo de energías renovables descrito en nuestro análisis. Desde un punto de vista metodológico, resulta conveniente enfocarse en datos referidos a un país determinado, y analizar en qué medida variables como el peso de las reformas legales que haya adoptado a favor de las energías alternativas, la capacidad de acceso a combustibles provenientes de hidrocarburos, la producción neta de electricidad, las fuentes para producirla, el consumo eléctrico per cápita, el producto interno bruto, el costo de producción de electricidad, y el nivel de inversión de la cooperación internacional para el desarrollo; pueden tener una relación estadística que describa el cambio en la dirección hacia una mayor utilización de las tecnologías de energías renovables.
Referencias Bibliográficas
Agencia Internacional de Energía (AIE) (2016a): “IEA Headline Global Energy Data”. Recuperado de h ttps://www.iea.org/media/statistics/IEA_HeadlineEnergyData _ 2016.xlsx
Agencia Internacional de Energía (AIE) (2016b): “Key Renewables Trends. Excerpt from: Renewable Information”. Recuperado de h ttps://www.iea.org/publications /freepublications/publication/KeyRenewablesTrends.pdf
Boyle, Alan (2004): “Derecho internacional y desarrollo sustentable”, en: Estudios Internacionales, 37 (147), p. 5-29. Recuperado de h ttp://www.jstor.org /stable/41969264
Breceda, Miguel; Rincón, Eduardo y Santander, Luis (2007): “Uso de energía alternativa en los desarrollos turísticos del Caribe”, en: Teoría y Praxis, núm. 3, enero-junio, 2007, pp. 161-171. Recuperado de h ttp://www.redalyc.org/articulo .oa?id=456145111015
Coderch, Marcel (2009): “¿Renovables O Nuclear? La economía política de la sostenibilidad energética”, en: Ecología Política, No. 39, Cambio climático y Energías Renovables, pp.59-64. Recuperado de h ttp://www.jstor.org/stable /41420354
Cordonier, Marie-Claire [Cambridge Law Faculty] (2016, febrero 4): “Understanding the Paris Agreement: Prospects for Climate Justice and Sustainable Development” [Archivo de video]. Recuperado de h ttps://environmentaljusticetv.wordpress.com/ 2017/05/27/understanding-the-paris-agreement-prospects-for-climate-justice-and-sustainable-development-3/
Delucchi, Mark, y Jacobson Mark (2009): “A path to sustainable energy by 2030”, en: Scientific American, Noviembre de 2009, pp. 58-65. Recuperado de https://web.stanford.edu/group/efmh/jacobson/Articles/I/sad1109Jaco5p.indd.pdf
Gómez de Segura, Roberto Bermejo (2009): “Breve análisis de un modelo eléctrico basado en las energías renovables”, en: Ecología Política, No. 39, Cambio climático y energías renovables, pp.87-91. Recuperado de http://www.jstor.org/stable/41420358
Grunwald, Michael (2009): “Seven Myths About Alternative Energy”, en: Foreign Policy Journal (online), August 21, 2009. Recuperado de http://foreignpolicy.com/2009/08/21/sevenmythsaboutalternativeenergy/
Lenssen, Nicholas (1993): “El futuro de las energías alternativas”, en: Política Exterior Vol. 7, No. 31 (Winter, 1993), pp. 126-145. Recuperado de h ttp://www.jstor.org /stable/20643356
Martínez, Manuel (1979): “Fuentes alternativas de energía”, en: Investigación Económica, Vol. 38, No. 148/149 (Abril-Septiembre 1979), pp. 367-372 Recuperado de http://www.jstor.org/stable/42777041
Mendoza, Emma y Pérez, Vadim (2010): “Energías renovables y movimientos sociales en América Latina”, en: Estudios Internacionales, Año 43, No. 165 (Enero - Abril 2010), pp. 109-128. Recuperado de http://www.jstor.org/stable/41392132
Nieto, Joaquín (2010): “Economía sostenible y empleos verdes en tiempos de crisis”, en: Ecología Política, No. 40, Trabajo y medio ambiente, pp. 35-46. Recuperado de http://www.jstor.org/stable/41420377
Organización de las Naciones Unidas (ONU) (1992a): “Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático”, FCCC/INFORMAL/84*, recuperado de http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/CC%20FCCC%20Informal%2084.pdf
Organización de las Naciones Unidas (ONU) (1992b): “Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo”, A/CONF.151/26 (Vol. II). Recuperado de http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-2.htm
Organización de las Naciones Unidas (ONU) (1998): “Protocolo de Kioto de la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático”, FCCC/INFORMAL/83. Recuperado de h ttp://unfccc.int/portal_espanol /informacion_basica/protocolo_de_kyoto/items/6215.php
Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2012): “Resolución aprobada por la Asamblea General el 27 de julio de 2012. 66/288. El futuro que queremos”, A/RES/66/288. Recuperado de h ttp://www.un.org/ga/search /view_doc.asp? symbol=A/RES/66/288&Lang=S
Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2015): “Acuerdo de París”. Recuperado de h ttp://unfccc.int/portal_espanol/essential_background/acuerdo_de_paris/ítems /10085.php
Posso, Fausto (2004): “Estudio del desarrollo de las energías alternativas en Venezuela”, en Anales de la Universidad Metropolitana, Vol. 4, Nº 1 (Nueva Serie), pp. 147-164. Recuperado de h ttps://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo /4003560.pdf
Red de Políticas de Energía Renovable para el siglo XXI (REN21) (2015): “Renewables 2015, Global Status Report”. Recuperado de h ttp://www .ren21.net/wp-content/uploads/2015/07/REN12-GSR2015_Onlinebook_low1.pdf
Red de Políticas de Energía Renovable para el siglo XXI (REN21) (2016): “Energías Renovables 2016, Reporte de la Situación Mundial”. Recuperado de http://www.ren21.net/resources/publications/
Ropeik, David (2017): “Clean Energy Mind Games”, en: Issues in Science and Technology 33, nro. 4 (Summer 2017). Recuperado de h ttp://issues.org/334/clea nenerg ymindgames/
Sánchez Vásquez, Luis (2011): “Conflictos socioambientales en torno a la energía nuclear. Perspectivas desde la Investigación para la Paz”, en Revista de Paz y Conflictos, núm. 4, 2011, pp. 1-21. Recuperado de h ttp://redalyc.uaemex.mx /src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=205017234003
Scheer, Hermann (2012): “No existe alternativa a las energías renovables. El imperativo natural largamente reprimido”, en: Mientras Tanto No. 117, Los límites del crecimiento: crisis energética y cambio climático, pp. 47-67. Recuperado de http://www.jstor.org/stable/41479034
Urrutia Silva, Osvaldo (2010): “El régimen jurídico internacional del cambio climático después del Acuerdo de Copenhague”, en: Revista de Derecho (Valparaiso), núm. XXXIV, pp. 597-633. Recuperado de h ttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id =173616611019

