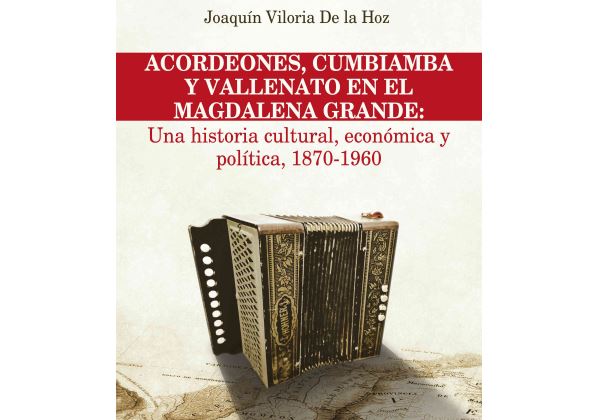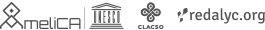Existen varios trabajos que abordan la
historia de la música vallenata, muchos de los cuales relatan la creación del Festival
de la Leyenda Vallenata o narran las anécdotas que dieron origen a las
canciones y que dan cuentan de las vivencias de los compositores y de los
protagonistas de las letras. Este trabajo de Joaquín Viloria aborda esta
historia con una rigurosidad de fuentes y considerando el contexto cultural,
económico y político en el que este ritmo musical se consolidó como uno de los
más importantes del país. Esta es una gran contribución a la cultura colombiana
porque reconstruye parte de la historia del Magdalena Grande en el período
1870-1960.
El libro de Viloria deja varios
mensajes clave para entender la evolución de la música de acordeón en el país.
En primer lugar, la consolidación de este ritmo musical se dio siguiendo las
bonanzas económicas que se registraron en el Magdalena Grande. Inicialmente
Riohacha y sus alrededores vivieron una prosperidad comercial y una
significativa dinámica demográfica entre 1840 y 1870, como resultado de la
explotación del palo de tinte y el dividivi que era recogido por indígenas para
ser exportados a Holanda, Inglaterra y Francia, principalmente. Viloria
menciona que lo más probable es que la importante colonia de judíos de Curazao
residentes en Riohacha a finales del siglo xix,
hayan sido quienes introdujeron los primeros acordeones por este puerto, debido
a las conexiones que tenían con casas comerciales de Rotterdam, Ámsterdam,
Londres y Nueva York.
La siguiente bonanza económica en el
Magdalena Grande se dio en Ciénaga y sus alrededores, en la que comenzó a
identificarse como la Zona Bananera, gracias al auge de las exportaciones de
banano entre 1890 y 1930. La prosperidad económica atrajo a muchos migrantes
extranjeros (italianos, franceses, españoles y árabes, principalmente) y
nacionales (bolivarenses, santandereanos y guajiros). Con esta mezcla, Viloria
argumenta que se fue formando la “cultura zonera”, en donde el acordeón fue
incorporado a las llamadas cumbiambas en la década de 1890.
El auge económico propiciaba también
las parrandas, las fiestas, creando una efervescencia que atraía a muchos
intérpretes provincianos del acordeón a ofrecer su arte en las cantinas, lo que
ayudó a la divulgación de la música de acordeón por la región. Viloria menciona
relatos que indican que algunos de los acordeoneros de provincia compraban
instrumentos que luego vendían en los pueblos de sus territorios generalizando
así la masificación del acordeón en el Magdalena Grande.
El tercer auge económico se presentó
con el despegue de Valledupar. Esta ciudad se mantuvo aislada hasta la década
de 1930, cuando llegó a la presidencia de la república Alfonso López Pumarejo,
cuya madre era oriunda de esta ciudad. Este presidente impulsó las vías que
permitieron la integración con Santa Marta y Riohacha. A finales de 1940
comenzó la siembra de algodón en esta provincia, que luego consolidó una
bonanza económica sin precedentes en las décadas de 1950 y 1960. Como
resultado, la que más tarde sería la capital del Cesar duplicó su población en
la primera mitad del siglo xx. De
esta forma, Valledupar se convirtió en el epicentro de la música de acordeón
del Magdalena Grande a mediados del siglo xx.
En medio de este cambio en las
tendencias económicas, Viloria muestra que se fueron dando las importaciones de
los primeros acordeones a Colombia. El primer registro encontrado de ingresos
del instrumento data de finales de la década de 1860. Aunque la información
contiene solo el peso y no el número, el autor hace una estimación de la
cantidad considerando el peso de los acordeones usadas en ese lapso de tiempo.
Así se estimó que, en el año fiscal 1869-1870, Colombia importó 17 acordeones
por las distintas aduanas del Caribe: once por Riohacha, cuatro por Sabanilla y
dos por Cartagena. Luego, en el año transcurrido entre 1871 y 1872 se registró
un incremento importante en las importaciones de acordeones. En este periodo
ingresaron al país 291 instrumentos, 63% a través de la aduana de Sabanilla y
el resto por Cúcuta.
El acordeón se convirtió en un
instrumento fundamental de los grupos musicales de finales del siglo xix y comienzos del siglo xx. Las celebraciones que se realizaban
eran llamadas cumbiambas. De hecho, los relatos de distintos viajeros que
pasaron por el Caribe colombiano coinciden en mencionar la presencia de dichas
cumbiambas en varios pueblos caribeños.
El autor indica que no era muy claro
el nombre del ritmo musical que se interpretaba con el acordeón. Esa
indefinición llevó a que en las décadas de los 1940 y 1950 se denominara como
“porro”, donde se incluían varios de los ritmos existentes como la cumbia, el
bullerengue, el merengue, la puya y hasta el mismo porro. Con el tiempo, los
ritmos fueron diferenciándose unos de otros y en especial la música de acordeón
comenzó a marcar una diferencia frente a otros ritmos que se interpretaban en
el Caribe colombiano.
Un hecho que destaca el autor es que
el surgimiento de la música de acordeón en Colombia se dio en el momento en que
la industria discográfica y la radiodifusión eran las fuerzas dominantes de la
cultura musical del país. Esas tendencias contribuyeron a que la música
campesina del Magdalena se convirtiera en música popular y se propagara
rápidamente en el Caribe colombiano con el nombre de música vallenata.
De igual forma, se iniciaron
festivales de música vallenata en diversos pueblos del Magdalena Grande como
Fundación, El Retén, Pivijay, La Paz y Aracataca, entre otros. Uno de los
concursos pioneros era organizado por el comerciante libanes Camilo George
Chams en Fundación, con el fin de promover la venta de las radiolas y los
discos de acetato en su negocio. El primero se realizó en 1950 y se prolongó
hasta 1959, aunque no se tiene claridad sobre la periodicidad con la que se
realizaba este evento.
Otro de los festivales del que se
tiene referencia en la historia es el organizado en 1966 por sugerencia de
Gabriel García Márquez en Aracataca. Después de varios años fuera del país,
García Márquez le pidió a su amigo Rafael Escalona que le organizara una gran
parranda con los principales intérpretes de acordeón. El escritor había
conocido el vallenato durante su paso por La Paz (Cesar), cuando era vendedor
de enciclopedias en la zona y su amigo Manuel Zapata Olivella prestaba el
servicio médico rural obligatorio en esa población. Asistieron delegaciones de
músicos de Valledupar, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Ciénaga,
Fundación, Pivijay y Aracataca principalmente.
Esta idea fue tomada por un grupo de
vallenatos, los cuales, luego de la creación del departamento del Cesar,
decidieron constituir el Festival de la Leyenda Vallenata, que, aprovechando la
celebración de una tradición religiosa en Valledupar, escogería como rey
vallenato al mejor intérprete de acordeón. De esta manera se consolida este
género como uno de los más importantes y representativos del país.
La obra de Viloria es un relato ameno
y con rigurosidad académica que aporta nuevos elementos a la historia de la
música de acordeón en el país. Los lectores podrán entender los orígenes y
evolución de este género musical desde finales del siglo XIX hasta mediados del
siglo XX. A su vez, el texto narra el contexto económico del Magdalena Grande
en ese periodo, el cual es clave para comprender la consolidación de la música
de acordeón en el Caribe colombiano.