
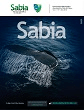

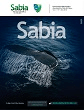
Artículos
Realidad y ficción en la vida de los jóvenes de calle
Fact and fiction in the lives of street kids
Sabia Revista Científica
Universidad del Pacífico, Colombia
ISSN: 2323-0576
ISSN-e: 2711-4775
Periodicidad: Anual
vol. 6, núm. 1, 2020
Recepción: 05 Febrero 2019
Aprobación: 04 Julio 2019
Resumen: La calle es el espacio público que habitan los jóvenes de calle como si fuese su hábitat natural, con una vocación genuina. En ella hacen su aprendizaje y proyectan su vida, sea que tengan o no un hogar, una familia biológica de apoyo. El artículo presenta la faceta artística, social, política y ante todo humana de los jóvenes de calle, aquellos que forman parte de un colectivo rap, hip, hop, graffiteros, que en el pasado fueron el huérfano, el pícaro y el vagabundo. Estos jóvenes se distinguen por el tipo de relación que establecen con las instituciones del Estado y por su resistencia a la figura de autoridad como es el padre, el policía, el juez. Para ello se consulta en artículos, estudios, investigaciones, del mismo modo en el corpus ficcional del poema, la canción rap, la novela y la película, en autores cuyas obras dejaron huella como Miguel de Cervantes Saavedra, Mateo Alemán, Charles Dickens, Patrick Süskind, Emma Reyes, Charles Chaplin, Víctor Gaviria, principalmente. El propósito es presentar a los jóvenes de calle desde la realidad y la ficción, después de consultar y analizar documentos que ofrecen un contenido o discurso empírico, teórico y simbólico. El artículo revela algunas constantes en el mundo de los niños y jóvenes de calle como la asertividad y la libertad y los cambios operados en aspectos como la política pública de protección de poblaciones vulnerables y la forma de rebeldía o resistencia que asumen como un rasgo de identidad. La calle tiene la connotación de espacio público amenazado, de riesgo potencial o peligro, pero también de hogar sustituto, escuela de la vida y espacio donde convergen intereses, expectativas y sueños del colectivo.
Palabras clave: Jóvenes de Calle, Vagabundeo, Identidad Colectiva, Institucionalidad, Arte de Resistencia y Rebeldía.
Abstract: The street is the public space that street youths inhabit as if it were their natural habitat, with a genuine vocation. In it they make their learning and project their life, whether they have a home or not, a biological family of support. The article presents the artistic, social, political and, above all, the human side of street youths, those who are part of a collective of rap, hip, hop, grafiti artists, who in the past were the orphan, the rogue and the vagabond. These young people are distinguished by the type of relationship they establish with the institutions of the State and by their resistance to the figure of authority such as the father, the policeman, the judge. To this end, they are consulted in articles, studies, research, as well as in the fictional corpus of the poem, the rap song, the novel and the film, by authors whose works left their mark, such as Miguel de Cervantes Saavedra, Mateo Alemán, Charles Dickens, Patrick Süskind, Emma Reyes, Charles Chaplin, and Víctor Gaviria, mainly. The purpose is to present street youth from reality and fiction, after consulting and analyzing documents that offer an empirical, theoretical and symbolic content or discourse. The article reveals some constants in the world of street children and youths such as assertiveness and freedom and the changes that have taken place in aspects such as public policy for the protection of vulnerable populations and the form of rebellion or resistance that they assume as a feature of their identity. The street has the connotation of threatened public space, of potential risk or danger, but also of substitute home, school of life and space where interests, expectations and dreams of the collective converge.
Keywords: Street Youth, Wandering, Collective Identity, Institutionality, Art Of Resistance And Rebellion.
Introducción
En el propósito de conocer el universo de los jóvenes de calle, el investigador combina diversas fuentes de información y asume un enfoque asertivo en la lectura de los referentes sean estos de carácter teórico, empírico y ficcional. En principio trata de ubicarse en la perspectiva de los jóvenes de calle para abandonar el estereotipo de que ellos causan problemas en virtud de su edad, cuando los problemas en realidad se producen porque su imaginario y sus expectativas difieren del estado de cosas o las instituciones que dirigen los adultos. Sin embargo, no se puede desconocer, siguiendo a Falicov (1991), que el conflicto intergeneracional de los jóvenes con sus padres y mayores, con quienes se relaciona, se intensifica en este período del ciclo de vida, que no sólo es biológico sino también subjetivo y que se enfrenta al adulto o mayor como símbolo de autoridad. Por ello, si se desea explorar más ampliamente el mundo de los jóvenes de calle y su significación o semiótica (Eco, 1974) cabe hacerlo incluyendo de referentes artísticos como poemas, novelas y películas a los tradicionales documentos de corte académico, los estudios realizados por otros investigadores y los testimonios directos de los jóvenes que participan en los mismos como sujetos de investigación.
Además, esta revisión de antecedentes que se refieren a los jóvenes de calle y a temas conexos con el fenómeno como el hip hop, el rap, el grafiti, la resistencia, la masculinidad, la pobreza, el abandono familiar y estatal, la independencia y la libertad en la sociedad globalizada, incluye una mirada a la historia. De este modo se puede entender cuánto ha cambiado la condición juvenil, el concepto de juventud y el escenario de la calle, el espacio público que parece de todos y de ninguno (Civila, 2013) en el devenir de la historia. El contexto social y la época inciden en la identidad de los jóvenes y en sus proyectos de vida. Así, por ejemplo, en la gesta de independencia, en 1817, Policarpa Salavarrieta exclama: “¡Pueblo indolente! ¡Cuán diversa sería vuestra suerte, si conocieseis el precio de la libertad! Ved que aunque mujer y joven, me sobra valor para sufrir la muerte y mil muertes más, y no olvidéis mi ejemplo” (Pérez, 2015, p. 69). Dos siglos después Colombia parece alcanzar la paz, pero los jóvenes todavía están obligados a cumplir el servicio militar o al menos a pagar una suma de dinero para obtenerla, pues sin ella tienen pocas opciones de conseguir un trabajo, ya que el empleador rechazará a quien haya incumplido su deber patriótico.
Metodología
El artículo se basa en tres tipos de antecedentes: antecedentes teóricos (investigaciones, estudios y artículos basados en teorías), antecedentes empíricos (narraciones y testimonios por parte de niños y jóvenes, o por adultos que dan su propia versión de las ideas y los hechos) y antecedentes ficcionales (poemas, canciones, cuentos, novelas y películas que develan el mundo simbólico de los niños y jóvenes de calle). En el primer grupo de trabajos se aprecia una riqueza conceptual importante sobre el colectivo de jóvenes que transitan en la calle o permanecen todo el tiempo en el espacio público. El análisis se apoya en teorías adscritas al paradigma de la modernidad, en la propuesta de políticas de inclusión social, prosperidad y progreso, teorías, discursos y contenidos que destacan las diferencias culturales. Cobran relevancia los testimonios e historias de vida de niños y jóvenes que conquistan la calle con su talento y su arte.
Entre el análisis de contenido (AC) y el análisis crítico de contenido (ACC) se opta por el primero. Bardin (1986) entiende por análisis de contenido un conjunto de instrumentos metodológicos aplicados al análisis de discursos (contenidos) y a la hermenéutica (método de interpretación) para hacer inferencias. Inferir es hacer evidente lo que el contenido no dice directamente. El análisis descubre aquello que está latente, establece consecuencias de la información o dato. Para Martín (1963), en cambio, el análisis de contenido se limita normalmente al contenido manifiesto de la comunicación y no busca descubrir las intenciones latentes o los modos de respuesta del documento. Pero es frecuente que los resultados del análisis de contenido sirvan para interpretaciones del contenido latente.
Fairclough (2008) dice que AC es un procedimiento que se ocupa de la teoría social, un método de investigación centrado en la práctica social, y Estrada y Lizárraga (1998) señala que básicamente se propone descubrir el significado intrínseco-contextual del significante.
Resultados
Esta revisión de antecedentes pretende alimentar la idea de pensar la calle como el “afuera” (lugar de lo pedagógico, en su origen histórico) y lo público, que ha tenido tradicionalmente la connotación coloquial de ser de nadie, pero que los niños y jóvenes se han ido apropiando (Olguín, 2007), lo han vuelto privado (aunque resulte paradójico); donde realmente son como lo que son y no lo que se les exige ser (como en la escuela) (Moreno, Chilito y Trujillo, 2010).
Mario Margullis (1998) sostiene que la juventud como concepto socialmente construido se refiere a “cierta clase de Otros, a aquellos que viven cerca nuestro, con los que interactuamos cotidianamente, pero de los que nos separan barreras cognitivas, abismos culturales, todo ello vinculado con los modos de percibir y apreciar el mundo que nos rodea. La cotidianidad juvenil elabora constructos y marcos de referencia que exigen un acercamiento a ese Otro mundo joven que está latente y que opera al margen de parámetros estandarizados, rígidos y ajenos a nuestro sentir”. En el caso de los jóvenes de calle se encontrará una tendencia a integrarse y nombrarse con un apelativo que alude a su inscripción colectiva (Melucci, 1991; Alzate y Rico, 2009; Aguilera, 2010; AguilarForero, 2011; Muñoz, 2012; Aguilar-Forero y Muñoz, 2015) como “Los Hijos de la Calle”, “Poetas de la Calle”, “H.I.J.O.S. Bogotá”, entre otros. A través del arte estos jóvenes practicantes del hip-hop, rap, breakdance, artistas del grafiti o pintada, expresan su resistencia a las presiones del sistema y rechazan la invitación de un sector oficial que busca uniformarlos. No puede negarse que la política pública de protección de los jóvenes vulnerables de estrato bajo ha avanzado porque, además de querer acompañarlos como estudiantes, trabajadores o ciudadanos participativos en democracia (Moreno, Chilito y Trujillo, 2010;Echavarría, Linares y Dimas, 2011; Litichever, 2012; Lenta, 2013; Viceministerio de Seguridad Ciudadana y UNICEF, 2014), acepta la existencia de una identidad juvenil diferente, de una posición “marginal” en el entramado del poder. La política de los jóvenes es ética y estética y se debate de muchas maneras en la calle. El carácter colectivo y la resistencia desde el arte es básicamente el fundamento de la identidad de los jóvenes de calle. Entonces es de entender que la pelea sea muy fuerte porque se trata de oponerse a una uniformidad social entendida como obediencia que reproduce una política tradicional de exclusión e intolerancia.
Santa (2015) destaca de los jóvenes el hecho de rebuscarse en trabajos informales, jóvenes sin hogar, destechados, que terminan siendo adoptados por la calle. Los jóvenes vagan por las calles del centro de la ciudad como ausentes, como si estuvieran y no sintieran que efectivamente están, apenas conscientes de las dimensiones y proporciones de la gran urbe, como si no se diesen cuenta de la exclusión de que son víctimas:
A la luz del sol de mediodía bajo el sonido de las muchedumbres que transitan en los andenes de la ciudad de Medellín se aprecia el devenir de las juventudes que en la labor informal y en el ocio encuentran quehaceres para su cotidianidad, el espectáculo se concentra en los alrededores del Parque Bolívar donde al igual que predicadores, los jóvenes anuncian encuentros con sus colegas desafiantes como si no fueran observados por los comerciantes, por los policías que patrullan, por quienes se sientan a esperar el transcurrir del tiempo en una escaño y aquellas personas que apresuradas peregrinan disipándose en la urbe, en medio de un paisaje ralentizado se deja ver el trasfondo de la transformación a través de los ojos de quienes viven la calle observando cómo evoluciona la metrópoli sin poder ser partícipe de ello.
Es cada vez mayor el número de menores abandonados que en la calle aprenden estrategias de supervivencia (Civila, 2015) después de quedarse sin el apoyo familiar, como Jeison que trata de explicar en una entrevista cómo se presenta la relación del trabajo para obtener el dinero indispensable para luchar por la supervivencia corporal: “todos los días son para mí lo mismo, debo trabajar a diario para tener con que pagar el cuarto, a uno no le da tiempo para cansarse ni para dormir, hay veces donde me ha tocado dormir en una banqueta del parque por no conseguir la plata” (Santa, 2015).
Los testimonios de los jóvenes en los trabajos consultados por el investigador dan cuenta de cómo se va formando paralelamente con el desarrollo del colectivo juvenil una sensibilidad musical con connotaciones éticas, estética y política. Como una consigna política o una arenga desde la resistencia, la música, la lírica y el coro, creando un ritmo contagioso, logran que personas de toda edad presten atención al potente mensaje trasmitido por el rapero (Clavijo, 2012; Cuenca, 2008), cantado a todo pulmón en los buses y en la calle, una especie de pregón que vende la idea a muchos jóvenes para que sigan el mismo camino. Esta imagen popular recuerda el estudio que hace Mijail Bajtin (1974) sobre la poética en el Renacimiento, concretamente cuando dice que “el papel de los ‘pregones’ en la vida de la plaza y de la calle era enorme. Aludían a aspectos muy variados. Cada mercadería: alimentos, bebidas o ropas, poseía un vocabulario propio, una melodía y una entonación características, es decir, su propia figura verbal y musical” (p. 164).
En la sociedad contemporánea y particularmente en Colombia se reconoce la existencia de múltiples culturas juveniles (Margullis y Urresti, 1996; Valenzuela, 1998; Reguillo, 2000; Garcés, 2004; Cuenca, 2008; Cruz, 2010). La calle es del mismo modo un escenario múltiple, un espacio público para el ejercicio de la política, un espacio de tránsito donde se comercia, se socializa y establecen relaciones intergeneracionales, un hogar de los jóvenes sin hogar, un hogar sustituto o un hogar recompuesto con una familia compuesta por hombres y mujeres de la misma edad. En la perspectiva del orden policial la calle es el lugar idóneo donde en las noches se enseñorea el mal, donde los pandilleros se pelean, donde las barras bravas del fútbol protagonizan batallas campales después de cada partido. La calle del pueblo es el caos total. Sobre la calle pesan el estigma de la deshonra y la acusación de lugar peligroso, como suelen informar los medios de comunicación. La calle es donde se producen peleas, robos, atracos, vandalismo, asesinatos. Para los jóvenes de calle, en cambio, la calle es su hábitat natural, su refugio, su escondite o, como dicen ellos, su gueto. Es un espacio de socialización e integración familiar, no de evasión de retos y responsabilidades, donde se forja una historia de vida independiente (Urcola, 2005; 2010). Puede decirse entonces que los jóvenes (rebeldes, revolucionarios, contestatarios, en resistencia, libres, inconformes) (Osorio, 2003; Solé Blanch, 2007; Tijoux, Facuse y Urrutia, 2012) se dejan adoptar por la calle y en ella dan rienda suelta a sus sueños, en los hombros de ella depositan sus alegrías y penas. Valenzuela (1998) y Reguillo (2000) detectan las motivaciones y rutinas que dan sentido a la cotidianidad de los jóvenes de calle así como el contexto económico, social, político y cultural en que reescriben y resignifican sus vidas. Los antecedentes registran diversas posturas asumidas por los jóvenes de calle y sus grupos frente al mundo que intenta determinarlos. El antagonismo con el policía, como representante de las fuerzas del orden o autoridad del Estado es permanente. Esta situación se constata en novelas del siglo XIX como Oliver Twist de Charles Dickens y en películas como la serie del vagabundo de Charles Chaplin en las cuales el débil resiste y a veces vence como David a Goliat.
El niño y el joven de la calle serían los granujas que amenazan la paz social. En la novela picaresca, subgénero literario narrativo en prosa característico de la literatura española del Siglo de Oro (siglos XV y XVI), niños y jóvenes pobres demuestran su astucia para sobrevivir en la calle en medio de las dificultades. Sobrevivir a la primera infancia sólo le ocurría a poco más de la mitad de la población infantil. Si eran hijos ilegítimos o de padres que no podían mantenerlos la situación empeoraba notablemente. En Murcia eran abandonados recién nacidos en el Hospital de San Juan de Dios, lo que equivalía a una rápida sentencia de muerte. Más de la mitad morían a los pocos meses; por ejemplo,
en 1697 de los 62 menores abandonados en Murcia sólo sobrevivieron 5. Esta primera y única infancia era una especie de edad de oro, sobre todo para los hijos de los mercaderes, que tenían fama literaria de no reparar en gastos y fastos cuando se trataba de sus retoños (Caballero y Miralles, 2002). En este sentido, Mateo Alemán y Cervantes hacen referencia a esta relación de los mercaderes con sus hijos (Caballero y Miralles, 2002): “Cebado a torreznos, molletes y mantequillas y sopas de miel rosada, mirado y adorado, más que hijo de mercader de Toledo o tanto” (Mateo Alemán). “Este mercader, pues, tenía dos hijos, los cuales estudiaban gramática en el estudio de la Compañía de Jesús; iban con autoridad, con ayo y pajes que les llevaban los libros, en sillas si hacía sol, en coche si llovía; y así los tratan y autorizan como si fuesen hijos de algún príncipe” (Miguel de Cervantes Saavedra). En todo caso se trata de aprender para sobrevivir, pero no solamente en la calle sino con los adultos. Dice Pérez de Herrera (1975) que los niños se educaban y aprendían a vivir por el contacto diario con los adultos, con quienes autoasimilaban lo necesario en el momento de ayudarles en sus tareas. Este aprendizaje social estaba basado en la experiencia, en la costumbre y adquisición instintiva de los principios de la vida. Se aprendía en la práctica, en forma oral y a partir del ejemplo, el cual se interiorizaba mediante la memoria y se reforzaba con el ejercicio. La familia tenía participación en el aprendizaje de un oficio, en ocasiones era la madre la que enseñaba a sus hijas a trabajar la seda, aunque lo que se aprendía en el hogar eran los trabajos no especializados y ocasionales.
Las batidas en calles y parques y el servicio militar obligatorio son excesos de un Estado policivo y de control, que en aras de la seguridad de los señores importantes de la sociedad y las familias de bien restringen la libertad de los ciudadanos. Se ha denunciado en los foros políticos de la oposición que el Estado ve a los jóvenes como una amenaza potencial y por eso van tras ellos cuando pasa algo en las calles. En la segunda mitad del siglo XX en Colombia se consideraba la vagancia como un delito. Situaciones similares pueden apreciarse a comienzos del siglo XX en la Inglaterra de Chaplin y mucho antes, desde luego. En Francia, poco antes de la revolución, de la toma de La bastilla, los niños “aparecen en los informes policiales cuando los arrestan por vagancia: el 7 de septiembre de 1770 a las once de la mañana, en el Mercado Nuevo, fue arrestado “Pierre Picard, oriundo de Normandía, de doce años, limpiabotas de la calle de Clichy, acostado en las caballerizas del barón de Igny, intendente de correos. Se encontraron ocho ochavos en sus bolsillos y un pedazo de pan” (Ariès, 1996).
En el siglo XVIII la madre muere tras el parto, como sucede con la madre de Oliver Twist en la novela de Dickens (1995) y con la madre de Jean–Baptiste Grenouille en la novela El perfume del escritor alemán Patrick Süskind (1985). En Colombia, según las memorias de la pintora Emma Reyes (2012), los niños son abandonados por sus padres y sufre toda clase de penalidades y traumas en la orfandad. Estos huérfanos son adoptados por la calle, se vuelven gamines y con el correr del tiempo, en la adolescencia, potenciales delincuentes. En la Medellín de los años 80 hasta el presente, en un territorio dominado por los narcotraficantes, donde la autoridad parece impotente, los niños sueñan con ingresar a las bandas criminales, convertirse en sicarios respetados y en escalar en la jerarquía del hampa, según el estudio realizado por Alonso Salazar (2002). En Medellín recorren sus calles la vendedora de rosas y sus amigos, conforme a la película de Víctor Gaviria (1998, inspirada en el cuento de Andersen La niña de las cerillas), niños y jóvenes familiarizados con la droga, las armas y la muerte.
En buena parte del siglo XXI y en lo que ha transcurrido del XXI la madre ya no muere en el parto, sin embargo, sus condiciones de pobreza extrema le impiden proteger a sus hijos. Las instituciones y las organizaciones de bienestar social son impotentes frente a la crisis en ascenso. Cada vez es mayor el número de madres solteras, los hombres se van, son obligados a irse, son muertos o las familias son desplazadas de su tierra natal a las grandes ciudades del país. Y es justamente en las ciudades y en las poblaciones intermedias donde hace carrera el rap, el hip hop (Moraga y Solórzano, 2005; Garcés, 2009; Tijoux, Facuse y Urrutia, 2012; Uribe, 2016) y la toma de la calle por los jóvenes. Páramo (2005) considera que agruparse de la manera como lo hacen los niños y jóvenes en la calle (bandas, galladas, pandillas, con las tensiones propias de la edad) se constituye en un mecanismo no sólo de identificación, sino también de resistencia a modelos referenciales propios de la sociedad dominante. Pese a la conformación de grupos marginales respecto de la autoridad y la ley, el niño de la calle y el joven de las bandas comparten un proceso de marginalidad y exclusión (Rodríguez y Tingo, 2011), y para su supervivencia acuden a prácticas como el rebusque, el robo y el ejercicio de la violencia, afectando de esta manera la convivencia ciudadana.
Muchos jóvenes en la actualidad colombiana construyen una nueva familia, una familia cultural de afectos, emociones y sentimientos compartidos, sin que el vínculo con su familia biológica se pierda definitivamente. “Mi abuela se encargó a los hijos de ella y gran parte de los nietos, si me entendés, o sea mi abuela es una pesada, primo ahora le duelen los huesos… Mi mamá me enseñó, a mi abuela le quedó tiempo porque mi papá murió… Yo tenía como 7 años… Más o menos a los16 años fue la primera vez que me fui de la casa y fue por situaciones de una pelea que yo tuve con un tío, siempre tuve peleas con un tío… Sí me tocó que dormir más de una vez en el parque porque sabía que donde mi tío no me iban a abrir. Fue una época pesadita, pero de hecho fue ahí que empecé a conocer la marihuana” (Entrevista a Samir, en Pinilla, 2015). “…en ellos encuentro otra familia, una familia externa aparte de mi familia biológica, que es esa familia donde se es más aceptado el ser de uno, el tener las capacidades y es una forma de aprendizaje muy impresionante, que no se aprende en ningún lado. Yo por ejemplo cuando salí de bachiller yo quise estudiar carreras técnicas así, pero no había nada así como de lo que pudiera aprender mucho, no era fanático a estudiar así, ya cuando conocí a Los Hijos de la Calle aprendí que uno puede aprender lo que uno quiera no lo que le dicen…” (Entrevista a David, en Pinilla, 2015). “A mí siempre me ha gustado trabajar con los niños, de hecho allá en Terrón Colorado tenemos un Centro Cultural que los viernes ofrece cine al viento, los sábados ofrece talleres de teatro, talleres de salsa, talleres de guitarra. Para mí un líder comunitario políticamente constructor es aquella persona que logra que los niños se emancipen con el contenido que se les ofrece, así piensen en reestructurarlo otra vez, se construyan ellos con esa reestructuración nueva y así luego enseñen a construir otra vez lo que ya puede estar establecido como frívolo” (Entrevista a José F, en Pinilla, 2015).
Conclusiones
Para aproximarse a los jóvenes de calle es necesario considerar sus condiciones de existencia, sus expectativas y sueños, su sentido afirmativo o asertividad. Estos jóvenes dan ejemplo de coraje cuando hacen frente a las condiciones de extrema pobreza, descomposición social y violencia con una actitud guerrera. Cada pieza musical y cada grafiti lleva el sello de un ideal libertario, una identidad crítica que hace el cuestionamiento de la sociedad y resiste la presión del poder, la falta de oportunidades en la vida y la incertidumbre por la tensión entre el amor y el odio.
En esta época cunde la insensibilidad y muy pocos se estremecen por el drama humano. Si algo grave sucede en la calle, pronto se olvida el hecho y todos vuelven a sus ocupaciones como si no hubiese pasado nada. Los jóvenes desbordan la cerca del control por el poder y su creatividad les permite explorar mecanismos que desactivan el riesgo permanente que pesa sobre sus vidas, estrategias como el fortalecimiento de relaciones alternas de supervivencia, relaciones colectivas de resistencia, tras renunciar a la escuela y a ocupar un puesto de trabajo formal. En la trayectoria del aprendizaje y la construcción del colectivo eligen la vida no institucional.
Los jóvenes no solo tienen vocación de calle, también trabajan. Utilizan la calle como medio de subsistencia, aprovechan lo aprendido en la calle en un proceso de iniciación dirigido por pares con más experiencia. El arte en la calle es para los jóvenes el escenario de realización colectiva. Mediante el arte realizan una interpretación narrativa de la calle. El rap, el hip hop, el grafiti, entre otros géneros artísticos, constituyen su razón de ser. En la cultura global y su intenso intercambio y circulación de expresiones populares los jóvenes toman en préstamo creaciones, géneros musicales, lenguajes, discursos y performances. Es recurrente en las principales ciudades de América Latina la adopción
de modelos culturales que refuercen la identidad colectiva de niños y jóvenes. Estados Unidos es el epicentro de este fenómeno de empoderamiento y resistencia juvenil.
Figuras del mundo ficcional y la vida perduran en el recuerdo, Oliver Twist y Chaplin en la Inglaterra del siglo XIX, Emma Reyes, Mónica (la vendedora de rosas en la película de Víctor Gaviria) y los sicarios entrevistados por Alonso Salazar en su libro No nacimos pa´semilla en el curso del siglo XX en Colombia. El abordaje de la literatura, la ficción y las películas permite comprender nuevas facetas de los jóvenes de calle de diversa condición, pero todos ellos soñadores y rebeldes. Para comprender el mundo juvenil hace falta incursionar en territorios a veces vedados a los investigadores, por su desconfianza de estos códigos alejados de la veracidad y la rigurosidad y más cercamos a la verosimilitud, la emoción y el afecto, los sentimientos, la fuerza del ideal y de la utopía.
En el proceso de construcción de sus identidades, ante todo colectivas, los jóvenes realizan actividades artísticas, laborales y políticas, pero esta construcción no está exenta dificultades. Retoman la palabra para contar sus historias de vida y sus peripecias en un tono a veces heroico y triunfante, a veces desconsolado y triste. Refieren su situación mediante testimonios sinceros, con sus propias palabras, sin mediaciones teóricas, sin códigos institucionales que esterilicen sus emociones, sentimientos y afectos.
Referencias bibliográficas
Aguilar-Forero, N. (2011). Condición juvenil contemporánea y acción colectiva: apuntes y reflexiones.
Aguilar-Forero, N. y Muñoz, G. (2015). La condición juvenil en Colombia: entre violencia estructural y acción colectiva. En Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 13(2), pp. 1021-10235.
Aguilera, O. (2010). Acción colectiva juvenil: De movidas y finalidades de adscripción. En: Nómadas, Universidad Central, abril, no. 32, pp. 81-97.
Alzate, M. y Rico, D. (2009). Marcos de acción colectiva y participación en Barranquilla. En: Revista de Derecho Nº. 32, Barranquilla, pp. 199-217.
Ariès, P. (1996). El niño y la calle. De la ciudad a la anticiudad. En: Ensayos de la memoria 1943-1983. pp. 283-310. Bogotá: Norma.
Bajtin, M. (1974). La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento: El contexto de Francois Rabelais. Barcelona: Barral Editores.
Bardin, L. (1996). El análisis de contenido. Madrid: Akal.
Caballero, M. R. y Miralles, P. (2002). El trabajo de la infancia y la juventud en la época del Barroco. El caso de la sedería murciana. En: Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, agosto vol. VI, nº 119 (12).
Civila P. (2013). Vivir en la calle. Consideraciones sobre la apropiación del espacio urbano en la ciudad de San Salvador de Jujuy por parte de los ‘sin hogar’. En: Revista de Estudios Cotidianos Vol. 1, Nº. 2, pp. 160-178.
Civila, P. (2015). Adolescentes en situación de calle: el uso del espacio urbano y sus apropiaciones en la ciudad de San Salvador de Jujuy (Argentina). pp. 145-160. En: Opción, Universidad del Zulia Maracaibo, vol. 31, núm. 77, mayo-agosto.
Clavijo, A.F. (2012). La música rap como manifestación cultural urbana en la ciudad de Pereira. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira, Facultad de Bellas Artes y Humanidades, Programa Licenciatura en Música.
Cruz, T. (2010). Identidades juveniles en torno al grafiteo. En: Nueva antropología vol.23, no.72, México ene./jun., pp. 103-120.
Cuenca, J. (2008). Identidades sociales en jóvenes de sectores populares aproximaciones a un grupo de raperos. En: Culturales, Universidad Autónoma de Baja California Mexicali, México, vol. IV, núm. 7, enero-junio, pp. 7-42.
Echavarría, C.V., Linares, A. y Dimas, J.F. (2011). “Reivindicar para permanecer… Expresiones de ciudadanía de un grupo de jóvenes hip-hop de la ciudad de Bogotá”. En: Revista de Estudios Sociales No. 40, agosto Bogotá, pp. 101-114.
Eco, U. (1974). La estructura ausente. Introducción a la semiótica. Barcelona: Lumen.
Estrada, J. y Lizárraga, A. (1998). “El análisis de contenido (Capitulo III)”. En: Garza, Enrique (coord.). Hacia una metodología de la reconstrucción. Fundamentos, crítica y alternativas a la metodología y técnicas de investigación social. México: UNAM / Porrúa.
Fairclough, N. (2008). El análisis crítico del discurso y la mercantilización del discurso público: las universidades. Discurso & Sociedad, Vol 2(1): 170-185.
Falicov, C. (1991). Transiciones de la familia: continuidad y cambio en el ciclo de vida. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu.
Garcés, A. (2004). “Identidades musicales juveniles: pistas para su reconocimiento”. En: Encuentro latinoamericano de investigadores en comunicación ALAIC, La Plata, pp. 60-66.
Garcés, Á. (2009). Etnografías vitales: música e identidades juveniles. Hip hop en Medellín. En: Folios 21 y 22, Facultad de Comunicaciones, Universidad de Antioquia, pp.125-140.
Lenta, M. M. (2013). Niños y niñas en situación de calle: territorios, vínculos y políticas sociales. En: Revista de Psicología, 22(2), pp. 29-41.
Litichever, C. (2012). “Trayectorias institucionales de jóvenes en situación de calle”. En: Perfiles Latinoamericanos 40 julio/diciembre, pp. 143-164.
Margullis, M. y Urresti, M. (1996). La juventud es más que una palabra. Buenos Aires, Argentina: Biblos.
Margulis, M. y Urresti, M. (1998). “La construcción social de la condición de juventud”. En: Cubides, H., Laverde, M.C., Valderrama, C.E. Viviendo a toda. Jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades. Bogotá: Fundación Universidad Central; Siglo del Hombre Editores.
Martin, E. (1963). El análisis de contenido. Revista de estudios políticos, Nº 132: pp. 45-64.
Melucci, A. (1991). La acción colectiva como construcción social. Ponencia presentada en el Grupo Temático“Clases Sociales y Movimientos Sociales”, XII Congreso Mundial de Sociología, Madrid, julio de 1990.
Moraga, M. y Solórzano, H. (2005). “Cultura urbana hip-hop. Movimiento contracultural emergente en los jóvenes de Iquique”. En: Última Década Nº23, CIDPA Valparaíso, diciembre, pp. 77-101.
Moreno, N. D., Chilito, E. y Trujillo, J.O. (2010). “Juventud y ciudadanía desde la educación en la calle”. En: Revista Colombiana de Ciencias Sociales, Medellín Vol. 1, No. 1, julio-diciembre, pp. 2-27.
Muñoz, G.E. (2012). Capital social y acción colectiva en contextos de pobreza en la ciudad de Tijuana. Tijuana, B. C., México, Maestría en Desarrollo Regional, El Colegio de La Frontera del Norte.
Olguín, R. (2007). Ciudad y tribus urbanas: El caso de Santiago de Chile (1980-2006). En: Revista Electrónica DU&P. Diseño Urbano y Paisaje, Volumen IV N°10, Abril, Centro de Estudios Arquitectónicos, Urbanísticos y del Paisaje Universidad Central de Chile, Santiago.
Osorio, C. (2003). Las nuevas formas de acción colectiva: nuevos movimientos contestatarios juveniles en Santiago de Chile. Informe final del concurso “Movimientos sociales y nuevos conflictos en América Latina y el Caribe. Programa Regional de Becas Clacso”. Buenos Aires, Argentina: Clacso.
Páramo, D. W. (2005). Los nómadas urbanos, la vida de las galladas, de niños de la calle y jóvenes en bandas y pandillas, en Santiago de Cali. (Monografía no publicada). Cali, Colombia: Universidad del Valle.
Pérez, L. R. (2015). Reflexiones morales sobre la guerra y la paz en los textos escolares usados después de la Guerra de los Mil Días. En: Memoria y Sociedad, Bogotá (Colombia), enero-junio, 19 (38): 58-72.
Pérez de Herrera, C. (1975). Discurso del amparo de los legítimos pobres. Madrid, España: Espasa-Calpe.
Pinilla, C. (2015). Los Hijos de la Calle. (Trabajo de maestría). Universidad de Manizales, Manizales, Colombia.
Reguillo, R. (2000). Emergencia de culturas juveniles. Estrategias del desencanto. Bogotá, Colombia: Norma.
Rodríguez, M. y Tingo, F. (2011). “Discursos de jóvenes pertenecientes a culturas urbanas sobre las dinámicas de inclusión-exclusión social en la ciudad de Quito, Ecuador”. En: Revista Electrónica de Psicología Política Año 9 Nº 26 – Junio/Julio, pp. 1-25.
Salazar, A. (2002). No nacimos pa’semilla. La cultura de las bandas juveniles en Medellín. Bogotá, Colombia: Planeta.
Santa, M. (2015). Cuerpo en la Calle: Vida de los Jóvenes en el Centro de una Ciudad Latinoamericana. En: Revista de Educación Física, Universidad Pontificia Bolivariana. Universidad de Antioquia, Volumen: 32, Número 1.
Solé Blanch, J. (2007). La diferencia de ser joven: el rebelde sin causa (capítulo 8). En: Antropología de la educación y pedagogía de la juventud: procesos de enculturación, Departamento de Pedagogía. Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología. Universitat Rovira i Virgili, pp. 217-253.
Tijoux, M.E.; Facuse, M. y Urrutia, M. (2012). “El Hip Hop: ¿Arte popular de lo cotidiano o resistencia táctica a la marginación?”. En: Polis [En línea], 33: pp. 1-16.
Urcola, M. (2005). Infancia, minoridad y situación de calle. En: Maguaré, número 19, pp. 75-99.
Urcola, M. (2010). Hay un niño en la calle. Estrategias de vida y representaciones sociales de la población infantil en situación de calle. Buenos Aires, Argentina: Ediciones CICCUS.
Uribe, J.J. (2016). Movimiento, calle y espectáculo. El Hip Hop de Bogotá. (Tesis doctoral). Universidad Nacional, Bogotá, Colombia.
Valenzuela, J.M. (1998). “Identidades juveniles”. En: Humberto Cubides C., Mario Margulis (1998). “Viviendo a toda”: jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades. Bogotá, Colombia: Siglo del Hombre.
Viceministerio de Seguridad Ciudadana y UNICEF (2014). Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Calle entre la Violencia y la Invisibilidad Diagnóstico situacional de NNASC de Santa Cruz. La Paz, Bolivia: Estado Plurinacional de Bolivia, Ministerio de Gobierno. Testimonios y ficción
Dickens, C. (1995). Las aventuras de Oliver Twist. Madrid: Alfaguara
Reyes, E. (2012). Memoria por correspondencia. Bogotá: Laguna Libros.
Andersen, H. C. (2008). Cuentos contados para niños. Quito: Libresa S.A.
Alemán, M. (1997). Guzmán de Alfarache. Madrid, España: Cátedra.
Cervantes Saavedra, M. (1985a). Rinconete y Cortadillo. En: Novelas ejemplares I (p. 189-240). Madrid, España: Castalia.
Cervantes Saavedra, M. (1985b). “El coloquio de los perros”. En: Novelas ejemplares III (p. 239-322). Madrid, España: Castalia.
Süskind, P. (1985). El perfume. Barcelona: Seix Barral.
Chaplin (1916). El vagabundo. EE.UU.
Chaplin (1917). La Calle de la paz (Easy Street). EE.UU
Víctor G. (1998). La Vendedora de Rosas. Colombia.
Notas de autor

