
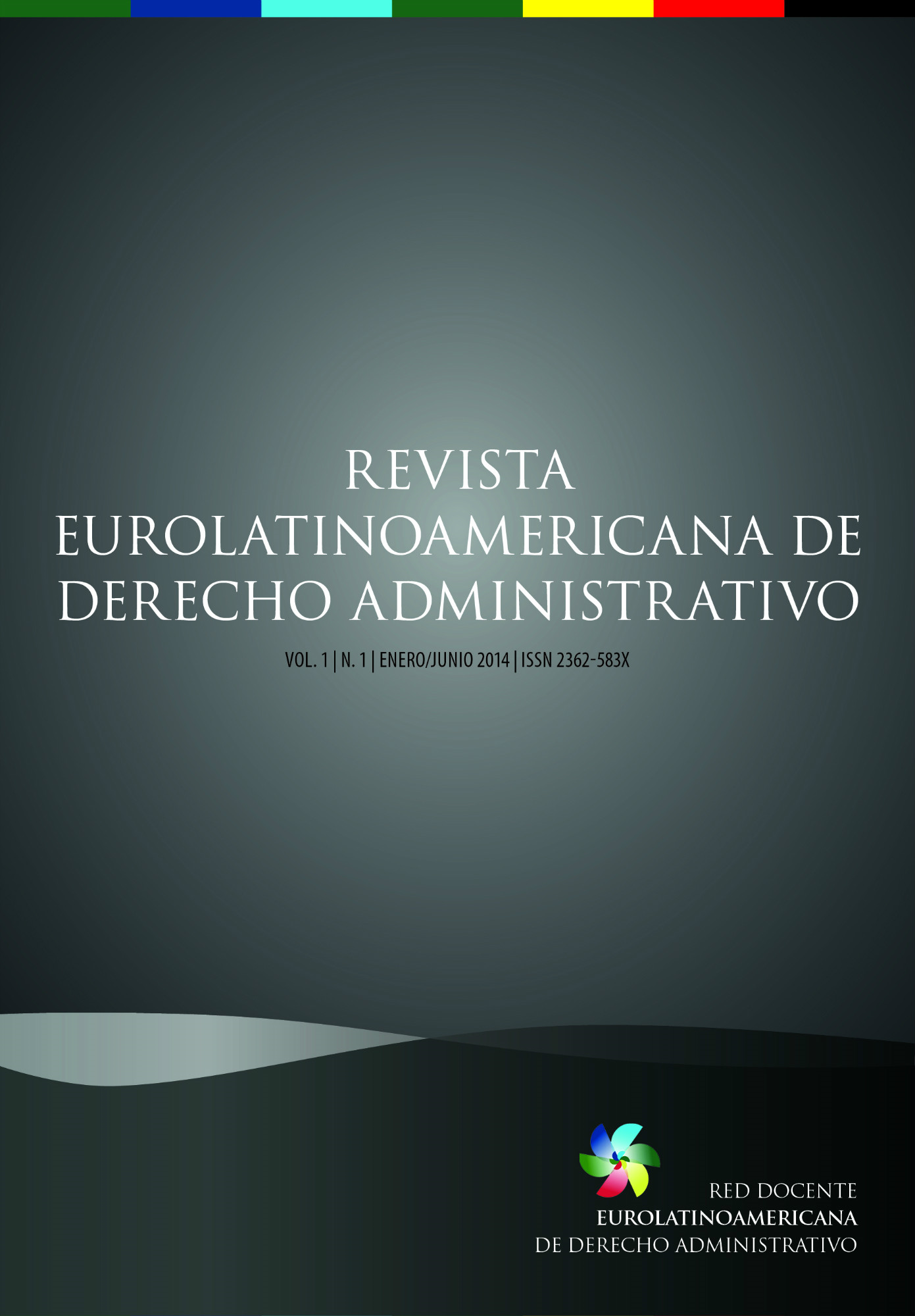

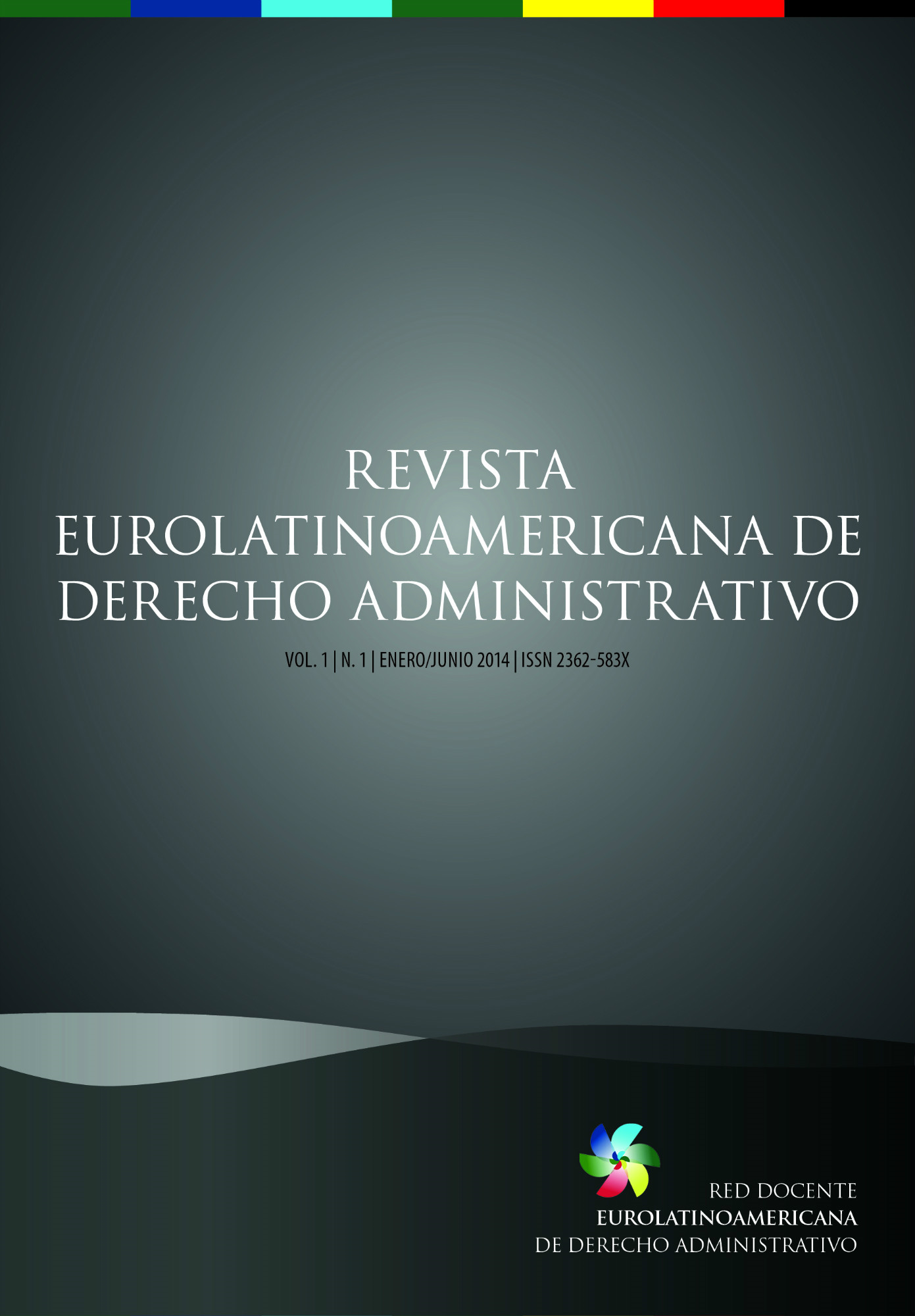
Ministerio fiscal y división de poderes
Ministerio fiscal y división de poderes
Prosecutor and separation of powers
Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo
Universidad Nacional del Litoral, Argentina
ISSN-e: 2362-583X
Periodicidad: Semestral
vol. 4, núm. 1, 2017
Recepción: 04 Enero 2017
Aprobación: 01 Junio 2017
Resumen: En este trabajo se examina críticamente el régimen jurídico del Ministerio Fiscal, cuestionándose si su articulación es correcta, especialmente se plantea si cuenta con autonomía suficiente para desarrollar correctamente sus funciones.
Palabras clave: Ministerio Fiscal, división de poderes, Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo.
Abstract: This article critically examines the legal framework of the prosecutor, reflecting on its correct articulation, and especially questioning whether it has an appropriate degree of autonomy to develop its functions.
Keywords: prosecutor, separation of powers, Judiciary, Legislative power, Executive power.
Sumario:
1. Introducción y planteamiento general. 2. Principales causas que dificultan la delimitación del régimen del ministerio fiscal. 3. El modelo español de ministerio fiscal. 3.1. Régimen constitucional del ministerio fiscal. 3.2. Denominación. 3.3. Funciones. 3.4. Ejercicio de funciones a través de órganos propios. 3.5. Principios del ministerio fiscal. 3.5.1. Principio de unidad de actuación. 3.5.2. Principio de jerarquía. 3.5.3. Sujeción a los principios de legalidad e imparcialidad. 4. Configuración jurídica del ministerio fiscal: aspectos generales. 3.1. Integración en el poder judicial. 4.2. Encuadramiento en el ámbito del poder ejecutivo. 4.3. Fiscal encuadrado en el poder legislativo. 4.4. Posición jurídica propia. 5. Conclusiones. 6. Referencias.
1. Introducción y planteamiento general
El tema que nos ocupa, la configuración del Ministerio Fiscal y su delicada posición en relación al esencial principio de división de poderes, es una de esas cuestiones eternamente inacabadas. Siempre discutida y de difícil solución en la práctica, ha sido calificada por algunos, sin hacer verdaderamente con ello ningún exceso, de irresoluble[1].
Este punto de partida es probablemente el resultado ineludible del carácter ciertamente ambiguo de esta figura, a la que resulta difícil encajar en cualquiera de los poderes clásicos del Estado[2].
Polémica que, por lo demás, se da en el sentido más amplio posible, pues no tiene un carácter ni temporal, esto es, no se plantea sólo en el momento presente; ni tampoco espacial, pues no es una cuestión española. Se trata más bien de un tema discutido en todo momento y en cualquier parte[3].
Eso no impide, no obstante, que entre nosotros se plantee con una serie de peculiaridades específicas que la hacen especialmente polémica y confusa.
Se ha señalado, con razón, que uno de los principales problemas que plantea el tema del Ministerio Fiscal es que frecuentemente se trata sin deslindar de manera precisa los diferentes planos en los que se desarrolla, esto es, su realidad normativa en el Derecho positivo, la realidad fáctica de su auténtico funcionamiento y el aspecto teórico de cuál sería su mejor configuración ideal posible[4].
Intentaremos ser precisos y minuciosos con los términos para no confundir estos tres aspectos.
En cualquier caso, hay que dejar claro desde un principio el considerable descontento con que se enjuicia normalmente la situación del Ministerio Fiscal en nuestro país. Resultado de la suma de un Derecho positivo que arroja un régimen poco claro y bastante confuso y de un funcionamiento que ofrece la visión de una fiscalía apegada en exceso al Gobierno.
Descontento que lejos de quedarse en el ámbito de lo puramente técnico o doctrinal ha transcendido al ámbito de la opinión pública[5], de la que es fácil inferir la existencia de una seria preocupación en la ciudadanía acerca de cómo se desarrolla su actuación[6].
No se puede decir ciertamente en la actualidad que la fiscalía goce de la confianza de la sociedad[7] y del prestigio que debería tener una figura de su transcendencia en el mundo jurídico[8].
Un malestar social que se ve incrementado en los supuestos de criminalidad política, en los que su supuesta politización se hace especialmente odiosa[9].
Este desencuentro se desarrolla, en realidad, en un ámbito más amplio, como es la desafección de la ciudadanía con respecto al conjunto del sistema de administración de justicia, que no ha sabido acompasarse a los profundos cambios que ha experimentado en los últimos años el Estado de Derecho[10].
Conviene aquí hacer una advertencia importante. El problema o problemas de que adolece nuestro Ministerio público no tienen nada ver con la aptitud y trabajo de los fiscales. Esforzados servidores públicos, en los que no se dan más disfunciones que las que pueda darse en cualquier otro ámbito del trabajo público.
Es evidente que, como en cualquier colectivo numeroso, hay mejores o peores profesionales, que van desde la excelencia más alta al escaso rendimiento o aptitud. En definitiva, no cabe hacer reproche alguno de tipo personal a estos profesionales.
El error está en la inadecuada configuración legal de esta figura, que impide que pueda desarrollar todo su potencial adecuadamente, dando lugar a la agria polémica que estamos examinando.
Tienen razón, por ello, quienes señalan que esta mediática discusión acerca de la naturaleza y configuración del Ministerio Fiscal está impidiendo que la opinión pública realice una valoración objetiva de los esfuerzos de los fiscales por conseguir una adecuada Administración de justicia, a pesar de la limitación de los medios con los que cuentan.
Iguales consideraciones deben hacerse para aquellos que se han aventurado a asumir el difícil reto de encabezar esta institución como Fiscales Generales del Estado.
Se ha dicho, en tal sentido, que los sucesivos Fiscales Generales del Estado han sufrido un desgaste injusto por la situación de indefinición existente, que determina que se vean sometidos a críticas por actuar simplemente como lo que son[11].
No se puede negar la certeza de ese juicio, pues quien asume ese cargo debe aceptar por anticipado el verse sometido a crítica acerada. Su imposible configuración como un órgano de nombramiento en esencia político en una institución que debe ser en esencia imparcial deja pocas posibilidades de que se dé otro resultado.
2. Principales causas que dificultan la delimitación del régimen del ministerio fiscal
No se puede decir que las dificultades para dar una respuesta adecuada al tema que nos ocupa carezcan de causa, pues hay que reconocer que se trata de una materia que está condicionada por toda una serie de problemas que sitúan a esta figura en una encrucijada especialmente espinosa.
Por un lado, se ha señalado la dificultad de la posición del Fiscal por encontrarse en muchos aspectos en una posición de frontera: a) entre los diferentes poderes del Estado; b) entre realidad jurídica y aparato judicial; c) entre Política y Derecho[12].
Es, quizás, este último aspecto, el más delicado, pues resulta evidente que el régimen del Ministerio Fiscal es uno de los puntos donde se manifiesta de manera más intensa la tensión entre el Derecho y la Política[13].
En este sentido debe recordarse que constituye una pieza clave para el reparto de poderes y que es difícil evitar que quién esté en cada momento en el poder lo quiera captar para que actúe al servicio de sus intereses[14].
El Ministerio Fiscal constituye una gran tentación para los gobernantes, en cuanto puede actuar como un instrumento que contrarreste la independencia judicial[15].
Por otra parte, por la existencia de un amplio margen de decisión a la hora de tomar una decisión tan delicada y espinosa como lo es la de poner en marcha el ejercicio de las acciones penales.
Aunque el ejercicio de esas acciones puede corresponder también a particulares, su actividad al respecto tiene una cierta marginalidad, lo que determina que esta función quede en buena medida en manos del Ministerio Fiscal[16].
En particular, su decisión puede suponer que se sustraiga algunos asuntos del conocimiento de los jueces penales[17].
Resaltamos que la dificultad se deriva no sólo de su protagonismo en tal delicada cuestión, sino también de que está dotado de un margen de apreciación.
Esa discrecionalidad surge, en primer lugar, de la existencia de una apreciación técnica. Margen de decisión ineludible, dada la imposibilidad de predefinir legalmente cuando se debe hacer uso de las acciones penales de manera absoluta[18].
Aunque también, y aquí es donde la cuestión se hace más problemática, se deriva de lo que se viene denominando como “discrecionalidad implícita” o “discrecionalidad política”, que tendría su origen en el desbordamiento de los medios de la Administración de Justicia, incapaces de asumir la criminalidad que la sociedad arroja y que determina que un amplio número de casos, normalmente los menos graves, queden al margen del ejercicio de las acciones penales[19].
Esta discrecionalidad determina que la política criminal no se pueda configurar en su totalidad en el momento de elaborar las normas y que se extienda también al marco de la aplicación jurídica[20].
En nuestro ordenamiento jurídico actualmente esas decisiones corresponden de manera inmediata al Ministerio Fiscal y de manera mediata y definitiva al Gobierno[21]. Lo que supone que el Ministerio Fiscal toma decisiones en materia de política criminal[22].
Esto hace surgir la duda de si una autoridad no representativa ni políticamente responsable pueda asumir en un Estado democrático esa decisión de la política criminal en el momento de la aplicación jurídica[23].
3. El modelo español de ministerio fiscal.
El principal rasgo que, en nuestra opinión, presenta el modelo español de Ministerio fiscal es su alto grado de confusión, que permite que se mantengan posiciones muy diversas acerca de su naturaleza jurídica[24].
En realidad, a nuestro juicio, se trata de un modelo que no acaba de tomar partido por ninguno de los diferentes tipos existentes al respecto. Esto da lugar a una extraña e inviable fusión de elementos no sólo correspondientes a diferentes maneras de articular la fiscalía, sino netamente contradictorios entre sí. En definitiva, un sistema claramente incoherente.
En cualquier caso, antes de entrar en juicios, que es preferible dejar para las conclusiones finales, se impone la necesidad de realizar un breve examen del régimen jurídico de esta institución en nuestro país.
El punto de partida debe ser, como no, el examen del régimen constitucional de esta figura, para pasar a estudiar posteriormente los elementos más definitivos de su régimen jurídico a los efectos que nos ocupan, que son, obviamente, los que le dotan de una cierta independencia y los contrarios, esto es, los que le sujetan a una cierta dependencia.
3.1. Régimen constitucional del ministerio fiscal
La figura del Ministerio Fiscal cuenta con una regulación expresa en el art. 124 CE.
Factor que ha sido considerado por sí sólo un avance, en cuanto viene a romper el tradicional olvido de nuestra normativa constitucional respecto a esta figura[25] y da prueba, por sí sólo, de la mucha importancia que asume entre las instituciones del Estado[26].
Esta constitucionalización dota a la figura de una cierta rigidez, en cuanto supone que no es posible su supresión o modificación de su configuración constitucional sin la aprobación de la correspondiente reforma constitucional[27].
La densidad de este régimen constitucional es, sin embargo, muy inferior a la que ofrece la regulación del Poder Judicial, siendo evidente la menor precisión con la que se pronuncia nuestra Norma Fundamental respecto a los fiscales[28].
Resultado, por otra parte, de la falta de un criterio claro por parte del Poder Constituyente acerca de la naturaleza del Ministerio Fiscal[29], pues la Constitución lo configura de manera muy abierta, dejando al legislador mucho espacio para concretar su régimen jurídico[30]. Esto hace posible que quepan dentro de la Constitución diferentes configuraciones acerca de su naturaleza jurídica[31].
3.2. Denominación
La denominación de esta institución viene ya establecida a nivel constitucional, pues el art. 124.1 CE se refiere expresamente al Ministerio Fiscal.
No puede, pues, la legislación ordinaria hacer más que atribuir al Ministerio Fiscal esta denominación con carácter exclusivo (art. 2.2 EOMF[32]).
A pesar de ello, la polémica no abandona a esta figura ni siquiera a la hora de darle nombre. Pudiéndose encontrar voces en la doctrina que cuestionan la adecuación de la expresión “Ministerio Fiscal” para designar a esta institución, en cuanto no es expresiva, dicen, de las funciones y tareas que desarrolla[33].
Por un lado, se ha señalado que el término “Ministerio” parece evocar su encaje histórico como un Departamento ministerial, por más que pueda venir dotado de algunos rasgos característicos, como la atribución de una cierta autonomía funcional[34]. Por otro, el calificativo de fiscal ha sido criticado porque recuerda demasiado a los antiguos defensores en juicio de los intereses económicos del Fisco[35].
En cualquier caso, como es prácticamente regla tratándose del Ministerio Fiscal, los disidentes de esta denominación no han encontrado una alternativa que se imponga fácilmente, dada la disparidad de sus funciones[36]. Si bien, no ha faltado quien lo haya intentado, defendiendo, por ejemplo, que se utilice la denominación, que consideran más adecuada, de “Promotores de la Justicia” o “Promotores de la acción de la justicia”[37].
3.3. Funciones
El Ministerio Fiscal asume una diversidad de funciones[38]. Así se deriva de nuestra propia Norma Fundamental, que establece que la finalidad de la acción del Ministerio Fiscal es la “defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley”. Así como “la satisfacción del interés social” (art. 124.1 CE)[39]. A lo que se añade la tarea de “velar por la independencia de los Tribunales” (art. 124.1 CE, art. 1 EOMF y art. 541.1 LOPJ).
La primera matización que es preciso realizar es que no persigue esos objetivos propiamente mediante su propia actuación, sino incitando la acción de los tribunales, para que sean éstos los que a través de sus resoluciones logren estos objetivos[40]. En términos constitucionales, su función es “promover la acción de la justicia” (art. 124.1 CE).
Esto comprende dos tipos de actuaciones: a) promoción o ejercicio de acciones por parte del propio Ministerio Fiscal; b) intervención en procesos o acciones promovidos por otros, fijando su posición respecto a lo que sea objeto de esos procesos o actuaciones[41].
Esto no supone que el Ministerio Fiscal intervenga en todo tipo de procesos para conseguir estas finalidades, sino tan sólo en aquellos en los que está prevista su actuación[42]. Previsión que se establece de manera exclusiva para aquellos procesos en los que esté presente un interés público o social[43].
Sus tareas no están circunscritas, en consecuencia, al orden jurisdiccional penal, pues actúa también en otros órdenes jurisdiccionales[44]. Si bien en muchas ocasiones se olvida esta realidad y se tiende a fijar su naturaleza atendiendo exclusivamente a las funciones que desarrolla en el ámbito penal[45].
Esto no puede ocultar que la función principal del Ministerio Fiscal es la de ejercitar la acción penal[46]. Si bien eso no supone que el resto de sus funciones sean meramente secundarias[47]. Como prueba que se le atribuya por el art. 162.1.b legitimación para interponer recurso de amparo.
De aquí se deriva que no puede ser identificado su papel con el de un acusador público, pues en su defensa de la legalidad puede también solicitar la inadmisión, absolución o no imputación[48]. El Fiscal, en consecuencia, no puede actuar parcialmente, tomando en consideración sólo los elementos que acusen, sino que debe tener en cuenta también todas las circunstancias que exculpen o actúen a favor del sujeto investigado[49].
Tampoco debe ser entendido como un representante de los intereses del Estado, labor que corresponde a los Abogados del Estado. En el desarrollo de sus funciones puede defender los legítimos derechos de los ciudadanos o la legalidad incluso en contra del Estado[50].
Esto es así, porque el Ministerio Fiscal, en puridad, no es un defensor de los intereses jurídicos del Estado sino de la Sociedad, que es a quién verdaderamente debe representar[51].
3.4. Ejercicio de funciones a través de órganos propios
El art. 124.2 CE establece que el “Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios”.
Esto supone que el Ministerio Fiscal va a ejercer sus funciones a través de estos medios propios y no a través de los órganos comunes al ejecutivo y la Administración[52].
3.5. Principios del ministerio fiscal
El Ministerio fiscal ejerce sus funciones por exigencia constitucional conforme a tres principios: a) unidad de actuación; b) dependencia jerárquica; y c) sujeción a los principios de legalidad e imparcialidad (art. 124.2 CE).
Se pueden agrupar estos principios en dos bloques de difícil compatibilización entre sí[53]: a) los relativos a su organización (unidad de actuación y dependencia); b) los relativos a su actuación y funciones (legalidad e imparcialidad)[54].
3.5.1. Principio de unidad de actuación
Supone homogeneidad en el modo de actuar todos los fiscales, que deberán seguir unas directrices comunes[55]. De tal modo que ante supuestos similares se debe dar una actuación sustancialmente idéntica por parte de cualquier fiscal[56]. Exigencia que se deriva del principio de igualdad ante la ley[57].
Es, evidentemente, un rasgo propio de la organización administrativa[58], que aleja al Ministerio Fiscal del estatuto de jueces y tribunales que, como es sabido, actúan con plena independencia, sin más sujeción que el imperio de la ley.
Una parte de la doctrina valora especialmente esta unidad de actuación, que es, a su juicio, la máxima garantía de independencia del Fiscal, en cuanto supone sujeción a una política criminal colectiva y reflexionada, que garantiza una mayor imparcialidad que la que puede suministrar una decisión individual y subjetiva, por más que ésta, siempre según la opinión de estos autores, se tome bajo un estatuto de independencia[59].
No estamos en desacuerdo con esta valoración, que nos parece correcta, pero advertimos que no se puede perder de vista el conjunto del régimen del Ministerio Fiscal, que se traduce en última instancia, como vamos a ver inmediatamente, en una organización jerárquica bajo la autoridad del Fiscal General del Estado, a su vez muy dependiente del Gobierno.
Lo que acaba determinando que ese criterio único puede venir decidido en última instancia por el Gobierno, eliminando las virtudes de este principio en aras a dotar de independencia a nuestra institución. No somos contrarios, pues, al principio de unidad, que en otro tipo de organización del Ministerio Fiscal podría arrojar ese resultado, pero no nos parece que lo haga en nuestro Derecho positivo.
En cualquier caso, esta unidad de acción se logra, en primer lugar, mediante el carácter único de la fiscalía, que se proclama claramente en el art. 22.1 EOMF, que establece que el Ministerio Fiscal es único para todo el Estado.
Carácter único que opera desde el punto de vista orgánico, territorial y funcional[60].
Este carácter único determina que los fiscales no actúan ejercitando una función propia, sino siempre como representantes y por delegación del Ministerio Fiscal entendido como institución[61]. Así lo establece claramente el art. 23 EOMF, que afirma rotundamente que los fiscales “actuarán siempre en representación de la institución”.
De aquí se deriva la posibilidad de que los órganos superiores del Ministerio Fiscal puedan determinar el cambio de un fiscal por otro.
Así lo establece, por un lado, el art. 23 EOMF que afirma que en cualquier “momento de la actividad que un Fiscal esté realizando en cumplimiento de sus funciones o antes de iniciar la que le estuviese asignada en virtud del sistema de distribución de asuntos entre los miembros de la Fiscalía, podrá su superior jerárquico inmediato, mediante resolución motivada, avocar para sí el asunto o designar a otro Fiscal para que lo despache”.
También del art. 26 EOMF, que establece que el “Fiscal General del Estado podrá designar a cualquiera de los miembros del Ministerio Fiscal para que actúe en un asunto determinado, ante cualquiera de los órganos jurisdiccionales en que el Ministerio Fiscal está legitimado para intervenir, oído el Consejo Fiscal”.
Factor que explica la imposibilidad de que los miembros del Ministerio Fiscal sean recusados (art. 28 EOMF), porque no actúan funciones propias, sino de la institución y ésta no puede ser recusada[62].
Esta unidad se logra también, en segundo lugar, mediante la fijación de un criterio unificado de actuación[63].
Así se deduce del art. 22.2 EOMF, que establece que al Fiscal General del Estado le “corresponde impartir las ordenes e instrucciones convenientes al servicio y al orden interno de la institución y, en general, la dirección e inspección del Ministerio Fiscal”.
En el mismo sentido, el art. 24 EOMF establece que para “mantener la unidad de criterios, estudiar los asuntos de especial transcendencia o complejidad o fijar posiciones respecto a temas relativos a su función, cada Fiscalía celebrará periódicamente juntas de todos sus componentes”.
La consecución de esa unidad de actuación se logra también, en tercer lugar, a través de su estructuración jerárquica[64], que vamos a ver a continuación. Principio que es una consecuencia necesaria del que estamos viendo, pues sólo se puede lograr una actuación uniforme de todos los fiscales si éstos se organizan jerárquicamente[65].
3.5.2. Principio de jerarquía
En el régimen jurídico actual el principio de dependencia opera tanto “ad extra”, esto es, en las relaciones de los fiscales con otras instituciones; como “ad intra”, esto es, en las relaciones de los fiscales con los órganos superiores del propio Ministerio Fiscal[66].
Hay quien considera, sin embargo, que el régimen actual supone únicamente una dependencia jerárquica “ad intra”, pero no “ad extra”, en cuanto no hay propiamente una dependencia jerárquica respecto a una autoridad externa, en concreto respecto al Gobierno, sino a favor de un órgano del propio Ministerio Fiscal, como lo es el Fiscal General del Estado[67].
No nos parece correcta esta tesis, amparada en una visión muy apartada del funcionamiento real de la Institución, que actúa bajo una clara dependencia respecto al Gobierno, en los términos que veremos en su momento.
Cosa distinta es que de lege ferenda se deba estar de acuerdo con quienes proclaman que esta dependencia jerárquica es admisible únicamente “ad intra”, pero no “ad extra”, pues es inadmisible que el Ministerio Fiscal dependa de otros poderes del Estado[68].
Comenzando por el segundo aspecto, el interno, que es más fácilmente perceptible. Este principio de dependencia jerárquica supone la estructuración de los fiscales en una organización jerárquica en la que los inferiores deben cumplir las órdenes e instrucciones emanadas de los superiores[69].
Esta jerarquía comienza en el Fiscal General del Estado que, en cuanto “ostenta la jefatura superior del Ministerio Fiscal” (art. 22.2 EOMF), puede “impartir a sus subordinados las ordenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones, tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos” (art. 25 EOMF).
Prolongándose esta jerarquía a sus diferentes niveles jerárquicos. De tal modo que se atribuyen facultades análogas a “los Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas respecto a los Fiscales Jefes de su ámbito territorial, y ambos respecto de los miembros del Ministerio que les estén subordinados” (art. 25 EOMF).
A lo que se añade que el “Fiscal General del Estado podrá llamar a su presencia a cualquier miembro del Ministerio Fiscal para recibir directamente sus informes y darles las instrucciones que estime oportunas” (art. 26 EOMF).
Estas instrucciones son vinculantes para quien las recibe. De tal modo que el “Fiscal que reciba una orden o instrucción concerniente al servicio y al ejercicio de sus funciones, referida a asuntos específicos, deberá atenerse a las mismas en sus dictámenes pero podrá desenvolver libremente sus intervenciones orales en lo que crea conveniente al bien de la justicia” (art. 25 EOMF).
Ahora bien, esta jerarquía interna no opera de manera pura, como lo haría en una estructura administrativa, sino que está sujeta a una serie de limitaciones y contrapesos que tratan de armonizar esta dependencia jerárquica con un cierto respeto a la diversidad de criterio. Como resultado de esta combinación el Ministerio Fiscal queda en una posición a medio camino entre la subordinación jerárquica de un ente administrativo y la independencia propia de la organización judicial. De tal modo que se atribuye a cada fiscal un ámbito de decisión propio, solo sujeto al ordenamiento jurídico[70].
Concretamente, esa jerarquía interna encuentra atenuación en la posibilidad de los Fiscales que reciben una orden o instrucción de manifestar a sus superiores su disconformidad con ellas, mediante informe razonado, cuando consideren que son contrarias a las leyes o por cualquier otro motivo las consideren improcedentes (art. 27.1 EOMF).
En tales casos, si el “superior se ratificase en sus instrucciones lo hará por escrito razonado con la expresa relevación de las responsabilidades que pudieran derivarse de su cumplimiento o bien encomendará a otro Fiscal el despacho del asunto a que se refiera” (art. 27.2 EOMF).
En la misma idea insiste el art. 6 EOMF, cuando señala que si “el Fiscal estimare improcedente el ejercicio de las acciones o la actuación que se le haya confiado, usará de las facultades previstas en el” art. 27 EOMF.
Si bien este contrapeso va a operar sólo en momentos extremos, siendo la jerarquía el mecanismo normal de tomar las decisiones en el ámbito interno[71].
En su conjunto, este régimen supone que no se destruye totalmente la capacidad de formación de una opinión individual por parte de los miembros de la fiscalía, pero prevalecen en última instancia las instrucciones fijadas por los superiores jerárquicos[72].
De tal modo que esa presunta posición intermedia estaría claramente descompensada a favor de la dependencia jerárquica.
En lo que se refiere al ámbito externo, la realidad de este principio de dependencia jerárquica no se puede dimensionar correctamente en aislado, sino conjuntamente con la dependencia del conjunto de la fiscalía del Fiscal General del Estado.
Como vamos a ver, el procedimiento de nombramiento del Fiscal General del Estado determina una situación de dependencia de éste respecto al Gobierno, que supone indirectamente una sujeción del conjunto del Ministerio Fiscal a éste.
Hay quien niega este extremo, señalando que la influencia del Gobierno en la designación del Ministerio Fiscal no sitúa a éste desde el punto de vista jurídico en una posición de dependencia jerárquica respecto al Gobierno. Cosa distinta, señala este sector, es la situación de hecho, que determina una probable vinculación extraoficial del Fiscal General del Estado a las posiciones defendidas por el Gobierno, dada su proximidad política[73].
No estamos de acuerdo en este planteamiento, excesivamente formal en nuestra opinión. El nombramiento por parte del Gobierno del Fiscal General del Estado y el régimen de éste determinan la existencia de una jerarquía más que evidente, por más que esté atenuada en algunos aspectos para dotar al último de una cierta autonomía, que no independencia, respecto al primero.
Veamos, en cualquier caso como se produce ese nombramiento.
Al Fiscal General del Estado, según establece el art. 124.4 CE, lo nombra el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.
A lo dicho se añade por la legislación ordinaria que, una vez recibido el informe del Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno “comunicará su propuesta al Congreso de los Diputados, a fin de que pueda disponer la comparecencia de la persona elegida ante la Comisión correspondiente de la Cámara, en los términos que prevea su Reglamento a los efectos de que se puedan valorar los méritos e idoneidad del candidato propuesto” (art. 29.2 EOMF).
Esta intervención del Congreso supone que en el nombramiento del Fiscal General del Estado participan los tres poderes del Estado[74]. Reconocimiento formal de la importancia de la figura que nos ocupa y de lo delicado de su posición en orden a la división de poderes, pero medida de escasa eficacia real[75].
Esta intervención del Congreso ha sido criticada por su posible inconstitucionalidad, pues supone añadir un requisito al sistema de nombramiento que no encaja con lo establecido en la Constitución[76].
Es certera esta crítica, en nuestra opinión. Además de expresiva, siempre según nuestro juicio, de la falta de voluntad de asumir de una vez la resolución de la inadecuada regulación del Ministerio Fiscal en nuestro país.
Un parche más, que supone añadir un elemento ajeno al resto del régimen jurídico de la institución. No sólo de dudosa constitucionalidad sino, además, falta de verdadera virtualidad, pues no tiene alcance para remover el auténtico problema del que adolece esta figura que es el de su falta de independencia por su excesiva vinculación al Gobierno.
Prueba de ello es que se añade una garantía más típica de lo que se viene mal llamando Administraciones independientes, que no son propiamente independientes, sino simplemente dotadas de una autonomía funcional reforzada frente al Gobierno. Figuras que carecen del significado y transcendencia de una figura de la relevancia del Ministerio Fiscal y con las que no se puede ni mucho menos equiparar a éste[77].
Por otra parte, el Fiscal General del Estado sólo puede ser elegido entre “juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión” (art. 29.1 EOMF).
Si bien se critica que, en la práctica, el nombramiento atiende más que al reconocido prestigio del candidato a su docilidad política[78].
Su mandato es de cuatro años (art. 31.1 EOMF), no susceptible de renovación salvo que hubiera ostentado el cargo por un período inferior a dos años (art. 31.2 EOMF).
Pudiendo ser cesado antes de que concluya su mandato sólo por las siguientes causas. a) a petición propia; b) por incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en el EOMF; c) en caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo; d) por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones; e) cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto (art. 31.1 EOMF). Siendo las causas a), b), c) y d) apreciadas por el Consejo de Ministros (art. 31.3 EOMF).
Nótese el dato importante de que su mandato es de cuatro años, lo que sumado a su cese cuando cesa el Gobierno que lo hubiera propuesto (art. 31.1 EOMF) determina la coincidencia de su mandato con la legislatura.
Obviamente esto produce un efecto muy diferente al que se hubiera derivado de haberse previsto un mandato por un periodo de tiempo superior, que hubiera impedido esa coincidencia. En tal sentido una parte de la doctrina había postulado que ese mandato tuviera una duración de cinco años[79].
No le falta, no obstante, la razón a quienes postulan que, dado que la Constitución no establece este tipo de condicionamientos, no se puede fijar un plazo más amplio, que supondría obligar al Gobierno siguiente a mantener un Fiscal General del Estado nombrado por el ejecutivo anterior.
Volvemos a reiterar lo que dijimos en su momento, el problema es que no se puede resolver el problema del Ministerio Fiscal sin adoptar frontalmente el cambio de su naturaleza jurídica, que demanda una reforma constitucional para dotarle de auténtica independencia. De poco o nada sirve añadir unos parches que no sólo no resuelven el problema, sino que son claramente incompatibles con el Derecho vigente y de dudosa constitucionalidad.
A la intervención del Gobierno en su nombramiento se añade otro factor que conduce a la dependencia jerárquica: se faculta a este último para “interesar del Fiscal General del Estado que promueva ante los Tribunales las acciones pertinentes en orden a la defensa del interés público” (art. 8 EOMF).
En principio, el Fiscal General del Estado no tiene obligación jurídica de obedecer al Gobierno, sino tan sólo de valorar la cuestión, dándole al Gobierno una respuesta razonada[80]. De tal modo que, aunque el Gobierno interese la acción del Ministerio Fiscal, éste hace suyo sólo esa decisión cuando así lo ordene el Fiscal General del Estado[81].
Así se deduce del art. 8.2 EOMF, que establece que el “Fiscal General del Estado, oída la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, resolverá sobre la viabilidad o procedencia de las actuaciones interesadas y expondrá su resolución al Gobierno de forma razonada”.
Eso no impide, en nuestra opinión, que este factor sea expresión de una clara dependencia jerárquica del Fiscal General del Estado y con ello del conjunto del Ministerio Fiscal respecto al Gobierno.
Se ha especulado, en tal sentido, si la utilización del término “interesar” es el resultado de una atenuación de la dependencia del Ministerio Fiscal respecto al Gobierno, pues interesar no es propiamente dar órdenes o instrucciones.
En tal sentido, hay quien señala que “interesar” supone que el Gobierno no puede dar órdenes a la fiscalía, lo que situaría al Gobierno en la misma posición en la que se sitúa cualquier otro interesado frente a la actuación del Ministerio Fiscal. Únicamente, señalan, se daría la peculiaridad de que la fiscalía en vez de valorar, como hace habitualmente, únicamente la “viabilidad” jurídica de la acción que se trate, puede valorar su “procedencia”, lo que podría dar entrada a elementos distintos del simple juicio técnico[82].
Tienen razón, sin embargo, en nuestra opinión, los que defienden que se trata de un simple eufemismo que trata de ocultar la verdad de una dependencia jerárquica que no se quiere llamar por su nombre[83]. La utilización de ese término “interesar” contribuye, en consecuencia, a generar una ambigüedad en torno a la figura del Ministerio Fiscal que convendría eliminar[84].
Hay también, en cualquier caso, quien considera adecuada esa situación de preferencia del Gobierno frente a la Fiscalía, en cuanto que el Gobierno, como responsable de la política criminal, no puede estar situado respecto al Ministerio Fiscal como un interesado más, pues, en cuanto instancia que recibe democráticamente la dirección de la política del Estado, debe contar con una vía que pueda hacer prevalecer su interpretación de la ley y del interés público[85].
No compartimos ni entendemos porque el Gobierno, que tiene la función de gobernar y no de administrar justicia, tiene que tener un arma para hacer prevalecer sus interpretaciones, aunque sea en nombre de una voluntad democrática, que es discutible que ostente una autoridad dotada de una mera legitimación indirecta. La política, democrática o no, tiene su ámbito de acción, que no es el de la aplicación del Derecho, que se debe realizar conforme al imperio de la ley, en cuya elaboración es donde se hacen presentes las voluntades políticas del pueblo, y no conforme a un criterio político.
El juego de los dos factores, esto es, dependencia jerárquica y nombramiento del Fiscal General del Estado por el Gobierno, se traduce en una cierta subordinación de la totalidad de la fiscalía respecto al Gobierno, pues éste nombra al Fiscal General del Estado, del que dependen a su vez todos los fiscales[86].
Hay quien señala que a las garantías de independencia propias del propio Ministerio Fiscal se añade las del propio Poder Judicial, que no tiene por qué seguir lo que el Gobierno pueda haber sugerido a través del Ministerio Fiscal[87].
No nos parece que sea un factor que pueda ni siquiera tenerse en consideración, pues no supone otra cosa que restarle al Ministerio Fiscal su propia entidad propia. Juicio que aparte de no ser adecuado, no es real, pues la tiene y mucha. De tal modo que sus déficits de independencia no se ven contrarrestados por que el Poder Judicial la tenga.
Esta cierta subordinación del Fiscal General del Estado y, con ello, de la Fiscalía, al Gobierno se justifica por una parte de la doctrina en cuanto el Ministerio Fiscal contribuye a la ejecución de la política criminal[88], que le corresponde al Gobierno en virtud del art. 97 CE[89]. De tal modo que el nombramiento del Fiscal General del Estado por parte del Gobierno, permitiría que éste pudiera desarrollar de manera efectiva la aplicación de la política criminal[90].
No compartimos esta opinión y nos alineamos con quienes afirman que el Gobierno no puede utilizar al Ministerio Fiscal para la ejecución de la Política criminal, para lo que cuenta con otros instrumentos más adecuados, pudiendo tan sólo ser un simple apoyo para ese ejercicio de la política criminal[91].
A esto se puede añadir que esa instrumentalización del Ministerio Fiscal por el Gobierno para ejecutar la política criminal es inviable, pues no es admisible que este último pueda servirse del Ministerio Fiscal para perseguir unos delitos y otros no[92].
No se puede negar, además, que en la práctica esa dependencia del Ministerio Fiscal se utiliza en la lucha política, esto es, respecto de los crímenes cometidos por los políticos[93].
Cuestión distinta es que en el régimen jurídico actual esa dependencia jerárquica respecto al Gobierno se dé, lo que determina que sea también el Gobierno quien deba asumir la responsabilidad política derivada de esa política criminal ante el Parlamento y la ciudadanía[94]. De tal modo que, si el Gobierno no responde políticamente de las decisiones de los tribunales, si debe responder, sin embargo, políticamente de los actos políticos que realice respecto al Ministerio Fiscal (nombramiento del Fiscal General del Estado, impartir directrices, etc.)[95].
En contra de esta solución se sitúa una parte de la doctrina, que considera que debería ser el propio Ministerio Fiscal, a través esencialmente del Fiscal General del Estado, y no el Gobierno, el que asuma la responsabilidad política por la actuación de la Fiscalía[96].
Consecuentemente con este planteamiento se solicita que se instaure una suerte de moción de censura para el Fiscal General del Estado, que permita al Congreso o al Consejo Fiscal exigirle responsabilidad política, determinando su cese[97].
En nuestra opinión, no es una opción correcta, pues se estaría dando a entender con ello la existencia de una auténtica independencia del Fiscal General del Estado respecto al Gobierno, que en nuestra opinión no tiene. Precisamente porque no la tiene no cabe hacer recaer sobre él una responsabilidad política que debe pesar sobre quien verdaderamente tiene la capacidad de decisión, que es el Gobierno.
Así se deduce, por lo demás de la normativa vigente, en la que el Ministerio Fiscal no está sujeto a control alguno de responsabilidad política, porque comparece ante el Congreso a efectos de informar y no de ser controlado[98].
En tal sentido el art. 10 EOMF establece que el “Ministerio Fiscal colaborará con las Cortes Generales a requerimiento de éstas y siempre que no exista obstáculo legal, sin perjuicio de comparecer ante las mismas para informar de aquellos asuntos para los que especialmente fuera requerido”.
Esto supone, opinan algunos, una importante anomalía desde el punto de vista democrático, en cuanto nos encontramos con una institución, el Ministerio Fiscal, que ejerce poder político sin estar sujeto a la consecuente responsabilidad política. Solución que no se puede amparar en la sujeción del Ministerio Fiscal a los principios de imparcialidad y legalidad, pues también la Administración tiene la obligación de cumplir con el principio de legalidad y de servir con objetividad los intereses públicos y eso no impide que esté sujeto a responsabilidad política a través del Gobierno[99].
Reiteramos que, en nuestra opinión, es el Gobierno quien debe asumir esa responsabilidad. A lo que añadimos que, en nuestra opinión se debería eliminar la incertidumbre respecto a este punto que genera nuestro confuso Derecho vigente.
Confusión que hace posible que el Gobierno eluda en la práctica la responsabilidad política que le corresponde en este ámbito, alegando la autonomía del Ministerio Fiscal[100].
3.5.3. Sujeción a los principios de legalidad e imparcialidad
La declaración de sujeción a los principios de legalidad e imparcialidad no nos parece que aporta demasiado en relación al objetivo de dotar de independencia real a los fiscales.
El contenido del primero aparece recogido en el art. 6 EOMF, que establece que por este principio “el Ministerio Fiscal actuará con sujeción a la Constitución, a las leyes y demás normas que integran el ordenamiento jurídico vigente, dictaminando, informando y ejercitando, en su caso, las acciones procedentes u oponiéndose a las indebidamente actuadas en la medida y forma en que las leyes lo establezcan” (art. 6 EOMF).
La sujeción en sí al principio de legalidad es un rasgo predicable de todos los poderes públicos, plenamente exigible también a la Administración en virtud del art. 103 CE[101]. Por lo que no se pueden extraer del mismo especiales conclusiones.
Lo verdaderamente relevante no es, sin embargo, la sujeción a la legalidad, común a todos los poderes públicos, sino la forma en que se produce esa vinculación, que admite dos posibles opciones: a) integrado en una estructura jerárquica que culmina en un sujeto dotado de legitimidad democrática directa o indirecta, en cuyo caso se forma parte del poder ejecutivo; b) De manera independiente e inamovible, en cuyo caso se forma parte de la jurisdicción[102].
Esta distinción comporta importantes diferencias, pues determina dos niveles distintos de sometimiento a la legalidad: a) para el juez la realización de la ley es la función a la que directamente va dirigida su acción; b) la Administración tiene como finalidad, sin embargo, servir a los intereses públicos dentro del marco fijado por la ley[103].
En realidad, la posición del Ministerio Fiscal en nuestro ordenamiento jurídico no se pauta en sentido estricto a ninguno de estos dos supuestos, sino que asume una posición ambigua a medio camino entre una y otra situación[104].
Se puede tener la tentación de considerar esta solución adecuada, entendiendo que al Ministerio Fiscal le correspondería una labor de decisión de la política criminal que le aleja del modo propio de actuar del Poder Judicial.
Sin embargo, en nuestra opinión, no es una solución admisible. El Ministerio Fiscal, como el juez, opera en el momento de la aplicación del Derecho, aunque cada uno realizando funciones diferentes. Y en el mundo de la aplicación del Derecho no debe haber espacio para la política. El Ministerio Fiscal como el Juez debe ejercer sus funciones desde el pleno sometimiento a la legalidad. Situación a la que sólo se puede llegar atribuyéndole un estatuto de independencia.
Desde esta perspectiva la existencia de una doctrina única para la fiscalía no puede ser el resultado de una influencia política, sino tan sólo una decisión técnica del conjunto del Ministerio Fiscal como institución. Con un significado no muy diferente al que tiene la jurisprudencia para los jueces.
De aquí se deriva otra cuestión importante, la de si los fiscales pueden tomar decisiones en base a criterios de oportunidad.
Hay quien considera que en la actualidad los poderes públicos no pueden abarcar la totalidad de los casos que serían susceptibles de persecución criminal, lo que determina necesariamente la necesidad de optar por perseguir unos supuestos, cuando menos preferentemente frente a otros, implicando la toma de una decisión en la que están presentes también motivos de oportunidad basados en la realidad social[105].
No nos parece una solución correcta, pues entendemos que el Ministerio Fiscal carece de discrecionalidad, más allá de una simple discrecionalidad técnica, a la hora de intervenir en defensa de la legalidad, siendo siempre que se vulnere la ley en el ámbito de sus competencias obligada su acción. De tal modo que no puede dejar de actuar en base a consideraciones de oportunidad o conveniencia[106].
El art. 48 EOMF establece que los “miembros del Ministerio Fiscal tendrán el primordial deber de desempeñar fielmente el cargo que sirvan, con prontitud y eficacia en cumplimiento de las funciones del mismo, conforme a los principios de unidad y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad”.
Este precepto establece, junto a la sujeción de la totalidad de la fiscalía al principio de legalidad, una sujeción individual a dicho principio por parte de cada uno de los sujetos que lo componen. Elemento que conviene distinguir porque no tiene un carácter meramente redundante, sino que está dotado de un importante contenido específico, en cuanto supone una corrección o limitación de la dependencia jerárquica en el plano interno de los fiscales[107].
El contenido del principio de imparcialidad aparece recogido en el art. 7 EOMF, que establece que por este principio “el Ministerio Fiscal actuará con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados” (art. 7 EOMF).
Este principio no difiere mucho del de objetividad que rige para las Administraciones públicas[108], pareciendo más bien una simple concreción de ese principio en el ámbito de un proceso entre partes[109].
Esta imparcialidad no supone situar al fiscal en una posición distinta y superior en el proceso como un tercero imparcial, como la que correspondería a un juez[110].
Supone simplemente que a la hora de fijar su posición en el proceso lo debe hacer atendiendo exclusivamente a la legalidad y al interés público o social que esté en juego, sin que pueda tomar en consideración en ninguna medida cualesquiera otros intereses o las consecuencias derivadas de su decisión[111].
Una vez puesto en marcha el proceso, el Ministerio Fiscal pasa a ser una parte más en éste, sin que el Juez le pueda dar más autoridad o fuerza a sus actuaciones que a las demás partes en el proceso[112].
De tal modo que esta imparcialidad no comporta ninguna incompatibilidad con la asunción de la condición de parte en el proceso[113]. El Ministerio Fiscal asume, así, la curiosa situación de ser “parte imparcial”[114].
Para garantizar esta imparcialidad se establece que los fiscales se abstendrán “de intervenir en los pleitos o causas cuando les afecten algunas de las causas de abstención establecidas para los Jueces y Magistrados en la LOPJ, en cuanto les sean de aplicación” (art. 28 EOMF). No podrán, sin embargo, ser recusados (art. 28 EOMF). Si bien las “partes intervenientes en los referidos pleitos o causas podrán acudir al superior jerárquico del Fiscal de que se trate interesando que, en los referidos supuestos, se ordene su no intervención en el proceso” (art. 28 EOMF). Contra estas decisiones no cabe recurso (art. 28 EOMF).
En última instancia, los principios de imparcialidad y legalidad tienen mucho de declaraciones retóricas, pero carecen de medidas efectivas que garanticen su cumplimiento[115]. Esto hace que tengan escaso valor, en nuestra opinión, a efectos de de determinar la naturaleza jurídica del Ministerio Fiscal.
4. Configuración jurídica del ministerio fiscal: aspectos generales
El problema acerca de la configuración que debería asumir el Ministerio Fiscal no ha encontrado una respuesta uniforme por parte de la doctrina. En realidad, esta falta de encuentro se produce tanto en el aspecto teórico ideal, esto es, cual es la configuración que de lege ferenda debería corresponderle; como desde el punto estrictamente jurídico positivo, dado que el confuso régimen jurídico que le da el ordenamiento jurídico español impide dar una calificación indubitada en nuestro país.
Esta discusión suele oscilar casi siempre entre las posiciones que le sitúan bajo la órbita del Poder Ejecutivo y las que lo sitúan bajo el paraguas del Poder Judicial[116]. Si bien se han ensayado otros posibles ubicaciones que irían desde su consideración como un autoridad dotada de un estatuto jurídico propio y específico, no incluido en ninguno de los poderes clásicos del Estado, al entendimiento del mismo cómo una entidad bajo la autoridad del Poder Legislativo[117].
Múltiples y muy diversas posiciones que hacen difícilmente discutible que la figura del Ministerio Fiscal en España está sujeta a un amplio grado de indefinición[118].
Ahora bien, eso no impide que de su estudio se puedan extraer toda una serie de conclusiones que contribuyen poderosamente a disminuir la ambigüedad de dicha cuestión, en cuanto precisan las diferentes consecuencias derivadas de las diferentes opciones posibles[119].
4.1. Integración en el poder judicial
Las breves referencias constitucionales son suficientes para dejar claro que el Ministerio Fiscal no se integra en sentido estricto dentro del Poder Judicial[120], en cuanto que no ejercita jurisdicción[121].
Así se deduce de manera indubitada de la interpretación sensu contrario del art. 117.3 CE, que afirma de manera rotunda que el “ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales”.
Interpretación que casa perfectamente con la propia regulación que de las funciones del Ministerio Fiscal realiza el art. 124.1 CE, que le atribuye la “misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley”.
Es evidente que al hacerse referencia a promover la acción de la justicia implícitamente se está señalando que se va a poner en marcha la actuación de un sujeto externo al propio Ministerio Fiscal, jueces y tribunales, que tienen que ser, por tanto, necesariamente cosa distinta al propio Ministerio Fiscal[122].
Ahora bien, esto no cierra ni mucho menos esta cuestión, pues los partidarios de hacer morar al Ministerio Fiscal en el ámbito del Poder Judicial no pretenden hacerlo mediante su integración conjunta con jueces y magistrados, sino dotándole de una posición específica, autónoma respecto a éstos dentro del propio Poder Judicial[123].
En este sentido, se señala que se debe distinguir entre el ejercicio del Poder Judicial (que es lo que propiamente, entienden, correspondería en exclusiva a jueces y magistrados), de lo que sería en sentido amplio el Poder Judicial, que integra en su seno a algo más que jueces y magistrados[124].
Solución que no puede resultar extraña, por lo demás, cuando el propio órgano de gobierno del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, no ejerce jurisdicción[125].
A favor de esta posición jugaría su proximidad al Poder Judicial. Cercanía que atestigua su inclusión en el Título VI de la Constitución dedicada a la regulación del Poder Judicial. Ubicación en la geografía de la norma básica que para una parte de la doctrina no es anecdótica[126] y de la que se puede concluir que actúa como un colaborador de éste[127]. Calificación difícilmente discutible porque su vinculación con el Poder Judicial es evidente, en cuanto su actividad se proyecta en el ámbito propio de la prestación de justicia[128].
De una manera más precisa, una parte de la doctrina puntualiza que el Ministerio Fiscal es un órgano que coopera, lo que supone que es algo más que un mero auxiliar o colaborador, pero menos que un órgano que participe propiamente en el ejercicio de la función jurisdiccional[129].
Toda esta argumentación ha sido rechazada por una parte de la doctrina, que considera irrelevante este dato relativo a la ubicación en nuestra Norma Fundamental, en cuanto no es este dato formal, sino el material de las funciones y rasgos de su actuación el que debe tenerse en cuenta[130].
A lo que añaden otros que de esa ubicación no se pueden obtener consecuencias, dado que sus tareas se vinculan claramente con el desarrollo de las tareas propias de la Administración de Justicia, que es lo que explica su inclusión en este lugar[131].
También se argumenta que las funciones que el Ministerio Fiscal desarrolla se sitúan en el ámbito de la Administración de Justicia[132]. Campo en el que, además, el Ministerio Fiscal juega un papel especialmente decisivo[133].
También a favor de esta solución jugaría la calificación legal de esta institución, que establece que el Ministerio Fiscal está “integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial” (art. 2.1 EOMF).
Precepto que adolece de una ambigüedad deliberada[134], tanto en su relación general como al afirmar, en particular, que el Ministerio Fiscal se integra en el Poder Judicial con “autonomía funcional”[135].
En cualquier caso, se quiera decir lo que se quiera con ello, es un dato que por sí no postula la inserción en el poder judicial, pues es un supuesto totalmente normal y habitual la integración en la Administración de sujetos dotados de autonomía funcional[136].
Se apunta también la literalidad del art. 127 CE, que tras referirse en su primer apartado a Jueces, Magistrados y Fiscales, se refiere en su apartado 2 al “régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial”, sin distinguir entre Jueces, Magistrados y Fiscales[137].
En contra, sin embargo, se señala con razón una parte de la doctrina que dicha afirmación debe ser entendida como realizada únicamente respecto a jueces y magistrados, dado que se propugna que ese régimen de incompatibilidades “deberá asegurar la total independencia de los mismos”. Es claro que esa nota de la independencia es aplicable tan sólo a jueces y magistrados, no a fiscales que se someten a un régimen jerárquico de dependencia[138].
También se señala como elemento a favor de su integración en el Poder Judicial la similitud o paralelismo de su estatuto (incompatibilidades, prohibiciones, etc.) con el de Jueces y Magistrados[139].
Frente a ello señalan otros que esa equiparación en su estatuto es tan sólo parcial e insuficiente para obtener consecuencias de ella. Se trataría, en su opinión, de simples coincidencias puntuales que también se dan en otros agentes públicos y que no sería más que el fruto de su consideración común como servidores públicos. Coincidencias que no pueden ocultar, añaden, la existencia de diferencias muy relevantes en su estatuto jurídico[140].
También se ha apuntado que el art. 124.4 CE sujeta el nombramiento del Fiscal General del Estado a audiencia ante el Consejo General del Poder Judicial[141].
El argumento de más peso, nos parece, en cualquier caso, el que defiende que la ubicación del Ministerio Fiscal en el Poder Judicial responde a la necesidad de dotarle de la necesaria independencia para poder desarrollar sus funciones correctamente.
Es evidente que esta ubicación le daría independencia respecto a los otros dos poderes del Estado[142].
Esta posición daría lugar a que el Ministerio Fiscal constituyese una “magistratura postulante”, esto es, la Administración judicial cumpliría una doble función: a) de decisión, que corresponde a Jueces y Magistrados; b) la postulante o de promoción de la justicia, que correspondería a los Fiscales[143].
Ahora bien, ese factor opera, como es evidente, únicamente desde una perspectiva de lege ferenda, pero no puede servir para apoyar una calificación desde el punto de vista del Derecho positivo.
Ya sabemos que la necesidad de esa independencia, que nosotros hemos defendido a lo largo de todo este trabajo, es extremadamente polémica, pues hay un sector relevante de la doctrina que defiende su dependencia respecto al ejecutivo.
Además, incluso partiendo de esa necesidad de independencia, la solución no tiene que pasar necesariamente por su ubicación en el Poder Judicial, pues también se podría lograr mediante su consideración como órgano constitucional al margen de los tres poderes del Estado, dotado de un estatuto específico, como luego veremos.
4.2. Encuadramiento en el ámbito del poder ejecutivo
A favor de su ubicación dentro de la órbita del poder ejecutivo se señala el aval y peso de la historia, que ha situado durante largo tiempo al fiscal en este ámbito[144].
También se esgrime sus funciones que, se dice, no son ni legislativas ni judiciales, sino ejecutivas, en cuanto participa de manera relevante en la ejecución de la política criminal del Gobierno[145].
A lo que se añade su dependencia del Fiscal General del Estado cuyo nombramiento procede del Gobierno[146].
Más allá de estos argumentos de Derecho positivo, se sitúa la afirmación de que no es posible privar al Gobierno de una cierta influencia, aunque sea limitada por la ley, en la administración de justicia[147].
A lo que se añadiría el argumento, ya examinado previamente, de que el Gobierno debe estar dotado de una cierta autoridad sobre el Ministerio Fiscal para poder ejercer de manera efectiva la política criminal.
En contra de estas posiciones se argumenta esencialmente basándose en la necesidad de que el Ministerio Fiscal actúe de manera independiente.
Ya hemos señalado que no hay una posición clara acerca de esa necesidad de independencia a nivel doctrinal, pudiéndose agrupar las diferentes posturas en torno a dos grandes posiciones:
a) Los que consideran que en la realización de la justicia se vincula con la política interior del Estado, lo que conlleva la necesidad de que ejerza sobre ella una cierta influencia el Gobierno a través del Ministerio Fiscal, convirtiendo a éste en un instrumento subordinado al ejecutivo.
b) La consideración del Ministerio Fiscal como un instrumento del Estado, al servicio de la sociedad en su conjunto y sometido sólo al ordenamiento jurídico[148].
Esto determina la existencia de un sector doctrinal que se muestra contrario a la integración del Ministerio Fiscal en el Poder Ejecutivo, en cuanto sería incompatible con la independencia que requiere para el ejercicio de sus funciones.
Así, algunos señalan que las altas funciones que realiza el Ministerio Fiscal determinan una autonomía funcional incompatible con los vaivenes de la vida política, por lo que debe darse una cierta dosis de independencia al Ministerio Fiscal respecto al Gobierno[149]. Entre otras cosas, señalan, porque no puede haber un Poder Judicial independiente sin un Ministerio Fiscal independiente[150]. A lo que añaden que para desarrollar correctamente su función no puede seguir actuando como un criado al servicio del gobierno, ni aunque esté sea democrático[151].
Se niega, igualmente, la posibilidad de articular al Ministerio Fiscal como un órgano dependiente del ejecutivo en cuanto la continua intromisión del Gobierno, impediría que el Fiscal ejercitase sus funciones con la debida objetividad e imparcialidad que le es exigible[152].
Existen algunas funciones atribuidas al Ministerio Fiscal, por otra parte, que demandan de manera especial esa neutralidad que sólo proporciona la independencia.
Así, se considera que exige esa independencia el desarrollo de la función que le otorga el art. 76 CE, en cuanto una actuación parcial por parte de la fiscalía podría perjudicar a otros partidos políticos[153].
Recordemos que este precepto establece que las conclusiones de las Comisiones de Investigación del Congreso y Senado “no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectaran a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas” (art. 76 CE).
También se destaca que constituye una burla que se atribuya la defensa de la independencia del Poder Judicial a una institución que carece en sí misma de independencia[154].
Sin embargo, el ámbito más delicado al respecto, que claramente demandaría la toma de medidas específicas para salvaguardar su independencia, son los supuestos de criminalidad política, en los que el conflicto de intereses asume una mayor intensidad[155].
Estas posturas críticas encuentran respuesta en otro sector doctrinal, que apuntan que, frente al Juez independiente, el Ministerio Fiscal defiende la interpretación de la ley que el Gobierno, como representante político de los ciudadanos, define democráticamente[156].
A lo que añaden que no se puede dotar al Ministerio Fiscal de una total independencia, porque esto supondría dejar en manos de una institución no representativa ni políticamente responsable el ejercicio de la Política criminal que corresponde al Gobierno (art. 97 CE)[157].
También señalan que atribuir al Ministerio Fiscal una independencia similar a la que ostentan los miembros del Poder Judicial supondría dotarle de una discrecionalidad técnica que comporta necesariamente un marco de subjetividad que su independencia no compensa. Lo que implicaría que los fiscales tomarían sus decisiones en base a un criterio personal en un ámbito en el que la discrecionalidad es muy grande, lo que no garantiza ni mucho menos una aplicación imparcial, dado que la interpretación de la ley no es fácilmente deducible[158].
Por otra parte apuntan críticamente que la existencia de una cierta dependencia frente al Gobierno no puede equipararse a la docilidad y sumisión, argumentando en base al Derecho comparado, dónde existen modelos en los que se da esa dependencia del Gobierno sin que esto suponga cuestionamiento ni de su autoridad ni de su independencia o prestigio[159].
No cabe, además, se añade, alegar en contra de esta dependencia que el Gobierno pueda excederse de ella, en cuanto la posibilidad de excederse en el ejercicio de las atribuciones se da respecto a cualquier ente[160].
Hay quien reivindica, además, esta dependencia del Poder Ejecutivo, en cuanto le daría una mayor imparcialidad al Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus funciones. La mayor imparcialidad en el ejercicio de sus funciones se derivaría, en su opinión, de la sujeción a una política criminal ordenada y racional, que impusiese una interpretación uniforme del Derecho a todos los ciudadanos en condiciones de igualdad. Esa política sería fruto de una toma de posesión colectiva y reflexionada que se derivaría siempre de la letra de la ley y demandaría una estructuración jerárquica de Ministerio Fiscal[161].
Al margen de estas posiciones más extremas encontramos también algunos posicionamientos más matizados, que consideran que el problema reside más bien en la falta de un espacio intermedio, entre la dependencia y la independencia, que dote al Ministerio Fiscal de una posición de equilibrio entre la comunicación con el Gobierno y las garantías de legalidad e imparcialidad que deben presidir su acción. Desde esta posición se reclamaría para el Ministerio Fiscal no independencia, sino simple autonomía funcional y competencia. Esa autonomía funcional permitiría dejar en manos del Gobierno la decisión de la política criminal, mientras que el Ministerio Fiscal se encargaría de su ejecución[162].
Por otra parte hay que dejar constancia de la existencia de una línea doctrinal que propugna la integración en el Poder Ejecutivo de manera aún más extrema, defendiendo la consideración del Ministerio Fiscal como un órgano administrativo, mediante su integración en el Ministerio de Justicia, recomendando la configuración del Fiscal General del Estado como un Secretario de Estado[163].
4.3. Fiscal encuadrado en el poder legislativo
A favor de su consideración cómo órgano encuadrado en el ámbito del Poder Legislativo, se señala su estrecha vinculación a la legalidad.
Es, en cualquier caso, una configuración que resulta incompatible con nuestro Derecho positivo, no sólo a nivel de legislación ordinaria, sino también a nivel constitucional. Siendo, por tanto, una posibilidad que sólo puede operar en nuestro Derecho no ya como una propuesta de lege ferenda, sino de constitutione ferenda.
Esto es así, en primer lugar, porque es claro que no es la solución instaurada por nuestro Derecho positivo, que no sitúa al Ministerio Fiscal en una relación de subordinación respecto a las Cortes Generales, sino de colaboración.
Así se deduce, sin duda alguna, del art 10 EOMF, que establece que el “Ministerio Fiscal colaborará con las Cortes Generales a requerimiento de éstas y siempre que no exista obstáculo legal, sin perjuicio de comparecer ante las mismas para informar de aquellos asuntos para los que especialmente fuera requerido”.
Por otra parte, una solución de este tipo también choca con algunos elementos de nuestro Derecho constitucional.
En primer lugar, con que la dirección política de la política criminal pertenece al Gobierno y no al Legislador[164].
También, en segundo lugar, porque el nombramiento del Fiscal General del Estado lo atribuye la Constitución al Gobierno y no al Parlamento. Lo que determina que este último no puede protagonizar esa decisión, sin perjuicio de que se le atribuyan medidas de control de la misma[165].
Si bien, hay, no obstante, quien considera que se podría establecer, sin necesidad de una reforma constitucional, que su nombramiento debiera ser aprobado por el Parlamento a través de una mayoría cualificada[166].
No compartimos esta posición. Nos parece obvio que establecer una dependencia del Ministerio Fiscal respecto al Parlamento exigiría una reforma constitucional[167].
Por otra parte, se critica que las funciones que desarrolla el Ministerio Fiscal nada tienen que ver con las funciones características del legislativo[168].
Desde una perspectiva de lege ferenda se argumenta en contra de la ubicación en el ámbito del Poder Legislativo que la dependencia del Ministerio Fiscal respecto del Parlamento podría traer consigo la conversión de la fiscalía en un órgano político, con su consecuente politización[169].
Sería, por otra parte, señalan igualmente, una decisión escasamente democrática porque, aunque generaría un Gobierno limitado que no podría abusar en este aspecto de su poder, tendería a generar una Asamblea todopoderosa que podría llevar a una vulneración del principio de división de poderes[170].
También se apunta que se podría estar dando lugar, igualmente, a un doble ejecutivo, uno general bajo la dirección del Gobierno; y otro que sería el Ministerio Fiscal, bajo la dirección del Fiscal General del Estado. Duplicidad difícil de coordinar y dirigir[171].
4.4. Posición jurídica propia
Las dificultades que encuentra vincular al Ministerio Fiscal a los diferentes poderes del Estado, ya sea al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo o al Legislativo han determinado que algunas posiciones jurídicas hayan tirado por la calle del medio y reclamen un estatuto jurídico particular o propio para la institución que nos ocupa.
Desde este tipo de posiciones se estaría dejando a la fiscalía en una situación de independencia respecto a los tres poderes del Estado, sin perjuicio de que tuvieran una obligación de cooperar con ellos[172].
Esta solución se ha defendido dándole a la fiscalía calificaciones diferentes, pero que tienden a un mismo resultado. Así, se ha hablado, en ocasiones, acerca de su consideración como un cuarto poder del Estado. Solución rechazada por radical por una parte de la doctrina[173].
Otros entienden que constituye un órgano constitucional dotado de un estatuto propio y característico y ajeno a los tres poderes del Estado[174].
De manera más precisa hay quien considera al Ministerio Fiscal como un órgano bisagra o de relación entre Poderes del Estado. Parte este sector doctrinal de la imposibilidad de reducir los complejos aparatos públicos de los Estados modernos a los tres poderes clásicos (ejecutivo, legislativo y judicial). Esto determinaría la existencia de órganos situados fuera de estos tres poderes y que actuarían como bisagras o elementos de relación entre esos poderes, informados por los principios de autonomía funcional y competencia[175].
Nos parece, no obstante, que todas estas calificaciones remiten a un lugar común que admite su tratamiento jurídico.
De lege lata el principal problema que encuentran estas soluciones es que no encuentran acomodo actualmente en la Constitución[176].
De lege ferenda se critica que dejarían al Ministerio Fiscal como un sujeto en principio irresponsable políticamente, más próximo a la figura de un órgano judicial, lo que encaja mal con su naturaleza y función[177].
5. Conclusiones
A nuestro juicio la crítica a la regulación del Ministerio Fiscal en nuestro país, se debe desdoblar en un doble plano.
En el primer nivel, el más grave, se debe criticar no ya la falta de definición del modelo, sino la inserción en él de elementos totalmente contradictorios, que hacen del régimen jurídico de nuestros fiscales un auténtico absurdo jurídico.
La mayor urgencia es, pues, clarificar el régimen del Ministerio fiscal, reconociendo su verdadera naturaleza[178].
Difícilmente se puede negar la razón a los que afirman que se puede configurar al Ministerio Fiscal como un sujeto insertado en la Administración y dependiente del Gobierno o bajo la órbita del poder judicial sujeto únicamente a la legalidad, pero lo que no se puede pretender, en ningún caso, es que sea las dos cosas al mismo tiempo, a no ser que se quiera correr el riesgo de caer en un peligroso desdoblamiento de personalidad[179].
Así ocurre, sin embargo, en nuestro actual Derecho, que en buena medida combina las peores características del sistema judicialista y del gubernativo[180].
El principal efecto nocivo de esta configuración es que se genera un Ministerio Fiscal politizado, dependiente del Gobierno, pero con una capa de autonomía que impide que el Gobierno asuma en toda su intensidad la responsabilidad política que le corresponde por la actuación de una fiscalía que en buena medida controla.
El primer postulado es, pues, que la regulación del Ministerio Fiscal sea clara y coherente. A partir de aquí nos inclinamos sin lugar género de dudas a favor de dotarlo de una auténtica independencia, imprescindible en el mundo actual para que pueda desarrollar sus funciones correctamente.
Más aún en un país como el nuestro que adolece de tan graves problemas de corrupción política. Ámbito en el que un Fiscal Dependiente juega su peor papel.
Difícilmente se puede alcanzar esa independencia desde la ubicación en el poder ejecutivo.
Esto nos dejaría tres opciones: integración en el Poder Legislativo, en el Judicial o con un Estatuto propio.
La primera posibilidad no nos convence, pues el Ministerio Fiscal desarrolla su función en el ámbito de la aplicación del Derecho, no en el de su elaboración, que es lo propio del Poder Legislativo. No desarrolla tampoco una función de representación política, sino de aplicación técnica del Derecho. Por todo lo cual no creemos que sea este su lugar.
Las otras dos opciones nos parecen totalmente válidas, integración en la esfera del poder judicial o con un estatuto propio fuera de los tres poderes del Estado. Desde ambas se puede configurar un Ministerio Fiscal independiente, sujeto exclusivamente al imperio de la ley. Expulsándose, de este modo, de la esfera de la aplicación del Derecho una contaminación política que es en este ámbito siempre indeseable.
6. Referencias
BASTARRECHE BENGOA, T. Jueces y fiscales ante la instrucción. Cuestiones constitucionales. Revista de Estudios Políticos. n. 160. 2013.
CAMARA VILLAR, G. La organización de la justicia. In. BALAGUER CALLEJÓN, F. (Coord.). Introducción al Derecho Constitucional. Madrid: Tecnos, 2016.
CARDENAL FERNÁNDEZ, J. El Ministerio Fiscal en España. In. CASANOVA RIVAS, E. Cátedra Jorge Juan: ciclo de conferencias. Universidad de la Coruña: Servicio de Publicaciones.
COMPTE MASSACH, T. Profundización en el modelo constitucional del Ministerio Fiscal. Jueces para la Democracia. n. 23. 1994.
DEL MORAL GARCÍA, A. Ministerio Fiscal y reforma de la justicia. Jueces para la Democracia. n. 43. 2002.
FAIRÉN GUILLÉN, V. Las leyes orgánicas y el Ministerio Fiscal. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. t. XXI. 1968.
FLORES PRADA, I. Algunas Reflexiones sobre la naturaleza jurídico-política del Ministerio Fiscal en España. Boletín del Ministerio de Justicia n. 2084. 2009.
GARCÍA, M. A. La mediatización del Ministerio Fiscal por el Poder Ejecutivo. In. Jueces para la Democracia. n. 15. 1992.
GARCÍA MORILLO, J. El poder judicial y el Ministerio Fiscal. In. LÓPEZ GUERRA, J.; ESPÍN, E.; GARCÍA MORILLO, J.; PÉREZ TREMPS, P.; SATRÚSTEGUI, M. Derecho Constitucional. v. II. Valencia: Tirant lo Blanch, 2003.
GONZÁLEZ MONTES, J. L. Instituciones de Derecho Procesal. Madrid: Tecnos, 1993.
HERRERO-TEJEDOR ALGAR, F. El Ministerio Fiscal y los derechos fundamentales. Cuadernos de Derecho Público. n. 16. 2002.
MARTÍNEZ RUANO, P. El Poder Judicial. In. AGUDO ZAMORA, M.; et al. Manual de Derecho Constitucional. Madrid: Tecnos, 2011.
REY MARTÍNEZ, F. Gobierno, administración de justicia y ministerio fiscal. Cuadernos de Derecho Público. n. 16. 2002.
RODRÍGUEZ ZAPATA, J. El Poder Judicial. In. ALZAGA VILLAAMIL, Ó.; GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, I.; RODRÍGUEZ ZAPATA, J. Derecho Político Español II. Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 2008.
SAINZ MORENO, F. El Ministerio Fiscal y la Defensa de la Legalidad. Revista de Administración Pública. n. 108. 1983.
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, S. La Justicia II. In. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, S.; MELLADO PRADO, P.; MARTÍN DE LLANO, M. I.; SALVADOR MARTÍNEZ, M. Instituciones del Estado y Fuerzas Políticas. Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 2011.
SANTAOLALLA LÓPEZ, F. Ministerio Fiscal, Gobierno y Parlamento: en torno a la posición constitucional del Ministerio Fiscal. In. Cuadernos de Derecho Público. n. 16. 2002.
VEGA TORRES, J. Ministerio fiscal, abogados y procuradores. In. DE LA OLIVA SANTOS, A.; DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I.; VEGAS TORRES, J. Derecho Procesal. Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 2000.

