
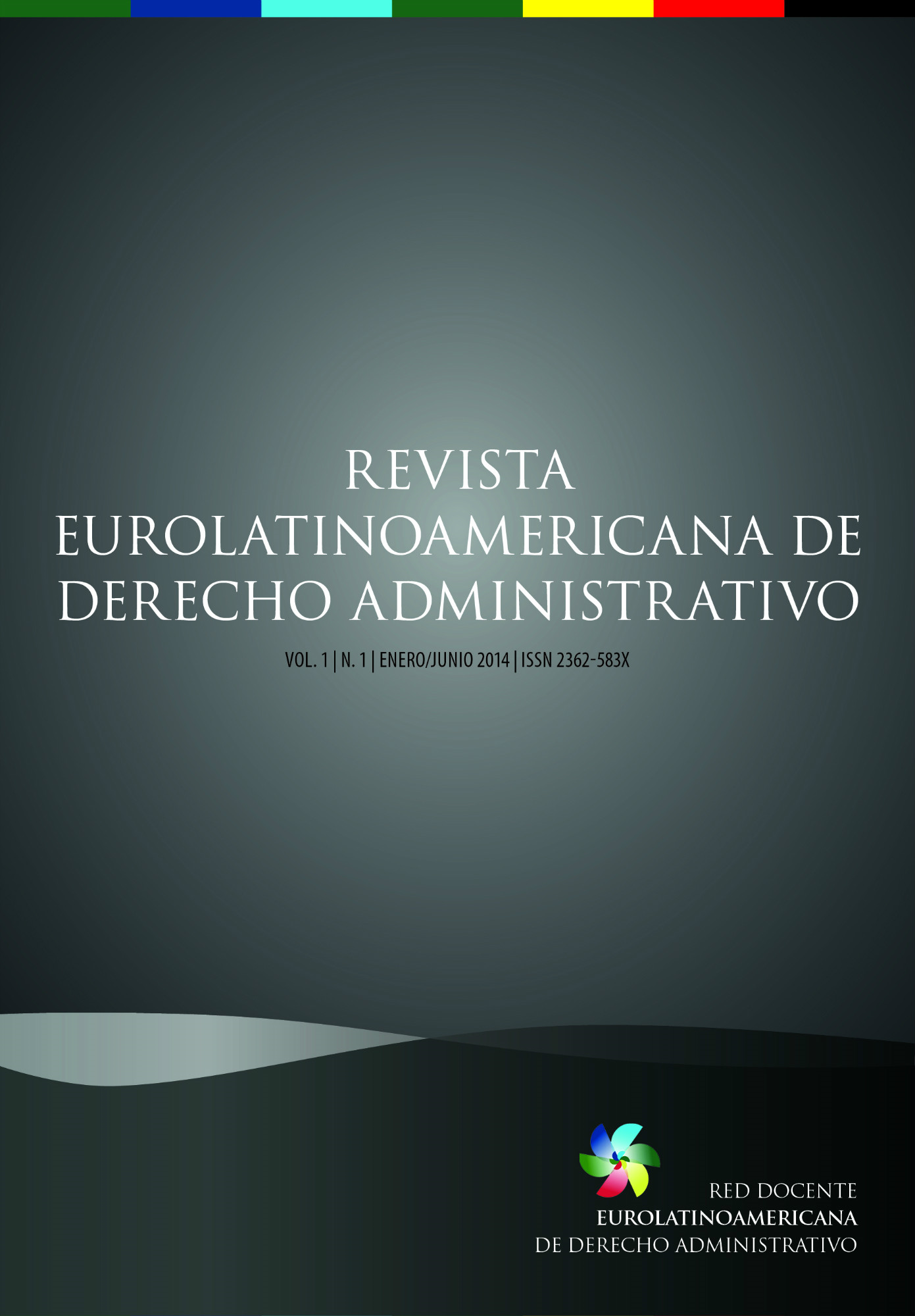

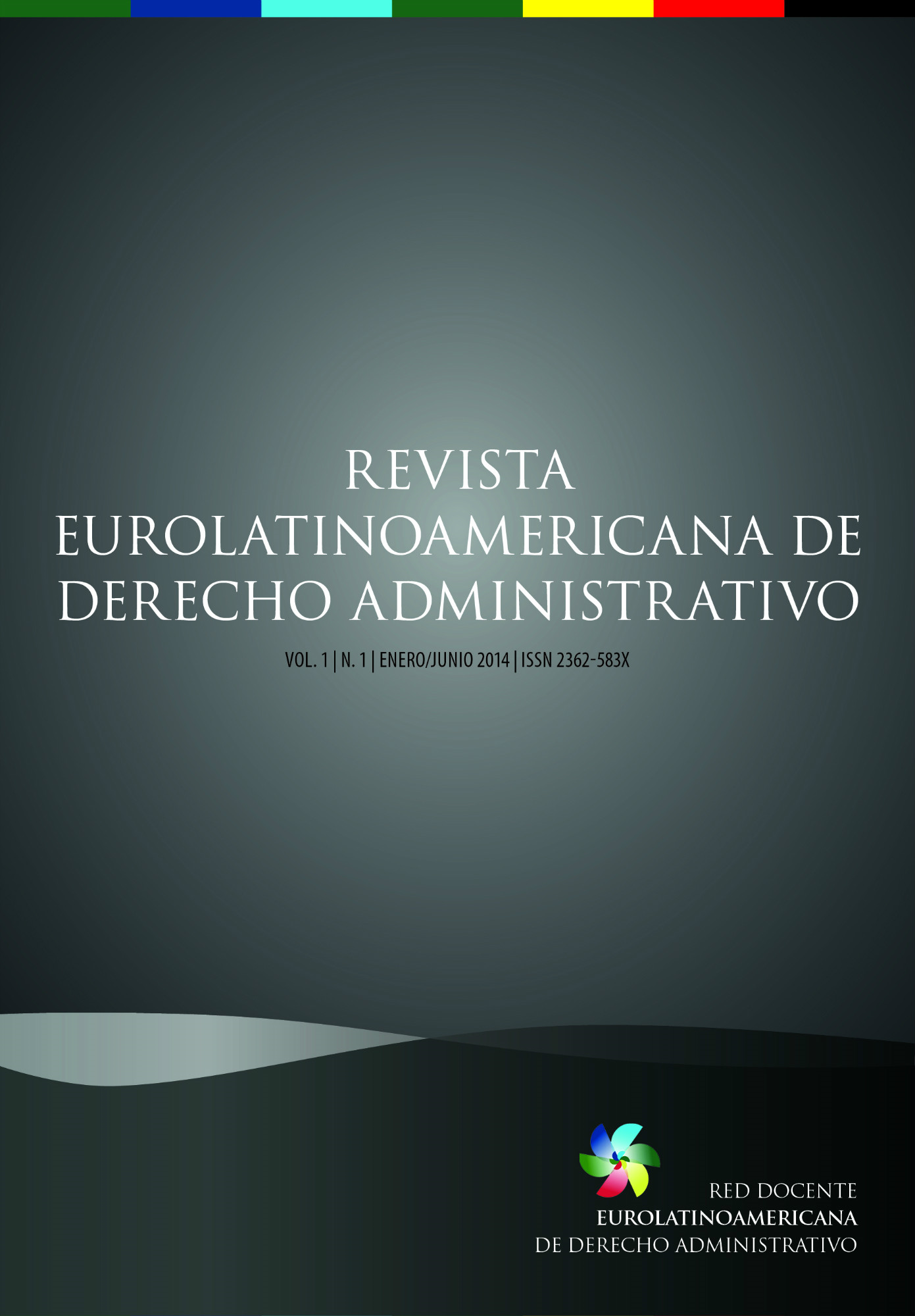
Administración pública y control de convencionalidad: problemáticas y desafíos
Administración pública y control de convencionalidad: problemáticas y desafíos
Public administration and conventionality control: problems and challenges
Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo
Universidad Nacional del Litoral, Argentina
ISSN-e: 2362-583X
Periodicidad: Semestral
vol. 5, núm. 2, 2018

Resumen: En este trabajo se plantean algunas reflexiones en torno al control de convencionalidad en sede administrativa. El fin que se persigue es abonar algunas consideraciones a la discusión, en la mayor de las ocasiones ríspidas, sobre las obligaciones generales y concretas a cargo de la administración pública sobre la materia. Por ello, la estructura de esta contribución se articula a partir del formante jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con implicaciones sobre la materia, la recuperación de algunas posturas teóricas que se han posicionado en la discusión, así como la reflexión sobre el modelo teórico que pudiera considerarse más afortunado en atención a las peculiaridades operativas con las que cuentan las autoridades administrativas tratándose del control de convencionalidad.
Palabras clave: administración pública, autoridades administrativas, control ejecutivo de convencionalidad, Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctrina jurisprudencial interamericana.
Abstract: The purpose of this work is to raise some reflections of conventionality control at the administrative area. The aim is to contribute with some considerations to the discussion, about the general and concrete obligations of the public administration on the subject. Therefore, the structure of this contribution is based on the jurisprudential formant of the Inter-American Court of Human Rights with implications on the subject, the recovery of some theoretical positions that have been positioned in the discussion, as well as the reflection on the theoretical model that could be considered more fortunate in attention to the operational peculiarities that administrative authorities have in the case of conventionality control.
Keywords: public administration, administrative authorities, executive control of conventionality, Inter-American Court of Human Rights, Inter-American jurisprudential doctrine.
Fecha:
Recibido el/Received: 25.01.2020 / January 25th, 2020
Aprobado el/Approved: 23.04.2020 / April 23rd, 2020
SUMARIO:
1. A manera de introducción; 2. El material jurisprudencial interamericano disponible. 3. ¿Hacia un modelo de control de convencionalidad a cargo de la administración pública?; 4. Consideraciones conclusivas; 5. Referencias.
1. A MANERA DE INTRODUCCIÓN
El control de convencionalidad es un instrumento fundamental para comprender las relaciones actuales entre el derecho internacional y el derecho interno. Es abundante la doctrina jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH en lo subsecuente) al respecto, así como de tribunales nacionales a través de la cual se le da tratamiento a dicha figura. Sin embargo, fuera de las esferas jurisdiccionales, existe una gran incertidumbre y dudas en torno a las implicaciones, contenidos y alcances de dicho control.
La administración pública y el derecho administrativo son herramientas necesarias para velar por el interés general de los ciudadanos orientadas por los valores y principios contenidos en la Constitución, pues como señala López Olvera, en los tiempos que corren, la administración pública juega un papel trascendental en la consecución de los objetivos y realización de las finalidades que las personas tienen desde una perspectiva individual y colectiva.[1]
Por otra parte, en el entendido de que el corpus iuris interamericano es elemento integrante del derecho positivo de los Estados pueden advertirse las relevantes implicaciones que acarrea para la administración pública el hecho de respetar y llevar a cabo lo dispuesto por dicho material normativo.[2] Por ello, no resulta de menor importancia reflexionar en torno a las relaciones entre el derecho administrativo, la administración pública y el control de convencionalidad,[3] pues este sector del aparato estatal es el primer contacto del Estado con las personas a través de la ejecución de diversos actos y procedimientos administrativos, con base en diversos derechos, principios y garantías de talante interamericano aplicables en diversos casos.[4]
El punto medular de la problemática que abordamos se manifiesta en las modalidades, alcances y efectos del control que los entes de la administración pública deben realizar del derecho nacional a la luz de los tratados internacionales —en el caso que nos atañe, del material normativo interamericano.[5] Por otra parte, como señala el profesor Brewer-Carías, en la actualidad nos enfrentamos a un proceso de desplazamiento del control de convencionalidad de la sede del derecho constitucional al derecho administrativo, a partir de la desnacionalización de algunas materias que históricamente habían sido competencia exclusiva de los ordenamientos administrativos de carácter nacional, tales como los servicios públicos, la salud, el transporte, entre otros, lo cual tiene grandes implicaciones en la forma que históricamente se ha entendido al propio derecho administrativo y a la administración.[6]
2. EL MATERIAL JURISPRUDENCIAL INTERAMERICANO DISPONIBLE
Uno de los puntos de arranque en torno a esta problemática es la constante doctrina jurisprudencial de la Corte IDH relacionado con la obligación a cargo de todas las autoridades de ejercer un control de convencionalidad en sus actuaciones y determinaciones En ese sentido, en términos generales se pueden distinguir cinco fases o momentos clave por lo que hace a las autoridades obligadas para realizar un control de convencionalidad: i) Poder Judicial;[7] ii) Órganos del poder Judicial;[8] iii) Jueces y órganos vinculados a la Administración de justicia en todos los niveles;[9] iv) Cualquier autoridad pública y no sólo el Poder Judicial;[10] y, v) Adecuación de las interpretaciones judiciales y administrativas y de las garantías judiciales conforme a lo establecido por la jurisprudencia de la Corte IDH.[11]
Ahora bien, este proceso de convencionalización de la administración pública y del derecho administrativo, hay que decirlo, lejos de establecer certezas y parámetros objetivos del ejercicio de control de convencionalidad en sede administrativa, en realidad ha generado incertidumbre respecto de las autoridades concretas obligadas a ello así como de los grados, alcances y efectos de dicho control.
Ahora bien, existe un área de la discusión en la que aparentemente pudiera ser más sencillo establecer consensos. Tal es el caso del rol de ciertas autoridades administrativas que realizan funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional. En ese sentido, la Corte Interamericana ha señalado que las autoridades administrativas que en el ejercicio de sus funciones determinen derechos y obligaciones de las personas deben respetar y garantizar ciertos estándares, y es que si bien no pueden considerárseles como jueces o tribunales, materialmente actúan como tales. Por ello, las funciones de carácter jurisdiccional que realizan las autoridades y órganos administrativos son consideradas como equivalentes a las de los órganos encargados de la impartición de justicia, y por tanto, sus determinaciones deben ser compatibles con el material normativo interamericano.[12]
En términos sustantivos, López Olvera identifica diversos derechos, principios y garantías aplicables a todos los procedimientos ante la administración pública, tales como el respeto a la dignidad humana, la aplicación del principio pro persona, el derecho a la verdad,[13] la tutela administrativa efectiva,[14] el debido proceso,[15] el principio de eficiencia administrativa,[16] el plazo razonable, el derecho de ofrecer y desahogar pruebas,[17] el derecho de audiencia, el principio de contradicción, la oportunidad de alegar, la obligación de dictar una resolución o acto administrativo, la obligación de que los actos administrativos sean dictados por una autoridad competente y que estos se encuentren motivados[18] y fundados.[19]
Ahora bien, por lo que hace a los procedimientos administrativos de control o fiscalización podemos decir que igualmente están permeados de esta suerte de convencionalización o interamericanización. Al respecto, aspectos como la investigación de dichos procesos igualmente encuentran algunos parámetros a los cuales deben ceñirse los operadores jurídicos, tales como su realización de oficio y sin dilación, y que esta sea imparcial y efectiva.[20] Otros parámetros como la presunción de inocencia,[21] o la facilitación de un defensor público,[22] igualmente deben ser observados. Otro tipo de actuaciones en los que la administración pública debe realizar un control de convencionalidad son los procedimientos recursivos, en los cuales deben observarse principios como la imparcialidad[23] y la independencia.[24]
Las certezas y los consensos son pocos y las dudas e incertidumbres muchas, por ello, nos atrevemos a decir que la discusión en torno a la relación entre el control de convencionalidad y la administración pública es, en la mayoría de las ocasiones, una discusión ríspida e infértil que deriva en desencuentros.Y que las discusiones que se realizan en clave constructiva y en las que se pueden llegar a ciertos consensos, desafortunadamente sólo se hacen en voz baja.
3. ¿HACIA UN MODELO DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA?
La idea de pensar en términos modélicos los fenómenos jurídicos obedece, como señala Huerta Ochoa, a la necesidad de recrear circunstancias que difícilmente podrían desarrollarse a través de métodos de experimentación debido a su alta complejidad de reproducción de dichos fenómenos. Por ello, en el ámbito jurídico es común recurrir a dichas reproducciones lógicas de la realidad, las cuales son una eficaz forma de hacer frente a las complejidades de determinado fenómeno.[25] Tal es el caso del control de convencionalidad en sede administrativa.
El control de convencionalidad en sede administrativa presenta rasgos particulares que lo distinguen de aquel que se realiza en sede judicial (ya sea nacional o internacional). Algunas de las notas distintivas principales entre ambos es la imposibilidad, en la mayoría de los diseños institucionales, de la inaplicación de las normas o actos inválidos; la discrecionalidad política y procedimental en su ejercicio entre uno y otro; la objetividad, entre otras.
A partir de dichas distinciones es que se vuelve necesario encaminar los esfuerzos teóricos en la construcción de un modelo particular para explicar el control administrativo de convencionalidad y de esta forma comenzar a superar las diversas dificultades y complejidades estructurales y sistemáticas para su ejercicio. En ese sentido, una de los elementos que puede arrojar luz sobre esta cuestión es la fórmula “dentro de sus respectivas competencias” presente en las determinaciones de la Corte IDH en las que se obliga a autoridades distintas al Poder Judicial a realizar un control de convencionalidad, pues a partir de dicha fórmula pueden detectarse de forma concreta las competencias del Poder Ejecutivo vinculadas con el ejercicio del control de convencionalidad. En ese sentido, Karlos Castilla advierte dos competencias propias de la administración pública en esta materia: i) el cumplimiento de sentencias; y, ii) el cumplimiento de obligaciones internacionales primarias.[26]
Por lo que hace a la primera competencia, señala Castilla, no existe gran complejidad al respecto, pues basta con la realización de la actividad concreta a la que se encuentra obligada la autoridad en el cumplimiento de la sentencia que debe cumplir para que se verifique la esencia del control de convencionalidad, a través de la compatibilidad entre los actos y lo establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por la jurisprudencia de la Corte IDH.[27]
Respecto del cumplimiento de obligaciones internacionales primarias, podemos decir que el control de convencionalidad se materializa de forma casuística y concreta en los diversos actos que el poder ejecutivo realiza, en los cuales debe buscar en todo momento la compatibilidad entre el contenido de dicho acto y lo establecido por el corpus iuris interamericano y la interpretación que de éste haya dado la Corte IDH.Así por ejemplo, si una autoridad tiene encomendado el diseño de políticas públicas en materia de educación, por ejemplo, dicha autoridad debe tomar en cuenta los contenidos normativos y jurisprudenciales interamericanos con la finalidad de cumplir con los diversos estándares internacionales.[28]
Otra postura relevante centrada en la dimensión operativa del control de convencionalidad a cargo del Poder Ejecutivo es ofrecida por Néstor Pedro Sagües, para quien dicho control puede manifestarse en dos vertientes: i) una que se manifiesta en la emisión de normas por parte de la administración pública; y, ii) otra materializada en la aplicación de normas por parte del poder ejecutivo.[29]
En la primer vertiente, nos dice Sagües, debido a que el poder ejecutivo emite normas de diversa índole, tales como decretos ley, decretos de necesidad y urgencia, decretos reglamentarios, decretos autónomos en áreas constitucionalmente propias y exclusivas, decretos delegados por leyes del congreso, resoluciones ministeriales, ordenanzas, comunicados, memorándums, etcétera; en la emisión de dichos actos de emisión normativa el poder ejecutivo debe cuidar la conformidad con los contenidos normativos y jurisprudenciales interamericanos. Asimismo, debe corregir o dejar sin efectos las existentes que sean contrarios a los parámetros de convencionalidad.[30]
Por lo que hace a la segunda vertiente del control de convencionalidad a cargo del poder ejecutivo relacionada con la aplicación de normas, el propio Sagües menciona que a su vez está vertiente puede ser desdoblada en dos distinciones: i) control constructivo de convencionalidad; y ii) control represivo de convencionalidad.
La primer distinción se encuentra íntimamente relacionada con la doctrina de la interpretación conforme, pues la idea de un control constructivo significa que todos los órganos de la administración pública “deben hacer funcionar la normatividad que aplican, constitucional, legal y sublegal en consonancia con el Pacto de San José de Costa Rica y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Así, las autoridades administrativas se encuentran obligadas a escoger de entre las diversas interpretaciones jurídicas válidas de una norma nacional aquella que sea compatible con los parámetros internacionales, y en caso de ser necesario deben construir la interpretación adecuada para lograr la compatibilidad entre el derecho doméstico y los estándares regionales.[31]
El control represivo de convencionalidad, como segunda distinción en el ámbito del poder ejecutivo como aplicador de normas, se efectúa de forma subsidiaria ante un fracaso del control constructivo. Y es justo en esta faceta del control ejecutivo de convencionalidad en la que mayores problemáticas, obstáculos y retos se manifiestan, pues a diferencia del control constructivo, en el que si un órgano ejecutivo emisor de normas advierte la inconvencionalidad de determinada norma creada por él mismo, puede proceder a su inaplicación, en el caso del rol represivo la cuestión se vuelve más compleja si un órgano subordinado advierte la inconvencionalidad de una norma agotando el rol constructivo, pues no siempre podrá dejarla sin efecto.[32]
En esta discusión podemos encontrar una postura similar en las consideraciones de Fajardo Morales, cuando señala que sería común observar que una autoridad administrativa pueda encontrarse ante una norma jurídica, que eventualmente implique una violación a derechos humanos, y que para su inaplicación es necesario que el orden jurídico nacional habilite a dicha autoridad para tal efecto. Sin embargo, esto debería ser considerado como la excepción, mientras que la interpretación conforme, o en términos de Sagües, el control constructivo, pueda realizarse de forma regular.[33]
En ese sentido, la doctrina jurisprudencial de la Corte IDH ha señalado que este control represivo debe practicarse atendiendo a las reglas competenciales y procesales que atañen a cada caso en concreto. Esta problemática se agudiza en aquellos Estados en los que autoridades distintas al Poder Judicial no se encuentran facultadas para declarar la inconstitucionalidad-inconvencionalidad de una norma.Al respecto, existen diversas propuestas para ventilar estas complejidades, tales como el otorgamiento de legitimación procesal a los agentes estatales que adviertan la inconvencionalidad de normas que se encuentran obligados a aplicar ante alguna instancia decisoria,[34] así como la creación de mecanismos internos en el ámbito administrativo que deriven en una decisión sobre la aplicación o inaplicación de la norma inconvencional.
Como puede advertirse, el principal reto en este tópico es la superación de las categorías rígidas e inmutables que impiden la concepción de nuevas maneras de entender los procesos de control en diversos ámbitos y bajo diversas dinámicas y lógicas, lo que sin duda representa una gran oportunidad para repensar y reestructurar diversos conceptos. Por ello queda pendiente la tarea de construir un modelo de control de convencionalidad en sede administrativa con base en las diversas consideraciones y propuestas realizadas por diversas voces en el ámbito teórico.
4. CONSIDERACIONES CONCLUSIVAS
1. Pensar los derechos en clave judicial es un fenómeno que se manifiesta en dos niveles: i) uno, relacionado con su exigibilidad; y, ii) otro, materializado en el discurso teórico y académico en torno a los derechos. Pues a través de una revisión a los manuales, tratados, artículos se puede advertir la excesiva atención a los aspectos judiciales de los derechos y no una visión integral del aparato institucional y de las obligaciones a cargo de las diversas autoridades en materia de derechos humanos.
2. Un elemento imprescindible para la consolidación de un derecho internacional fuerte y con autoridad democrática es la recepción e incorporación de los estándares emanados de dicho régimen jurídico en los órdenes domésticos. Para ello es indispensable la creación de categorías y modelos adecuados para la puesta en acción en el ámbito nacional de dichos parámetros.
3. La irrupción del control de convencionalidad en sede administrativa es un fenómeno que se materializa en dos niveles: i) uno relacionado con la adecuación del material normativo nacional en materia administrativa así como las prácticas en la materia con lo dispuesto por el material normativo interamericano; y, ii) la aplicación, por parte de los operadores jurídicos de la administración pública de diversos contenidos propios de su área que encuentran su fuente en el orden jurídico internacional.
4. Para la adecuada implementación y ejercicio de dicho control es necesaria la construcción de un modelo que satisfaga las complejidades estructurales y operativas de la función administrativa. Al respecto, consideramos que el desarrollo jurisprudencial de la Corte IDH, es una herramienta adecuada para tal efecto, y consideramos que el verdadero reto se encuentra en el tratamiento doméstico y adecuamiento del orden jurídico nacional a dichos contenidos.
5. En el derecho administrativo existen paradigmas y principios, como la legalidad entendida como aplicación inmutable y rígida del derecho positivo, que lejos de servir como faro orientador en la actualidad funcionan más como algo parecido a un fetiche, lo que ha provocado que algunas discusiones en torno a temas de urgente reflexión no pueda llevarse a cabo. Sin embargo, la construcción de nuevos modelos, propuestas e ideas para entender la dinámica jurídica contemporánea es necesaria para que sean cada vez menos los temas de los que sólo se pueda hablar en voz baja.
Referencias
ALIANAK, Raquel Cynhia. El renovado Derecho Administrativo, a la luz del control de convencionalidad. Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo, Santa Fé, vol. 2, n. 1, p. 283-300, ene/jun. 2015.
BAZÁN, Víctor. El control de convencionalidad: incógnitas, desafíos y perspectivas. Anuario de derecho constitucional latinoamericano, Bogotá, n. 3, p. 17-55, 2011.
BREWER-CARÍAS, Allan R. Control de convencionalidad. Marco conceptual, antecedentes, derecho de amparo y derecho administrativo, Buenos Aires: Olejnik, 2019.
BREWER-CARÍAS, Allan R. Derecho administrativo y el control de convencionalidad. Revista de la Facultad de Derecho de México, México, n. 268, p. 107-144, may/ago. 2017.
CASTILLA JUÁREZ, Karlos A. Control de convencionalidad interamericano: Una propuesta de orden ante diez años de incertidumbre, Revista IIDH, San José, vol. 64, p. 87-125, jul/dic. 2016.
CORTE IDH. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C, núm. 154.
CORTE IDH. Caso Albán Cornejo y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C, núm. 171
CORTE IDH. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera d los Contencioso Administrativo”) Vs.Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 05 de agosto de 2008. Serie C, núm. 182.
CORTE IDH. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. 24 de febrero de 2012. Serie C, núm. 239.
CORTE IDH. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 2 de febrero de 2001. Serie C, núm. 72,
CORTE IDH. Caso Barbani Duarte y otros Vs. Uruguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C, núm. 234,
CORTE IDH. Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre de 20003. Serie C. núm. 100
CORTE IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C, núm. 220.
CORTE IDH. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 19 de septiembre de 2006. Serie C, núm. 151.
CORTE IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C. núm. 146.
CORTE IDH. Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela. Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 1o. de julio de 2011. Serie C, núm.227.
CORTE IDH. Caso de la Masacre de la Rochela vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C, núm. 167.
CORTE IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas.Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C. núm. 118.
CORTE IDH. Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Sentencia del 5 de noviembre de 2005. Serie C, núm. 137
CORTE IDH. Caso Gelman Vs.. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C, núm. 221.
CORTE IDH. Caso López Mendoza Vs. Venezuela. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2011. Serie C, núm. 233.
CORTE IDH. Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C, núm. 118,
CORTE IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C, núm. 209
CORTE IDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C, núm. 158.
DARNACULLETA GARDELLA, M. Mercé, El derecho administrativo global. ¿Un nuevo concepto clave del derecho administrativo?. Revista de Administración Pública, Madrid, n. 199, p. 11-50, ene/abr. 2016.
ESTRADA ADÁN, Guillermo Enrique. Reflexiones sobre el impacto y cumplimiento del derecho internacional y el “material interamericano” en el siglo XXI. In: VON BOGDANDY, Armin, FERRER, Eduardo, MORALES, Mariela, Saavedra, Pablo (Coord.). Cumplimiento e impacto de las sentencias de la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Transformando realidades. México: Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional Público-Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2019, p. 109-119.
FAJARDO MORALES, Zamir Andrés. Control de convencionalidad. Fundamentos y alcance. Especial referencia a México, México: CNDH, 2015.
FERNÁNDEZ LAMELA, Pablo, Globalización y derecho público. Introducción al derecho administrativo internacional. In: CIENFUEGOS, David y, LÓPEZ, Miguel Alejandro (Coord.). Estudios en homenaje a don Jorge Fernández Ruiz. Tomo I. Derecho Administrativo. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2005, p. 45-63.
FERNÁNDEZ RUIZ, Jorge (Coord.), Derecho administrativo global, México: Porrúa-UNAM, 2013.
GATTI, Franco. La doctrina del margen de apreciación nacional y la Administración Pública: horizontes y limitaciones del control de convencionalidad. Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo, Santa Fe, vol. 3, n. 1, p. 19-32, ene/jun. 2016.
HUERTA OCHOA, Carla. Teoría del derecho. Cuestiones relevantes, México: UNAM, Instituto de investigaciones Jurídicas, 2008.
IBÁÑEZ RIVAS, Juana María, Control de convencionalidad, México: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas-CNDH, 2017.
LÓPEZ OLVERA, Miguel Alejandro. El control de convencionalidad en la administración pública, México: Novum, 2014, p. 17.
SAGÜES, Néstor P. Notas sobre el control ejecutivo de convencionalidad. Anuario de derecho constitucional latinoamericano, Bogotá, año XXI, p. 141-149, 2015.
Notas

