
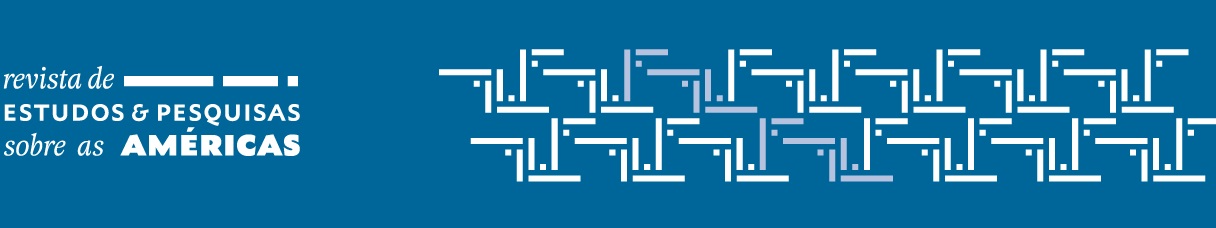

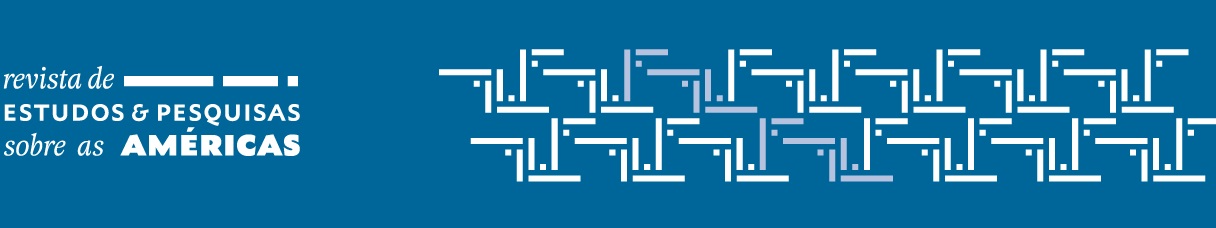
Ensaios
Comentarios a “El Capital" de Thomas Piketty
Comentarios a “El Capital" de Thomas Piketty
Revista de Estudos e Pesquisas sobre as Américas, vol. 13, núm. 2, 2019
Universidade de Brasília
Recepción: 12 Abril 2019
Aprobación: 21 Mayo 2019
Comentarios a “El Capital de Thomas Piketty”
Este trabajo del profesor Piketty[1] es -sin duda- uno de los libros más interesantes que se han publicado sobre economía política y, en general, sobre el tema económico recientemente. No obstante, la obra de Piketty no muestra un desarrollo homogéneo y presenta no pocas contradicciones y algunos baches a lo largo del relativamente extenso libro, como quizás cabría esperar en una obra que trata de asuntos importantes y complejos de manera extensa, a lo largo de una amplia serie temporal, con datos no siempre exhaustivos, apoyándose incluso – sin embargo, no es lo central de su análisis- en comentarios o referencias a destacadas obras de la literatura, que sin desmeritar su originalidad y el interés que provocan entre quienes apreciamos las artes, no nos generan suficiente confianza al momento de derivar de ellas observaciones válidas acerca de un tema resbaladizo como es la adecuada apreciación de las desigualdades sociales. Pero -sin duda- no es ello lo más importante de la obra que comentaremos.
Confrontación de dos tesis opuestas
El libro de Piketty confronta dos tesis opuestas, la tesis optimista de Kuznets, acerca de la disminución futura de la desigualdad en las sociedades capitalistas avanzadas, contra la tesis más pesimista de Marx que afirma la prevalencia de una tendencia a acentuarse las desigualdades al interior de estas naciones [y, se puede aceptar como un correlato, también entre las naciones]. A pesar de hacer conocer desde el inicio su opinión más bien crítica con respecto de la obra de Marx[2], el trabajo de Piketty mantiene una permanente referencia implícita a la obra de este gran pensador económico sobre el capitalismo: “la distribución de la producción entre los salarios y los beneficios, entre los ingresos por trabajo y los del capital, siempre ha constituido la primera dimensión del conflicto distributivo” (Ibid., 53). Y, “La ventaja de ser propietario es justamente poder seguir consumiendo y acumulando sin tener que trabajar, o por lo menos poder consumir y acumular más que el simple producto del propio trabajo. Sucedía [¿sólo en el pasado?] lo mismo a escala internacional en la época del colonialismo” (Ibid., 137)
En otras secciones, el análisis se relaciona directamente con conceptos analíticos esenciales del marxismo, tales como la cuota de plusvalía o tasa de explotación, y la composición orgánica del capital, si bien Piketty no les llama de esta manera. De hecho, el trabajo de Piketty confirma en nuestra opinión las principales conclusiones que pudieran derivar del trabajo de Marx: el trabajo es la fuente del valor o la riqueza (la asociación del crecimiento económico y el crecimiento de la población a largo plazo[3]), el incremento de la tasa de explotación de la clase trabajadora en las sociedades capitalistas avanzadas (la creciente desigualdad de ingresos y patrimonio en los países ricos) y la tendencia decreciente de la tasa de ganancia de la clase capitalista en estas sociedades (tesis que expresamente descarta Piketty por considerarla errónea, pero que nos luce verosímil al constatar la tasa de acumulación decreciente, la disminución de la participación del ingreso de las sociedades ricas sobre el ingreso mundial y el pronóstico de prevalencia de un bajo crecimiento en las sociedades capitalistas avanzadas). Elementos todos que los datos proporcionados por Piketty permiten confirmar, aunque piense que los mismos han alcanzado (o alcanzará en un futuro próximo) un “equilibrio” a niveles elevados de concentración de los ingresos y del patrimonio en los países capitalistas avanzados, apoyados en la globalización liderada por los intereses financieros y de grandes corporaciones, en ausencia de “shocks” externos u otros cambios de políticas públicas (en materia impositiva, por ejemplo). (Véase pp.400ss.).
Esta es una preocupación central de este libro del profesor Piketty[4]; en particular, este escenario -probable y optimista (¿preferible? Ver nota 2) para Piketty- se basa precisamente en la suposición -muy discutible en nuestra opinión- de una tasa marginal de sustitución de capital por trabajo superior a 1 (es decir, elástica), que permitiría independizar el rendimiento del capital de la dotación de factores productivos: capital y trabajo, y lograría que un incremento en el stock de capitales no se traduzca en una caída del rendimiento del capital, como es lo esperable, y lo que permiten constatar de hecho los datos proporcionados por Piketty. El escenario optimista de Piketty se basa en la hipótesis de una sustitución perfecta del trabajo por el capital; en una situación en la que el capital puede adoptar múltiples formas y adquiere una elevada movilidad sectorial, alcanzando aplicaciones crecientemente redituables. Todo lo cual luce muy improbable en nuestra opinión; simplemente, pues en condiciones de racionalidad de los empresarios y abundancia de capitales, las nuevas aplicaciones para el capital son por definición menos redituables que las ya existentes. Por otra parte, es factible esperar que las crecientes desigualdades de ingresos al interior de los países y entre éstos generen conflictos (políticos y sociales) que provoquen cambios -un escenario distinto al equilibrio de largo plazo- que incidan en un menor rendimiento del capital. Esta variable política no es -como discutiremos también más adelante- suficientemente considerada por Piketty.
El rendimiento del capital supera la tasa de crecimiento global (tasa de crecimiento de la población más la tasa de crecimiento económico) llevando a un aumento de la desigualdad social
Piketty utiliza algunas identidades macroeconómicas, complementadas con algunos supuestos, para estimar los efectos del acervo de capital y el crecimiento económico sobre los rendimientos del capital y la distribución del ingreso en las sociedades capitalistas, principalmente, en los países desarrollados; usando unos ocho casos de ejemplo, pero extendiéndose, sobre todo por la mayor disponibilidad de información, en los casos de Francia y Reino Unido, así como también Estados Unidos. Las valuaciones del capital realizadas por Piketty pueden ser consideradas como mínimas[5], en la medida en que no incluye la partida de depreciación que se puede considerar es usada en muchos casos por los empresarios para evadir impuestos, por lo que subestima las ganancias del capital, y debido a que se establece el valor de los capitales financieros y sólo se incluye la inversión primaria, pero no la inversión en productos derivados, además de otros factores asociados con la falta de notificación de ingresos por parte de sectores sociales acaudalados.
En Piketty se repite -aunque no se haga explícito- la múltiple significación del capital: i. Es un activo real o físico; ii. Es un activo nominal o un valor; iii. Es una relación que implica dominio sobre los trabajadores y, en general, sobre el resto de la sociedad que carece de patrimonio o capitales.
Del hecho de que la tasa de rendimiento del capital supere conjuntamente a la tasa de crecimiento económico y a la tasa de crecimiento de la población, Piketty extrae conclusiones que apuntan a un incremento de la desigualdad social, y a un peso creciente de la escala y de los capitales pasados sobre los resultados corrientes de la producción y la distribución de la riqueza; de acuerdo con estas tendencias, el producto del crecimiento económico en la era actual es distribuido crecientemente de manera desigual.
A pesar incluso de que Piketty supone que al menos una parte de la remuneración del capital esté justificada: “Es probable que tales rendimientos incluyan una parte no despreciable de remuneración de un trabajo informal de tipo empresarial” (Ibid., 227) Para nosotros, aún en este caso, una adecuada ponderación de la remuneración al capital deduciría de la estimación de una remuneración “normal” al mismo, las remuneraciones efectivamente percibidas por empresarios y ejecutivos; así como, igualmente valoraría estas remuneraciones más ajustadamente, considerando las economías (y deseconomías) provocadas por una gestión particularmente benigna (o nociva) de los activos privados[6]. Sin embargo, las abrumadoras diferencias existentes en la distribución social del ingreso y de los patrimonios, le llevan a afirmar: “En general, en lo que se refiere a los muy elevados ingresos del capital, los patrimonios correspondientes parecen ser tan importantes que es difícil imaginar que resulten de un modesto ahorro salarial (ni siquiera del ahorro más considerable de un ejecutivo muy alto)” (Ibid., 310)
En este trabajo, Piketty realiza un esfuerzo titánico recabando información sobre los ingresos y el patrimonio en formaciones sociales nacionales, y logra componer un análisis sobre la distribución social del ingreso, principalmente, en los países industrializados, a lo largo de siglos (en ciertos casos más de doscientos años de información), que permite caracterizar bien la evolución de la misma; como hemos destacado, principalmente -aunque no sólo- en las zonas geográficas más benevolentes -ya no lo serían tanto- de la distribución del ingreso: los países más ricos.
Pese a su especialidad profesional, sorprende la afirmación central de Piketty en el sentido de defender la existencia de una separación [?] entre política y economía, en términos conforme con los cuales, no existiría una tendencia natural o espontánea que lleve a las sociedades a niveles significativos de igualdad [¿y desigualdad?]; sino que contrariamente a lo esperado, la historia de la distribución del ingreso es esencialmente política (“deeply political”) [por lo tanto, reconoce la independencia de ésta]: “la historia de la distribución de la riqueza es siempre profundamente política y no podría resumirse en mecanismos puramente económicos” (Ibíd.,36. El resaltado es nuestro). Piketty sostiene esta afirmación, a pesar de que sólo por un breve período de la historia (los años entre 1910 y comienzos de los años sesenta aproximadamente), las variables institucionales han podido tener alguna incidencia significativa en la distribución del ingreso.
La reducción de la desigualdad que tuvo lugar en la mayoría de los países desarrollados, entre 1910 y 1950 -los datos reunidos por Piketty le llevan a aseverar que “no hubo disminución estructural alguna de la desigualdad antes de la primera Guerra Mundial” (Ibíd., 22)-, sería consecuencia sobre todo de las guerras mundiales y de las políticas adoptadas para hacer frente a los efectos de la guerra (la política de control a los capitales caracterizada como “represión financiera”).
La composición de los capitales en la sociedad capitalista actual es cada vez más favorable al sector privado o empresas; como bien se constata en este libro, no siempre fue así, particularmente en el período inmediatamente posterior a las guerras mundiales, ocurriendo cambios en dirección opuesta sobre todo luego de la década de los años setenta, debido a la adopción de políticas que favorecieron la liberalización financiera y las privatizaciones, incluso a través de procedimientos poco transparentes que no siempre garantizaron un justo precio y que habrían convertido a los Estados, también en los países desarrollados, en deudores netos. No obstante la importancia de esta transferencia de recursos desde el sector estatal hacia el privado, por supuesto que todo el incremento del capital privado no se debe meramente a la redistribución del mismo: “la disminución del capital público [en los países ricos] representa entre la quinta y la cuarta parte del alza del capital privado” (204). Así como, probablemente, la “operación de privatización más extensa de las últimas décadas… [sin duda exagera Piketty cuando agrega de “toda la historia del capital”] atañe desde luego a los países del antiguo bloque soviético” (Ibid., 205)
Este incremento en el valor de los capitales privados ha estado acompañado significativamente de una variación de su composición a favor de los capitales financieros: “De manera general, desde los años 1970-1980 se asiste a un poderoso movimiento de financiarización de la economía que afectó la estructura de la riqueza, en el sentido de que la masa de los activos y los pasivos financieros propiedad de los diferentes sectores… creció con mayor fuerza aún que el valor neto de la riqueza” (Ibid., 213-214). Este proceso es de principal importancia para comprender al capitalismo contemporáneo y tendrá -también en opinión de Piketty- obvias consecuencias desestabilizadoras del orden económico mundial.
Más desigualdad al interior de las naciones y ¿menos desigualdad entre ellas?
Aunque Piketty reconoce la prevalencia en todo momento y en todo sistema social de tendencias desestabilizadoras y antigualitarias [¿llamémoslo realismo, o acaso un apriori?], no profundiza suficientemente en sus causas y se dedica más a describir [lo que en sí mismo es bastante valioso] la tendencia histórica del modo de producción capitalista en algunas formaciones sociales nacionales desarrolladas. No obstante, es visible su optimismo a la hora de referir la existencia de tendencias hacia la convergencia mundial presuntamente basadas en la educación, la difusión del conocimiento y el aprendizaje de habilidades. Para Piketty, la difusión del conocimiento y las habilidades humanas son la clave para elevar la productividad, así como también para reducir la desigualdad dentro y entre países: “Al adoptar los modos de producción y al alcanzar los niveles de cualificación de los países ricos, los países menos desarrollados reducen su retraso en productividad y hacen progresar sus ingresos” (Ibid., 37).
De hecho, Piketty es de la opinión de que las desigualdades contemporáneas son más intra-nacionales que internacionales o entre naciones [?]. Aseveración que no deja de sorprendernos, pues es fácil constatar la persistencia de enormes desigualdades entre países y regiones del mundo, coexistiendo con el carácter cada vez más global del capitalismo y de los flujos de los capitales, que incluso Piketty reconoce, aunque a pesar de ello afirme: “la realidad es que la desigualdad del capital es mucho más doméstica que internacional: enfrenta más a los ricos y a los pobres en el seno de cada país que a los países entre sí” (Ibid., 59) Pensamos que aquí Piketty pudiera verse afectado por la extensión de conclusiones válidas sólo quizás para el ámbito de los países ricos [¿Eurocentrismo? ¿Etnocentrismo?] y no para todos los países, además de ciertas limitaciones -que Piketty mismo reconoce- en la cuantificación de los flujos internacionales y del stock mismo de capitales a nivel global. Más extraña nos parece esta opinión de Piketty, cuando él mismo manifiesta de seguidas cierta inquietud ante el peligro de (des)posesión de los capitales de países ricos por parte de los capitales de países o naciones emergentes: “un incremento muy fuerte en las participaciones cruzadas entre países (en las que cada uno es poseído en gran proporción por los demás) puede incrementar legítimamente la sensación de desposesión, incluso si las posiciones netas son cercanas a cero” (Ibid., 59). A Piketty parecen preocuparle las consecuencias políticas futuras de un aumento de las adquisiciones de capitales en los países ricos por parte de naciones de mercados emergentes (países de Asia, petroleros, etc.), sugiriendo en varias ocasiones la posibilidad de una reacción (neo)colonialista o (neo)imperialista: “es probable que los países occidentales soporten cada vez peor la idea de ser poseídos en un porcentaje importante [¿por los fondos soberanos de países petroleros y países emergentes de Asia?], desencadenando a mayor o menor plazo reacciones políticas de diversa naturaleza… nada garantiza que este proceso siempre se haga de manera pacífica: nadie conoce la posición exacta de la frontera psicológica y política que no se debe cruzar [?] en materia de un país por otro” (Ibid., 507) ¿Cuál es significado histórico de este “puritanismo” sorpresivamente mostrado por Piketty?
Y sin advertir contradicciones ni realizar mayores comentarios, nos explica -por un lado- cómo las posiciones patrimoniales netas de capitales entre países son cada vez más interdependientes y cercanas al “equilibrio”, una característica de la “mundialización financiera operante desde la década de 1980-1990”, debida fundamentalmente “a los juegos de participaciones cruzadas entre compañías” (Ibid., 64).[7] Y mucho más adelante concluye, “todo indica que la enorme mayoría de esos activos financieros localizados en los paraísos fiscales es propiedad de los residentes de los países ricos (por lo menos las tres cuartas partes)… en realidad la posición patrimonial de los países ricos respecto del mundo es positiva… pero esta evidencia queda enmascarada por el hecho de que los habitantes más ricos de los países ricos disimulan una parte de sus activos en paraísos fiscales” (Ibid., 514-515)
Un logro notable: la caracterización de la evolución de la desigualdad social
Pese a todo, este libro destaca por el creciente interés público que ha adquirido el asunto de la distribución del ingreso. Desde los años setenta, la desigualdad de ingresos se habría incrementado significativamente también en los países ricos [o quizás notablemente en ellos], y muy especialmente, en Estados Unidos[8]. El nivel de concentración del ingreso al interior de estos países ha alcanzado en la actualidad cotas que correspondieron a momentos de elevada desigualdad a comienzos del siglo XX, y que habrían dado pie en ese momento a grandes desbalances económicos y alteraciones del orden político y social, junto con conflictos bélicos de alcance mundiales. Sin duda que una situación precedida de tales advertencias reúne razones suficientes para atraer nuestra atención y justifica el trabajo de Piketty.
Una síntesis de las conclusiones de Piketty acerca de la evolución más reciente de la distribución del ingreso, nos dice que la participación del capital creció en la mayoría de los países ricos a lo largo del período 1970-2010, a medida que la proporción de los ingresos del capital sobre los ingresos totales aumentaba, acompañada de un incremento del poder de negociación del capital que deriva a su vez, sobre todo del aumento de su movilidad global y de la instalación de gobiernos que adoptaron una regulación más favorable o ventajosa para la generación de ganancias por parte de particulares y de las empresas.
Piketty confirma la existencia de una creciente concentración del ingreso y los patrimonios aseverada también por otros numerosos estudios: "a partir de los años 1990-2000, numerosos estudios sacaron a la luz el alza significativa de la participación de los beneficios y del capital en el ingreso nacional de los países ricos desde los años 1970-1980 y, correlativamente, la importante disminución del porcentaje destinado a los salarios y al trabajo" (Ibid., 243)
Si bien para Piketty, la desigualdad social es un asunto de grados, en un espacio aparente continuo e infinito de estados o posiciones sociales; sin embargo, se ve forzado a tratar de identificar grupos y agregados sociales en términos de deciles y percentiles, y caracterizarlos, tropezándose contra la dura realidad de la persistencia de desigualdades y clases sociales en las sociedades capitalistas avanzadas a lo largo del tiempo.
Piketty adopta un método que permite distinguir entre el 50% más pobre, el 40% siguiente (entre quienes ubica a las clases medias), y el 10% de los más ricos, estos últimos constituirían la clase alta, clase que a su vez divide entre el 1% de los "super ricos" o "clase dominante" y el 9% restante que "no lo es tanto" o clase "acomodada". Separación que no deja de tener -en sus propios términos- algo de arbitraria.
De acuerdo con los resultados obtenidos por Piketty, el patrimonio típico en los países ricos (notablemente esta situación sería peor en los países más pobres) se distribuye normalmente de la siguiente manera: "La proporción del decil superior es del orden de 60% de la riqueza total, como sucede hoy en día en la mayoría de los países europeos, la del percentil superior suele ser de aproximadamente el 25%, y la del 9% restante más o menos 35%. Por consiguiente, los primeros -el uno por ciento superior- tienen un patrimonio medio que es 25 veces más elevado que el promedio de la sociedad, mientras que el 9% por ciento siguiente posee apenas (sic) cuatro veces más que el promedio de la población." (ver p.283-284)
La concentración del capital es -como cabría esperar- más aguda y desigual que la distribución de los ingresos salariales, sin que el grado de desigualdad prevaleciente entre los que perciben ingresos salariales deje de ser preocupante y merecer atención en opinión de Piketty: “las desigualdades ante el trabajo siempre son mucho menores que las que se dan ante el capital. Sin embargo, sería erróneo despreciarlas porque, por una parte, los ingresos del trabajo suelen representar entre dos tercios y tres cuartos del ingreso nacional [no es así en el caso de los países subdesarrollados en los cuales esta proporción se encuentra frecuentemente bastante por debajo de la mitad] y, por otra, porque las diferencias en las distribuciones de los ingresos del trabajo en los diferentes países son muy sustanciales” (Ibid., 279)
Hay que hacer notar que, por lo general, la parte más pobre de la población tiene un patrimonio nulo y muy bajo nivel de ingresos, por debajo incluso del ingreso promedio, aún en países ricos o capitalistas avanzados: "Lo más sorprendente es sin duda que en todas esas sociedades, la mitad más pobre de la población no posee casi nada: el 50% de los más pobres de capitales poseen siempre menos de 10% de la riqueza nacional y, en general, menos de 5%" (Ibid., 281) Estados Unidos constituye un caso particularmente grave de esta condición de desigualdad global.
Contundentemente, las cifras proporcionadas por Piketty revelan el injusto panorama: “Hoy en día, la participación del milésimo superior es aparentemente de casi 20% de la riqueza total y la del percentil superior puede situarse entre 80 y 90%; la mitad inferior de la población mundial posee sin duda alguna menos de 5% del patrimonio total” (Ibid., 482)
El de Piketty es un enfoque esencialmente conservador
A pesar de estudiar la distribución del ingreso, a Piketty no parece interesarle la desigualdad en sí misma, sino por su potencial desestabilizador: “No me interesa denunciar las desigualdades o el capitalismo como tal, sobre todo porque las desigualdades sociales no plantean problemas en sí… si están ‘fundadas en la utilidad común…” (Ibid., 46) Y parece que para Piketty, en esencia, las desigualdades en el capitalismo -aunque no todas- son de esta entidad.
No obstante, el escenario planteado por el aumento agudo de las desigualdades sociales y el incremento a todas luces descontrolado de la participación de los capitales en el mundo, le hacen reconocer -no sin cierta alarma-: “están reunidos todos los ingredientes para que la participación en la propiedad del capital del planeta, por parte del percentil y del milésimo superiores de la jerarquía mundial de las fortunas alcance niveles desconocidos” (Ibid.,510-511)
Contra estas desigualdades e injusticias, a Piketty sólo se le ocurre adoptar unas pocas medidas o “políticas públicas” limitadas, fundamentalmente, la “actualización del Estado Social” y el “establecimiento de un impuesto progresivo al ingreso mundial”, sobre todo a los niveles de ingresos muy elevados, cuya incidencia para modificar la situación carece por cierto de una base empírica que permita asegurar que tales políticas serán suficientes para corregir significativamente los problemas identificados. El propio Piketty parece dudarlo, pero preferir estas opciones imperfectas a otras [?] que le resultan más “peligrosas”[9].
Piketty habla de la constitución de un “capitalismo patrimonial”, casi en el mismo sentido en que otros hablan de “capitalismo financiero”, “capitalismo global”, e incluso “capitalismo entre cómplices” o “crony capitalism”: “Los niveles muy elevados de capitalización patrimonial observados en la actualidad en los países ricos parecen explicarse ante todo por el regreso a un régimen de bajo crecimiento de la población y de la productividad -aunados al retorno a un régimen político objetivamente muy favorable para los capitales privados-.” (Ibid., 56) Sin embargo, para él este tipo de capitalismo no es nuevo, “sino una simple repetición del pasado”[?], característica de un mundo con crecimiento lento, como el del siglo XIX. (Ibid.261)
Valoración final
La opinión de Piketty es básicamente la opinión predominante de la “classe moyen” o “petite bourgoisie”, de las llamadas clases medias y del pequeño propietario o empresario; entre ellos, especialmente, la suya es la perspectiva de ciertos intelectuales y académicos. Además de la prevalencia -más que visible- de su perspectiva socialdemócrata personal en términos políticos[10]. Piketty confía en una dinámica política independiente que se sobrepone a la dinámica económica en las sociedades capitalistas contemporáneas de los países avanzados, caracterizadas estas últimas “por un bajo crecimiento y un elevado rendimiento del capital” (Ibíd., 38). Desde el propio comienzo de su libro, Piketty nos permite percibir ello al leer: “existen medios para que la democracia y el interés general [?] logren retomar el control del capitalismo y de los intereses privados, al tiempo que rechazan los repliegues proteccionistas y nacionalistas” (Ibid., introducción, 15. El subrayado es nuestro).
Su posición queda más expuesta, aún, en la siguiente cita -más extensa- sobre la evaluación de la distribución histórica del ingreso en las sociedades capitalistas avanzadas: “Sería erróneo subestimar la importante -aunque frágil- innovación histórica capital que constituyó la emergencia de una clase media patrimonial… En el fondo, la clase media no obtuvo más que algunas migajas: apenas más de un tercio de la riqueza en Europa, un cuarto en los Estados Unidos. Este grupo central reúne a una población cuatro veces más numerosa que el decil superior y, sin embargo, la masa de las riquezas que posee es entre dos y tres veces inferior. Se podría estar tentado a concluir que en realidad nada ha cambiado: la desigualdad del capital sigue siendo extrema …Sin embargo, se trata de migajas importantes, y sería erróneo subestimar el significado histórico de ese cambio… tal vez no se es rico, pero se está muy lejos de ser totalmente pobre (además, a nadie le gusta ser tratado de pobre). El hecho de que decenas de millones de personas – el 40% de la población, porcentaje que representa un cuerpo social considerable, a medio camino entre pobres y ricos- dispongan individualmente de algunos cientos de miles de euros y posean colectivamente entre un cuarto y un tercio de la riqueza nacional es una transformación que nada tiene de anodino” (Ibid., 286) Esta cita de Piketty, junto con otras en el texto, podrían servir para una antología contemporánea del pensamiento de este estrato social.
En conclusión, Piketty adopta finalmente una posición muy localista, sociocentrista (a favor de los intereses de las clases medias y los pequeños propietarios) y eurocéntrica. (vid., pp.645ss.) Como no deja de observar el mismo Piketty: "Todo el mundo hace política en el lugar que le corresponde". (Ibid., 646) Su preocupación es, notablemente, la defensa conservadora de las instituciones que consagran la Unión Europea y el modelo capitalista, de las amenazas que implica la globalización financiera, en términos de los problemas ocasionados por la expansión de la desigualdad social, la precarización del tesoro estatal, los peligros de las desestabilización política y social y, no deja de sorprender, la “advertencia” sobre los riesgos de "desposesión extranjera" (de Europa). Frente a estos problemas, recomienda un tímido "programa de acción" que desluce por quedarse muy corto ("el parto de la montaña"), y que enfatiza sobre todo en una reforma impositiva que aplique un impuesto "modesto" al capital global (o al menos limitado a la zona del euro) e insiste en la inversión en educación y en tecnologías. Piketty termina -a pesar de sus comentarios en contra- adoptando una visión tecnocrática, muy optimista acerca de las posibilidades de los conocimientos especializados y el manejo de datos y cifras oficiales para modificar tal situación: “Negarse a usar cifras rara vez favorece a los más pobres”; aunque nos atreveríamos a complementar diciendo que hacerlo tampoco garantiza al pueblo buenos resultados. Y asume una postura política que podríamos llamar pragmática y relativista (“es posible conciliar los diferentes enfoques”), o de un modo más neutral, una posición flexible y centrista (en sus palabras, "ya dejamos atrás los combates bipolares de los años 1917-1989”). Por último, Piketty rinde culto al conocimiento empírico (¿un tipo de fetichismo?), fallando al no conectarse con las fuerzas sociales y políticas que podrían apoyar el cambio, obviando precisamente el aspecto político que considera central.
La obra de investigación de Piketty consagrada en este libro, aun cuando reúne méritos notables, no deja de parecernos polémica y llena de contradicciones, atributos que al final nos dejan una sensación significativa de insatisfacción, falta de coherencia, inconsecuencia e imperfección.
PIKETTY, Thomas, 2014, El capital en el siglo XXI, México, Fondo de Cultura Económica, 663pp.
PIKETTY, Thomas, 2014, El capital en el siglo XXI, México, Fondo de Cultura Económica, 663pp.
Notas

