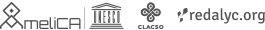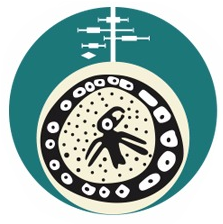
Impacto de las “revistas predatorias” en la investigación en salud
Revista Peruana de Investigación en Salud, vol.. 2, núm. 2, 2018
Universidad Nacional Hermilio Valdizán

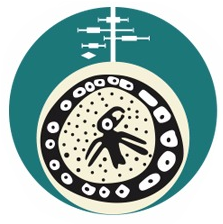
Junto con el incremento en el número de artículos individuales publicados en revistas indexadas y el aumento en los costos de suscripción, surgió en el campo de la publicación, una alternativa para eliminar las barreras de acceso al conocimiento: el acceso abierto. En este caso, los Cargos por Procesamiento de los Artículos (APC, del inglés Article Processing Charge) son cobrados a los autores, por tanto, la financiación de las revistas surge de las instituciones responsables de las mismas (los patrocinadores) o en algunas situaciones, del propio investigador.
Desafortunadamente, algunas editoriales vieron en esta dinámica, dado que ofrecía rápida publicación y utilizaba plataformas en internet para el envío de artículos, la oportunidad para favorecer el lucro por encima de una detallada revisión por pares y la calidad de las publicaciones. Estas editoriales se encargaron de producir las denominadas “revistas predatorias”, que se aprovecharon de la necesidad de algunos autores de aumentar sus publicaciones, para recolectar APC a como diera lugar1.
Este tipo de revistas aumentan su producción exponencialmente año tras año, utilizan falsos índices de calidad, falsos identificadores, información dudosa sobre su indexación y tienen tiempos de publicación excesivamente rápidos, pues los artículos no pasan por un proceso riguroso de revisión por pares2. Más allá del lucro constante de estas revistas o sus editoriales, la problemática se profundiza al comprometer la práctica y los procesos de toma de decisiones en las ciencias de la salud. En el caso de la Práctica Basada en la Evidencia, ésta atenta contra el componente objetivo de este enfoque, el cual es la evidencia clínica, que en últimas está dada por la investigación científica en el campo. Sin duda, los más afectados en este sentido son los jóvenes investigadores o estudiantes de las ciencias de la salud, que apenas comienzan a desarrollar un juicio crítico sobre la metodología de la investigación y la redacción de manuscritos, suponiendo en principio que la información que se encuentra publicada es de alta calidad y está basada en buenos métodos.
Por otro lado, cuando los autores someten trabajos de investigación en estas revistas en desconocimiento del contexto, pueden aumentar el sesgo dentro de su propia práctica, al no recibir una adecuada retroalimentación sobre sus publicaciones, contribuyendo involuntariamente al problema y la mala praxis.
Con todo esto, como lo describió Watson (2018), las revistas predatorias se convierten en “polución” dentro de la investigación en salud, oscureciendo la visión objetiva y generando efectos adversos cuando se expone a ella3. Se hace vital, para mantener la rigurosidad científica en los procesos de toma de decisiones en el área de la salud, que tanto estudiantes como jóvenes investigadores e incluso los investigadores más expertos, evalúen siempre con juicio crítico la metodología de las publicaciones y los resultados de las mismas para que la dudosa evidencia clínica que ofrecen las revistas predatorias no pase por encima de la experiencia ni de las preferencias o valores de los pacientes sobre quienes se tomarán las decisiones terapéuticas durante la práctica en salud.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Beall J. Medical publishing and the threat of predatory journals. Int J Women’s Dermatology. 2016;2(4):115–6.
2. Delgado-López PD, Corrales-García EM. Predatory journals: una amenaza emergente para autores y editores de publicaciones biomédicas. Neurocirugia [Internet]. 2018;29(1):39–43. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.neucir.2017.07.006
3. Watson R. Predatory journals and the pollution of academic publishing. J Nurs Manag [Internet]. 2018 Dec 1 [cited 2018 Dec 17]; Available from: http://doi.wiley.com/10.1111/jonm.12739