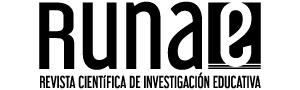Introducción
La presencia de la pedagogía hospitalaria es una realidad en el Ecuador, en este contexto se realizó una investigación de campo, para conocer cuál es el grado de conocimiento de los docentes de educación básica —de los subniveles elemental, media y superior— de la ciudad de Cuenca sobre este tema, esto a través del análisis de los datos obtenidos en una encuesta que se dividió en cuatro segmentos. En este estudio, inicialmente, se presenta una caracterización de la muestra estudiada en función de los elementos referenciales que se recabaron. En un segundo momento, se verifican los sentidos dados a la pedagogía hospitalaria. El tercer momento valora el comportamiento diferencial de las competencias en pedagogía hospitalaria y, finalmente, se presenta la prueba de hipótesis.
Para efectos de la presente investigación, se darán a conocer únicamente los resultados obtenidos en las redes semánticas, así como su interpretación, debido a que el objetivo del presente estudio es determinar el nivel de conocimiento que tienen los docentes con respecto a la pedagogía hospitalaria, sus fortalezas y obstáculos en función de la información recolectada durante el desarrollo de la tesis de maestría titulada Programa de formación docente en pedagogía hospitalaria.
Se han tomado como referencia los trabajos de Mourik (2008), quien caracteriza el perfil y las competencias del docente hospitalario; además se han considerado a Lizasoáin y Lieutenant (2002), García (2012) y Muñoz (2013); así como a la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación, Unesco (2019); Organization of Pedagogues in Europe, Hope (2021); y la Red Latinoamericana y del Caribe, Redlaced.
Esta investigación pretende contribuir con el pleno ejercicio del derecho a la educación que está promulgado en la Constitución del Ecuador, así como en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), por encima de las limitaciones que impone una situación de salud a un estudiante-paciente. Para ello, se pone énfasis en el docente, como dispositivo de formación en entornos emocionalmente convulsos que demandan un perfil en el que se combine la capacidad de gestionar las emociones, promoviendo el crecimiento por encima del conflicto. Para una mejor compresión del tema, se establecerán los conceptos de pedagogía hospitalaria, aulas hospitalarias y sus beneficios y posibles obstáculos.
En la actualidad, los contextos educativos han variado. Una de las causas ha sido la pandemia ocasionada por la covid-19, esta permitió a conocer entornos educativos que se encontraban invisibles para la gran mayoría de la sociedad, como es el caso de la educación virtual y la educación en casa. Estos, como consecuencia de la pandemia y debido a las medidas de confinamiento, pasaron de ser desconocidos a aplicarse en casi todo el planeta. Otro caso de entorno educativo invisibilizado es el de las aulas hospitalarias, ya que, hasta hace no muy poco tiempo, los estudiantes que enfermaban y tenían que ingresar a un centro médico veían interrumpido su proceso de aprendizaje formal. Esta situación ha ido cambiando con la implementación de las aulas hospitalarias, de modo que los pacientes pueden continuar con sus estudios, durante el tiempo que tardan en recuperar su salud.
Las aulas hospitalarias han sido contextos poco conocidos y esto ha llevado a que los docentes desconozcan sus características y fortalezas. Además, se ignoran las bondades que tienen las aulas hospitalarias para las escuelas de origen del estudiante-paciente, lo que dificulta que se dé un trabajo interinstitucional e interdisciplinar que permita desarrollar una educación transdisciplinar.
En América Latina, el desarrollo de la pedagogía hospitalaria ha sido muy tímido. Chile, Argentina y Colombia la han acogido como modalidad de estudio inclusivo y mostrando registros favorables, pero no suficientes. Esta realidad muestra una asimetría en su implementación y evidencia lo que son pequeños acercamientos legislativos a esta materia que, en el mejor de los casos, la convierten en una especie de educación especial que deja de lado la esencia de la pedagogía hospitalaria, como lo mencionan Palomares y Sánchez (2016).
En el Ecuador, su materialización ha sido reciente: Quito, Loja, Cuenca y Portoviejo iniciaron el proyecto de aulas hospitalarias durante el 2006. Diez años más tarde, en el país se instrumentaliza el Modelo Nacional de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria, el que se ha convertido en un marco de referencia, para desarrollar las acciones de los actores del programa de cada establecimiento de salud o casa de acogida y tratamiento.
De este modo, se debe comprender que no basta con solo crear un modelo nacional de atención educativa hospitalaria, sino, más bien, se debería transitar hacia su aplicación y materialización, a través de la asignación de recursos, para la creación e implementación adecuada de las aulas hospitalarias, en todas los centros médicos del país y no solo en las cuatro ciudades antes mencionadas, además se debe formar docentes especializados en pedagogía hospitalaria, con el trabajo mancomunado de los Ministerios de Salud y Educación, para generar una verdadera educación inclusiva que se centre en el estudiante-paciente, su entorno y necesidades.
Para este estudio, se abordará la pedagogía hospitalaria desde una mirada multidimensional que se centre en el conjunto de elementos que inciden en el bienestar del estudiante hospitalizado. Esto mediante el trabajo colaborativo e interdisciplinario, entre los actores del proceso pedagógico hospitalario y acentuando la idea de una educación para la diversidad, por medio de una perspectiva en la que la pedagogía hospitalaria se relaciona con la concepción constructivista del aprendizaje que promueve el crecimiento cultural y personal del estudiante.
Pedagogía hospitalaria
Al ser la pedagogía hospitalaria una temática nueva y en crecimiento, su concepto es definido por varios autores que han aportado a su desarrollo y conocimiento. Es importante la divulgación de estos conceptos y la puesta en práctica de los mismos. Para tener una idea más clara de lo que es la pedagogía hospitalaria, a continuación, se citarán algunos conceptos.
Para Lizasoáin (2000, citado en Muñoz, 2013):
La pedagogía hospitalaria se basa en dos modelos: el tecnológico y el humanista.
La pedagogía hospitalaria se basa en dos modelos: el
tecnológico y el humanista.
-
Para el modelo
tecnológico: su meta es la eficacia y el logro de resultados observables,
controlables y cuantificables en el proceso educativo. Su influencia es la
psicología como ciencia de la educación.
-
Para el modelo
humanista: su meta es el desarrollo global de la persona. Lo que interesa son
las operaciones intelectuales y afectivas que presenta la persona. Su
influencia es la filosofía. (p. 106)
Según Santana y Artioli (2019), la pedagogía hospitalaria permite normalizar al estudiante-paciente y, así, palear síntomas emocionales —como la ansiedad, miedo, angustia e ira— ocasionados por el estado de salud y tratamiento hospitalario que enfrenta. Al mismo tiempo, esta legitima a un estudiante-paciente como un sujeto de derecho, lo que propicia que reciba la continuidad de su formación y que, de este modo, deje de existir al margen de su esencia.
Por otro lado, en palabras de García (2012):
La Pedagogía Hospitalaria es una nueva rama de la Pedagogía,
cuyo objeto de estudio es el educando hospitalizado, con el fin de que continúe
progresando en el aprendizaje. El saber hacer frente a su enfermedad, el
autocuidado personal y la prevención de otras posibles alteraciones de su salud
conducen a un mayor grado de autonomía personal de los enfermos y a la mejora en
la atención educativa, de modo que los niños y adultos tiendan a la mejora de
su calidad de vida con ayuda de profesores. (p. 20)
De acuerdo con Muñoz (2014), la pedagogía hospitalaria es una:
Rama diferencial de la pedagogía que se encarga de la
educación del niño enfermo y hospitalizado de manera que no se retrase en su
desarrollo personal ni en sus aprendizajes, a la vez que procura atender a las
necesidades psicológicas y sociales generadas como consecuencia de la
hospitalización y de la concreta enfermedad que padece. (p. 96)
Según la Unesco (citada en Díaz et al., 2018):
La Pedagogía Hospitalaria es una de las metas más
importantes, está enfocada en difundir y ofrecer una educación de calidad a
aquellas personas que, por presentar algún problema de salud o en situación de
ingreso hospitalario, no pueden recibirla en los espacios habitualmente
destinados para ello. (p. 4)
Cabe recalcar que la mayoría de autores coinciden en que la pedagogía hospitalaria ayuda a los niños que están pasando por situaciones extremas, como es la hospitalización, por lo tanto, su aplicación, por medio del proceso de enseñanza-aprendizaje, hace más gratificante su estancia en un centro médico.
En opinión de los autores de este estudio, el modelo de pedagogía hospitalaria a considerarse en el Ecuador debería ser el humanista, ya que su objetivo es el desarrollo integral de la persona, considerando que el estudiante-paciente, cuando es ingresado a un centro médico, casa de acogida o centro rehabilitación, no se enfrenta únicamente a su condición médica, sino, además, a una serie de cambios emociones y conductuales que deberían ser trabajos por el docente hospitalario y el docente de la institución educativa de origen. Asimismo, esto permitirá que el desarrollo de destrezas y aprendizajes sea acorde a su nivel educativo y tenga el objetivo de prevenir el rezago y deserción escolar.
Aulas hospitalarias
En estas se hace realidad la pedagogía hospitalaria, sus postulados y derechos, ya que son un lugar en el que se da apoyo emocional y donde se desarrollan destrezas e imparten conocimientos, como lo menciona Muñoz (2013):
Reciben el nombre de Aulas Hospitalarias las unidades
escolares creadas dentro de un hospital, cuyo objetivo principal es la atención
escolar de los niños hospitalizados, atendiendo con ello a uno de los
principales derechos recogidos en diferentes normativas tanto social como
educativa. (p. 110)
Reconocer la importancia de contar con aulas hospitalarias en los centros médicos permitirá ayudar al estudiante internado, ya que se espera que cuando regrese a su vida normal, después de la enfermedad, lo haga con los menores contratiempos posibles, debido a esto es importante conocer cuáles son los objetivos de las aulas hospitalarias.
Así para la Fundación Carolina Labra Riquelme (2007), los objetivos de las aulas hospitalarias son:
· Garantizar la escolarización durante el tiempo de hospitalización para inducir a cada enfermo a una actividad intelectual y escolar que corresponda a su edad y a sus posibilidades;
· Mantener un vínculo con el colegio de origen;
· Trabajar para la inserción o la reinserción en el sistema escolar regular;
· Establecer un dispositivo para garantizar una escolaridad a domicilio, en caso necesario. (p. 45)
Con el fin de ayudar a cada estudiante-paciente, es trascendental que los docentes ordinarios conozcan de las aulas hospitalarias para que se pueda generar un trabajo mancomunado entre los dos contextos. Las aulas hospitalarias son un lugar donde no solo se imparten conocimientos, sino que además se da apoyo emocional tanto al estudiante-paciente, como a su familia y centro educativo de origen. Como ya se mencionó, según Muñoz (2013), se llama aulas hospitalarias a las unidades escolares establecidas dentro de un hospital. El objetivo principal de estos espacios es permitir que niños, niñas y jóvenes hospitalizados desarrollen su proceso de enseñanza-aprendizaje y, así, accedan a uno de los principales derechos recogidos en diferentes normativas sociales y educativas a nivel internacional y nacional.
Es necesario conocer los establecimientos que, a nivel país, cuentan con aulas hospitalarias. Así, en el Ecuador actualmente existen sesenta hospitales, cinco centros especializados en tratamiento de adicciones al alcohol y otras drogas (CETD), una casa de acogida y un instituto psiquiátrico que cuentan con aulas hospitalarias. Además, se encuentra en vigencia el Modelo Nacional de Gestión y Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria, expedido por el Ministerio de Educación del Ecuador (2016). Este define a las aulas hospitalarias como:
Un espacio educativo con características especiales, que
funcionan en un establecimiento de salud o casa de acogida y tratamiento,
dentro del mismo predio o en sus dependencias, cuyo objetivo es proporcionar
atención educativa y garantizar la continuidad del proceso educativo de los
niños y adolescentes en situación de enfermedad, hospitalización/internación y
tratamiento. A este lugar acudirán los estudiantes a los que su condición de
salud les permita compartir con sus pares o desplazarse sin mayor dificultad.
(p. 27)
Está claro que las aulas hospitalarias son el espacio físico en donde la pedagogía hospitalaria cobra vida, por lo que es indispensable, además del Modelo Nacional de Atención Educativa Hospitalaria, generar e implementar políticas públicas que hagan realidad la creación de las mismas en los centros hospitalarios y que no se limiten solamente a describir, de manera abstracta, cuál es su función y a quienes va dirigido su servicio. En otras palabras, se debe pasar del discurso a los hechos, para, así, dar cumplimiento al derecho a la educación, el que se promulga en la Constitución del Ecuador (2008), así como en las distintas leyes y reglamentos relacionados con los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
El docente hospitalario
Los docentes que trabajan en las aulas regulares u ordinarias son profesionales que se han preparado para dar clases en contextos relativamente normales, sin embargo, los maestros que dan clases en las aulas hospitalarias deben tener una preparación especial, debido a que enfrentan situaciones extremas. La Unesco precisa que los profesionales de la educación hospitalaria ejercen competencias específicas, para dar respuesta a las necesidades de niños, niñas, adolescentes en situación de enfermedad y sus familias, como lo menciona Díaz et al. (2018). Sin duda contar con docentes hospitalarios capacitados ayudará a generar aulas hospitalarias de calidad que hagan de la pedagogía hospitalaria una realidad.
Por ello cabe destacar que los docentes de las aulas hospitalarias tienen que cumplir con lo establecido por el currículo de cada país donde desempeñan su labor de docente. Así, según Durán (2017), un docente hospitalario debe contar con las siguientes características: “debe caracterizarse por ser un buen profesional: polifacético y polivalente, con gran flexibilidad y versatilidad, empático, capaz de adaptarse a las circunstancias y condiciones de cada niño y con experiencia previa en el aula” (p. 333).
Pareciera que aun contando con el Modelo Nacional de Atención Educativa Hospitalaria y el espacio físico para las aulas hospitalarias, el recurso más importante es y será siempre el docente hospitalario, ya que en última instancia es este quien hace realidad la aplicación de la pedagogía hospitalaria en estas aulas. Por esto, la formación y selección de los profesionales que serán parte del proceso de atención al estudiante-paciente debe garantizar que se posean las cualidades mencionadas por Duran (2017), además de que comprendan el objetivo de la pedagogía hospitalaria y conozcan cómo implementarla en su práctica diaria y aplicando todo el cúmulo de elementos teóricos, para así contribuir al desarrollo global del estudiante-paciente.
Por esto es necesario contar con capacitaciones sobre pedagogía hospitalaria dentro de las universidades, ya que es indispensable tener conocimientos básicos del tema. Cabe recalcar que un docente hospitalario debe tener habilidades y actitudes de empatía, además de estabilidad emocional y psicológica, ya que se trata de un contexto inusual.
Competencias del docente hospitalario
Es importante conocer y reconocer las competencias del docente hospitalario, para esto se tomará en cuenta la literatura de Mourik (2008), quien considera que:
Las competencias son una combinación de experiencia y un
repertorio de comportamientos, es más, las competencias se basan en el
temperamento, la personalidad y la inteligencia y pueden desarrollarse hasta
cierto punto ya que, la inteligencia y el temperamento limitan las
posibilidades de desarrollo. (p. 4)
Cabe destacar que las investigaciones sobre las competencias del docente hospitalario son pocas y, si bien mencionan su importancia, no las caracterizan y tampoco las definen, por lo que estas se quedan en meras declaraciones de intenciones (Ruiz, 2016).
El vincular las competencias y las tareas del docente hospitalario con las del docente ordinario generará un trabajo mancomunado entre los dos ambientes. Esto aportará a la mejora del estudiante-paciente, ya que creará condiciones para que se dé un buen o, incluso, excelente rendimiento que le permitirá alcanzar sus logros académicos.
Para efectos de la presente investigación, se tomó como base el perfil del docente hospitalario expuesto por Mourik (2008), ya que se considera que estas destrezas forman el repertorio básico e indispensable de competencias que un docente hospitalario debe poseer, teniendo en cuenta que, como se afirmó anteriormente, el profesorado es el recurso más importante en la implementación de la pedagogía hospitalaria. Además, es necesario que el docente de origen conozca dichas habilidades, de modo que se pueda desarrollar el trabajo coordinado que ya se mencionó.
Materiales y métodos
La presente investigación responde a un estudio de nivel exploratorio, cuyo radio geográfico fue la ciudad de Cuenca, ubicada en la provincia del Azuay. Se consideró como población o universo a los 2749 docentes adscritos al Distrito Escolar 01D01 de la antes mencionada ciudad.
Esta investigación es de carácter inédito y se orientó por un muestreo no probabilístico, opinático e intencional; según Moreno (1987), Namakforoosh (2005) y Sabino (2014), este tipo de muestreo está sujeto a la voluntad del investigador y sus efectos recaen a nivel de la representatividad y potencial de generalidad de la investigación. De este modo, empleando la calculadora muestral digital de Netquest, con los siguientes parámetros, se estableció: (1) el tamaño del universo: 2749; (2) la heterogeneidad: 50 %; (3) el margen de error: 8,8; y (4) el nivel de confianza: 95 %. Todo esto dio como resultado una muestra de 121 docentes.
Respecto a las técnicas de recolección de datos, se empleó la encuesta y las redes semánticas naturales. Así, según Gomez (2012), la encuesta se basa en la realización de preguntas estructuradas para obtener determinados datos vinculados con las percepciones de las competencias asociadas a la pedagogía hospitalaria. Por otra parte, las redes semánticas naturales se consideran una técnica que, a través de la evocación, ofrece acceso a las representaciones que los sujetos tienen respecto de la palabra estímulo.
Red semántica
Para la investigación y análisis de datos, se utilizaron redes semánticas que sirvieron como alternativa, debido a que, en primera instancia, se iba a realizar una entrevista a los docentes que no se pudo desarrollar por la pandemia del covid-19. Sin embargo, la experiencia con las redes semánticas fue muy satisfactoria, ya que permitió entender cómo “relacionan la palabra con la realidad, con la propia vida y con los motivos de cada individuo” (Cole y Scribner, 1977, citado en Vera et al., 2005, p. 440).
Para operativizar la red semántica se tomaron los criterios establecidos por: Vera et al. (2005), Hinojosa (2008) y Castañeda (2016) y, en consecuencia, se realizaron los siguientes pasos:
-
Configuración del corpus analizado, a través de las siguientes actividades:
· Identificar la frecuencia léxica de los términos.
· Lematización, mediante la conversión, al masculino singular de las diferentes formas flexionadas.
· Normalización de la frecuencia absoluta, para estimar la importancia del término de acuerdo con su posición.
-
Identificación del núcleo de la red.
-
Declaración de los pesos semánticos.
-
Establecimiento de la distancia semántica.
Como instrumento de recolección de datos, se aplicó un cuestionario formado de dos partes: la primera, se usó para la asociación de palabras respecto a los conceptos, fortalezas y obstáculos de la pedagogía hospitalaria y la segunda parte consistió en una escala de Likert sobre las competencias del docente hospitalario. Sin embargo, para efectos de esta investigación, se darán a conocer únicamente los resultados de la asociación de palabras a través de las redes semánticas.
Los datos se presentarán a través de tablas, las mismas que están conformadas por los siguientes elementos:
-
Codificación de descriptores: son términos que tienen una relación
directa y, además, engloban un conjunto de descriptores.
-
Descriptores: son términos o palabras que enunciaron los
docentes encuestados.
-
Peso semántico: se refiera al número de veces que el
descriptor se repitió en la encuesta.
-
Distancia semántica: es la distancia porcentual entre
descriptores con respecto a la palabra núcleo.
-
Palabra núcleo: es el descriptor o palabra que más veces se
repitió.
Resultados y discusión
Los resultados que se obtuvieron son producto de un análisis de cuatro segmentos:
-
Caracterización
de la muestra estudiada.
-
Palabras
claves con respecto al concepto de pedagogía hospitalaria y sus fortalezas y
obstáculos.
-
Comportamiento
diferencial de las competencias en pedagogía hospitalaria.
-
Prueba
de hipótesis.
A continuación, se expondrán los resultados de las selecciones léxicas encontradas en función de las preguntas activadoras, para develar cuál es el sentido que se crea alrededor de diversos constructos de interés y su representación en las redes semánticas que acercan al marco de representación social y discursiva que tienen los docentes sobre la pedagogía hospitalaria.
Análisis de las redes semánticas
Para una mejor comprensión de los datos obtenidos, se procedió a codificar los descriptores en categorías. Entre estás aparecen educación, compasión/minusvalía, enfermedad-estudiante y actores. De acuerdo con el comportamiento léxico de la red, se notó que la palabra núcleo es educación, con un peso semántico de 172 y una densidad semántica del 100 %; seguida de las palabras atención e inclusión.
Tabla 1
¿Qué es pedagogía hospitalaria
 Fuente: elaboración propia Nota: las palabras que se
encuentran acompañadas del signo más (+) hacen alusión a aspectos positivos con
respecto al concepto de pedagogía hospitalaria.
Fuente: elaboración propia Nota: las palabras que se
encuentran acompañadas del signo más (+) hacen alusión a aspectos positivos con
respecto al concepto de pedagogía hospitalaria.
|
Codificación de descriptores
|
Descriptores
|
Peso semántico
|
Densidad semántica
|
|
Educación
|
educación
|
172
|
100
|
|
atención+
|
150
|
87,21
|
|
inclusión+
|
126
|
73,26
|
|
Compasión/minusvalía
|
niños
|
100
|
58,14
|
|
enfermedad
|
72
|
41,86
|
|
apoyo+
|
66
|
38,37
|
|
pedagogía
|
66
|
38,37
|
|
amor+
|
62
|
36,05
|
|
ayuda+
|
56
|
32,56
|
|
Enfermedad-estudiante
|
estudiantes
|
46
|
26,74
|
|
hospital
|
44
|
25,58
|
|
salud
|
44
|
25,58
|
|
Actores (acción docente)
|
vocación
|
44
|
25,58
|
|
cuidado
|
42
|
24,42
|
|
enfermos
|
40
|
23,26
|
|
paciencia
|
40
|
23,26
|
|
empatía
|
36
|
20,93
|
|
trabajo
|
36
|
20,93
|
|
aprendizaje
|
34
|
19,77
|
|
docente
|
34
|
19,77
|
|
solidaridad
|
34
|
19,77
|
|
personas
|
30
|
17,44
|
|
clases
|
28
|
16,28
|
 Figura 1
Red semántica: ¿Qué es pedagogía hospitalaria?
Fuente: elaboración propia
Figura 1
Red semántica: ¿Qué es pedagogía hospitalaria?
Fuente: elaboración propia
A partir de la red semántica, se puede observar que existe un vago concepto sobre la pedagogía hospitalaria, debido a que se la relaciona con la educación, atención e inclusión, nociones que están directamente relacionadas con el concepto de la pedagogía hospitalaria. Sin embargo, no son nociones que forman parte de su concepto; tal como lo menciona Molina (2020a, citado en Molina, 2021), la pedagogía hospitalaria es:
Una disciplina de carácter científico, académico y
profesional que estudia e integra actuaciones educativas y psicoeducativas de
calidad dirigidas a las personas con problemas de salud y a sus familias, con
el objeto de garantizar el cumplimiento de sus derechos, dar respuesta a las
necesidades biopsicosociales, desarrollar sus potencialidades y mejorar la
calidad de vida. (p. 33)
Con respecto al segundo código descriptor, compasión/minusvalía, se tiene presente el término niño como palabra núcleo, con un peso semántico relativamente fuerte que desdibuja el concepto de pedagogía hospitalaria, ya que la misma no está enfocada en los niños-pacientes, sino en el estudiante-paciente, quien puede estar cursando cualquier nivel del proceso educativo. Por otro lado, es válido rescatar la presencia de descriptores relacionados con valores como el apoyo, amor y ayuda —aspectos importantes para trabajar en las aulas hospitalarias—, además de otros valores como pueden ser la “generosidad, ayuda, convivencia y aceptación de diferencias” (León, 2017, p. 58).
En el tercer código descriptor, enfermo-estudiante, se ratifica la presencia del descriptor estudiante, seguido de los descriptores hospital y salud, reafirmando que existe, por parte de los docentes encuestados, un concepto poco definido con respecto a la pedagogía hospitalaria, ya que como se ha mencionado, la pedagogía hospitalaria se enfoca en el estudiante que está enfermo y hospitalizado, en un centro de salud y por periodos largos o cortos, mientras espera que, luego de superar la enfermedad, se reintegre de manera satisfactoria a la vida escolar.
Con respecto al cuarto código descriptor, actores (acción docente), se puede evidenciar que los maestros encuestados mencionan palabras que hacen referencia al ámbito emocional. Se tiene como palabra núcleo vocación, con un peso semántico de 44 y una distancia semántica de 1,16 % con referencia al descriptor cuidado. Además, cabe mencionar que, entre los códigos descriptores, se encuentra paciencia, empatía, etc.; los que, sin duda, no solo son características del docente hospitalario, sino del profesorado en general.
Los descriptores permiten evidenciar que los maestros encuestados tienen una idea vaga con respecto al concepto de pedagogía hospitalaria, sin embargo, la relacionan con el ámbito social y afectivo, dejando a un lado lo académico.
Tabla 2
Fortalezas de la pedagogía hospitalaria
 Fuente: elaboración propia
Fuente: elaboración propia
|
Codificación de descriptores
|
Descriptores
|
Peso semántico
|
Distancia semántica
|
|
Paciencia
|
paciencia
|
294
|
100
|
|
Cualidades/docente
|
empatía
|
194
|
65,99
|
|
vocación
|
166
|
56,46
|
|
Valores/pedagogía hospitalaria
|
conocimiento
|
120
|
40,82
|
|
respeto
|
118
|
40,14
|
|
educación
|
102
|
34,69
|
|
amor
|
98
|
33,33
|
|
responsabilidad
|
92
|
31,29
|
|
solidaridad
|
90
|
30,61
|
|
experiencia
|
84
|
28,57
|
|
Responsabilidad/trabajo
|
predisposición
|
58
|
19,73
|
|
carisma
|
54
|
18,37
|
|
humanidad
|
52
|
17,69
|
|
voluntad
|
48
|
16,33
|
|
decisión
|
42
|
14,29
|
|
no aceptaría
|
40
|
13,61
|
|
motivación
|
36
|
12,24
|
|
profesión
|
32
|
10,88
|
 Figura 2.
Red Semántica: Fortalezas de la pedagogía
hospitalaria
Fuente: elaboración propia
Figura 2.
Red Semántica: Fortalezas de la pedagogía
hospitalaria
Fuente: elaboración propia
Con respecto al análisis de la segunda red semántica, se realizó el mismo procedimiento, dividiéndola en códigos descriptores y teniendo como resultado cuatro, entre los que se encuentran paciencia, cualidades/docentes, valores/pedagogía hospitalaria y responsabilidad/trabajo.
En la red semántica de las fortalezas de la pedagogía hospitalaria, se tiene como único y principal descriptor la palabra paciencia, la que, a su vez, actuará como código descriptor. Esta obtuvo un peso semántico de 294 y una densidad semántica de 100 %. Se realizó este proceso de codificación, en vista que la distancia semántica con respecto al siguiente descriptor es muy extensa.
Seguidamente las palabras empatía y vocación forman parte del código descriptor cualidades/docente, los que evidencian que una fortaleza de la pedagogía hospitalaria es ser empático y tener vocación. Este es un dato interesante, ya que todos los docentes deben tener esas cualidades, tal como lo menciona Guerrero (2009), quien también reconoce como parte de estas virtudes a la mentalidad abierta, flexible y adaptable; a la sensibilidad, empatía, objetividad, autenticidad, no dominancia y actitud positiva; y a las destrezas comunicativas, el conocimiento de la materia que se enseña y de determinados métodos y teorías, y la posesión un estilo cognitivo similar al del alumno.
Con respecto al tercer código descriptor, denominado valores/pedagogía hospitalaria, se ubicaron descriptores como: conocimiento, respeto, dedicación, amor, responsabilidad, solidaridad y experiencia, estos, sin duda, son cualidades de todos los docentes. En base a esto se puede establecer que, para los encuestados, la paciencia en el trabajo se superpone a la experiencia o que convierten la experiencia en un acto de amor y entrega. Esto es compatible con las descripciones que hace Freire (1994) sobre las huellas que deja el docente cuando su experiencia de vida marca a quienes, junto a él, viven el aprendizaje de modo significativo.
En el cuarto código descriptor responsabilidad/trabajo se evidencia que, entre los descriptores que lo componen, no existe una distancia semántica considerable, lo que nos lleva a establecer que existen fortalezas ineludibles que debe tener un docente hospitalario, como la predisposición. Esto ya que, en el contexto pedagógico hospitalario, el docente debe tener la predisposición para adaptarse a las situaciones extremas que presenta este ámbito. Por otro lado, los descriptores carisma, humanidad, voluntad y decisión son aspectos que están directamente relacionados con las características del docente hospitalario, como lo menciona Haller et al. (1978, citado en Fernández, 2000).
Los maestros del niño hospitalizado deben caracterizarse por:
· Capacidad para manejar gran variedad de niños de diferentes niveles educativos, edades y personalidades.
· Amplia experiencia adquirida en las aulas, campamentos o lugares de recreo.
· Percepción y sensibilidad para comprender las necesidades educativas y emocionales del niño
· Voluntad para trabajar en condiciones irregulares.
· Tolerancia ante las interrupciones en la rutina escolar y extremos en el comportamiento que con frecuencia se producen.
· Capacidad para manejarse frente a la enfermedad y la muerte. (p. 147)
En consecuencia, los valores y características que se han mencionado son propias del actuar docente, sin embargo, el proceso educativo que se da en los centros médicos requiere fortalezas únicas, algunas han sido citadas por los profesores encuestados. Esto ayuda a corroborar que se tiende a confundir conceptos, ya que desconoce sobre la pedagogía hospitalaria.
Tabla 3
Obstáculos de la pedagogía hospitalaria
 Fuente: elaboración propia
Fuente: elaboración propia
|
Descriptores
|
Peso
Semántico
|
Distancia
Semántica
|
|
tiempo
|
366
|
100
|
|
desconocimiento
|
138
|
37,70
|
|
horario
|
116
|
31,69
|
|
capacitación
|
98
|
26,78
|
|
conocimiento
|
88
|
24,04
|
|
recurso
|
68
|
18,58
|
|
temor
|
62
|
16,94
|
|
falta
|
60
|
16,39
|
|
preparación
|
54
|
14,75
|
|
distancia
|
48
|
13,11
|
|
espacio
|
40
|
10,93
|
|
no aceptaría
|
40
|
10,93
|
|
contagio
|
38
|
10,38
|
|
miedo
|
36
|
9,84
|
|
lugar
|
34
|
9,29
|
 Figura 3.
Red semántica: Obstáculos de la pedagogía
hospitalaria
Fuente: elaboración propia
Figura 3.
Red semántica: Obstáculos de la pedagogía
hospitalaria
Fuente: elaboración propia
Con respecto a los obstáculos, los docentes manifestaron una gran variedad de descriptores, lo que dificultó establecer un código descriptor. Asimismo, se pudo evidenciar como palabra núcleo a tiempo, cuyo peso semántico es de 376 y su distancia semántica de 62,30 % con respecto al descriptor desconocimiento. La información recolectada nos permite establecer que los docentes carecen de tiempo para conocer sobre los nuevos contextos educativos, lo que da sentido al segundo descriptor: desconocimiento. Es importante dejar constancia de que, si bien el conocimiento sobre la práctica es importante, la distribución del tiempo aparece como el elemento que paraliza la acción. Los docentes pueden aprender cómo desarrollar una clase en una aula hospitalaria, sin embargo, la demanda de tiempo inhibiría su máxima entrega en el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante-paciente, a juzgar por la distancia que se observa entre desconocimiento y tiempo.
En la red semántica, se puede notar que se presentaron varios descriptores que se asocian directamente con el tiempo y el desconocimiento, desde una mirada más minuciosa se puede observar que se presentó el descriptor contagio, su presencia demuestra el desconocimiento que se da por la falta de capacitaciones, debido al poco o nulo tiempo que tienen el profesorado para asistir a las mismas.
Al momento de comparar las palabras que se establecieron como núcleos de cada red semántica, con respecto al grado de conocimiento sobre la pedagogía hospitalaria, sus fortalezas y obstáculos, se pudo establecer que los docentes tienen un concepto erróneo con respecto a la pedagogía hospitalaria, ya que la relacionan con el ámbito social y afectivo. En lo que compete a las fortalezas, como palabra clave se estableció paciencia, lo que evidenció que los docentes desconocen las fortalezas que un maestro hospitalario debería poseer, según lo manifestado por Guerrero (2009). Finalmente, en la red semántica de obstáculos, el descriptor tiempo actuó como palabra núcleo, lo que evidencia que su carencia es un obstáculo que impide la capacitación y, así, conocer más sobre el tema. Esto concuerda con la investigación realizada por la Unesco (2021), según la que “los docentes señalan que todavía persisten múltiples obstáculos contextuales. Limitaciones de tiempo y recursos, resistencias culturales o deficiencias formativas al interior de las instituciones o los sistemas, o requerimientos burocráticos, pueden desincentivar a los profesores” (p. 17).
Conclusiones
Es importante definir que las palabras núcleo de cada red semántica fueron educación, paciencia y tiempo, ya que las mismas obtuvieron el mayor peso semántico al ser enunciadas un mayor número de veces por los docentes encuestados.
Sobre la base de la primera red semántica, se puede afirmar que los encuestados poseen una noción básica de la pedagogía hospitalaria, sin embargo, la relacionan el ámbito social, afectivo y de ayuda, dejando de lado lo académico. Considerando el objetivo de la investigación, los resultados obtenidos determinan que no están bien fundamentados los conceptos, características y actores que dan vida a la pedagogía hospitalaria, lo que implica una pérdida del efecto recursivo de los procesos inclusivos, pues se invisibiliza la condición académica de un estudiante-paciente.
También se puede afirmar, con base en la segunda red semántica, que los docentes desconocen las fortalezas de la pedagogía hospitalaria, debido a que, si bien han mencionado algunas fortalezas —entre las cuales tenemos empatía, dedicación y la predisposición—, también mencionan otras características y valores que todo docente debe poseer, lo que permite corroborar que no se tiene claro cuáles son las fortalezas de la pedagogía hospitalaria, debido a que se las confunde con características y valores del profesorado presente.
Con respecto a la tercera red semántica que hace referencia a los obstáculos que presenta la pedagogía hospitalaria, se puede afirmar que el tiempo es el principal inconveniente y que este impide a los docentes conocer y capacitarse sobre esta, lo que limita, así, su aplicación y práctica, tanto dentro como fuera de una aula hospitalaria.
Con base en el análisis de las tres redes semánticas, se recomienda incluir, como asignatura, a la pedagogía hospitalaria en el pénsum de estudio de las carreras de educación, además se aconseja realizar talleres y capacitaciones que permitan a los docentes en funciones acceder a información sobre la temática, de modo que se fomente el respeto al derecho a la educación del estudiante-paciente y se evite que se vulneren sus derechos.
Se recomienda que el Ministerio de Educación desarrolle investigaciones con el fin de reconocer cuáles son las causas para que el tiempo se convierta en un obstáculo que limita la capacidad de los docentes para capacitarse en temas relacionados con la mejora de la calidad educativa e inclusiva, en este caso en lo concerniente a la pedagogía hospitalaria; además, se debe tener en cuenta que los docentes tienen una carga laboral de ocho horas divididas en seis horas de clases y dos para planificar y capacitarse.
Finalmente, se considera necesario generar investigaciones cuyos resultados sean socializados, de forma clara y concisa, al personal docente a nivel país, ya que, como se pudo observar, el tiempo es uno de los obstáculos que impiden los procesos de capacitación educativa y, por lo tanto, el desarrollo de las habilidades, destrezas y competencias necesarias para un adecuado desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.