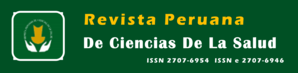INTRODUCCIÓN
La Fundación Española del Corazón menciona que existen “factores de riesgo de la presión arterial en los que podemos intervenir como el estrés, la obesidad, la ingestión de alcohol, tabaquismo, una dieta poco saludable, el sedentarismo y el abuso de sodio” (1). Por su parte, Hernández et al (2) describen que el cambio de formas de vida sirve para mantener controlada por momentos la presión arterial, lo cual es suficiente.
De igual modo, la Organización Mundial de la Salud relata quelos estudiosos deducen que la “hipertensión arterial es la causa por la que mueren anualmente nueve millones de personas; sin embargo, este riesgo no tiene que ser necesariamente tan elevado debido a que la hipertensión se puede prevenir” (3). Por otro lado, Salabert et al. manifiestan que “la prevención es menos costosa y más segura para los pacientes; a comparación de las intervenciones como la cirugía de revascularización miocárdica o la diálisis, que a veces son necesarias cuando la hipertensión se complica” (4). Asimismo, según Estela et al (5). “La hipertensión arterial es una enfermedad que puede evolucionar sin manifestar ningún síntoma o ser éstos leves, por lo que se le conoce también como “el asesino silencioso”.
En el Perú, según la Organización Panamericana de la salud (6), en el 2013 “uno de cada cuatro peruanos mayores de 40 años tenía hipertensión arterial”, de ellos, el 50 % de jóvenes y el 60 % de adultos que la padecen desconocen su diagnóstico; es por ello que Salazar et al. mencionan que “la hipertensión arterial puede ocasionar paros cardiacos, derrames cerebrales y hasta la muerte; si no se lleva un control adecuado por desconocimiento” (7).
El Seguro Social de Salud Tingo María (8) da a conocer que ha habido un incremento sostenido del número de casos de hipertensión arterial en el Hospital de EsSalud Tingo María durante los últimos tres años; así como se reporta el aumento de complicaciones cardiovasculares, presentando el año 2018, con“9 casos de accidentes cerebro vasculares [sic] (ACV), 17 casos de retinopatía hipertensiva (RTP), 11 casos de enfermedades isquémicas del corazón y en el primer trimestre del 2019 ya habiéndose registrado 2 casos de ACV, 5 caso [sic] de RTP hipertensiva, 2 caso [sic] de ICC” (9); motivo por el cual fue necesario abordar esta problemática estableciendo el siguiente objetivo: determinar la eficacia del modelo de educación alimentaria familiar en los conocimientos, actitudes y control de la hipertensión arterial en pacientes asegurados del Hospital I Tingo María-EsSalud, 2019” (9).
MÉTODOS
Tipo de estudio
Fue un estudio prospectivo y longitudinal de diseño cuasi-experimental con un grupo y dos mediciones exante y expost.
Población muestral
Estuvo conformada por 47 de los usuarios atendidos de la “Cartera de Servicios de Salud de atención al Adulto/Adulto Mayor con el diagnóstico de hipertensión arterial” (10). Se tuvo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión.
Técnicas e instrumentos de recolección de datos
La técnica utilizada fue la entrevista individualizada y el instrumento utilizado fue el cuestionario para evaluar las variables “conocimientos sobre hipertensión arterial, alimentación saludable y actitudes” (10), así como una ficha de recolección de datos para la medición y registro de la presión arterial y otros datos generales como edad y sexo.
El primer cuestionario de conocimientos sobre hipertensión arterial fue un instrumento conformado conformado por doce (12) reactivos con alternativas que servían para establecer el nivel de conocimientos sobre hipertensión arterial en tres niveles: nivel de conocimientos alto (entre 24 y 36 puntos), nivel de conocimientos medio (entre 12 y 22 puntos) y nivel de conocimientos bajo (menor de 12 puntos). El segundo cuestionario estuvo compuesto por ocho ítems orientados a determinar el nivel de conocimientos sobre la alimentación saludable” (10), categorizado como nivel de conocimientos alto (entre 13 y 24 puntos), nivel de conocimientos medio (entre 7 y 12 puntos) y nivel de conocimientos bajo (de 1 a 6 puntos). El tercer cuestionario de actitudes estuvo compuesto por dieciséis (16) reactivos con cinco (5) alternativas para marcar, codificadas como nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi siempre (4) y siempre (5); caracterizado como actitud desfavorable (entre 1 y 48 puntos) y actitud favorable (entre 49 y 80 puntos). Finalmente, el cuarto fue una ficha de recolección de datos para consignar los datos de edad, sexo, presión arterial sistólica (PAS) y presión arterial diastólica (PAD). Todos los instrumentos fueron diseñados por Reyes, 2019, y fueron utilizados para para para evaluar las variables en estudio antes y después de la intervención del modelo educativo.
Los cuestionarios fueron sometidos a validación por siete expertos; la evaluación por parte de los jueces y la calificación se realizó según los criterios y puntaje para cada ítem del instrumento (P1 al P36); asimismo, se determinó la confiabilidad por muestra piloto, hallándose como resultado un a = 0,984, cuyo resultado expresa una excelente fiabilidad.
Procedimientos para recolectar de datos
Para la recolección de los datos se solicitó permiso a la autoridad del nosocomio y con el documento aprobatorio entregado por el director se procedió a informar a los encargados del servicio que atienden a usuarios hipertensos sobre los propósitos de la investigación. Luego se realizó el registro de los pacientes atendidos en este servicio, anotando el domicilio de cada paciente; con la dirección domiciliaria se pasó a visitar, domicilio por domicilio, a cada paciente buscando obtener la venia de los mismos. Se procedió a explicar en relación a la aprobación encaminado a buscar la venia. Seguidamente, se requirió la rúbrica del “consentimiento informado (CI)” (11) y fueron entregados los instrumentos de recolección de datos a cada adulto mayor incluido en el estudio.
Posteriormente, antes de la intervención con el “modelo de educación alimentaria se aplicó el pretest sobre conocimientos de la hipertensión arterial y alimentación saludable y se realizó la medición de la presión arterial, luego en la cuarta sesión se aplicó el postest y la segunda medición de la presión arterial; el pretest de actitudes hacia la hipertensión arterial y la alimentación saludable” (9) se aplicó en la segunda sesión y el postest en la tercera sesión.
Intervención con el “modelo de educación alimentaria familiar”
Esta intervención se desarrolló bajo la guía de la enseñanza alimenticia familiar, la cual contó con 4 sesiones educativas de 1 hora, con intervalos de 1 semana. La intervención fue realizada en el hogar de cada paciente asegurado con el diagnostico de hipertensión arterial y con la participación de la familia del paciente, previo consentimiento informado. Se utilizaron “técnicas participativas e interactivas donde participaron tanto el paciente como la familia y el facilitador de la sesión educativa fue un profesional de enfermería con especialidad en salud pública; medición de la presión arterial antes y después de la intervención y se realizó el registro de los datos obtenidos en un archivo Excel compilando en una base de datos” (9).
Análisis de datos
Fueron analizadas las proporciones para las variables categóricas. En el análisis inferencial fue aplicado el estadístico bivariado haciendo uso de la prueba estadística Wilcoxon, McNemar y t de Student para la prueba de hipótesis; considerando el valor de significancia estadística p ≤ 0,05 como valía referencial para reconocer o contradecir los supuestos de investigación formulados en este estudio y comprobar así los objetivos propuestos.
Aspectos éticos
Para este estudio fueron tenidos en cuenta los principios bioéticos aplicados en la investigación. Del mismo modo, fue tenida en consideración la aceptación del consentimiento informado antes de la intervención; además, se contó con la autorización del Hospital I Tingo María.
RESULTADOS
De acuerdo al rango etario, el 36,2 % de la muestra estudiada tenía entre 51 y 60 años y el 4,3 % eran menores de 41 años y mayores de 81 años, respectivamente; respecto al sexo, el 74,5 % eran mujeres y el 25,5 % hombres; en cuanto a la ocupación, el 53,2 % era ama de casa y el 21,3 % pensionistas; según estado civil, el 59,6 % estaban casados; en cuanto a la instrucción educativa, el 34,0 % tenía la educación secundaria y el 19,1 % estudios de nivel primario; según el número de años de tratamiento, el 83,0 % era menor de 20 años; de acuerdo al número de medicamentos que consumen por día, el 97,9 % consumía de 1 hasta 5 medicamentos/día y el 2,1 % de 6 hasta 10 medicamentos/día (ver Tabla 1).
 Tabla 1
Descripción de las características sociodemográficas de los pacientes asegurados
Tabla 1
Descripción de las características sociodemográficas de los pacientes asegurados
Respecto al nivel de conocimientos sobre hipertensión arterial, en el pretest, el 70,2 % tuvo un nivel de conocimiento medio, el 25,5 % alto y el 4,3 % bajo; después de la aplicación del modelo de educación, el nivel de conocimiento se incrementó al 89,4 % en alto y el 10,6 % en conocimiento medio (ver Tabla 2). En cuanto al nivel de conocimiento sobre alimentación saludable antes de la educación alimentaria familiar, se observó que el 66,0 % posee conocimiento medio, el 23,4 % alto y el 10,6 % bajo; después de la intervención, el 91,5 % obtuvo un conocimiento alto y el 8,5% fue de un nivel medio (ver Tabla 2).
 Tabla 2
Descripción de los pacientes asegurados según su nivel de conocimiento sobre hipertensión arterial, alimentación saludable y actitudeshacia el cuidado y control de la hipertensión arterial pretest y postest
Tabla 2
Descripción de los pacientes asegurados según su nivel de conocimiento sobre hipertensión arterial, alimentación saludable y actitudeshacia el cuidado y control de la hipertensión arterial pretest y postest
Respecto del nivel de actitudes hacia el cuidado y control de la hipertensión arterial antes de la intervención, el 51,1 % tuvo una actitud desfavorable y el 48,9 % actitud favorable; después de la intervención, el 87,2 % tuvo actitudes favorables y 12,8 % actitudes desfavorables (verTabla 2).
Al contrastar la variable “nivel de conocimiento sobre hipertensión arterial antes de la educación alimentaria familiar” (9) se obtuvieron una media de nota de 18,32 y, después de la intervención, la media de notas fue de 28,04). Se observa que la metodología fue eficaz en mejorar los niveles de conocimiento; así, para demostrar si estos valores fueron significativos se utilizó la prueba de Wilcoxon, resultando con valor de Z -5,983 y p 0,000021, siendo menor de p ≤ 0,05 tomándose la decisión de rechazar la hipótesis nula y se acepta la de investigación. Es preciso señalar que los pacientes mejoraron su nivel de conocimiento luego de aplicar el modelo educativo propuesto (verTabla 3).
 Tabla
3
Nivel de conocimientos sobre la hipertensión arterial y sobre alimentación saludable antes y después de la educación alimentaria familiar
Tabla
3
Nivel de conocimientos sobre la hipertensión arterial y sobre alimentación saludable antes y después de la educación alimentaria familiar
Al comprobar los resultados para el “nivel “nivel de conocimiento sobre alimentación saludable antes y después de la educación alimentaria familiar” (9), estos resultaron antes de la intervención con una media de notas de 12,77 y después de la misma la media de notas fue de 20,62, observándose eficacia en la mejora del nivel de conocimiento sobre la alimentación saludable. Al comprobar si los valores fueron significativos se utilizó la prueba de Wilcoxon donde el valor Z fue de -6,069 y p = 0,000, donde p ≤ 0,05; por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la de investigación (verTabla 3).
En cuanto al nivel de actitudes, antes de la educación alimentaria familiar resultó encontrarse en 53,2 % para la actitud desfavorable y después el 87.20 % pasó a nivel favorable, observándose que la intervención fue eficaz, comprobandose con la prueba de McNemar, resultando = 17,19 con un valor de p = 0,000018, siendo p ≤ 0,05; por lo que se toma la decisión rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación (verTabla 4).
 Tabla 4
Nivel de actitudes frente a la hipertensión arterial y el régimen alimentario antes y después de la educación alimentaria familiar
Tabla 4
Nivel de actitudes frente a la hipertensión arterial y el régimen alimentario antes y después de la educación alimentaria familiar
La Para la presión arterial sistólica (PAS) antes de la aplicación del modelo de educación alimentaria familiar el 85,1 % presentaron > 140 mmHg (no controlado) y el 14,9 % presentaron < 140mmHg (controlado); la Presión arterial Diastólica (PAD) el 51,1 % presentaron > de 90 mmHg (no controlado) y el 48,9 % presentaron > de 90mmHg (controlado) (verTabla 5).
 Tabla 5
Valores de la presión arterial sistólica antes y después de la educación alimentaria familiar y prueba t de Student para el contraste de lahipótesis
Tabla 5
Valores de la presión arterial sistólica antes y después de la educación alimentaria familiar y prueba t de Student para el contraste de lahipótesis
Con respecto a los valores de la hipertensión arterial sistólica, antes de la educación alimentaria familiar, los pacientes asegurados obtuvieron una media de 142,89 de 142,89, mientras que los valores después de la educación alimentaria familiar la media fue de 134,38. Se observa por lo tanto que la educación alimentaria familiar fue eficaz en el control de los valores de la presión arterial. Para comprobar si estos valores fueron significativos se utilizó la prueba t de Student, donde el valor t = 15,112 y p = 0,000, siendo p ≤ 0,05. Es preciso señalar que los pacientes presentaron mayor control en los valores de la presión arterial sistólica después de aplicar la educación alimentaria familiar (ver tabla 5). Presión arterial sistolica y diastólica despues de la aplicación del modelo de educacion alimentaria familiar, el 78,7 % de los pacientes presentaron < 140 mmHg (controlado) y el 21,3 % presentaron > 140mmHg (no controlado); asimismo, en la presión arterial diastolica, el 97,9 % presentaron < de 90 mmHg (controlado) y el 2,1 % presentaron > de 90mmHg (no controlado) (verTabla 5).
Según los valores de la presión arterial diastólica de los pacientes, antes de la educación alimentaria familiar obtuvieron una media de 86,51; respecto a los valores de la media después fue de 76,11; por lo tanto, se observa que la educación alimentaria familiar fue eficaz en la disminución o control de la hipertensión arterial. Para comprobar si estos valores fueron significativos se utilizó la prueba t de Student, donde el valor t =11,749 y p = 0,000, siendo el p ≤ 0,05; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Es preciso señalar que los pacientes asegurados presentan mayor control en los valores de la presión arterial diastólica después de aplicar la educación alimentaria familiar.
DISCUSIÓN
En el contexto actual “existen diversos factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares (ECV), una de las más importantes es la hipertensión arterial (HTA), asociándose a eventos coronarios y cerebrovasculares en aproximadamente en el 77 % de los casos” (12); además, se estima que para el año 2030 la cifra de afectados por esta enfermedad ascienda en un 8 % (13,14).
La HTA presenta múltiples factores de riesgo relacionados a la aparición y control de la presión arterial, entre ellas la edad, antecedente familiar, menopausia, hábitos nutricionales o la obesidad, entre muchos otros (15,16,17); por tanto, “el manejo de la HTA debe abarcar tanto intervenciones farmacológicas como no farmacológicas, que incluyen a las intervenciones educativas cuya eficacia presenta resultados diferentes que no permite consolidar su recomendación para la prevención y el control de la hipertensión arterial, agravada por comorbilidades que deben tratarse simultáneamente” (18).
Como refieren Segura et al., en su estudio titulado “TORNASOL II comparado con TORNASOL I después de cinco años, la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares como la hipertensión arterial es alta en nuestro país, que sigue en aumento y es la primera causa de muerte en adultos de ambos sexos” (19,20) ; motivo por el cual requiere de estrategias de tratamientos de costo efectivo que contengan una educación alimentaria incluyendo a la familia. En el presente estudio fueron encontrados los siguientes resultados que se contrastan con otros estudios similares.
En cuanto al nivel de conocimiento respecto a la hipertensión arterial, el 70,2 % presentaban un conocimiento medio antes de la intervención y después obtuvieron mayoritariamente conocimiento alto, resultados que difieren de los hallados por Alejos (21), quien en su estudio obtuvo con el 52,5 % un nivel de conocimiento bajo. Asimismo, el estudio realizado por Aguilar y Gonzales (22) presentaba un 56,7 % de nivel de conocimiento regular antes del programa educativo, mientras que después de la intervención presentaban un 100 % de nivel de conocimiento bueno; resultados que son, por consiguiente, similares con nuestro estudio.
De la misma forma. en otro estudio realizado por Lagos (23), se obtuvo el 53,3 % con un nivel de conocimientos bajo, 40 % con un nivel medio y 6,7 % con un nivel alto antes de la aplicación de la estrategia educativa, mientras que después de la misma, el 70 % presentaba un nivel de conocimiento alto y 30 % un nivel medio; resultados que no son similares con los resultados obtenido en nuestro estudio.
Al analizar la prueba de Wilcoxon se observó que la educación alimentaria familiar fue eficaz en la mejora del nivel de conocimiento sobre hipertensión arterial; donde se obtiene antes una media de nota de 18,32 respecto al promedio después que fue de 28,04. Para comprobar si estos valores fueron significativos se utilizó la prueba de Wilcoxon, resultando con un valor de Z = -5,983983 y p = 0,000021, el cual fue p ≤ 0,05; tomándose por lo tanto la decisión de rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación.
Estos resultados son también similares a los de Reyes (24), quien encontró valor de t = 16,88 > 1,69; rechazándose, por consiguiente, la hipótesis nula. En la misma orientación, Méndez et al. (25) obtuvieron resultados que refieren un aumento del conocimiento acerca de la hipertensión arterial sistémica (p < 0,001). Del mismo modo, Estrada et al. (26,27) observaron un aumento en el porcentaje de respuestas correctas, con diferencias estadísticamente significativas p < 0,05 respecto a los conocimientos sobre la hipertensión.
Asimismo, en cuento a los conocimientos respecto a alimentación saludable antes de la intervención con el modelo de educación alimentaria familiar en el pretest del 66,0 % en conocimiento medio; sin embargo, después de la intervención el nivel de conocimiento se incrementó
al 91,5 % a conocimiento alto. Resultados similares alos encontrados por Lagos (23), en cuyo estudio reportóque antes de su intervención, el 70 % desconocía si elconsumo de frutas y verduras contribuye a disminuirla hipertensión arterial, mientras que, después de laintervención, se evidenció que el 90 % conocen queel consumo de frutas y verduras ayuda a disminuir lahipertensión arterial (27). Al contrastar la efcacia en lamejora del nivel de conocimiento sobre alimentaciónsaludable, para comprobar si los valores fueronsignifcativos se utilizó la prueba de Wilcoxon, dondeel valor Z fue de -6,069 y p = 0,000, donde p ≤ 0,05;mostrando, por consiguiente, signifcancia estadística. Pinto (28), por su parte, demostró que el 83 % presentó unnivel medio de conocimiento antes de la intervención ydespués el 83 % paso a tener conocimiento alto; es decir,el programa educativo influye de manera signifcativaen el nivel de conocimiento sobre el autocuidado paraprevenir la hipertensión arterial.
Del mismo modo, antes de la intervención con el modelo de educación alimentaria familiar, el nivel de actitudes hacia el cuidado y control de la hipertensión arterial el pretest, el 51,1 % mostró actitud desfavorable y el 48,9 % favorable; y después de la intervención con la educación alimentaria en el postest, el 87,2 % mostró actitudes favorables observándose así que la intervención fue eficaz, lo que se comprobó con la prueba de McNemar, resultando = 17,19 con un valor de p = 0,000018, siendo p ≤ 0,05; por lo que se toma la decisión rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación.
Estos resultados son similares a los de Puente (29), quien encontró respecto a las actitudes que el 70,6 % (60) de los adultos mayores presentaban actitudes positivas. Bautista (30) comprobó sus resultados con la prueba Wilcoxon (Z = 5,94), lo que mostró que la actitud antes y después de aplicar el programa educativo presentaba diferencias significativas (p < 0,05); resultado similar al de Córdova (31), quien también encontró significancia estadística.
Con respecto a los valores de presión arterial sistólica ydiastólica se encontró antes de la educación alimentariafamiliar un PAS y PAD no controlado, mientras quedespués de la educación alimentaria llegó a PAS y PADcontrolado, observándose por consiguiente que aquellafue efcaz en el control de la hipertensión arterial con unamedia antes de 86,51 respecto a los valores de la mediadespués de 76,11; para contrastar estos resultados seutilizó la prueba t de Student, donde el valor t = 11,749y p = 0,000, el cual fue p ≤ 0,05. Dichos resultados
diferen de los obtenidos por Celis (32), quien encontróque después de su intervención valores promediomenores de la presión arterial diastólica (65,0 +-6,4)respecto al grupo control (75,4 +- 12,0), y para comprobarsi estos valores fueron signifcativos utilizó la pruebat de Student, resultando con diferencias signifcativas(p ≤ 0,014). Esto, según Palomino y Vilchez (33), evidencióen las investigaciones revisadas que las intervencioneseducativas de autoayuda son efectivas para mejorarel control de la presión arterial; hallazgos que sonconcordantes con nuestros resultados.
En conclusion, el modelo de educación alimentaria familiar es eficaz para mejorar el nivel de conocimientos sobre hipertensión arterial, alimentación saludable, y mejorar las actitudes y el control de la hipertensión arterial.
Por último, las limitaciones encontradas en esta investigación fueron relacionadas con la permanencia de los pacientes en los domicilios y la inclusión a los familiares en la educación alimentaria familiar para el control de la hipertensión arterial, ocasionadas por diferentes motivos como trabajo, viaje, enfermedad y otras de índole personal.
Agradecimientos.
A los usuarios atendidos en la Cartera de Servicios de Salud de atención al Adulto/ Adulto mayor del Hospital I Tingo María-ESSALUD.
REFERENCIAS
1. Fundación
Española del Corazón [Internet]. España: FEC;
c2019 [Consultado 2019 Mar 09]. Disponible en: https://fundaciondelcorazon.com/corazon-facil/blog-impulso-vital/3040-ihipertension-esta-es-su-dieta.html
2. Hernández M.,
Batlle MA., Martínez B., San R., Pérez S., Navas S. et
al. Cambios alimentarios y de estilo de vida como estrategia en la
prevención del síndrome metabólico y la diabetes
mellitus tipo 2: hitos y perspectivas. Rev. Anales Sis San Navarra
[Internet]. 2016 [Consultado 2019 Jul 09]; 39(2): 269-289. Disponible
en: https://scielo.isciii.es/pdf/asisna/v39n2/09_revision.pdf
3.
Organización
Mundial de la Salud. Información general sobre la
Hipertensión en el mundo [Internet] [Consultado 2019 Mar 09].
Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream
4. Alfonso JC, Salabert I,
Alfonso I, Morales M, García D, Acosta A. La hipertensión
arterial: un problema de salud internacional. Rev.Med. Electrón.
[Internet]. 2017 [Consultado 2019 Jul 09]; 39(4): 987-994. Disponible
en: http://scielo.sld.cu/pdf/rme/v39n4/rme130417.pdf
5. Estela B, Molina V.
Cavazos MA. Larrañaga BE. Guía para pacientes
hipertensión arterial [Internet] [Consultado 2019 Mar 09].
Disponible en: http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/adulto/descargas/pdf/GuiaPacientesHTA.pdf
6. Organización Panamericana de la salud [Internet]. Lima: Ops; c2013 [Consultado 2019 Mar 09]. Disponible en: https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2017/wp-content/uploads/2017/09/Print-Version-Spanish.pdf
7. Salazar PM, Rotta A,
Otiniano F. Hipertensión en el adulto mayor. Rev Med Hered.
[Internet]. 2016 [Consultado 2019 Jul 09]; 27(1): 60-66. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/pdf/rmh/v27n1/a10v27n1.pdf
8. Unidad de Epidemiologia. Hospital I Tingo María. Tingo María: Seguro Social de Salud; 2019.
9. Reyes HH.
Eficacia de Modelo de educación alimentaria familiar en
conocimientos, actitudes y control de hipertensión arterial en
pacientes asegurados Hospital I Tingo María Essalud. [Internet].
Huánuco: Universidad Nacional Hermilio Valdizan; 2019.
[Consultado 2019 Jul 09]. Disponible en: http://repositorio.unheval.edu.pe/handle/20.500.13080/5441
10. Seguro Social de Salud.
Cartera de servicios de Salud de complejidad creciente [Internet]
[Consultado 2019 Mar 25]. Disponible en: http://www.essalud.gob.pe/downloads/cartera_servicios_Ene_2014.pdf
11. Vera O. El
consentimiento informado del paciente en la actividad asistencial
médica. Rev. Méd. La Paz [Internet]. 2016; 22(1): 59-68.
[Consultado 2019 Jul 26] Disponible en: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-89582016000100010&lng=es
12. Mozaffarian D, Benjamin EJ,
Go AS, Arnett DK, Blaha MJ, Cushman M, et al. Heart Disease and Stroke
Statistics-2015 Update: a report from the American Heart Association.
Circulation [Internet]. 2015 [Consultado Año Mes Día];
131(4): e29-322. doi:10.1161/ CIR.0000000000000152. https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000152
13. Ministerio
de Salud Pública del Ecuador. Coordinación General de
Desarrollo Estratégico en Salud 2012. Datos esenciales de salud:
Una mirada a la década 2000-2010 [internet]. Quito: Ministerio
de Salud Pública de Ecuador; 2013 [Consultado 2015 Nov 19].
Disponible en: http://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/05/Datos-esenciales-de-salud-2000-2010.pdf
14. Ortiz-Benavides R,
Ortiz-Benavides A, Villalobos M, Rojas J, Torres-Valdez M, Siguencia
Cruz W, et al. Prevalencia de hipertensión arterial en
individuos adultos de las parroquias urbanas de la ciudad de Cuenca,
Ecuador. Síndrome Cardiometabólico. 2014; 4(1): 10-21.
15. Beevers G, Lip GY, O'Brien E. ABC of hypertension: The pathophysiology of hypertension. BMJ. 2001; 322(7291): 912-6.
16. Jolly SE, Koller KR,
Metzger JS, Day GM, Silverman A, Hopkins SE, et al. Prevalence of
Hypertension and Associated Risk Factors in Western Alaska Native
People: The Western Alaska Tribal Collaborative for Health (WATCH)
Study. J Clin Hypertens (Greenwich). 2015 [Consultado Año Mes
Día]; 17(10): 812-8. doi: 10.1111/jch.12483. https://doi.org/10.1111/jch.12483
17. Ibekwe RU. Modifiable Risk
factors of Hypertension and Sociodemographic Profile in Oghara, Delta
State; Prevalence and Correlates. Ann Med Health Sci Res. 2015
[Consultado Año Mes Día]; 5(1): 71-77. doi: 10.4103/2141-9248.149793. https://doi.org/10.4103/2141-9248.149793
18. Schmieder RE, Ruilope LM.
Blood pressure control in patients with comorbidities. J Clin Hypertens
(Greenwich). 2008; 10(8): 624-31.
19. Segura L;
Régulo C; Ruiz E. Estudio TORNASOL II comparado con TORNASOL I
después de cinco años. Rev. Per. de Card. [Internet].
2013 [Consultado 2019 Mar 25]; 39(1). Disponible en: http://repebis.upch.edu.pe/articulos/rpc/v39n1/a1.pdf
20. Rivera A, Orozco BM,
Gómez CG, Suarez MA. Conocimientos, actitudes y prácticas
del paciente hipertenso de la ese hospital comunal Malvinas [Internet].
Neiva Huila: Universidad Surcolombiana; 2014 [Consultado 2019 Mar 25].
Disponible en: https://contenidos.usco.edu.co/salud/images/documentos/grados/T.G.Epidemiologia/75.T.G-Alexander-Rivera-Cuellar-Beatriz-Magola-Orozco-Coneo-Cesar-Giovanni-Gomez-Cueallar-Manuel-Alejandro-Suarez-Camargo-2014.pdf
21. Alejos ML, Maco JM.
Nivel de conocimiento sobre hipertensión arterial en pacientes
hipertensos [Internet]. Lima: Universidad Peruana Cayetano Heredia;
2017 [Consultado 2019 Mar 16]. Disponible en: https://repositorio.upch.edu.pe/handle/20.500.12866/1007
22. Aguilar JA, Gonzales
PE. Eficacia de un programa educativo en el nivel conocimiento sobre
hipertensión arterial en adultos mayores. programa del adulto
mayor del CMI “Santa Lucia” Moche [Internet]. Trujillo:
Universidad Nacional de Trujillo; 2015 [Consultado 2019 Mar 17].
Disponible en: http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/8181
23. Lagos K. Efectividad de
la estrategia educativa en un incremento de conocimientos del
autocuidado en adultos mayores hipertensos. Centro de atención
del adulto mayor “Tayta Wasi”-VMT [Internet]. Lima:
Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2014 [Consultado 2019 Mar
18]. Disponible en: http://cybertesis.unmsm.edu.pe
24.
Reyes SL. Efectividad
de un programa educativo en el incremento de conocimientos sobre la
enfermedad coronaria en los pacientes que acuden al programa de
hipertensión del Hospital Nacional Arzobispo Loayza [Internet].
Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2014 [Consultado 2019
Mar 14]. Disponible en: http://cybertesis.unmsm.edu.pe
25. Méndez S; Mota V;
Maldonado EP; Rivas L. Efectividad de una intervención en
nutrición en pacientes con hipertensión arterial
sistémica que reciben atención primaria de salud. Nutr.
clín. diet. hosp. [Internet]. 2015 [Consultado 2019 Mar 15];
35(3): 51-58. Disponible en: http://revista.nutricion.org/PDF/141114-EFECTIVIDAD.pdf
26. Estrada D, Pujola E,
Jiménez L, Salamerob M, De la Sierra A. Efectividad de una
intervención educativa sobre hipertensión arterial
dirigida a pacientes hipertensos de edad avanzada. Rev. Esp. Geriatr.
Gerontol. [Internet]. 2012 [Consultado 2019 Mar 15]; 47(2): 62-66.
Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-geriatria-gerontologia-124-pdf-S0211139X1100357X
27. Achiong F, González
Y, Vega O, Guillot G. Rodríguez A. Díaz A. et al.
Intervención educativa sobre conocimientos de hipertensión arterial. Policlínico Héroes del
Moncada Municipio Cárdenas. Rev Méd Electrón. [Internet]. 2018
[Consultado 2019 Mar 15]; 40(4). Disponible en: https://www.medigraphic.com/pdfs/revmedele/me2018/me184e.pdf
28. Pinto PL. Efecto de una
intervención educativa en el conocimiento, sobre autocuidado
para prevenir la hipertensión arterial, en padres de familia de
institución educativa. [Internet]. Lima: Escuela de
Enfermería Padre Luis Tezza Afiliada a la Universidad Ricardo
Palma; 2016 [Consultado 2019 Mar 15]. Disponible en: http://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/urp/765/pinto_gp.pdf?sequence=1&isAllowed=y
29. Puente JN. Nivel de
conocimiento y actitud hacía la alimentación saludable en
los adultos mayores usuarios del Centro de Salud Carlos Showing
[Internet]. Huánuco: Universidad de Huánuco; 2017
[Consultado 2019 Mar 18]. Disponible en: http://repositorio.udh.edu.pe/bitstream/handle/123456789/410/TESIS%202017%20%20II.pdf?sequence=1&isAllowed=y
30. Bautista G. Impacto de un
programa educativo sobre el nivel de conocimientos y actitudes hacia su
enfermedad en pacientes hipertensos [Internet]. Arequipa: Universidad
Nacional; 2018 [Consultado 2019 Mar 14]. Disponible en: http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/7674/MDMbalag.pdf?sequence=1&isAllowed=y
31. Cordova PF. Eficacia de
la intervención educativa para mejorar los conocimientos,
actitudes y prácticas de pacientes diabeticos e hipertensos
[Internet]. Quito: Universidad Central del Ecuador; 2015 [Consultado
2019 Mar 14]. Disponible en: http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/4812/1/T-UCE-0006-150.pdf
32. Celis LN.
Intervención de enfermería en la disminución de
niveles de presión arterial en personas adultas mayores
hipertensas, de una zona rural [Internet]. Huánuco: Universidad
de Huánuco; 2015 [Consultado 2019 Mar 14]. Disponible en: http://repositorio.udh.edu.pe/bitstream/handle/123456789/267/T_047_73142412_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y
33. Palomino NB, Vilchez
MDR. Efectividad de una intervencion educativa de enfermeria en
autoayuda para mejorar la adherencia al tramiento y el control de la
presion arterial [Internet]. Quito: Universidad Privada Norbert Wiener;
2018 [Consultado 2019 Mar 14]. Disponible en: http://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2614/TRABAJO%20ACAD%C3%89MICO%20Vilchez%20Maria%20%20Palomino%20Nadia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Notas de autor
hectorhuildoreyes1971@hotmail.com
Información adicional
Citar como: Reyes
HH, Gómez-Gonzales WE, Zavaleta JZ, Gamarra C. Educación
alimentaria familiar en la mejora de conocimientos, actitudes y control
de la hipertensión arterial. Rev Peru Cienc Salud. 2021; 3(3): e334. doi: https://doi.org/10.37711/rpcs.2021.3.3.334