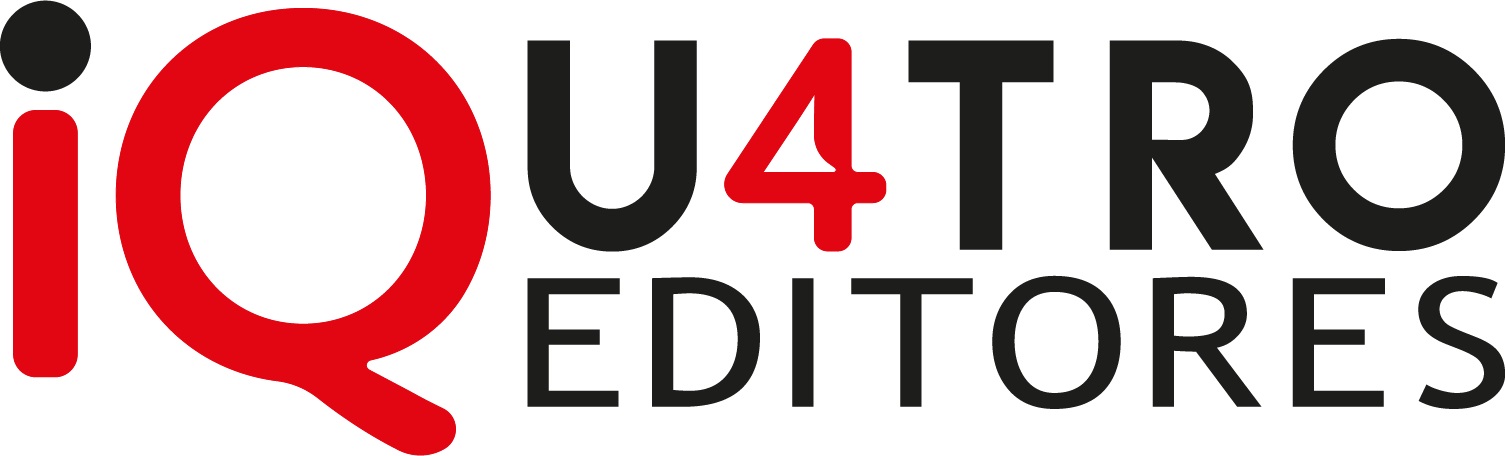

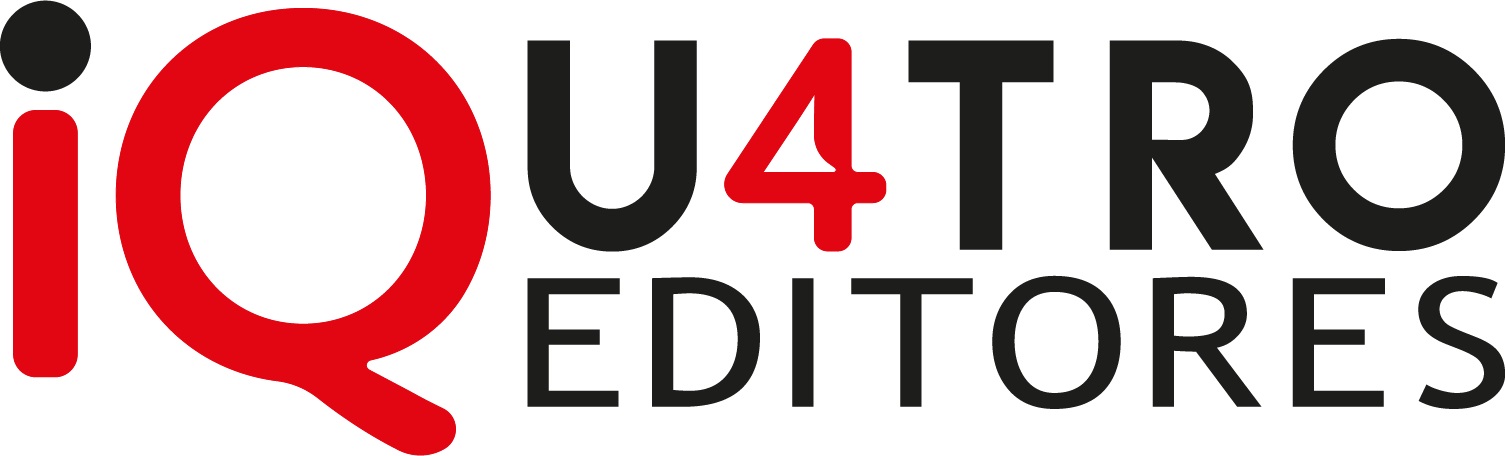

Evaluación de competencias emocionales en preescolar
Assessment of emotional skills in preschool.
REVISTA RELEP. Educación y Pedagogía en Latinoamérica
iQuatro Editores, México
ISSN-e: 2594-2913
Periodicidad: Cuatrimestral
vol. 1, núm. 1, 2018
Resumen:
Este trabajo de investigación presenta el análisis de las habilidades de la Competencia Emocional de 136 niños de preescolar del “Jardín de Niños Chimalpopoca”, ubicado en la ciudad de Puebla, a través del Cuestionario de Evaluación de Competencias Emocionales en Preescolares (CECEP). El estudio se inserta bajo el paradigma cualitativo, con un tipo de estudio exploratoriodescriptivo y un diseño no experimental. Como resultados generales las habilidades 1 y 4, consciencia de las emociones y capacidad para el involucramiento empático, son las más desarrolladas, mientras que las habilidades 2 y 3, comprensión de las emociones de otros y la habilidad para usar el vocabulario emocional disponible en la propia subcultura, son las menos desarrolladas.
Palabras clave: Competencia Emocional, Cuestionario, Educación, Habilidades, Preescolares.
Abstract: This research paper presents the analysis of the skills of the emotional competence of 136 children of Preschool of the "Kindergarten Chimalpopoca", located in the city of Puebla, through the questionnaire of evaluation of emotional competencies in Preschools (CECEP). The study is inserted under the qualitative paradigm, with a type of exploratory-descriptive study and a nonexperimental design. As general results skills 1 and 4, awareness of emotions and ability for empathic involvement, are the most developed, while Skills 2 and 3, understanding the emotions of others and the ability to use vocabulary Emotionally available in the subculture itself, are the least developed.
Keywords: Emotional competition, questionnaire, education, skills, preschools.
Introducción
Actualmente el Modelo Educativo para la Educación Obligatoria de la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2017), utilizado en México, menciona que la escuela debe enfocarse en alcanzar el máximo logro de aprendizaje de los estudiantes e ir más allá de los aspectos cognitivos, haciendo énfasis en el trabajo de las áreas personal y social como parte integral del currículo, especialmente para el desarrollo de habilidades socioemocionales. Sin embargo, a pesar del interés y de la implementación de estrategias, no se les proporciona a los educadores algún instrumento de evaluación que les permita conocer el nivel de desarrollo emocional que tienen los alumnos, por lo que, en la mayoría de veces, solo se aplica la evaluación por observación.
Teorías actuales subrayan que el contexto educativo favorece la promoción de herramientas y habilidades para el desarrollo de competencias socioemocionales, las cuales contribuyen a un bienestar personal y social en el menor (Cassullo & García, 2015; Márquez & Gaeta-González, 2017). Por ello, es importante propiciar el desarrollo de la Competencia Emocional (CE) en la educación obligatoria desde edades tempranas.
Bisquerra y Pérez (2007) definen la CE como “el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma
apropiada los fenómenos emocionales” (p. 8). Por otro lado, para Heras, Cepa & Lara (2016) la CE “es aquella capacidad para reconocer y expresar emociones (conciencia emocional), regular las emociones (regulación emocional), ponerse en el lugar de otro (competencia social) e identificar y resolver problemas (habilidades de vida para el bienestar)” (p. 68).
Para la presente investigación se utilizó la teoría de Competencia Emocional de Saarni (1999) quien define el concepto como el “conjunto de habilidades conductuales, cognitivas y reguladoras orientadas a los afectos que surgen con el tiempo a medida que una persona se desarrolla en un contexto social” (p. 4).
De acuerdo con Saarni (1999) si una persona no desarrolla alguna de las habilidades que conforman la CE dará lugar a un mal manejo de las propias emociones y se limitarán sus sentimientos hacia los demás por lo que habrá una discapacidad en la adquisición de las próximas habilidades que componen la CE, por lo tanto al sujeto se le dificultará: compartir el discurso sobre alguna emoción; el desarrollo de la empatía y conductas prosociales; manejar su comportamiento emocional-expresivo en contextos interpersonales; hacer frente a circunstancias estresantes; reconocer cómo la comunicación emocional y la experiencia definen las relaciones, y lograr la autoeficacia emocional.
A pesar de su importancia, la literatura revisada, indicó que a pesar de haber un gran interés por el término y del progreso en las investigaciones, aún son poco los artículos que abordan seriamente la temática, como son los de:
“Preschool emotional competence: Pathway to social competence?” realizada en Washington D.C. por Denham, Blair, DeMulder, Levitas, Sawyer, Auerbach-Major & Queenan (2003) tuvo como objetivo examinar un modelo de predicción de la competencia social por la competencia emocional de los niños pequeños, mediante el modelo de variables latentes, tanto simultáneamente como a través del tiempo.
Entre otras investigaciones se encuentra “Desarrollo emocional en la infancia. Un estudio sobre las competencias emocionales de niños y niñas” realizada por Heras, Cepa y Lara (2016) en España. El estudio tuvo por objetivo la evaluación del desarrollo emocional de alumnado de Educación Infantil escolarizado en 2do curso del segundo ciclo de la etapa. Para la evaluación del desarrollo emocional se evaluaron las CE de los menores bajo la teoría de Bisquerra (2000) obteniendo diferencias significativas en función de la variable sexo.
Cabe recalcar que la mayoría de las investigaciones consultadas se basan en estudiar los factores y predicciones de las competencias y no en la evaluación. Por lo anterior mencionado, para el presente estudio se creó el Cuestionario de Evaluación de Competencias Emocionales en Niños Preescolares (CECEP).
El objetivo de la presente investigación es evaluar el desarrollo de competencias emocionales, en niños de 1ro, 2do y 3er año de preescolar, en México, desde la teoría de Carolyn Saarni, respondiendo a la pregunta de investigación: ¿Cuál es el nivel de desarrollo de competencia emocional en niños preescolares en México?
Revisión de la Literatura
Como se mencionó en el apartado anterior, para la presente investigación se utilizó la teoría sobre CE de Saarni (1999). Mayer y Salovey (1997) afirman que esta autora es reconocida por ser la primera en acuñar el constructo con una base sólida, separándola definitivamente del de inteligencia emocional.
Saarni (2011) menciona que el desarrollo emocional debe ser considerado desde un marco bioecológico que tome en cuenta a los seres humanos como sistemas dinámicos insertos en un contexto comunitario.
Los factores individuales, como el desarrollo cognitivo y el temperamento, influyen en el desarrollo de la CE; sin embargo, las habilidades que la componen también están influenciadas por la experiencia y el aprendizaje social, así como el sistema de creencias y valores en los que vive la persona. A través de este proceso, los seres humanos logran darle significado a sentir algo y hacer algo al respecto.
De acuerdo a la teoría, hay ocho habilidades dentro de la CE (Saarni, 1999). La autora menciona que la derivación de estas ocho habilidades es pragmática: al examinar el campo del desarrollo emocional, las primeras seis de estas habilidades aparecen de manera confiable en las investigaciones empíricas mientras que las dos últimas los son más sutiles ya que reflejan su trabajo clínico en psicología del desarrollo.
A continuación, se enlistarán las cuatro habilidades utilizadas en el presente estudio, ya que, de acuerdo con la autora, los niños preescolares ya tienen desarrolladas estás habilidades.
1. Conciencia de las emociones: Es la más básica de las habilidades. Se reconoce la importancia de una reacción emocional ante un evento significativo, incluye la posibilidad de experimentar múltiples emociones, diferentes niveles de emoción (más no se pueden etiquetar), prestar o no atención de forma intencional. Tiene dos niveles: el personal y el social (base para la empatía). En esta habilidad se analiza el conocimiento del lenguaje no verbal para identificar emoción (Reconocimiento facial, tonos de voz); se diferencia diferentes contextos emocionales y se pueden hacer predicciones emocionales.
2. Discernir y comprender las emociones de otros: Esta habilidad se logra a través del uso de pistas situacionales o expresivas que cuentan con un consenso cultural sobre su significado. Lo que la separa de la habilidad conciencia emocional es que ésta incluye la lectura del contexto social (reacciones a grupos, cultura etc.).
3. Habilidad para usar vocabulario emocional y términos de expresión comúnmente disponibles en la propia subcultura: En niveles más maduros se asocia la emocional con roles sociales (Se puede asociar la emoción con metáforas culturales). Se pueden formular scripts emocionales. Se aprecia en el número de palabras que utiliza para designar una emoción. También se observa en el juego entre los preescolares.
4. Capacidad para el involucramiento empático con otras experiencias emocionales:
Implica la capacidad de “sentir con los otros”, sentir simpatía o sintonía por las emociones de los demás. Su utilidad es conectarnos con las personas del entorno. Las fases para el desarrollo de la empatía son: a) Ser conscientes de las emociones de otros en sus situación contextual (considerado en otras habilidades); b) Introyectar las emociones ajenas en uno mismo (“caminar en los zapatos del otro); c) Existencia de una resonancia entre sentimientos imaginarios de otras personas y los propios (Se hace una asociación, un vínculo) y d) Capacidad para reconectar y conectarse del vínculo con otros para poder generar herramientas que ayuden al otro (Comportamiento prosocial).
Metodología
La investigación se inserta dentro del paradigma cuantitativo ya que se utilizó la recolección de datos con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar la teoría de Saarni (1999). Para ello el tipo de estudio implementado es exploratorio-descriptivo ya que la literatura revisada reveló que la temática ha sido poco abordada desde la evaluación y sobre todo en preescolares, así mismo se pretende generar conocimiento del tema, proponiendo un método para conocer y analizar el nivel del desarrollo de la CE a través de una sola teoría.
Cabe mencionar que como lo señalan Hernández, Fernández y Baptista (2010) no todas las investigaciones cuantitativas plantean hipótesis ya que este depende del alcance inicial del estudio.
Instrumento
Ya que el tema de CE en menores ha sido poco abordado no se encontró algún instrumento para evaluar dichas habilidades. Por ello para la presente investigación se diseñó, construyó y validó el Cuestionario de Evaluación de Competencias Emocionales en Niños
Preescolares (CECEP).
Este instrumento fue construido a partir de la teoría de CE de Saarni (1999), valorado por 6 jueces expertos en la temática y obtuvo un α=.856 en una aplicación preliminar por lo que se considera una herramienta idónea para la investigación. El cuestionario está conformado por 28 ítems que evalúan las habilidades de CE a través de 4 categorías: conciencia de las emociones de uno mismo; discernir y comprender las emociones de los demás; habilidad para usar vocabulario emocional y de expresiones; y capacidad para el involucramiento empático con otras experiencias emocionales.
A continuación, se describirán las fases de elaboración del instrumento:
Primera fase: Se realizó una búsqueda y revisión bibliográfica exhaustiva de documentos relacionados con la temática, en base de datos mediante revistas especializadas, libros electrónicos, revistas electrónicas, entre otros. Así mismo, a partir de la teoría se identificaron y determinaron las principales habilidades que se desarrollan en la edad preescolar, las cuales fueron las categorías para el diseño del cuestionario.
Segunda fase: Se desarrollaron los indicadores de las 4 categorías anteriormente mencionadas, constituidos por seis, tres, tres y dos indicadores respectivamente.
Tercera fase: En ésta fase se desarrollaron los ítems de cada uno de los indicadores. Cuarta fase: En ésta fase se editaron las imágenes que fungen como opciones de respuesta, para cada uno de los ítems, con el mismo formato.
La modalidad de la respuesta se determinó ya que en la edad preescolar la adquisición de la lectoescritura aún se encuentra en proceso. Cabe mencionar que las imágenes utilizadas fueron editadas por sexo, es decir que el cuestionario aplicado a niñas tiene imágenes del sexo femenino y el cuestionario que se aplicado a niños tienen imágenes del sexo masculino, esto con el fin de que se sientan identificados al momento de responder, ya que las preguntas están redactadas de forma personal. Sin embargo, las respuestas son las mismas, únicamente cambia el género de la imagen. Quinta fase: El instrumento fue revisado por 6 expertos en el tema y en la educación preescolar, con una media de más de 13 años trabajando en ese contexto educativo.
Los 28 reactivos del instrumento se evaluaron a través de la siguiente escala: 1 no pertinente; 2 pertinente con modificaciones; 3 pertinente.
Sexta fase: Se realizaron las modificaciones correspondientes a la valoración. El número de los ítems no tuvo cambios, sólo se aclara que se debe de motivar al niño(a) durante la aplicación ya que es un poco extenso para preescolares. Séptima fase: Se realizó la aplicación preliminar del instrumento.
Participantes
La muestra a la cual se le aplicó el instrumento final fue un total de 136 niños (74 niñas y 62 niños), que oscilan entre los 3 y los 6 años de edad, del “Jardín de Niños Chimalpopoca” ubicado en la ciudad de Puebla, México; dicha institución preescolar es de derecho público perteneciente a la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Resultados
El análisis de datos obtenidos por el instrumento, se realizó mediante el software SPSS.
A continuación,se mostrarán las gráficas obtenidas de los resultados principales de la investigación:

En la figura 1, se observa que el 13% de los alumnos de preescolar, que equivale a 17 sujetos, cuentan con 6 indicadores de la habilidad 1 desarrollados. También se observa que un 13% de la población, que corresponde a 18 sujetos, cuentan con 5 indicadores de la habilidad desarrollados. Por otro lado, el 16% de los niños, que equivale a 22 sujetos, tienen 4 indicadores desarrollados. El 21% (que es el porcentaje más alto), que comprende a 28 sujetos, tienen 3 indicadores desarrollados. 18% de la población, que equivale a 24 alumnos, cuentan con 2 indicadores desarrollados, el 13%, que equivale a 17 sujetos, cuentan con 1 indicador desarrollado y finalmente, se observa que el 7%, que corresponde a 10 sujetos no tienen ningún indicador desarrollado.

En la figura 2, se observa que el 14% de los alumnos de preescolar, que corresponde a 19 niños, cuentan con 3 indicadores de la habilidad 2 desarrollados. 18% de la población, que corresponde a 25 alumnos, cuentan con 2 indicadores de la habilidad desarrollados. El 34% de la población, que equivale a 46 sujetos, tiene 1 indicador desarrollado e igualmente la población que no tiene ningún indicador desarrollado equivale a 43%, que comprende 46 alumnos.

En la figura 3, se observa que el 17% de los sujetos, que comprende a 23 alumnos, tienen con 3 indicadores de la habilidad 3 desarrollados. El 31% de los niños, que corresponde a 42 alumnos, cuentan con 2 indicadores de la habilidad desarrollados. 33% de la población, que equivale a 45 sujetos, tienen 1 indicador desarrollado y finalmente 19% de los niños, que equivale a 26 sujetos, no tienen ningún indicador desarrollado.

En la figura 4, se observa que el 32% de la población, que equivale a 43 alumnos, tienen con 2 indicadores de la habilidad 4 desarrollados. El 43% de los niños, que corresponde a 59 alumnos, cuentan con 1 indicador de la habilidad desarrollado y el 25%, que equivale a 34 sujetos, no tienen ningún indicador desarrollado.
Discusión
La teoría sobre CE utilizada en la presente investigación menciona que la edad preescolar abarca de los 2 años y medio a los 5 años, sin embargo, se realizó una adaptación a la población que participó en el estudio, ya que en México esta etapa comprende de los 3 a los 6 años.
De acuerdo a los resultados obtenidos se observan diferencias significativas en el desarrollo de las habilidades de CE.
Habilidad 1. Saarni (1999) menciona que ésta habilidad es la más básica de todas, es decir que a pesar de que el niño(a) este al principio o al final de la etapa ya debe de tener los indicadores de la habilidad desarrollados. Sin embargo, se observó que el 55% de los niños(a) aún están desarrollando la habilidad. Los principales indicadores donde hay un índice alto de niños que no lo han de desarrollado son: identificación emocional al través de lenguaje no verbal en otros; y la identificación de mezclas emocionales en uno mismo y otros.
Habilidad 2. Ésta habilidad también es considerada como básica, sin embargo, se observan porcentajes muy bajos en el desarrollo de 2 o 3 indicadores. Es decir, que 68% de la población aún no desarrolla la habilidad. Los indicadores dónde hay menor porcentaje de desarrollo son el identificar emociones de uno mismo y de otros acorde al contexto social. Habilidad 3. El grado de dificultad en esta habilidad es mayor, por lo que de acuerdo con la teoría si en la habilidad 2 hubo un porcentaje bajo en los indicadores desarrollados es regular que los resultados sean similares. Igual que en la habilidad 2, el porcentaje de indicadores no desarrollados es elevado, con el 52% de la población. Los indicadores desarrollados más bajos fueron: asociar descriptores de expresiones y sensaciones con una emoción, y secuencias emocionales. Habilidad 4: A pesar de ser la más compleja es una de las más desarrolladas, centrando al 52% de la población con la habilidad en desarrollo, debido a que el desarrollar comportamiento prosocial son un componente básico de las normas de convivencia en México.
Con base a la teoría estas diferencias significativas se pueden entender como una deficiencia transaccional, es decir, que los bajos resultados en el desarrollo de indicadores se deben a falta de estimulación en el área y por adaptación cultural.
Es de suma importancia trabajar las habilidades que componen la competencia emocional desde edades tempranas, ya que si los indicadores no son desarrollados esto puede causar un estancamiento en el desarrollo de la competencia o puede generar problemas a largo plazo en el área socioemocional de los individuos.
En este contexto, cabe recalcar que el desarrollo emocional no es trabajo único de la educación formal, sino que afirmando a lo que la autora menciona, es un trabajo social, que involucra todas las áreas.
Conclusiones
En la infancia se establecen oportunidades para asimilar la CE. A la vez, éstas permiten el desarrollo de toma de toma de decisiones, solución de problemas, enfrentar situaciones de riesgo, pero para ello se deben de evaluar para poder trabajar con ellas y lograr objetivos importantes en el desarrollo.
El desarrollo de las habilidades que componen la competencia emocional puede variar según la cultura en la que se encuentre inmerso el sujeto, sin embargo, la teoría de Saarni
(1999) es adecuada para establecer los parámetros de evaluación ya que de acuerdo al modelo educativo para la educación obligatoria se busca que el menor desarrolle las características principales que describe la teoría.
Por ello el instrumento desarrollado es óptimo para identificar el nivel de desarrollo emocional en los niños de edad preescolar, dando lugar a la adaptación de estrategias y contenidos educativos a las necesidades de los estudiantes.
Referencias
Bisquerra, R. & Pérez, N. (2007). Las competencias emocionales. Educación XXI, 10, 61-82
Bisquerra, R. (2000).Educación emocional y bienestar. Barcelona: Praxis
Cassullo, G., & García, L. (2015). Estudio de las Competencias Socio Emocionales y su Relación con el Afrontamiento en Futuros Profesores de Nivel Medio. Revista Electrónica Interuniversitaria de
Denham, S. A., Blair, K. A., DeMulder, E., Levitas, J., Sawyer, K., Auerbach-Major, S. & Queenan, P. (2003). Preschool emotional competence: Pathway to social competence?. Child Develpoment, 7(1), 238-256.
Heras, D., Cepa, A. & Lara, F. (2016). Desarrollo Emocional en la Infancia. Un estudio sobre las competencias emocionales de niños y niñas. International Journal of Developmental and Educational
Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la Investigación. México: McGraw-Hill.
Márquez-Cervantes, M.C. & Gaeta-González, M.L. (2017). Desarrollo De competencias emocionales en pre‐adolescentes: el papel de padres y docentes. Revista Electrónica Interuniversitaria De Formación Del Profesorado, 20(2), 221- 235. Recuperado de revistas.um.es/reifop/article/viewFile/2329 41/211301
Mayer, J. & Salovey, P. (1997). What is Emotional Intelligence? In P. Salovey & J. Sluyter (Eds.), Emotional development and emotional intelligence: Educational Implications (pp. 3-34). New York: Harper Collins
Saarni, C. (1999). The development of Emotional Competence. The Guilford Press: New York
Saarni, C. (2011). Emotional Development in Childhood. Encyclopedia on Early Childhood Development. Recuperado de http://www.childencyclopedia.com/emotions/accordingexperts/emotional-developmentchildhood Secretaria de Educación Pública (2017). Modelo Educativo para la Educación Obligatoria. México: SEP. Recuperado de https://www.gob.mx/cms/uploads/attach ment/file/198738/Modelo_Educativo_par a_la_Educacio_n_Obligatoria.pdf

