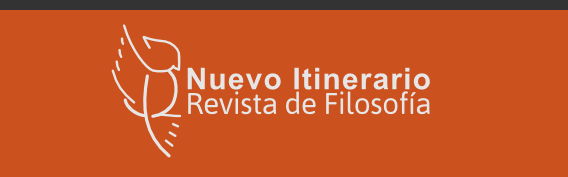Introducción
Durante los últimos años, el movimiento feminista
ha conseguido posicionarse como uno de los actores sociales más importantes de
la escena política argentina. Desde la primera movilización masiva del
colectivo “NI UNA MENOS” en 2015 hasta la reciente sanción de la Ley N° 27.610
a principios del 2021, la cual dispone la interrupción legal del embarazo, el
movimiento ha conseguido aumentar exponencialmente su capacidad de
convocatoria.
La creciente participación política a través de
los movimientos de identidad se ha extendido no solo en Argentina, sino también
en el resto del mundo, sobre todo luego del corrimiento de las grandes
narrativas emancipatorias. Desde entonces, el
advenimiento de los discursos identitarios convoca a
diversos grupos o sectores sociales que fueron (y aún son) históricamente
excluidos a luchar por el reconocimiento de su identidad dentro del entramado
social. Esta convocatoria se construye a partir de la defensa de la diferencia
y la pluralidad, pudiendo así dar lugar a nuevos espacios abiertos para la
lucha política. Las demandas que proclaman estos movimientos tienen como
principal búsqueda el reconocimiento cultural. Sin embargo, no es menor
resaltar la existencia de problemáticas de tipo económicas,
jurídicas e institucionales que exceden la cuestión cultural, como lo
son la falta de vivienda, de alimento, de acceso a la salud y a la educación,
etc. Tanto el feminismo como otros grupos culturalmente subalternizados
y excluidos no solo se ven afectados en su reconocimiento social, sino también
en el acceso efectivo a apoyos e infraestructuras vitales que les permitan
desarrollar una existencia materialmente posible. De manera que, en principio,
parece ser necesaria una articulación entre demandas de la diferencia y
demandas de igualdad, es decir de reconocimiento y redistribución.
En el
escenario político, esto supone una problemática para los movimientos de
identidad pues implica una reconfiguración permanente de los principales
objetivos de lucha a los que adscriben, sobre todo en pos de incluir demandas
de caracteres más generales e igualitarias, como por
ejemplo la búsqueda de la justicia social. Sin embargo, como bien señalan Mabel
Bellucci y Flavio Rapisardi en su trabajo sobre
diversidad y desigualdad en las luchas políticas por la identidad en Argentina,
“(...) existe una ‘tensión discursiva’ entre narrativas de la diferencia y de
la igualdad, en tanto, estas últimas promueven una desdiferenciación
entre grupos mientras que las primeras implican la afirmación de comunidades de
valor, es decir, identidades específicas” (2001, p. 204). Esta tensión resulta
problemática en cuanto que, si la demanda de igualdad social implica
necesariamente una desdiferenciación entre grupos,
contiene en sí misma el peligro de que se puedan desdibujar los márgenes que
definen y estructuran las identidades que la reclaman.
A ello se
suma la actual prevalencia en materia económica de una escasa regulación del
mercado y la disposición de políticas estatales de tintes neoliberales que
afectan directamente la capacidad de agencia política de estos “nuevos”
movimientos sociales; sobre todo en cuanto que favorece a que sus expresiones y
manifestaciones públicas sean neutralizadas. Incluso, las demandas de
reconocimiento a veces, más de las que desearíamos, se vuelven funcionales a la
ideología liberal que se ocupa de exaltar el reconocimiento de la igualdad y la
libertad formal, pero que al mismo tiempo desconoce las profundas desigualdades
en las condiciones materiales y económicas de existencia. Ejemplo de ello es el
llamado pinkwashing,
esto es, empresas y organizaciones multinacionales que utilizan símbolos o
eslóganes propios de diferentes reivindicaciones (como sucede en la Marcha del
orgullo o en las movilizaciones desarrolladas en el marco del Día Internacional
de las Mujeres) para ampliar su aceptación pública mostrándose inclusivas, al
mismo tiempo que, en su política laboral interna, discriminan y explotan a los
sujetos que se representan en ellas.
Frente a este fenómeno político es importante
reconocer la existencia del riesgo de que las narrativas que defienden la
identidad sean (y, de hecho, son) utilizadas por posiciones liberales y
conservadoras que pretendan disimular o enmascarar la creciente desigualdad que
afecta, sobre todo, las vidas de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Analizar y dar cuenta de las tensiones señaladas por Bellucci y Rapisardi implica no sólo atender a su faceta “discursiva”,
sino también su faceta política al ahondar en el estudio tanto de la capacidad
como de la modalidad de lucha y resistencia de estos grupos. Las problemáticas
de reconocimiento y redistribución continúan siendo objeto de discusiones no
solo dentro de los estudios de diversidad sexual, sino también, de género
(García Gualda, 2021), indígenas (Clérico y Aldao, 2011) y raciales (Rosenzvit,
2020), tanto a nivel regional (Sandoval Alvarez,
2020) como global (Benhabib,
2006), incluso llega a abarcar estudios de movimientos sociales de derecha y
conservadores (Duimich y Garcia
Gualda, 2020).
Por lo pronto, en este trabajo nos proponemos abordar esta problemática a partir
del estudio de los movimientos de identidad al recuperar diversos apuntes
conceptuales y teóricos que elabora lx filósofx
Judith Butler en el desarrollo de su performativa del
género. Nos serviremos de dicha teoría performativa
para, en primer lugar, reflexionar acerca del papel que juega el poder en la
configuración de los sujetos, tanto en sus formas hegemónicas como marginales,
así como al mismo tiempo limita y/o habilita la capacidad de agencia y
resistencia de estos. A partir de ello, analizaremos el rol que ocupa la
dimensión cultural y el lugar de relevancia que lx autorx
le concede en su teoría performativa, una postulación
que provoca una amplia resistencia dentro de la izquierda más ortodoxa. Luego,
rescataremos cuestiones que se desprenden del debate que mantuvo con Nancy Fraser en la década de 1990 en torno al reconocimiento y la
redistribución. Finalmente, a partir de los aportes críticos de Fraser, fundamentaremos la importancia de una concepción performativa de los cuerpos en su actuación política, tal
como la propone Butler, entendida como expresión articulada de las demandas de
reconocimiento y redistribución, sosteniendo así que tal conceptualización
habilita una formulación analítica más crítica e inclusiva de estos conceptos,
sirviendo al estudio de los movimientos identitarios
que bregue por una democracia más radical.
1. El poder performativo
El estudio y desarrollo teórico que realiza
Judith Butler acerca del poder tiene como inspiración las obras de Hegel,
Nietzsche, Foucault y Althusser, entre otros, así
como también una fuerte influencia del psicoanálisis de Freud y Lacan.
Partiendo de este bagaje intelectual, lx autorx
intenta dar cuenta de las formas en que opera el poder en la configuración del
sujeto y su identidad. Su famosa concepción del género como performativo
nos invita a reflexionar y cuestionar la naturalización tanto del sexo y el
género, así como también de las relaciones heterosexuales. Butler dedica gran
parte de su obra a estudiar los efectos del poder a fin de identificar quiénes
y de qué manera resultan excluidos de lo que llama la “matriz cultural”. Dicha
matriz se configura de manera normativa, de modo que, en el caso del género y
la sexualidad, la norma imperante resulta la binariedad
de género y la heterosexualidad obligatoria. Su concepción de la performatividad nos resulta muy enriquecedora
principalmente para los estudios de género y sexualidad, como también
consideramos relevante recuperarla a fin de analizar las tensiones y paradojas
que conlleva la acción política de los movimientos identitarios,
objetivo de este trabajo. Para ello, en principio, nos parece apropiado hacer
un repaso acerca de lo que se refiere Butler cuando afirma que el poder actúa performativamente.
Lx autorx presenta la noción de performatividad
como una modalidad específica en que se manifiesta el poder en el discurso y la
define como “la práctica reiterativa y referencial mediante la cual el discurso
produce los efectos que nombra” (2020a, p. 18). Entender así la performatividad supone distanciarse de la concepción de
esta como un acto de enunciación lingüística −el acto del habla−, entendido
como un hecho singular y deliberado. Butler considera a los actos del habla
como algo más que la expresión eficaz de la voluntad humana a través del
lenguaje. Son, además, la expresión de un tipo de poder productivo que podemos
encontrar dentro del discurso[1]. Sin
embargo, esto no significa que todo discurso sea productivo per se y que por ello cualquier
enunciado lingüístico sea performativo. En este
sentido, Butler (2020a) asevera lo siguiente:
Los actos performativos son formas del habla que autorizan: la mayor
parte de las expresiones performativas, por ejemplo,
son enunciados que al ser pronunciados también realizan cierta acción y ejercen
un poder vinculante. Implicadas en una red de autorización y castigo, las
expresiones performativas tienden a incluir las
sentencias judiciales, los bautismos, las inauguraciones, las declaraciones de
propiedad; son oraciones que realizan una acción y además le confieren un poder
vinculante a la acción realizada. Si el poder que tiene el discurso para
producir aquello que nombra está asociado a la cuestión de la performatividad, luego la performatividad
es una esfera en la que el poder actúa como
discurso (p. 316. Las cursivas son del original).
El poder, entonces, actúa performativamente
cuando un acto enunciativo cobra efecto, de acuerdo a la cita de una convención
o norma social que resulta vinculante y productiva al mismo tiempo. La noción
de cita, que lx autorx retoma de Jacques Derrida, supone dar cuenta, en el acto enunciativo, de las
normas y convenciones a las que las prácticas y actuaciones sociales se refieren.
Solo mediante la apelación reiterada a la cita es que la norma puede sostenerse
en el tiempo y así producir los efectos que nombra, es decir, que actúe performativamente. En la actuación performativa
el acto adquiere una temporalidad presente, ocultando y disimulando así las
convenciones a las que esa repetición refiere o cita (Butler, 2020a, p. 34). La
composición de un pasado irrecuperable de la norma, según Butler y siguiendo el
recorrido de Nietzsche y Derrida, es producto de la
configuración de cadenas de citas a la norma que se sedimentan a través del
tiempo. Así también, la apelación performativa a la
cita le adscribe una legitimidad tal al discurso que se enuncia que logra
otorgarle fuerza de ley, es decir, lo enunciado en el discurso adquiere un
poder vinculante para el sujeto. Sin embargo, lx filósofx
nos advierte que no solo es imposible dar cuenta en qué momento se instituyó
originalmente la norma sino también de quien o que ejerce este poder
vinculante:
Cuando hay un “yo”
que pronuncia o habla y, por consiguiente, produce un efecto en el discurso,
primero hay un discurso que lo precede y que lo habilita, un discurso que forma
en el lenguaje la trayectoria obligada de su voluntad. De modo que no hay
ningún “yo” que, situado detrás del
discurso, ejecute su volición o voluntad
a través del discurso. Por el contrario, el “yo” sólo cobra vida al ser
llamado, nombrado, interpelado, para emplear el término althusseriano,
y esta constitución discursiva es anterior al “yo”; es la invocación transitiva
del “yo” (Butler, 2020a, p. 317. Las cursivas son del original).
Mediante esta noción de performatividad, lx autorx establece una relación muy particular entre el
sujeto y el discurso que se manifiesta en el carácter paradojal de su
temporalidad y espacialidad (en el sentido de lo que le es interno y externo al
sujeto). Esta relación entre la configuración del sujeto y la actuación del
poder se encuentra muy bien desarrollada por Butler en Mecanismos psíquicos del poder (2021). Allí describe, entre otras cosas,
las formas de sujeción/subjetivación que someten y conforman al sujeto.
Siguiendo principalmente los análisis de Foucault y Althusser,
retoma tanto la consideración de los efectos productivos del poder como la
interpelación transitiva a la norma. Así, señala que:
El poder actúa
sobre el sujeto por lo menos de dos formas: en primer lugar, como aquello que
lo hace posible, la condición de su posibilidad y la ocasión de su formación,
y, en segundo lugar, como aquello que es adoptado y reiterado en la “propia”
actuación del sujeto. Como súbdito
del poder que es también sujeto de
poder, el sujeto eclipsa las condiciones de su propia emergencia; eclipsa al
poder mediante el poder. Las condiciones no sólo hacen posible al sujeto, sino
que intervienen en su formación. Se hacen presentes en los actos de dicha
formación y en los actos posteriores del sujeto. (Butler, 2021, p. 24-25. Las
cursivas son del original).
En este fragmento Butler da cuenta de una ambivalencia que se
manifiesta en el sujeto de acuerdo a un poder que lo somete y lo subjetiva al
mismo tiempo. Ello, a su vez, suscita una doble temporalidad en la relación
sujeto-poder: por un lado, el poder se aparece anterior al sujeto, actuando de
manera a priori sobre el mismo; por
otro, se muestra como acto presente producto de la expresión manifiesta de la
voluntad del sujeto. Poder y sujeto despliegan así una relación paradojal en la
cual cada término busca anteponerse y causar al otro: el sujeto empoderado o el
poder que sujeta a los individuos.
Luego Butler afirma:
El poder actúa
sobre el sujeto mediante una actuación [acting] que es también una promulgación [enacting]: cuando intentamos
distinguir entre el poder que actúa (transitivamente [enacts]) al sujeto y el poder
puesto en práctica [enacted]
por éste, es decir, entre el poder que forma al sujeto y el “propio” poder de
éste, surge una ambigüedad irresoluble (2021, p. 26. Las cursivas son del
original.).
Hasta aquí parece que no podría distinguirse entre quién realiza la
volición y desde dónde surge el poder. Sin embargo, lx autorx
luego continúa y alumbra: “La potencia [del sujeto] desborda al poder que lo
habilita” (p. 26). Es decir, cuando el sujeto pone en acto el poder, no siempre
lo hace correspondiendo a los propósitos de aquel. En la puesta en práctica (enactment), el
sujeto es atravesado (enacted)
por el poder, pero no es limitado en última instancia por él. El proceso en
donde el sujeto asume y, por ende, se identifica −aunque no siempre− con las
normas del poder nunca logra darse de manera acabada.
La asunción de la norma no puede derivarse lógica
o históricamente, pues opera en una relación de contingencia e inversión
respecto al poder (Butler, 2021, p. 26). Este punto es sumamente importante en
el desarrollo teórico de lx filósofx, es decir,
entender el carácter contingente y transitorio, pero no por ello ahistórico, de la actuación del poder tanto desde de la
norma hegemónica como de los sujetos que se producen en ella (y a sus
márgenes). Si entonces la asunción o sometimiento a la norma es lo que configura al sujeto, de manera
contingente, Butler se cuestiona qué posibilidades de resistencia se podrían
habilitar en ese mismo sujeto, también contingente, a fin disputar la norma,
sobre todo en cuanto a la emancipación social y política de dicho sometimiento.
Siguiendo a Hegel y al psicoanálisis, Butler
entiende que “[e]l deseo de persistir en el propio ser exige someterse a un
mundo de otros que en lo esencial no es de uno/a (…) Solo persistiendo en la
otredad se puede persistir en el ‘propio’ ser” (2021, p. 39). El sujeto está
obligado a repetir y someterse a las normas que lo han producido para ser
reconocido socialmente, persistir en el propio ser, lo que lo pone
inevitablemente en un lugar vulnerable con respecto a esos otros[2].
Como ya mencionamos, tanto la cita de la norma como la asunción de ella por
parte del sujeto nunca se da de manera acabada e incluso muchas veces su efecto
productivo se le escapa o la rebasa por la potencia del sujeto. En cuanto al
reconocimiento social, Butler afirma que el sujeto se encuentra sometido a este
efecto paradójico:
la condición
discursiva del reconocimiento social precede
y condiciona la formación del sujeto:
no es que se le confiera el reconocimiento a un sujeto; el reconocimiento forma a ese sujeto. Además, la
imposibilidad de lograr un reconocimiento pleno, es decir, llegar a habitar por
completo el nombre en virtud del cual se inaugura y moviliza la identidad
social de cada uno, implica la inestabilidad y el carácter incompleto de la
formación del sujeto (Butler, 2020a, p. 317).
En este carácter inestable e incompleto de la formación del sujeto es
que Butler halla la posibilidad de disputar la norma:
En otras palabras,
en la medida en que operan como fenómenos psíquicos, restringiendo y
produciendo el deseo, las normas rigen también la formación del sujeto y
circunscriben el ámbito de la sociabilidad vivible. El funcionamiento psíquico
de la norma ofrece al poder regulador un camino más insidioso que la coerción
explícita, cuyo éxito permite su funcionamiento tácito dentro de lo social. Y,
sin embargo, al ser algo psíquico, la norma no se limita a restituir el poder
social, sino que se vuelve formativa y vulnerable de modo altamente específico
(2021, p. 32).
La especificidad de la condición vulnerable de la norma se denota en
su falta de rigidez: la norma no se inaugura de una vez y para todas, depende
de la actuación performativa de los sujetos. El
sostenimiento de una matriz normativa no se presenta de manera acabada, así
como tampoco lo hacen las identidades de los sujetos que la conforman. Butler
va más allá y afirma que son esas fallas o fisuras en la repetición las que
marcan el espacio donde la fuerza de la ley reguladora se vuelve contra sí misma,
permitiendo así articulaciones que pongan en tela de juicio su hegemonía
(2020a, p.18).
En el campo del discurso, la producción performativa de la subjetividad configura y delimita
simbólicamente el ámbito de lo vivible, es decir de lo que se entiende como
humano. Los sujetos que responden, asumen y/o identifican con la matriz
normativa hegemónica se configuran como seres inteligibles dentro del discurso.
Sin embargo, señala Butler, que en la actuación performativa
también se delimita y configura la esfera de lo ininteligible, de lo abyecto,
en tanto forcluido del campo discursivo. De manera que, los sujetos que no asumen ni se identifican con las
normas hegemónicas se configuran, entonces, como seres culturalmente
ininteligibles y conforman así el exterior constitutivo de la matriz
social. Esta producción performativa de la subjetividad configura y delimita lo
considerado como humano dentro del campo del discurso, así como también lo que
está por fuera del mismo, lo que es considerado como no humano. Necesariamente
se producen subjetividades que no responden a la matriz y que, posicionándose
en su exterior, se presentan como lo abyecto, como sujetos con una identidad
ininteligible, que configuran las zonas “invivibles” e “inhabitables” de la
vida social. Estas zonas invivibles, que sin embargo están densamente pobladas,
se ubican en los márgenes de lo culturalmente reconocible y se establecen como
el límite social necesario para distinguir las vidas que importan de las que
no. La abyección de ciertas vidas del entramado social actúa como frontera que
produce y regula el discurso cultural hegemónico. Es decir, que la
configuración de lo inhabitable establece y asegura la frontera de los efectos
del poder normalizador. La producción de sujetos abyectos y su persistencia en
el espacio demuestra que la ley hegemónica es altamente productiva, pero que
también posee fisuras y, por lo tanto, es plausible de desestabilizarse, de
allí que sea formativa pero también muy vulnerable. Para nuestrx autorx, es sumamente importante identificar, como en
el caso del género, los límites de la matriz heterosexuada
(la sexualidad que no puede ser habitada) a fin de reconocer qué sexualidad
vale la pena vivir y también la que no importa ni vale la pena vivir. Estas
últimas, en el marco de una teoría de género, son las que, para Butler, a
través del prisma crítico, pueden ser reivindicadas y habilitadas también de
manera performativa, tanto en su capacidad de ser
reconocidas en la esfera de inteligibilidad cultural como en su posibilidad
efectiva de habitar el mundo.
En resumen, podemos decir, hasta aquí, que desde
la concepción butleriana de la performatividad
se puede dar cuenta no solo de la fuerza constitutiva sino también de la fuerza
excluyente del poder y su consecuente efecto en la producción de
subjetividades. El análisis crítico de esta operación del poder permite también
rastrear qué posibilidades y lugares de resistencia pueden habilitarse en el
plano político. Asimismo, para poder vivir otras vidas y habitar otras identidades
que no respondan a la norma cultural hegemónica es necesaria, para lx autorx, su aparición en el espacio público a fin de dar la
disputa política a nuevas resignificaciones en la
norma cultural y lograr ser reconocidas dentro del campo social.
2. ¿Una disputa
meramente cultural?
Hasta aquí hemos analizado cómo el poder opera de
manera performativa en el discurso y sus efectos en
la constitución de los sujetos, tanto de los que responden y los que no a la
norma hegemónica. Butler logra poner en cuestión la naturalización de ciertas
normas que rigen nuestra sociedad, tanto las culturales como las formales que
se desprenden de ellas. Por supuesto, la complejidad de su teoría y las
ambigüedades que refleja no estuvo exenta de críticas. Luego de la publicación
de El género en disputa, tal como
señala María Luisa Femenías, en numerosos estudios y
reseñas la acusaron de tener una posición “hiperconstructivista”
dado que su propuesta entendía tanto los aspectos vinculados al comportamiento
sexual y a la cuestión corporal como propiedades voluntariamente elegidas por
los sujetos (2003, p.55)[3].
Butler, por su parte, recoge más tarde dicha crítica en Cuerpos que importan (2020a), donde procura interrogarse acerca del
lugar que ocupa el cuerpo en su teoría y sugiere una reformulación de la
materialidad del mismo. En esa obra lx autorx parte
de la siguiente premisa:
No habrá modo de
interpretar el “genero” como una construcción cultural que se impone sobre la
superficie de la materia, entendida o bien como “el cuerpo” o bien como su sexo
dado. Antes bien, una vez que se entiende el “sexo” mismo en su normatividad,
la materialidad del cuerpo ya no puede concebirse independientemente de la
materialidad de esa norma reguladora. El “sexo” no es pues sencillamente algo
que uno tiene una descripción estática de lo que uno es: será una de las normas
mediante las cuales ese “uno” puede llegar a ser viable, esa norma que califica
un cuerpo para toda la vida dentro de la esfera de inteligibilidad cultural.
(p. 18-19)
La materialización forzada del sexo en los
cuerpos es, también, efecto del poder en el discurso. De hecho, es su efecto
más productivo y responde a la ley que produce la diferencia sexual en pos de
afianzar la obligatoriedad del deseo heterosexual. En este sentido, la
materialidad también es concebida por Butler de manera performativa:
es un proceso que a través del tiempo se estabiliza para producir el efecto de
frontera, permanencia y superficie de lo que llamamos materia (2020a, p. 28).
Entender así la materialidad del cuerpo supone, para lx autorx,
escapar tanto del esencialismo y del constructivismo radical como del
determinismo cultural, afianzando su posición en favor del deconstructivismo
como base de su teoría crítica.[4] Como
bien señalan Daniela Lossigio y Luca Zaidan (2020) sobre la deconstrucción de la noción de
materialidad butleriana
ofrece una explicación
sobre el modo en que se construye hegemónicamente la legibilidad de los cuerpos
y cómo esta legibilidad supone la explotación, la laceración, la injuria y el
daño de muchos de ellos. En una palabra, Butler ofrece una vía para
des-relativizar la situación material de determinados sujetos (p.140).
La operación de reconocimiento, entonces, abarca tanto el plano de lo
discursivo como el de lo material, concebido en este caso como el cuerpo. Pero
este señalamiento no implica una distinción teórico-conceptual que pretende
analizarlos de manera independiente. Por el contrario, la reformulación de la
materialidad de los cuerpos que desarrolla Butler extiende el concepto de performatividad al ámbito corporal y logra, de alguna
manera, difuminar la división tajante entre cultura y materialidad que suele
presentarse en los estudios feministas y de diversidad sexual mayormente
difundidos.
Ahora bien, al momento de analizar la capacidad de agencia
y resistencia política de los sujetos que la teoría performativa
de Butler permite identificar como excluidos del entramado social, surgen
nuevos interrogantes. Si los sujetos abyectos necesitan ser reconocidos
simbólicamente, como parte del entramado social, y materialmente, en la
posibilidad de desarrollar una vida corporal diferente a la hegemónica, ¿puede
la demanda por el reconocimiento cultural asegurar la posibilidad de habitar y
desarrollar la corporalidad de estos sujetos en términos socioeconómicos?
La lucha por el reconocimiento de las identidades
excluidas de la matriz cultural es fundamental para el sostenimiento de una
sociedad plural y democrática. Si acordamos en la posibilidad de habitar la
sociedad democráticamente, en lo que nuestrx autorx concuerda, debemos necesariamente ahondar en la
capacidad de resistencia de los cuerpos no hegemónicos y cómo estos logran
habilitar las luchas en el plano político. Como mencionamos al comienzo del
trabajo, el sostenimiento y desarrollo de los sujetos, tanto abyectos como
hegemónicos, requiere de múltiples apoyos económicos, jurídicos y políticos. En
una sociedad de carácter neoliberal como la que habitamos, donde las políticas
estatales asistencialistas son deficientes y sobre todo luego de las secuelas
que dejó la pandemia por COVID-19, la desigualdad se ha profundizado aún más y
resulta una amenaza creciente al desarrollo de la vida. Sin embargo, la
desigualdad socioeconómica no afecta a todos los sujetos de la misma manera:
los que se encuentran abyectos o subalternizados,
como es el caso de los sujetos feminizados, están mayormente afectados por la
falta de apoyos estructurales. La demanda por el reconocimiento formal de una
identidad no basta para asegurar la posibilidad de vida de estos sujetos. La
deconstrucción cultural, en este sentido, sigue siendo altamente funcional a
los valores individualistas y meritocráticos de una
política liberal. Es decir que, para afianzar los preceptos de una democracia
radical, se requiere de una disputa discursiva de las prácticas sociales y
culturales que también se replique en las prácticas políticas, jurídicas y
económicas.
El reclamo
por una distribución igualitaria de recursos se presenta como una disputa
social más amplia que involucra a otras subjetividades, otros cuerpos, en
términos de Butler, que se encuentran también excluidos. La articulación de la
demanda de representación cultural de la identidad con la demanda de una
distribución igualitaria de recursos presenta, como ya dijimos, una tensión
inherente a sus objetivos que, por un lado, celebran la diferencia y, por el
otro, reclaman la igualación social. La lucha contra la desigualdad material se
ha constituido históricamente como una bandera del socialismo y el marxismo,
teniendo a “la clase” como principal referente de identidad y sujeto político
de acción. La expansión de los movimientos sociales cuestiona, inevitablemente,
la aparente unidad que existe entre quienes pertenecen a un mismo sector
social, al mismo tiempo que también pone en entredicho la propuesta de ser la
clase trabajadora el sujeto político fundamental para la transformación social.
Este dilema es señalado por la autora estadounidense Nancy Fraser
(2000), con quien Butler mantuvo un intercambio intelectual en los años 1990
acerca de la distinción analítica entre las luchas del reconocimiento y
redistribución propuesta por la primera. En este intercambio, Butler señala que
existe cierta resistencia por parte un sector del marxismo más ortodoxo, entre
las cuales solo decide nombrar a Fraser, a incluir a
las reivindicaciones del reconocimiento de la diferencia entre sus principales
objetivos políticos puesto que las considera como cuestiones meramente
culturales (2000). A continuación, recobraremos dicho debate por considerarlo
de utilidad analítica para revisar de manera crítica la propuesta de Butler con
el objetivo de distinguir las debilidades y fortalezas que puedan favorecer o
dificultar el acercamiento teórico a la problemática.
3. El debate con
Nancy Fraser
El debate se inicia a partir de un artículo
publicado por Fraser, llamado “¿De la redistribución
al reconocimiento?”, y que más tarde devendría en una obra más extensa: Justice interruptus. En este artículo, Fraser
realiza un análisis crítico acerca de las formas de lucha política que se
adoptan a partir de finales del s. XX, en las cuales se reivindica el
reconocimiento de la diferencia. Sobre esto, Fraser
afirma que:
Las
reivindicaciones del “reconocimiento de la diferencia” estimulan las luchas de
grupos que se movilizan bajo la bandera de la nacionalidad, la etnicidad, la
“raza”, el género y la sexualidad. En estos conflictos “postsocialistas”,
la identidad de grupo reemplaza al interés de clase como motivo principal de
movilización política. La dominación cultural reemplaza a la explotación en
tanto injusticia fundamental. Y el reconocimiento cultural reemplaza a la
redistribución socioeconómica como remedio contra la injusticia y como objetivo
de la lucha política (2000, p. 23).
Frente a este cambio de paradigma, que Fraser
identifica en la configuración de las luchas políticas, se propone la tarea de
elaborar una teoría crítica del reconocimiento que considere relevante sólo las
políticas culturales de la diferencia que puedan articularse de manera
coherente con las políticas por la igualdad social. Para ello, como adherente a
la socialdemocracia, parte del ideal de justicia social como motor y principal
objetivo de la disputa política y social. El concepto de justicia se propone
considerarlo a partir de dos dimensiones analíticas: redistribución y
reconocimiento. De la primera, señala que una injusticia socioeconómica tiene
su arraigo en la estructura económico-política de la sociedad. De la segunda,
que una injusticia cultural o simbólica tiene su arraigo en los modelos
sociales de representación, interpretación y comunicación (2000, pp. 26-28). Al
mismo tiempo, establece que las soluciones para estos tipos de injusticia son
diferentes: para las socioeconómicas se requieren soluciones de redistribución
y para las culturales de reconocimiento. Sin embargo, encuentra un dilema entre
las soluciones de reconocimiento y las de redistribución puesto que “mientras
que la primera tiende a promover la diferenciación de grupo, la segunda tiende
a socavarla. Por consiguiente, las dos clases de exigencias entran en conflicto
entre sí; pueden interferir, o incluso ir una en contra de la otra” (2000, p. 34).
Este diagnóstico de Fraser coincide con la
problemática que planteamos en la introducción de este trabajo. Sin embargo, a
continuación, elaboramos ciertas reservas que aparecen a partir de la propuesta
metodológica de la autora pero que, al mismo tiempo, sirven para elaborar otras
acerca de la propuesta de Butler.
Establecer de manera conceptual una bidimensionalidad de la justicia, señala Fraser, no significa que una dimensión determine a la otra, es decir que el mal reconocimiento sea consecuencia de la mala distribución o viceversa. Tampoco significa que las dos afectan de la misma manera a los sujetos. Por el contrario, algunos se encuentran más afectados por la falta de reconocimiento y otros por la falta de redistribución. La autora delimita así un espectro conceptual conformado por diferentes clases de comunidades sociales, en donde en un extremo ubica a una forma de comunidad que se ajusta al modelo de justicia redistributiva, es decir, que las injusticias que sufre refieren en última instancia a la economía política, y en el otro extremo ubica una forma de comunidad que se ajusta al modelo de justicia del reconocimiento, es decir, que las injusticias que sufre la comunidad remiten en última instancia a la cultura. El primer modelo ideal es representado por la “clase” como diferenciación social arraigada en última instancia a la estructura económico-política; el segundo modelo es representado por la sexualidad como diferenciación social arraigada en última instancia a la cultura. Sobre este último, Fraser valora a las injusticias que se desprenden de la sexualidad como una problemática principalmente de reconocimiento, es decir, que la existencia de injusticias económicas dentro de esta comunidad son el resultado de un reconocimiento inadecuado ya que, a su parecer, “los homosexuales se distribuyen por toda la estructura de clase de la sociedad capitalista, no ocupan una posición específica en la división del trabajo, y no constituyen una clase explotada” (2000, p. 38). En cambio, considera como ejemplos de injusticias “bivalentes”, es decir, afectadas en mayor o menor medida tanto por la falta de reconocimiento como por la de redistribución, al género y la “raza”, ubicando a estas comunidades en posiciones medias del espectro conceptual. Esta propuesta metodológica se nos presenta sumamente problemática puesto que, a pesar de que la autora aclara que la distinción entre reconocimiento y redistribución es establecida con fines únicamente analíticos, ya que considera que en la práctica tanto los dos tipos de injusticia como sus respectivas soluciones suelen superponerse, inevitablemente ubica en posiciones completamente opuestas a la clase y la sexualidad, lo que ensombrece un posible análisis interseccional de las opresiones que atraviesan a los sujetos que representan dichas comunidades. Aunque su interés sea identificar con detalle los diversos tipos de injusticia social en pos de hallar soluciones concretas y eficientes en el plano político-estatal, termina por desconocer la raíz de los problemas socioeconómicos que están ligados, particularmente, a la regulación sexual (una cuestión que, como veremos a continuación, preocupa profundamente a Butler).
Con el artículo “El marxismo y lo meramente cultural” Butler realiza una crítica al posicionamiento de Fraser respecto a entender las injusticias que se desprenden de la sexualidad como un problema meramente cultural. Al contrario de Fraser, Butler asegura que la sexualidad, lejos de ser una cuestión meramente cultural, se encuentra íntimamente ligada a las formas de producción y reproducción del sistema capitalista. Relegar la cuestión sexual al ámbito de lo cultural promueve, de acuerdo a Butler, el desconocimiento del papel fundamental que juega la norma heterosexual en el sostenimiento de nuestra vida social y económica:
Sería un error
entender dichas producciones [la heterosexualidad normativa y el género] como
“meramente culturales” si pensamos que son esenciales para el funcionamiento
del orden sexual de la economía política, es decir, si pensamos que constituyen
una amenaza fundamental para su funcionamiento adecuado. Lo económico, ligado a
lo reproductivo, está necesariamente vinculado con la reproducción de la
heterosexualidad. No se trata simplemente de que excluya las formas de
sexualidad no heterosexuales, sino de que su eliminación resulta fundamental
para el funcionamiento de esta normatividad previa (2000, p. 118).
El principal problema que Butler identifica es que Fraser
excluye la materialidad del campo de la sexualidad. Al diferenciar los tipos de
injusticias entre las de género (bivalentes) y la sexualidad (reconocimiento), Fraser considera de manera independiente dichas
problemáticas, lo que resulta contrario a la manera en que Butler enlaza las
normas del género y la sexualidad en su teoría de la performatividad.
Esta distinción, por parte de Fraser, excluye la
materialidad en el sentido que desconoce el modo en que la normatividad del
género está íntimamente imbricada con la reproducción de la familia
heterosexual. En este sentido, para Butler, es necesario que se amplíe la
noción de esfera económica a fin de incluir tanto la reproducción de mercancías
como la reproducción social de las personas (2000, pp. 116-117)[5].
Butler también
insiste en que adoptar la propuesta de Fraser fomenta
el establecimiento de jerarquías entre las demandas de redistribución y las de
reconocimiento, donde estas últimas aparentan ser menos relevantes y, en
términos de emancipación social, menos urgentes que las primeras. Para Butler,
esto responde a la lectura que cierto sector del marxismo de comienzos de los
años 90 hace sobre los movimientos identitarios, en
donde la izquierda “aspira a identificar a los nuevos movimientos sociales como
lo meramente cultural, y lo cultural con lo derivado secundario” (2000, p.
112). En este sentido, para lx filósofx, el marxismo
se manifiesta contrario al posestructuralismo en pos de la defensa de un
retorno a la distinción ortodoxa entre la base material y la superestructura
cultural. Según Butler, establecer una diferencia conceptual entre demandas por
el reconocimiento y demandas de redistribución responde a esta tendencia
conservadora que intenta caracterizar a la política de identidad como
particularista, fragmentaria y relativista (Butler, 2000, p.109). La expansión
de las demandas por la diferencia pone en cuestión la pretendida unidad que el
marxismo históricamente intentó englobar bajo la lucha de clases. Para Butler,
es la insistencia de esta búsqueda lo que en realidad paraliza la capacidad de
convocatoria de las izquierdas. Contrariamente, considera que una izquierda más
democrática e inclusiva será la que dé cuenta de las diferencias constitutivas
y excluyentes que surgen en el seno de la comunidad, de manera que se habiliten
posibles alianzas entre comunidades que otorguen mayores posibilidades de
acción política. Evitar la reflexión crítica a partir de la diferencia y de las
formas excluyentes en que opera el poder, en pos salvaguardar ciertos
universales, que en teoría funcionan como catalizador de la transformación
social, trunca la posibilidad de alcanzar una real pluralidad de voces que la
democracia sostiene como valor fundamental. Butler, sin embargo, aclara que:
Esto no quiere
decir que los universales no sean posibles, sino que lo son sólo en la medida
en que se abstraen con respecto a los lugares en los que se sitúa el poder, que
siempre será falsificador y territorializador, y
abocado a despertar resistencia en todos los niveles. Cualquiera que sea el
universal que cobre existencia -y podría darse el caso de que los universales
sólo cobraran existencia durante un período limitado, un “destello”, en el
sentido de Benjamin-, será el resultado de una
difícil tarea de traducción en la que los movimientos sociales expondrán sus
puntos de convergencia sobre el trasfondo en el que se desarrolla el
enfrentamiento social (2000, p. 114).
Así, la única unidad posible que considera Butler dentro de las luchas
políticas es la que constituye y sostiene el conflicto de modos “políticamente
productivos”, a saber, como una práctica contestataria que necesita que los
movimientos articulen sus objetivos a partir de la presión ejercida por otros y
sin que por ello se transformen en los otros (Butler, 2000).
Posteriormente, Fraser
responde a las críticas con otro artículo titulado “Heterosexismo, falta de
reconocimiento y capitalismo: una respuesta a Judith Butler”, en donde vuelve a
defender su postura y realiza ciertas aclaraciones que finalmente la distancia
conceptual y teóricamente de Butler. Estas aclaraciones son las que, a nuestro
parecer, ponen con mayor solidez en jaque la propuesta de Butler. Fraser defiende que su marco teórico no pretende despreciar
las demandas de reconocimiento, lo que intenta, al diferenciarlas de las de
redistribución, es posicionarlas en un mismo lugar de importancia. El problema,
entonces, es el posicionamiento teórico y metodológico del que parten ambxs autorxs, Fraser señala una primera diferencia en cuanto al concepto
de reconocimiento:
Desde mi punto de
vista, la falta de reconocimiento no equivale simplemente a ser desahuciada
como una persona enferma, ser infravalorado o recibir un trato despreciativo en
función de las actitudes conscientes o creencias de otras personas. Equivale,
por el contrario, a no ver reconocido el propio status de interlocutor/a
pleno/a en la interacción social y verse impedido/a a participar en igualdad de condiciones
en la vida social, no como consecuencia de una desigualdad en la distribución
(…), sino, por el contrario, como una consecuencia de patrones de interpretación
y evaluación institucionalizados que
hacen que una persona no sea comparativamente merecedora de respeto o estima (Fraser, 2000, p.124-125. Las cursivas son del original).
Partiendo de esta noción de reconocimiento como un problema de status es que Fraser
justifica situar a la desigualdad sexual como una opresión constituida desde la
falta de reconocimiento y que, parcialmente, remite a un problema de
distribución. En este sentido, objeta que el no reconocimiento de lo que
denomina status, es decir, la posibilidad
de participación plena en la interacción social, sea reductible a una injusticia distributiva y aclara “que la
‘falta de reconocimiento’ se transforme en una injusticia distributiva, y
viceversa, depende de la naturaleza de la organización social en cuestión” (Fraser, 2000, p. 125). Sostiene, entonces, que la
organización de la sociedad capitalista, en donde las relaciones económicas se
encuentran institucionalizadas, permite una desvinculación relativa de las
estructuras económicas de las de prestigio y, por ende, la posición de status y la de clase pueden diferir en
un mismo sujeto.
En el desarrollo del marco teórico de lo que
llama un “dualismo perspectivista”, Fraser intenta escapar de las teorías del economicismo y
del culturalismo[6]. De esta forma, sitúa a
Butler entre quienes tienen un enfoque de la cuestión “antidualista
post estructuralista” que, a su parecer, y al igual que el economicismo y el culturalismo, tampoco puede proporcionar una teoría social
aceptable para analizar la sociedad contemporánea, puesto que, si considera a
todas las injusticias, y sus reivindicaciones, como económicas y culturales,
renuncia a valiosas herramientas conceptuales a la hora de sopesar soluciones
transformadoras. Del mismo modo, critica el argumento de Butler desde dos
variantes, una definitoria y otra funcionalista. En cuanto a la definitoria, Fraser, a diferencia de Butler, distingue los conceptos de
“lo material” y “lo económico”. Existe una coincidencia con Butler en cuanto a
que la falta de reconocimiento implica necesariamente una cuestión material,
puesto que así lo es la construcción normativa que hace que unas personas sean
más valoradas que otras, pero sostiene que no necesariamente implica una
cuestión económica. Según Fraser, la distancia en este
punto con Butler es, precisamente, que lx segundx
confunde “lo material” con la economía, pues lo considera desde una perspectiva
ontológica en lugar de hacerlo desde una lectura normativa como la que ella
propone. Considerar las problemáticas económicas como ontológicas supone, para Fraser, el riesgo de deshistorizar
la noción de estructura económica y quitarle así su potencia conceptual para
analizar la sociedad capitalista contemporánea (2000). En este sentido, señala
que el uso del esquema deconstructivo, aunque posea gran valor a nivel
político, otorga escasos aportes a la teoría social debido a que oscurece y
confunde las particularidades propias de cada opresión en las distintas
configuraciones sociales a través del tiempo. De acuerdo a Fraser,
el capitalismo contemporáneo, a diferencia de las sociedades precapitalista y el capitalismo moderno, introduce
ciertas “fracturas” entre el sistema económico y las relaciones de parentesco,
es decir, que para seguir reproduciendo las relaciones de explotación no
necesita de la reproducción de la familia heterosexual. De aquí que exista una
desvinculación relativa entre la cultura y la economía. Esto lo enlaza con la
variante funcionalista de su argumento, en donde Fraser
sostiene que quienes se posicionan contrarios a la homosexualidad suelen ser
comunidades conservadoras en términos de status
o privilegios (como la iglesia u otros sectores tradicionalistas), pero no
así las empresas o multinacionales que incluyen en sus políticas comerciales a
las comunidades LGTBQ. Sobre esta variante, creemos que Fraser
también cae en una confusión, pues confunde la inclusión en el mercado de la
comunidad homosexual como consumidores con el reconocimiento de status. Esta lectura aceptaría
fácilmente, por ejemplo, las políticas liberales de pinkwashing, donde solo se
reconoce a los sectores con capacidad de consumo de la comunidad, y con las que
seguramente Fraser no concordaría e intentaría
combatir a partir de su teoría critica. De hecho, es uno de sus principales
argumentos en contra del antidualismo post
estructuralista de Butler.
A pesar de
ello, el acercamiento analítico de Fraser sobre el
reconocimiento y la redistribución nos parece sumamente relevante para los
estudios de la política de identidad. Las críticas señaladas por esta nos
sirven para poner bajo la lupa y dar cuenta de las complejidades teóricas que
abarca no solo a la propuesta de Butler, sino a cualquier intento de análisis
de las relaciones entre identidad, diferencia y estructura económica.
Lamentablemente, el esfuerzo de Fraser por abordar la
temática desde un esquema plenamente normativo pierde en el camino las
violentas exclusiones que produce y reproduce el poder de manera performativa y que afecta a los sujetos en la actualidad.
Sostener que la transformación de las relaciones de reconocimiento de la
regulación sexual elimina la distribución desigual, es, a nuestro entender,
extremadamente simplista. Basta con tomar como ejemplo el otro extremo de su
espectro conceptual, el de la redistribución, para demostrar que una
transformación en las relaciones de producción no soluciona el problema de
reconocimiento o status. Los ejemplos
históricos del socialismo y el comunismo se ocupan de falsear esta premisa.
Además, la idea de igualdad de Fraser, que reside en
la noción de status, solo abarca la
paridad de participación para las identidades que ya son reconocidas y son
inteligibles en el escenario cultural, jurídico y político. Al negar la
diferencia no permite una apertura hacia las identidades ininteligibles que se
constituyen por fuera del mismo. La disputa por el reconocimiento y la
redistribución quedaría así limitada al ámbito de la legalidad y la
institucionalidad. Esto último, no es problemático per se, pero consideramos que se desatiende el potencial emancipador
de las identidades excluidas de la matriz social, punto central en el
desarrollo teórico de Butler, ya que la posibilidad de agencia política no
reside en las diferencias externas identitarias, sino
en las diferencias constitutivas, pues son la condición de posibilidad de una y
otra.
Coincidimos con Monserrat Galcerán
Huguet cuando afirma que la teoría crítica del reconocimiento de Fraser es interesante en términos analíticos, pero
lamentablemente puede llevar a efectos políticos distorsionadores y, como ya
señalamos, ser “extraordinariamente congruente con el modelo económico-político
vigente sustentado en la insolidaridad y el individualismo para que el
reconocimiento de ‘los/as diferentes’ no ponga en cuestión el status vigente”
(2000, p. 14). A pesar de ello, es importante resaltar que las reflexiones más
actuales de Fraser, en donde se corre del debate
reconocimiento-redistribución para dar lugar a una teoría ampliada del
capitalismo, consigue reconciliar algunas de las distancias intelectuales con
Butler. [7] Sin
embargo, consideramos necesaria una teoría crítica del reconocimiento que
permita dar cuenta de estas demandas sin caer en posiciones totalizadoras o
excluyentes. Pero entonces, ¿cuál puede ser el punto de partida para una teoría
crítica que dé cuenta de estas demandas de manera articulada?
4. Performatividad de los cuerpos: la política de la calle
Si consideramos la propuesta de Butler de sostener los conflictos de modos políticamente productivos para la articulación de demandas de reconocimiento y redistribución, parece conveniente realizar el análisis a partir de las luchas políticas que se configuran de dicha manera. En este sentido, encontramos dentro del corpus teórico de Butler un acercamiento a la cuestión en su estudio de lo que denomina como “política de la calle” (2017). A partir de concebir una nueva ontología corporal, lx autorx pone la manifestación pública en el centro del análisis, mediante el uso de ciertas categorías que, a nuestro parecer, habilitan distinguir las demandas del reconocimiento y la redistribución dando cuenta de los niveles en que afecta a unos sujetos más que otros sin perder de vista su inherente interdependencia. La propuesta metodológica aquí de Butler sería no ya analizar las problemáticas de reconocimiento y redistribución en pos de problematizar las configuraciones de lucha política, sino más bien que a partir del análisis de las expresiones y manifestaciones públicas de los movimientos identitarios se puedan problematizar dichas nociones de reconocimiento y redistribución. Ciertas categorías de la propuesta de Butler sirven entonces para dar cuenta de los problemas de reconocimiento junto con los de redistribución sin perder de vista las particularidades históricas y subjetivas de cada una que tanto preocupan a Fraser.
Butler, en Marcos de guerra (2010), sostiene que para ampliar las reivindicaciones sociales y políticas hay que apoyarse en una "nueva ontología corporal":
Hablar de
"ontología" a este respecto no es reivindicar una descripción de
estructuras fundamentales del ser distintas de cualquier otra organización
social o política. Antes al contrario, ninguno de estos términos existe fuera
de su organización e interpretación políticas. El "ser" del cuerpo al
que se refiere esta ontología es un ser que siempre está entregado a otros: a
normas, organizaciones sociales y políticas que se han desarrollado históricamente
con el fin de maximizar la precariedad para unos y minimizarla para otros (p.
15).
De la definición de esta nueva ontología corporal, nos interesa
rescatar el concepto de precariedad, el cual es definido por Butler como una
condición de tintes existenciales:
La precariedad
implica vivir socialmente, es decir, el hecho de que nuestra vida está siempre,
en cierto sentido, en manos de otro; e implica también estar expuestos tanto a
quienes conocemos como a quienes no conocemos, es decir, la dependencia de unas
personas que conocemos, o apenas conocemos, o no conocemos de nada (Butler,
2010 p. 30).
De este modo, la precariedad es una condición a la que todos nos vemos
expuestos por el solo hecho de cohabitar con otros y refiere a la condición de
vulnerabilidad que nos atraviesa en nuestra existencia corporal. Dicha
precariedad, a pesar de ser una condición que todos compartimos, se distribuye
en el cuerpo social de manera desigual, es decir, que ciertos cuerpos son más
vulnerables que otros a sufrir el desprecio, la violencia e inclusive la
muerte. Para dar cuenta de esta desigualdad, Butler realiza una interesante
distinción entre los conceptos de precariedad (precariousness) y precaridad (precarity). La noción de precariedad, como condición
existencial, se vincula así con otra condición de carácter más específicamente
político que llama precaridad, la cual implica la
asignación diferencial en el plano social de la primera (2010, p. 16). El
concepto de precaridad nos sirve como punto de
partida para analizar las formas políticas de los movimientos sociales que
exceden la categoría de la identidad. En Cuerpos
aliados y lucha política (2019),
Butler retoma la cuestión de la precaridad y la
define como
una condición
impuesta políticamente merced a la cual ciertos grupos de la población sufren
la quiebra de las redes sociales y económicas de apoyo mucho más que otros, y
en consecuencia están más expuestos a los daños, la violencia y la muerte (p.
40).
Esto significa que no todas las vidas son vulneradas de la misma
manera: algunos cuerpos tienen más posibilidades de supervivencia que otros.
Como se mencionó más arriba, los cuerpos que se configuran en los márgenes de
la matriz cultural hegemónica, al producirse por fuera de la esfera de
inteligibilidad, son quienes más sufren este quiebre de las redes sociales y
económicas de apoyos. Y si también se reconocen las intersecciones con otras
identidades subalternizadas que convergen en un mismo
sujeto, la brecha de la desigualdad aumenta aún más sobre estos cuerpos. En el
marco del contexto socioeconómico neoliberal, que promueve la autonomía y la
responsabilidad individual de nuestro desarrollo como ideales morales para el
sostenimiento de la vida, reconocer la necesaria interdependencia social que
nos expone a la vulnerabilidad por el solo hecho de habitar el mundo resulta
fundamental para la configuración de la resistencia a la precariedad. Ahora
bien, si la precaridad también necesita del
reconocimiento para ser visibilizada podríamos sostener, como afirma Fraser, que para Butler todo es reconocimiento, incluso las
cuestiones económicas. Pues sí y no. Butler desarrolla, en favor de la crítica
de Fraser, de una forma bastante ambigua la
posibilidad de entender y conocer la precariedad. Para saldar esta cuestión,
establece una distinción entre los conceptos de reconocimiento y aprehensión de
la vida en tanto precaria:
El “reconocimiento” es
un término más fuerte, un término derivado de textos hegelianos que ha estado
sujeto a revisiones y a críticas durante muchos años. La “aprehensión”, por
su parte, es un término menos preciso, ya que puede implicar el marcar,
registrar o reconocer sin pleno reconocimiento. Si es una forma de
conocimiento, está asociada con el sentir y el percibir, pero de una manera que
no es siempre –o todavía no– una forma conceptual de conocimiento (Butler,
2010, p. 18).
Para Butler es importante esta distinción pues en la aprehensión
podemos conocer, por ejemplo, que hay vidas que no son reconocidas en la
operación de reconocimiento pleno. Establece que la aprehensión se da
necesariamente sobre una base normativa, es decir, requiere de una matriz
normativa que otorgue un marco mínimo
de reconocibilidad. El marco, afirma Butler, se establece como el campo dinámico donde la
operación de aprehensión y los esquemas de inteligibilidad condicionan y
producen las normas de reconocibilidad que allanan el
camino del sujeto para el reconocimiento. Por lo tanto, desde esta lectura, la reconocibilidad precedería al reconocimiento. En lo que
aquí nos convoca, podríamos reconocer la desigualdad social propia de una
economía de libre mercado, por ejemplo, en la clase social como término
reconocible en este marco. Sin
embargo, podemos también aprehender el reconocimiento diferencial que se da del
concepto de clase en cuanto a la exclusión de las intersecciones de género,
etnia, sexualidad, etc., que mediante discursos, imágenes o apariciones
públicas se nos manifiestan.
Sobre esta base Butler desarrolla los apuntes de
lo que llama una teoría performativa de la asamblea.
Los cuerpos en reunión actúan como vectores del poder puesto que visibilizan,
en su sola aparición, las inestabilidades de la norma hegemónica. A su vez, la
aparición pública de estos cuerpos no solo consigue visibilizar una identidad
excluida de la matriz social, sino también exponer la condición de precaridad que los atraviesa:
Aunque los cuerpos
en la calle están expresando su oposición a la legitimidad del Estado, al mismo
tiempo, lo hacen, por el hecho de ocupar y persistir en la ocupación de ese
espacio, es plantear el desafío en términos corporales, lo que quiere decir
que, cuando el cuerpo habla
políticamente no lo hace solo de manera oral o escrita. La persistencia del
cuerpo en su exposición pone esa legitimidad en tela de juicio, y lo hace precisamente
a través de una performatividad específica del cuerpo
(Butler, 2019, pp. 86-87. Las cursivas son del original).
Aquí la autora hace extensiva la noción de performatividad
a la actuación corporal: los cuerpos hablan y se expresan en su sola aparición
pública. Sin embargo, esta exposición pública de los cuerpos implica que los
mismos se presenten más vulnerables a la violencia y al peligro de muerte bajo
amenaza de la policía, grupos de odio, etc. Para hacer frente a esta amenaza,
los cuerpos se conforman como apoyos necesarios en lo que Butler llama
“política de la calle”. Esto significa reconocer la relación de
interdependencia social de los sujetos, plasmada en los cuerpos, en el ámbito
público, es decir, repensar la acción política desde una ontología
socio-corporal.[8]
Desde esta perspectiva de interdependencia social, la autora propone la
necesidad de establecer alianzas con otros sujetos políticos que se encuentren
en condición de precaridad. En este sentido, la
autora propone la idea de asamblea (ensamblaje) tanto para la constitución de
un “yo”, atravesado por distintas identidades, como de un “nosotros” en la
convergencia de diversos sujetos políticos que se reúnen en el espacio público
para reclamar derechos. Lo que se reclama en estas manifestaciones es el
derecho de los que no tienen derechos, expresión que rescata del escrito de
Hannah Arendt, “La decadencia del Estado-nación y el final de los derechos del
hombre”. Butler sostiene que, “cuando [Arendt] afirma que los desplazados
tienen ‘derecho a tener derechos’, lo que en realidad está sosteniendo es una
suerte de ejercicio performativo de los derechos”
(2019, p. 54). Los derechos que se reclaman en el marco de la alianza política
son plurales, es decir, derechos que demandan el acceso a las estructuras
vitales de supervivencia de acuerdo con las problemáticas específicas de las
comunidades que la conforman. La noción de igualdad aquí propuesta, aclara
Butler, no refiere a una igualación tal que someta a todas las vidas a igual
precariedad, sino más bien a que todas las vidas merecen ser vividas y todos
los cuerpos deben tener igual derecho de ser habitados.
El
carácter crítico de la diferencia en el marco de esta concepción de la igualdad
social supone poner en evidencia la desigual precariedad que atraviesa el
cuerpo social. La alianza entre cuerpos abyectos y marginados, del
reconocimiento cultural, la política estatal y la economía capitalista,
funciona como sostén o apoyo material necesario para su expresión en la
aparición pública. Los cuerpos, en su cercanía, establecen un “entre” que
homogeneiza manteniendo sus diferencias, al mismo tiempo que delimita el campo
de acción política, que muchas veces excede el de los recursos jurídicos e
institucionales. Los cuerpos en alianza actúan así de manera performativa, puesto que producen y configuran, en su
aparición, el terreno y los límites del espacio público. Es una manera en que
los cuerpos actúan en contra de la precariedad a partir de su condición
precaria.
Conclusión
Podemos decir entonces que la aparente tensión
entre las demandas de igualdad y las de celebración de la diferencia encuentra
una instancia de articulación dentro de la lectura performativa
de las manifestaciones políticas, ya que, para que se den las condiciones
propias para reivindicar la identidad, se requiere necesariamente del apoyo de
los cuerpos como agentes políticos como vectores del poder de transformación.
Entender el valor crítico de la diferencia desde la noción de performatividad nos fuerza a aprehender las exclusiones
reiteradas mediante las cuales el poder en el discurso produce los efectos que
nombra, poniendo atención en los contextos particulares en los cuales
históricamente emergieron y se configuraron las identidades subalternas.
Desde esta
óptica, el establecimiento del reconocimiento cultural como objetivo no excluye
o intenta establecer una jerarquía diferencial con las reivindicaciones por la
igualdad material, más bien estas demandas se articulan dentro de la política
de identidad como objetivos inherentes a su constitución. Entendemos, entonces,
la demanda por el reconocimiento como una lucha continua que necesita de la
capacidad de agencia de los cuerpos y por lo tanto de la protección de la
vitalidad de estos.
A nivel teórico, la formulación de una nueva
ontología corporal, por parte de Butler, brinda valiosas herramientas
categoriales como los términos de precaridad y
aprehensión que, entendemos, operan como coextensivas
de las nociones de redistribución y reconocimiento, permitiendo así identificar
las opresiones propias del sistema económico sin prescindir o desvalorizar las
diferencias constitutivas y excluyentes que configuran las identidades de los
sujetos que afecta. En este punto, logra sortear, aunque no superar, las
dificultades que conlleva el desarrollo de una teoría crítica del
reconocimiento a la hora de articular los conceptos de igualdad y diferencia
para estudiar la sociedad capitalista contemporánea.
La
recuperación del debate entre Fraser y Butler permite
dar cuenta de las complejidades y contradicciones que surgen de estudiar los
nuevos movimientos sociales tanto desde su concepción normativa como desde su
concepción político- filosófica. Ambas propuestas presentan como debilidad,
aunque desde distintas aristas, el riesgo de mostrarse funcionales a la
organización económica que intentan combatir. Sin embargo, su puesta en común
nos permite inclinar la balanza hacia el deconstructivismo
de Butler puesto que, mediante el uso de ciertas categorías y conceptos,
permite una mayor flexibilidad para el análisis de las distintas
manifestaciones sociales que se van configurando continuamente en el escenario
público. Intentar encontrar en lx autorx un sistema
teórico, exento de ambigüedades y contradicciones, resultaría por demás
improductivo de nuestra parte, tal como sostiene Femenías:
la búsqueda de un
todo coherente en sus obras es un exceso que hay que abandonar. Por el
contrario, analizar algunas de sus concepciones básicas, rastrear en algunas
líneas críticas presentes en todas sus obras, identificar giros y tropos,
indicar cuáles son sus variaciones y cómo articulan con algunas otras
reflexiones en torno a situaciones político-sociales y a la acción de ciertos
grupos y comunidades sea el mejor modo de recorrer su obra (2013, p. 7).
De acuerdo con la propuesta de Butler, entonces,
la disputa política necesariamente exige un cuestionamiento constante de las
exclusiones reiteradass producidas por la norma y
entender cómo estas afectan a los sujetos abyectos y subalternizados,
tanto a su representación discursiva, como en su existencia corporal. Prestar
atención a las constituciones excluyentes del poder permite identificar en qué
se basaron las políticas que sometieron tanto a las mujeres y diversidades
sexuales como a otras identidades de clase, religión o etnia a la condición de precaridad. Entender esta cuestión desde su visión ampliada
de la performatividad exige también el reconocimiento
de las exclusiones e inestabilidades constitutivas del movimiento de identidad,
pero también intima a hacerlo en tanto es una oportunidad de aumentar
inclusivamente su potencial emancipatorio y
movilizador. En suma, podemos afirmar que la articulación de demandas por la
diferencia y la igualdad no está exenta de tensiones complejas e incómodas,
pero su estudio y promoción resulta necesario a fin de cultivar una política
más democrática y, por tanto, más inclusiva.