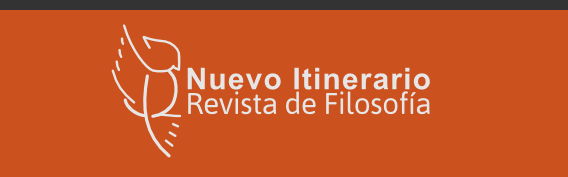I. Presentación
Las últimas desarrollo cultural para los viajeros, para los lugares y lugareños visitados y para los países de origen. En esta época, cercana en el tiempo pero distante culturalmente, el espacio y el tiempo en los viajes eran dimensiones con otras cualidades y connotaciones que las actuales.
Para que un viaje sea posible es necesario, al menos, un sujeto móvil, el viajero, un hospedador (país, amigo, hotel, familia, institución), un medio cultural que posibilite la comunicación (traductores, bilingüismo….) y la libertad de movimiento que se refleja en tener un lugar donde volver que posibilite diferenciar un viaje cultural de una migración, exilio, destierro o deportación, o bien la combinación de varios de estos tipos.
Como ejemplo podemos tomar los tres viajes que Ortega y Gasset realizó a la Argentina, uno como invitado casi desconocido (1916) que produjo un gran impacto en la vida cultural y en los medios de comunicación argentinos; otro como pensador consagrado (1928) que generó polémicas y malestar en los círculos intelectuales argentinos y el último como exilio que comenzó en 1939, donde el filósofo español no se encontró cómodo y no logró insertarse en la vida académica e intelectual ni logró generar los recursos económicos para subsistir, lo que le llevó a abandonar el país en febrero de 1942 (Etchecopar, 1983, p. 94).
La construcción cultural de
occidente durante la primera mitad del siglo XX está llena de viajeros que se
movían por Europa y América sin obstáculos de fronteras o nacionalidad, lengua
o cultura, sin pasaportes en una libertad de circulación que hoy resultaría
difícil a pesar de la aceleración de los tiempos de traslados y la
globalización. Esa libertad se pierde en los albores de la segunda guerra, y
testigo de ello es la propia Ocampo que lamentará en 1955 cómo los cambios
mundiales y las circunstancias políticas en Argentina, al “no tener su
pasaporte autorizado a viajar al extranjero no había podido reencontrarse con
Ortega ni estar presente en su despedida final” (Campomar,
2010-a, p. 9) . Anécdota que nos señala dos nuevas
fronteras que ya no se levantarán más y que generarán nuevas políticas de viaje
y ejercicio del poder dentro de los países, nuevas políticas de migración y de
hospitalidad que se diferencian de la apertura de finales del siglo XIX y
principios del XX en toda América: la concesión de un pasaporte en el país de
origen, y la exigencia de un pasaporte en la región de recepción del viajero.
La cultura occidental está
plagada de viajes que contribuyen en sus sus momentos
fundacionales, críticos y puntos de inflexión. Ya sean viajes reales o
imaginarios (como los de Montesquieu y sus Cartas persas o los de Julio Verne),
desde la Ilíada y la Odisea el viaje es parte fundamental y fundante de los
primeros hitos culturales (los textos homéricos) y de los primeros escenarios
filosóficos en la Grecia mediterránea, que gracias al contacto con otras
culturas, etnias, estéticas, costumbres, paisajes y geografías produjeron las
primeras críticas a la religión olímpica planteando el relativismo cultural
como base para poder pensar críticamente. Desde los modernos Descartes,
Montaigne o Bajtin el viaje se tematiza como una
forma de salir del yo y de la propia circunstancia –dicho orteguianamente-,
salida que es apertura, crítica y enriquecimiento. Encontramos así en la
experiencia del viaje una herramienta para el crecimiento personal e
intelectual, del individuo y de su sociedad de partida, desde los orígenes de
la cultura occidental. Desde la perspectiva del país visitado, también podemos
rastrear el impacto que causa la presencia de los viajeros, el extrañamiento
que despierta y los debates que genera.
El viaje se documenta, se escriben diarios, se toman notas en dibujos de lo que llama la atención al viajero, se escriben cartas a los de casa para contarles las peripecias y reflexiones. El viaje, hace pensar. Por eso encontramos en formato de diarios, crónicas y epistolarios multitud de ejemplos de cómo la experiencia del viaje es de alguna manera transformadora del viajero, que cuando vuelve a casa, ya no es el mismo y que además impacta en el contexto que visita.
Los viajes, como todo, han sufrido cambios en su concepción y desarrollo a lo largo de la historia. Los componentes tecnológicos de comunicación de la palabra a la distancia (correo postal, radio, teléfono, internet etc.) y las innovaciones en los transportes (desde los barcos a vela, luego a vapor y los trenes en primera instancia, luego los aviones y ahora las naves espaciales) son solo dos de los componentes que habría que tener en cuenta para una historicidad de los viajes en general.
Recorrer de forma preliminar cómo los viajes de argentinos al extranjero y los viajeros extranjeros en Argentina fueron parte fundamental de la constitución del campo intelectual argentino a principios del siglo XX, es una labor que hasta ahora se ha hecho fragmentariamente pero que puede ser abordada conceptualmente a través de diferentes ejemplos. Victoria Ocampo, sus amistades y relaciones profesionales constituyen un excelente pretexto e hilo conductor para ello.
Desde los viajes culturales e intelectuales, proponemos realizar un análisis preliminar del motivo del viaje en la vida y obra de Victoria Ocampo desde su infancia hasta 1931, año de la publicación del primer número de la Revista SUR, tanto de la propia Ocampo como de algunos intelectuales con los que trató.
Esta empresa no es nueva,
Sylvia Molloy, amiga de Victoria, hizo un trabajo en
2010 para el Fondo de Cultura Económica de selección y contextualización de los
numerosos textos en que la propia Ocampo refiere sus viajes, ya sea en presente
(correspondencia) o en el pasado, en sus escritos de Testimonios y finalmente
en su autobiografía. En el Prólogo que le dedica tras analizar la importancia
de la escritura en el pensamiento de Ocampo, las cuestiones estéticas y
lingüísticas de sus relatos sobre sus viajes y de su búsqueda permanente en
cuanto al arte, la cultura, concluye que “El viaje, ya como tema, ya como
estrategia narrativa, marca la obra entera de Victoria Ocampo y contribuye de
manera importante a su propósito autobiográfico” (Molloy,
2010, p. 36). Siguiendo esta senda trataremos de analizar cómo la práctica del
viaje de intelectuales propició tanto el crecimiento intelectual de la propia
Ocampo como creó y alimentó los debates intelectuales de la época en Argentina
y Europa.
Los temas recurrentes con los
nos encontramos remiten a un juego de miradas entre lo propio y lo otro en
diferentes planos problemáticos: el problema de la identidad personal; el
problema de la identidad nacional y la definición de la cultural de los pueblos
y las naciones; el problema del lenguaje, sus límites, posibilidades, funciones
y el problema de la traducción; y por último, el problema del feminismo
asociado tanto a su acceso a la expresión en el campo intelectual y político
como al problema de qué es ser mujer y su papel en la cultura y el pensamiento.
II. Los primeros viajes de Victoria Ocampo.
Victoria Ocampo realizó múltiples viajes durante su vida pero también, y quizá tan importante para nuestro tema, propició, fomentó, promovió, pagó y posibilitó (intelectual y económicamente) una multitud de viajes de intelectuales extranjeros a la Argentina.
Sus primeros viajes fuera de Argentina fueron a Europa, con llegada siempre a París, desde donde realizó diferentes recorridos por el resto del continente. La cultura francesa y París, como señala Pelosi (1999), más que una realidad, conforman una mitología aspiracional que se relaciona con los lemas de la Revolución francesa y la cultura de las luces ilustradas y a la que todo acaudalado argentino debía ir.
La familia Ocampo es un claro ejemplo de esta influencia: a las niñas se las educa en francés, los viajes a Europa tienen como sede privilegiada la ciudad de París, y así es como la propia Victoria termina escribiendo preferentemente en francés antes que en español. Los viajes de niñez y adolescencia (1º en 1896-1898 y 2º en 1908), y el de la luna de miel (3º en 1912-1913) conforman este tipo de viaje que las clases acomodadas argentinas realizaban como parte de su modo de vida. Las familias se trasladaban por meses o años a Europa acompañadas de sus pertenencias y de sus empleados (institutrices, sirvientas, camareros, choferes etcétera) y en cada lugar contrataban profesores, institutrices, modistas y todo aquello que conformaba la vida burguesa de la alta sociedad: asistían al teatro, la ópera y al ballet. Durante la travesía llevaban sus vacas (hasta dos), gallinas y mercadería para asegurar la correcta alimentación de la familia.
Siguiendo la autobiografía de Ocampo es interesante observar cómo durante estos viajes las reglas de comportamiento social de la familia (Ayerza, 1993, p. 45). cambiaban: una mayor libertad de movimiento, de acceso a la cultura y mayor variedad de relaciones sociales. Entre las experiencias impensables en Buenos Aires podemos destacar que asistió con 18 años a clases en la universidad de la Sorbona y al Colegio de Francia escuchando a los más eminente pensadores del momento como por ejemplo a Henri Bergson. Ayerza relata cómo “Victoria en París, conoció la libertad, saboreó anticipadamente su gusto incitante y embriagador (…) visitaba, (…) vagaba, y, en una ocasión, asistió en compañía de ésta [su familia] a una sesión de cabaret. Todo un cúmulo de placeres ilícitos e incluso inconcebibles –el cabaret por ejemplo- en Buenos Aires” (Ayerza, 1993, p. 49). Desde esta costumbre de la aristocracia argentina Victoria Ocampo vivirá los viajes como instancias de aprendizaje y libertad, de máxima apertura de la curiosidad por la gente, el arte antiguo y contemporáneo, las modas, las costumbres y los placeres de la vida social.
Después de su casamiento
(1912), con otro estatus social, sus viajes irán evolucionando a medida que
Victoria se libera de los prejuicios de clase, de género y a su propia autocomprensión intelectual. En este sentido podemos destacar
la influencia de los viajes de la niñez en su naturalización del viaje como
parte de la vida social y cultural. Los viajes que realizó, sobre todo a partir
de 1928 (4º) así como su experiencia como anfitriona o mera espectadora de los
viajeros extranjeros que fueron visitando Buenos Aires desde 1916, momento en
que Ortega y Gasset llega a Argentina por primera vez, hasta la publicación de
los primeros números de la Revista SUR en 1931, permiten trazar una comprensión
de su biografía y una periodización de su evolución personal e intelectual
desde esta categoría del viaje que a su vez va evolucionando desde una
concepción de la moda de la alta burguesía argentina hasta los viajes
propiamente intelectuales y laborales dedicados al desarrollo y consolidación
de la revista SUR.
Su labor como mecenas y
gestora cultural se suele datar a partir de la fundación de la Revista SUR
(1931) sin embargo encontramos en sus relatos autobiográficos referencias a
cómo la invitación y financiación de viajes y estadías de intelectuales
extranjeros en Europa y Argentina comenzó unos años antes y tuvo un papel
decisivo a la hora de evaluar la viabilidad de crear y dirigir una revista.
III. Victoria Ocampo y los viajeros. Análisis de ejemplos.
La periodicidad que
establecemos para estas notas preliminares comienza con el encuentro de Ortega
en 1916 y cierra con la aparición de la revista SUR en 1931 porque desde esa
fecha sus objetivos y estrategias culturales trascienden su mera voluntad y
gusto y se someten a la complejidad del grupo que pone en marcha la revista.
Por ello, nos centraremos en algunos ejemplos privilegiados para ilustrar y
analizar el impacto que tuvo el motivo el viaje y los viajeros en la
conformación de la intelectualidad argentina de la época.
1. Ortega y Gasset: viajes, naciones y lenguas.
El viaje de José Ortega y Gasset a Buenos Aires en 1916 es la primera misión promovida por la Institución Cultural Española en Buenos Aires. El médico Avelino Gutiérrez, -nacido en Cantabria en 1864 y emigrado a la Argentina tras culminar sus estudios secundarios- fue uno de los promotores de una nueva línea de relaciones culturales y científicas entre Argentina y España que se desarrolló tras las celebraciones del centenario de la Revolución de Mayo en 1910, y que supuso la introducción en el país de las ideas de la Institución Libre de Enseñanza.
La formación de la Institución Cultural se fraguó a partir de la intervención de una delegación de científicos e intelectuales que participó en el Congreso Científico Internacional Americano que se celebró en Buenos Aires en julio de 1910. La delegación española estuvo constituida por más de 500 intelectuales, profesores y empresarios y fue liderada por Leonardo Torres de Quevedo, ingeniero y matemático que no sólo intervino como especialista en su campo sino también disertó sobre cómo comprender y construir las relaciones de ambos países en el futuro. La Junta para la Ampliación de Estudios, creada en 1907 por el nuevo gobierno liberal español, fue la que promovió esta misión científica con la intención de fomentar futuras “misiones culturales”, que significaba promover los viajes de intelectuales entre ambos países.
La primera visita concretada fue la del filósofo Ortega y Gasset que dictó una serie de conferencias que produjeron un impacto positivo en la comunidad intelectual y burguesa de la ciudad de Buenos Aires. Ocampo retratará este encuentro en su biografía dando cuenta de cómo fue casi a regañadientes a escuchar al español y sin embargo ese encuentro será crucial para la biografía de ambos.
Algunos de los problemas que se repetirán en sus intercambios tienen como ejes centrales las identidades nacionales. Europa, Francia, España y Argentina serán los motivos recurrentes de reflexión sobre la situación de su tiempo que se debate en torno a las categorías de auge y decadencia, formación, evolución, sobre si alguno de los términos que engloban a una nación pudiese dar cuenta de su complejidad y conducir a una observación que permitiera diagnosticar y afrontar sus problemas. Así pues, la crítica a la perspectiva del que mira, los problemas conceptuales y la preocupación por su tiempo inquietaron a ambos a lo largo de los años.
El segundo viaje de Ortega a Buenos Aires fue mucho más polémico. En las conferencias, intervenciones radiales y artículos de periódico que publicó se metió en el problema de qué es ser argentino generando mucha polémica y malestar. Su concepción de las mujeres, del criollismo y de la Pampa entronca con motivos que se repiten también en la literatura de los argentinos pero, como extranjero, no tuvo buena acogida en sus críticas y propuestas. Las descripciones con connotaciones negativas que contenían sus artículos “La Pampa... promesas” y “El hombre a la defensiva” y que provocaron la indignación de los “jóvenes intelectuales argentinos” motivaron un artículo de Ocampo y otro de Alberti en defensa de Ortega que se publicaron en el diario La Nación. En el suyo, Victoria (1929) reclama humildad y receptividad a los argentinos.
En febrero de 1930 escribe a
Ocampo una larga carta en que le dice que está terminando un artículo sobre
“los jóvenes plumíferos de la Argentina. Eso y mucho más debía yo a tu país que
ha influido tanto en mi vida” . En 1930 Ortega publica
su defensa ante las críticas a sus escritos: “En una comida (…) en mi última
permanencia en Buenos Aires, tomó la palabra el doctor Alejandro Korn y dijo
que en algún capítulo de la historia argentina habría, tal vez, que citar mi
nombre. Sus palabras (...) si ellas son posiblemente, dubitativamente, condicionalmente
verdad, lo es con verdad radical, indubitable y categórica que no podría
escribirse mi biografía —dado que ella tuviese algún interés— sin dedicar
algunos capítulos centrales a la Argentina. Es decir, que yo debo, ni más ni
menos, toda una porción de mi vida —situación, emociones, hondas experiencias,
pensamientos— a ese país” (Ortega, 1930). La correspondencia anticipa la
defensa y el reconocimiento de la deuda que tiene con su experiencia en
Argentina que argumenta así: las deudas no se pagan con elogios altisonantes y
desmesurados sino aportando algo a quien fue tan generoso. Y ese es el lugar de
la crítica. Se pregunta si “¿Saben esos jóvenes que emplean sus plumas más que
para escribir? (…) saben esos jóvenes lo que es nacer en un pueblo que puede
ser una gran nación? ¿Saben que hay muy pocos pueblos
que puedan serlo?” (Ortega, 1930, p. 305).
El tercer viaje, ya en el exilio de un Ortega con una salud frágil, será una experiencia muy difícil para su familia, separada entre España y Argentina, con pocas posibilidades económicas.
La relación de estos dos viajeros sin embargo no se limitó a los encuentros en Buenos Aires. En 1928, tras varios años de distancia personal e intelectual, se reencontrarán en París, más tarde en Madrid, y así se irá generando una relación que fue más allá de los protagonistas hasta involucrar a la hija de Ortega, Soledad y a su nieto José Varela. Como mera enumeración de algunos de los hitos de esta relación merece la pena señalar cómo el propio Ortega fue el que propuso el nombre de SUR a Victoria en una conversación telefónica dando fin a numerosos debates dentro del grupo fundador que no lograba encontrar la fórmula que expresara el nuevo proyecto cultural. Cuando Soledad Ortega se hizo cargo del legado de su padre tras su muerte en 1955 comenzó una correspondencia con Victoria que llevaría a una profunda amistad en la que ambas se apoyaron en sus diferentes proyectos: la creación de la Fundación Ortega y Gasset en Madrid y Buenos Aires por un lado, la escritura de las memorias de Ocampo por el otro. En la siguiente generación podemos unir otros viajes. Cuando José Varela se instala en Londres para realizar su formación de doctorado, Ocampo, que viajaba todos los años a dicha ciudad (aproximadamente entre 1968 y 1976) invitaba al nieto de su amigo al teatro, a las tertulias, al cine, al ballet comer en los mejores lugares de la ciudad .
En este encuentro entre Ortega y Ocampo podemos anotar algunas cuestiones sobre la importancia de la lengua en la configuración del viaje. También, cómo el viaje es una metáfora de los procesos de introspección crítica y cómo el conocimiento de las lenguas y la traducción nos permiten analizar la dimensión oral y escrita necesaria para que estos intercambios culturales se den.
Ocampo dedicó muchas reflexiones y observaciones a las lenguas, a sus usos y a su papel en la expresión individual, artística o de las culturas. Encontramos un disparador y punto de inflexión en las concepciones de Ocampo tras el encuentro Ortega en 1916. En 1931, en su texto Palabras francesas (Ocampo, 1931, pp. 7-25), defendiéndose contra los que critican su uso de la lengua francesa, reflexionando sobre su relación con las diferentes lenguas señala “sólo en 1916, cuando el primer viaje de Ortega, después de haber conversado largamente con él, advertí gradualmente mi tontería . Comenzaba a descubrir que todo podía decirse en lengua española sin que uno se hiciese automáticamente pesado, afectado, grandilocuente. Pero este descubrimiento llegaba demasiado tarde. Hacía ya mucho tiempo que era prisionera del francés” (Mantovani, 1979, p. 73). De este recuerdo podemos observar cómo los viajes y los viajeros constituyen una forma de temporalizar su propia biografía, y esto se aplica tanto a Ortega como a Ocampo. Y en cuanto al contenido de la anécdota, podemos observar cómo su temprano aprendizaje del francés le generó problemas internos y externos a la hora de comunicarse y comprenderse a partir de su experiencia con hablantes nativos franceses, con hablantes de otros castellanos, más ricos, más latinos, más profundos y menos “porteños” (Molloy, 2010, p. 22). Sus reflexiones están plagadas de extrañamiento y autocrítica, tanto a su formación casera con institutrices como a su sesgada educación, sus prejuicios, sus faltas.
En una búsqueda crítica y argumentada termina construyendo una fundamentación sobre su lengua materna y las diferentes relaciones que se crean con cada lengua que se aprende junto con una cultura. Lo que se puede decir en cada ocasión en cada lengua, será subsidiario de la relación del sujeto que enuncia y de la emoción que quiere expresar. Por eso, más allá del voluntarismo, Ocampo se declara “prisionera”.
En ese mismo ensayo establece una conexión entre sus experiencias personales, las reflexiones que le merecen y su impacto en la vida pública, que será una constante en su vida y obra. Se trata por un lado de la dimensión política que tomaron sus acciones como mujer, como editora y como escritora, ante las que ya se tiene que defender, públicamente, en 1931. Por otro lado, ya en estos primeros pasos de la Revista SUR expresa su conciencia de que “Para tratar de descubrir lo que ha podido pasar en tal o cual ser y lo que ha pasado en general, necesito comenzar por poner en claro lo que ha pasado en mí misma (...) Un hombre no conoce de los demás hombres, en definitiva, sino lo que ha aprendido a conocer de sí mismo y de sus semejanzas y desemejanzas con los diversos tipos humanos” (Ocampo, 1931, pp. 9-10). Es decir, ancla su capacidad de reflexión sobre lo humano, lo social, la ética, lo político, a partir necesariamente de su autoconocimiento y autorreflexión. De ahí su estilo de escritura caracterizado por el testimonio, la crítica, la opinión, y la autobiografía donde la primera persona de su narrativa es un paso necesario para salir, precisamente, de sí misma.
En esta línea, el problema de la traducción y las reflexiones sobre la necesidad de seleccionar el lenguaje con el que se habla en función del destinatario, será un tema recurrente en el trabajo y en la vida de Ocampo en diferentes niveles: en lo personal, en las cartas familiares, mezcla sin transiciones expresiones en varios idiomas (francés, castellano, inglés e italiano); desde su trabajo de editora concedió mucha importancia a la traducción de obras modernas al castellano, figurando en el catálogo de SUR las primeras traducciones de André Gide, de Virginia Woolf, por citar alguno; de hecho, este tema fue común a la Revista de Occidente fundada por Ortega y Gasset, llegando a compartir traductores. Cuando ella escribe en francés sus ensayos, ella misma se traduce al castellano la mayor parte de las veces, encontrando en varios casos ediciones en ambos idiomas en SUR (por ejemplo, el ensayo sobre Lawrence de Arabia).
La preferencia del francés
como lengua de autoexpresión también fue un tema de debate entre Ortega y
Ocampo. Para el pensador español la lengua de la filosofía era el alemán y en
la mencionada carta de febrero del 30 insta a Victoria a no abandonar sus
clases de lengua alemana como parte de su apertura a nuevas influencias
culturales.
2. Tagore y las casualidades
El segundo ejemplo es el de Rabindranath Tagore (1861-1941). Por casualidad y tenacidad Ocampo terminó siendo la anfitriona del escritor indio cuando de paso por Buenos Aires enfermó y no pudo proseguir su gira por América Latina a finales de 1924. Victoria recordará en 1961 -a petición del secretario de Tagore, Leonard K. Elmhirst en ocasión de un homenaje por el centenario del nacimiento del poeta- las peripecias y gestiones que permitieron que Tagore disfrutara de la hospitalidad de Ocampo en una villa alquilada cerca de su casa en San Isidro durante dos largos meses en que Victoria tuvo oportunidad de tener un acceso privilegiado a la intimidad y cotidianidad del pensador indio. Tras la recuperación y partida de Tagore mantuvieron una sincera amistad por carta hasta su muerte y llegaron a encontrarse una vez más en Europa en 1930. En esa oportunidad Ocampo fue la artífice de la primera exposición de las pinturas de Tagore (que llegó a producir más de 2.000 piezas) en la Galería Pigalle y que luego giraría por Londres, Berlín y en 1932 llegaría a la India.
En el relato que Ocampo narra en 1961 nos da algunas pautas de cómo se organizaban estos viajes: “En septiembre de 1924 se anunció que Rabindranath Tagore pasaría por Buenos Aires, rumbo a Lima. Desde ese momento, los que conocíamos sus poemas a través de las propias traducciones del autor, o la francesa de Gide, empezamos a esperar al poeta. Su llegada sería el gran acontecimiento del año. Para mí, fue uno de los grandes acontecimientos de mi vida” (Ocampo, 1961, p. 13). La temporalidad de estos viajes exigía una organización que por su complejidad permitía también prepararse para el momento de la llegada de los personajes ilustres. Entre el anuncio y el desembarco pasaban suficientes semanas para reorganizar agendas, releer los textos y así acoger y exprimir las visitas de las eminencias extranjeras. A su vez, estos hitos constituyen “acontecimientos”, que marcan, señalan y caracterizan los tiempos y biografías de quienes son sus espectadores y protagonistas en alguna medida.
Por otro lado, observando el propio periplo de Tagore, que en 1924 tenía 63 años y un delicado estado de salud, viajando largas semanas en barco para llegar a América, atravesándola por tierra y agua desde Buenos Aires a Lima, unos años después lo situamos en Londres, luego en París, luego de regreso a la India…., nos podemos preguntar entonces, ¿por qué viajaba? ¿por qué traducía él mismo sus obras cuando estaba a su alcance? ¿cuál era la función de estos traslados en esta época? ¿qué aportaba su presencia en tierras con otras culturas y paisajes, el contacto directo con sus gentes? Estas y otras cuestiones no serán objetos de estas notas preliminares sino que deberán ser desarrolladas en investigaciones futuras que puedan echar luz sobre este fenómeno que no fue característico de una cultura o territorio, sino que unió, conectó y relacionó a los artistas e intelectuales desde Asia a Europa y América.
Cabe señalar que en el relato de Ocampo se da cuenta de observaciones que hizo Tagore sobre la Argentina, así como de los temas sobre los que conversaron durante los dos meses de estadía y su subsiguiente correspondencia. Entre ellos, es de destacar la reflexión de Ocampo y Tagore sobre la música como lenguaje universal, que se ve truncada al no apreciar Tagore la música clásica occidental y al considerar Ocampo como “insoportablemente monótonas” las canciones bengalíes que el propio Tagore cantaba (Ocampo, 1961, pp. 72-73). El encuentro entre Oriente y Occidente propició argumentos y ejemplos para debatir sobre las posibilidades y condiciones del cosmopolitismo, sus límites, así como los condicionamientos de cada cultura como conjunto de prejuicios y expectativas que conforman el punto de vista sobre el mundo, sobre los otros y sobre la propia cultura.
Ocampo recoge un fragmento de una carta de Tagore a Romain Rolland evaluando su visita a América donde afirma, “mi ojeada a América del Sur no es reconfortante. La gente se ha enriquecido de repente, y no ha tenido tiempo de descubrir su alma. Es lastimoso ver su absoluta dependencia de Europa para sus pensamientos, que deben llegarles totalmente hechos. No les avergüenza enorgullecerse de cualquier moda que copian, o de la cultura que compran a aquel Continente…” (Ocampo 1961, p. 69). La elección del fragmento debe situarse en el año en que escribe Ocampo, 1961. En las últimas décadas -entre 1910 y 1960- el debate sobre la identidad americana y la de la nación argentina se ha constituido como uno de los problemas centrales de la política y de la intelectualidad.
Las visitas de los extranjeros produjeron una serie de escritos que funcionaron como críticas, como espejos deformantes y como esperpentos que azuzaron dichos debates hasta prácticamente la actualidad. Este texto de Ocampo es sin duda una vuelta de tuerca más, pero con la ventaja de tener cierta perspectiva y haber aprendido de la experiencia de escuchar al otro extranjero como si tuviera la autoridad para ello a la hora de definir lo que cada nación es. Así Ocampo amplía su reflexión para defenderse: “Lo que ocurría en la Argentina con viajeros como Tagore y Elmhirst en el año 1924 es que tenían datos muy deficientes y vagos sobre nuestra América Latina en formación y de origen español (…) Traté de poner en contacto al poeta con representantes auténticos de este país”, (Ocampo, 1961, p. 70). En este esfuerzo casi exhibicionista encontramos varias de las actitudes que se desplegaban ante los viajeros: fascinación, otorgamiento de un estatus de autoridad y la voluntad de mostrar lo que se cría propio de Argentina y de la argentinidad.
En otra ocasión, con motivo de la visita a la estancia de los Martínez de Hoz en Chapadmadal, Tagore se sintió decepcionado al observar la arquitectura inglesa y los muebles antiguos del casco de la estancia. En ese sentido, Ocampo le recrimina que su expectativa como extranjero de encontrar algo “esencialmente criollo” le parecía injusta y desfasada de la propia historia del país. Los cambios que se habían producido desde los relatos de los viajeros como Darwin y Hudson habían creado un país completamente diferente, que seguía en formación. Con la distancia que da el tiempo, Ocampo se auto recrimina que en su momento no fue capaz de responder a las críticas de Tagore y sin embargo es consciente de que en 1961, sabría perfectamente qué decirle para criticar su percepción.
La Victoria del 60 no es la del 24 ni la del 29, cuando escribe “Quiromancia de la Pampa” (Ocampo, 1929), texto con el que entra en el debate en torno al problema de la identidad nacional. En este texto dialoga con sus connacionales y con las miradas de los visitantes extranjeros de los años 20 en cuya nómina no sólo está Ortega sino también Keyserling y Waldo Frank. Reconoce la autora que estos viajeros culturales han sido interrogados por la sociedad visitada como si fueran quiromantes con capacidad de dar respuestas que cerraran la pregunta y direccionaran su acción colectiva.
Este proceso de maduración y crítica tuvo en los encuentros con Keyserling y Ortega entre 1928 y 1930 dos momentos cruciales para ella y para el debate sobre la identidad argentina. Podemos así observar cómo fue evolucionando la recepción de la palabra de los extranjeros por parte de la intelectualidad argentina desde la década del 10 hasta los años 60, desde una postura de admiración y sumisión hasta una crítica que implica una autocrítica que da cuenta de cómo el debate sobre la identidad argentina se ha enriquecido a través de la crítica de y a los viajeros extranjeros.
El texto de Ocampo de 1961 presenta otra característica interesante para el tema que nos ocupa. Como bien señala la autora, la lectura de Tagore en esa época estaba limitada a quienes conocían el francés y a pocas ediciones de sus obras, lo cual habla del restringido mundo de la cultura en la Argentina de la época. En la introducción del libro inserta un artículo que escribió para el periódico La Nación -pero que no llegó a publicarse antes de su visita al país- que se iba a titular “La alegría de leer a Tagore”. Ocampo analiza la lectura desde la categoría de la alegría tomada del filósofo francés Henri Bergson , que como ya hemos comentado, conoció en 1908 en París. Dicho concepto empieza a tener protagonismo en 1911 en una conferencia dictada por el filósofo francés en Birmingham y luego incluida en 1919 en La energía espiritual (Bergson, 1919), libro que compila conferencias y artículos dispersos de Bergson y será central en su último ensayo titulado Las dos fuentes de la moral y de la religión de 1932.
En su análisis compara las lecturas de Proust y Tagore como símbolos del placer y la alegría y concluye que “entrar en los poemas de Tagore, al salir de la novela de Proust, es el baño del viajero rendido y polvoriento después de una travesía del desierto occidental” (Ocampo 1961, p. 20). El conjunto del artículo es una reflexión sobre lo común de la experiencia estética, de la sensibilidad, más allá de las diferencias culturales. Pero también es una crítica a la agotada cultura occidental que mira hacia Oriente en busca de otras espiritualidades. Por otro lado es un ejemplo de análisis filosófico y literario temprano de Ocampo que pone en juego categorías filosóficas para comprender y expresar los problemas culturales y políticos que ya le preocupan como los límites de las lenguas, las posibilidades del cosmopolitismo y el análisis estético.
La metáfora de la literatura y de la lectura como viajes y del lector como viajero nos sitúa en el nivel de análisis de la lingüística. Nos remite al camino intelectual, la introspección y la intuición como motivos que se expresan de forma privilegiada en las metáforas del viaje como forma de expresión del cambio, del contraste, del crecimiento y de la evolución de la propia interioridad del yo que atiende a sus propios procesos de conciencia.
3. Keyserling y el desencanto
El tercer ejemplo en el que
nos detendremos es el del Conde de Keyserling
(1890-1946). Fascinada por su obra, a la que llega gracias a las publicaciones
de sus textos en la Revista de Occidente de Ortega y Gasset, Victoria le escribe expresándole la absoluta
admiración que le había despertado leer su obra. Así inician una relación por
correspondencia en 1927. Tras varios meses de intenso intercambio, ella
emprende viaje a París en diciembre de 1928 (4º viaje) e invita a Keyserling a encontrarse con ella en dicha ciudad,
sufragando sus gastos y caprichos (Lojo, 2007). Antes
de conocerse en persona ella ya lo ha invitado a dar unas conferencias a Buenos
Aires en 1929. El encuentro personal no fue ni como ella ni como él lo
imaginaron; el viaje a Argentina aun así se realizó, pero los desencuentros y
el distanciamiento de Victoria, junto con la reacción y recepción crítica de
los intelectuales argentinos produjeron un rechazo del alemán a la cultura
argentina y por extensión, a la americana, plasmando sus reflexiones en una
diatriba: Meditaciones sudamericanas (Keyserling,
(1933 b). Tras la muerte de Keyserling (1946) se
publicaron sus memorias (1951), y en ellas, Victoria ocupa su último capítulo,
vivido, según su testimonio, como una de las catástrofes de su alma (Lojo, 2007, p. 358). La propia Ocampo realiza un descargo
de la perspectiva de Keyserling, de su visión de la
Argentina, de las mujeres y de otras polémicas en su libro de 1951, El viajero
y una de sus sombras (Ocampo, 1951).
La correspondencia iniciada por Victoria, el encuentro, propiciado y pagado por ella, el viaje a Buenos Aires de 1929, auspiciado por ella también, produjeron una de las incursiones intelectuales más interesantes y polémicas dentro del debate sobre la identidad nacional y americana que se desarrolló en esta época.
Es de destacar por otro lado cómo el viaje toma un lugar privilegiado en la forma de concebir las memorias. Keyserling fue un gran viajero en vida y cierra su producción, tras varios tomos de diarios y reflexiones de viajes, con dos volúmenes de memorias titulados Viaje a través del tiempo. Conoció varios continentes y el viaje formó parte de su construcción filosófica. También de sus críticas. Cuando Victoria le responde, parafrasea a otro filósofo alemán, El viajero y su sombra de Nietzsche.
El despechado Keyserling arremete contra América y contra las mujeres
como reflejo del rechazo de Ocampo. Contra su opinión sobre su país reflexiona
sobre cómo el error de juicio de un viajero “determina en nosotros un retroceso
instintivo hacia nuestras verdades”, (Lojo, 2007, p.
363) señalando cómo el debate se había desarrollado a través de la defensa ante
las críticas de los extranjeros. En el descargo de Victoria encontramos un tema
que se repetirá en sus reflexiones críticas contra Gide
y en su texto “El imperio insular”. En estos tres momentos Ocampo arremete
contra los que piensan la mujer desde el deseo del varón, contra las
clasificaciones que categorizan a las mujeres como prostitutas, madres,
esposas, musas o grandes damas.
Estos encuentros podemos
situarlos en otro momento de inflexión de la biografía de Ocampo. Tras su
fallido matrimonio, su larga relación con Julián, primo de su marido, en este
viaje a Europa conoce a Drieu y a Keyserling.
A pesar de la relación que tuvo con ambos, su conciencia como mujer se modifica
a partir de estos encuentros y fomentará su iniciativa como escritora y gestora
cultural.
IV. Ocampo y su labor de mecenas
En su autobiografía, escrita
entre 1952 y casi su muerte en 1979 pero
publicada tras ésta, entre 1979 y 1984, encontramos en sus recuerdos
elaboraciones que hacen referencia precisamente a cómo su patrimonio se fue dedicando
a las diferentes empresas culturales. Quizá la más temprana es la de hospedar y
agasajar a Tagore durante su paso por Buenos Aires en 1924, para lo que tuvo
que vender una tiara heredada ya que sus padres no apoyaron dicho proyecto.
Cuando rememora su viaje de bodas (1912), a su paso por Roma, en el encuentro
con un primo de su marido, que a la postre le dedica unas palabras en una
novela recordando “la diadema de media luna” que portaba en la cabeza en una
fiesta de gala. Lo que ella rescata de esa escena es que terminó vendiendo la
diadema para sufragar los viajes de los intelectuales con los que trabó
relación y quiso que conocieran Argentina y que Argentina los conociera.
Carlos Pardo (2016), en su
estudio preliminar a una selección de textos de Ocampo, recalca que a pesar de
la fortuna familiar y la situación ventajosa que tuvo la moneda argentina en la
convulsa Europa de principios del siglo XX, “no puede llevarnos a pensar en
ella [Victoria Ocampo] como una niña mimada y caprichosa. La lectura de este
libro deja bien claro que de la fortuna de Victoria (y sus muebles y joyas y
casas…vendidos) salieron algunas de las mejores iniciativas culturales del
siglo XX. Victoria fue, aunque suene mal, una mecenas.
Pero no una mecenas que agasaja desde la distancia, sino compañera de viaje y
propiciadora de grandes proyectos (…) a su altura intelectual hay que sumar una
virtud de carácter aún escasa: la generosidad” (Pardo, 2016, p. XXI) . Ayerza concuerda con esta perspectiva y lo refleja en el
título del primer capítulo de su biografía de Ocampo planteando el primer
capítulo de su obra como “La infancia de una mecenas” (Ayerza, 1993, pp.
17-48).
La propia Ocampo reflexiona en
1953 sobre esta actitud: “Y yo siempre me he portado como una mecenas, sin
tener las debidas posibilidades materiales. En cuanto al dinero siempre he
vivido de un equilibrio inestable, dependiendo eternamente de rentas escasas,
vendiendo alhajas, muebles (y hasta casas) para llenar huecos y pagar deudas.
Este sistema dura poco. Se termina en la miseria” (Ocampo, 2016, p. 366). Tras
la II Guerra Mundial de hecho serán otros los que empiecen a patrocinar los
viajes de Ocampo a la ONU o a los juicios de Nuremberg,
invitada por el gobierno británico, por ejemplo.
Otra anécdota es sintomática
de la situación a la que llegó Ocampo en los años 50 (Ayerza, 1993, p. 257).
Con motivo de la visita del directorio de la UNESCO a Buenos Aires, relata el
estado decadente de los muebles de la casa de San Isidro y de cómo ella misa
tuvo que acarrear unos sillones hasta el tapizador, a
falta de empleados que la asistieran en esta época. Ya de anciana (Vázquez,
1991, p. 91) se lamenta incluso que la merma en su fortuna no le permite viajar
con tanta frecuencia como antaño. En estas notas preliminares podemos apreciar
cómo los viajes propios y ajenos fueron una constante en la vida de Victoria
que fueron enriqueciendo los debates literarios, políticos y culturales de las
diferentes épocas, a costa de su herencia y patrimonio.
V. Ocampo y el proyecto de SUR en sus viajes
A pesar de estos tempranos
mecenazgos, siguiendo a Ayerza (1993, pp. 109 y ss),
el comienzo de su independencia intelectual y laboral se produjo como
consecuencia del viaje de 1928 (4º). Tanto las decepciones en diferentes
ámbitos personales, como los encuentros con la vanguardia europea del momento,
produjeron una crisis y una autoreflexión en Ocampo
que dará lugar a una nueva forma de pensarse y proyectarse, más activa
intelectual y políticamente, más independiente como mujer y más creadora. Al
año siguiente toma la decisión de crear la Revista SUR como un compromiso
concreto con la literatura y la cultura de la Argentina, con la intención,
siguiendo sus propias palabras de “que se ocupe de problemas americanos (…) y
en la que colaborarán los americanos que tengan algo adentro y los europeos que
se interesen en América. El leit-motive será ese,
pero naturalmente, tratará también otros temas”.
Consciente también de la
dificultad de ser un extranjero en tierra ajena, su toma de partido por la
acción cultural internacional será desarrollada con conciencia y devoción con
un horizonte general cosmopolita pero ocupada en los
problemas internos de su país, que se debatía en la construcción de su propia autocomprensión. Quizá como una proyección (mecanismo
psicológico que conocía bien y sobre el que reflexionó en diferentes momentos
de su autobiografía) de la búsqueda de su propia
identidad -que debía ser apuntalada cuando no creada totalmente-, ve en su país
la misma necesidad de reflexión y construcción. La mirada del otro desde una
aspiración cosmopolita, en el caso de las naciones, es la mirada del
extranjero, por lo que en el marco de una concepción de la cultura como
posesión de todos los pueblos y de ninguno en particular, se abre el debate
interno, personal y nacional que será central en las siguientes décadas en
Argentina.
Ocampo cuando conoce a Tagore,
a Ortega y a Keyserling, consciente de su falta de
formación, se posiciona como discípula devota dispuesta a recibir lo que el
maestro le quiera entregar (Lojo, 2007, p. 365). señala cómo este viaje cambió su actitud de la sumisión
silenciosa, atenta, escuchando a los célebres varones de letras, anfitriona
dedicada, a una acción creadora de un nuevo espacio cultural donde ser una más,
en igualdad con extranjeros y varones, categorías ambas que durante su vida
habían sido opuestas a lo que ella podía ser. Una mujer que escribía
preferentemente en francés, pero que en Francia era “una belleza extranjera”
(Ayerza, 1993, capítulo 3), una mujer en una sociedad aristócrata y machista,
una argentina sospechosa de extranjerizante en su propia tierra. Una mujer que
debía construir su lugar en el mundo y su modo de vivirlo, o bien, construir un
mundo propio: en 1930 “vivió volcada en construir una argentinidad a su medida
y a la medida de los intelectuales que la rodeaban” (Barrantes, 2007, p. 12).
Los temas que se despiertan en
este momento de giro (1928) no sólo tienen que ver con pasar a la acción,
plantearse el problema de la identidad argentina como debate nacional e
internacional, sino también sus reflexiones sobre las mujeres. En este sentido
se repiten en su autobiografía comentarios sobre lo que “opinan los varones”
sobre las mujeres que resuenan a la postura de Virginia Woolf en Un cuarto
propio (1929).
Después de 1928 será por su
propia iniciativa que concretará otra forma de relación intelectual: un ir a
las fuentes. Lo cual significaba estar en contacto con los maestros. En este
estar en contacto los viajes serán su herramienta principal, para viajar a sus
lugares y a los centros culturales del momento, o para traerlos a Argentina
para que conozcan su lugar.
La biografía de Fryda Schultz de Mantovani
(1979) apunta en su planteamiento
precisamente a esta forma de pensar la vida de Ocampo, a través de los
encuentros con las personas que de alguna manera forman parte de la propia
Victoria (Mantovani, 1979, pp. 20 y ss), tanto en la
relación con sus grandes y variadas amistades como en la que pudo establecer
con las personas que admiraba por alguna razón, la biógrafa de Ocampo va
trazando el perfil del personaje sin seguir ni un criterio cronológico ni
temático, sino a través de las personas que atravesaron a Victoria en algún
sentido.
En 1930 emprende su 5º viaje,
esta vez para concretar y dar forma al proyecto de una revista americana. Molloy (2010: p. 17). lo describe
como un viaje de consolidación de la red intelectual que permitirá fundar SUR:
“Frecuenta a Drieu la Rochelle,
Fargue, Lacan, Stravinsky, Fondane. Drieu le presenta a
Malraux y a Huxley; Adrienne Monnier y Sylvia Beach le recomiendan que lea a
Virginia Woolf”. Después de 1931 los viajes de Ocampo tendrán siempre un
componente laboral que le permitirá ampliar sus amistades y su inserción en
nuevos ámbitos culturales e intelectuales como Londres, Madrid y Nueva York, que
hasta 1928 habían tenido un papel residual o inexistente.
VI. Otros viajeros
El caso de Victoria Ocampo
destaca por los motivos expuestos pero no fue el único ya que intelectuales
como Mallea, Borges o Cortázar emprendieron viajes
-también con destino central en París- como parte de su autocomprensión
de cómo ser un intelectual. Como señala Barrantes Martín, los viajes de
argentinos a Europa son fenómenos complejos que abarcan desde la búsqueda de
las raíces, la visita a los lugares idealizados por los relatos culturales, y
la pregunta sobre la relación de las ex colonias con sus metrópolis para
interrogarse sobre su dependencia, filiación o novedades. El problema de las
naciones americanas será por tanto una forma de interrogar sobre el problema de
Europa. Podemos observar que tanto las críticas de Ortega y Gasset a Argentina
como las de Keyserling, coexisten con sendas críticas
a sus propios países y al estado de la idea de Europa. Temas todos ellos que
ocuparon a los personajes que hemos desplegado en estas notas preliminares.
Se constituye así un juego de
miradas que se alimenta de la crisis de los imperios coloniales que se había
desarrollado en el siglo XIX, la crisis cultural que produjo “la Gran Guerra”,
y poco después las crisis económicas. Las formas artísticas y culturales que
imperan en el primer tercio del siglo XX en Europa expresan esta crisis de
identidad y confianza propiciando la mirada extramuros. Argentina, Brasil,
Australia u Oceanía serán lugares que los europeos interroguen buscando nuevos
vitalismos que devuelvan a Europa su vigor. Este desencanto implica una lectura
de su propia historia como elevación y descenso, como exaltación de una gloria
perdida y como crítica.
Es por ello que estos viajeros
que van y vienen pueden leerse desde cualquiera de las ópticas, la europea y la
americana, pero en todo caso hablan de la insuficiencia de la propia mirada y
la necesidad de buscar afuera respuestas que dentro no parecen encontrarse. El
viaje no suele dar esas respuestas. La vuelta es siempre una cierta forma de
desencanto porque las ilusiones proyectadas nunca se cumplen, los paraísos
perdidos y reencontrados no existen y la búsqueda no cesa.
Una anécdota que habla sobre
cómo Europa en el primer tercio de siglo perdió poco a poco su centralidad como
vértice de la cultura es el relato de Ocampo sobre su primer viaje a Nueva York
en 1929. El descubrimiento de otra forma de América, de otras configuraciones
raciales y sus nuevas formas creadoras refleja la atracción que generará esta
ciudad en detrimento de las ciudades europeas. Es también una nueva forma de
concebir el norte, mirando desde el sur, es un norte americano, con componentes
históricos similares, con migraciones comparables y con el mismo problema
planteado sobre su propia identidad. Es en este contexto que podemos leer la
aparición de la Revista SUR a través de la colaboración de Waldo Frank y
Victoria Ocampo, así como entender las palabras que ésta le escribe a Ortega y
Gasset sobre el perfil y los objetivos que tendría la futura revista: es una
revista americana.
El viaje de 1929-1930 cierra
los episodios de las memorias de Victoria Ocampo. En Buenos Aires, un año antes
había conocido a Frank. En París se había reencontrado con Tagore y había
declinado su invitación a viajar a la India con él. En vez de seguir hacia el
este, toma un barco rumbo a Nueva York donde descubre una nueva forma de
América. En la vuelta a casa narra su impresión al volver a escuchar hablar
español mientras cruza el Canal de Panamá. Este volver cierra su autobiografía en el año 30, donde comienza su
viaje editorial con SUR que será ya un viaje colectivo.
Dar la palabra en la revista
será parte del proceso de escucha y expresión de la propia Ocampo, que pasa de
pensarse como “rica de mi pobreza, esto es, de mi hambre” (Mantovani, 1979, p.
43), “yo no me tengo por escritora (…) que soy un simple ser humano en busca de
expresión” (Mantovani, 1979, p. 74) a escribir como cronista, como crítica
literaria, como testigo y participante de algunas de las gestas culturales y
políticas de su tiempo, como amiga de sus amigos, como argentina, americana y
mujer. En un continente que debía encontrar qué expresar y cómo, los viajes y
los viajeros configuraron los términos de las polémicas y las categorías con
las que seguimos pensándonos, criticando y hablando.
En esta triple dimensión de
mujer, americana y aristócrata, su encontrar su propia expresión será parte del
debate que trate de sacar de su subordinación, inferioridad y subalternancia a las mujeres, a los americanos y a los
outsiders de la cultura que contribuirá a la constitución de nuevos marcos
culturales, nuevos espacios y nuevos lenguajes. La escritura, sin duda, será
parte de este viaje de búsqueda y creación individual y colectiva.
VII. Conclusiones
En los diferentes ejemplos tratados encontramos viajes y viajeros que generan experiencias relacionadas con la identidad y su expresión como temas recurrentes en la época. Las descripciones de estos viajes y encuentros conviven con la comparación y la crítica como herramientas conceptuales para tratar de entender lo nuevo, lo otro, así como la propia identidad. Las polémicas que se repiten en estas experiencias se plantean como debates públicos: el lenguaje, la identidad personal, la nacional y la cultural, la expresión de las culturas americanas que se autoconciben como en construcción, la crítica a la decadencia europea, la expresión de las mujeres y su repercusión en la esfera pública como tema del feminismo de la época.
La forma del viaje como misión cultural de intercambio entre naciones y culturas fue una práctica habitual promovida tanto por estados como por particulares que refleja una voluntad de cooperación intelectual. Si bien la línea de trabajo expuesta es la filosofía, al lado de los personajes nombrados figuran también viajeros matemáticos, físicos, ingenieros, médicos, abogados, pedagogos etcétera. Sin duda los aniversarios de los procesos de independencia americanos fueron un estímulo para reflexionar sobre la evolución e identidad de las naciones así como el establecimiento de relaciones internacionales con los centros culturales de la época. Por ello, los debate sobre el tema identitario en todas sus dimensiones se desarrollaron con una participación central de los viajeros nacionales y extranjeros que aportaron nuevas perspectivas a los debates. Sin embargo, ha quedado expuesto que no fue una preocupación exclusiva de los americanos sino que estos interrogantes también afectaron a los europeos mismos.
Los viajes por lo tanto fueron una herramienta central en el desarrollo de la cultura tanto en Europa como en América, caracterizando este periodo del siglo XX.
El ejemplo de Victoria Ocampo permite ilustrar las diferentes tipologías de viajes: los de la alta burguesía argentina, los viajes de novios, los viajes intelectuales y los laborales. Por su participación en la vida cultural argentina también permite estudiar los viajes de extranjeros a su país en la primera mitad del siglo XX que se caracterizan por su variedad de perfiles, misiones y apoyos económicos. En este sentido Ocampo tempranamente apoya y fomenta las visitas y traslados generando una de las actividades de mecenazgo más complejas y ricas del panorama argentino y también con impacto en personajes e intelectuales españoles (Ortega y Gasset), alemanes (el conde de Keyserling) y franceses, (por ejemplo Drieu).
Bibliografía
Ayerza de Castilho, Laura y Felgine, Odile, (1993). Victoria Ocampo. Barcelona: Circe ediciones.
Barrantes Martín, Beatriz, (2007). “En la búsqueda de la identidad argentina: Victoria Ocampo y Herman von Keyserling” en Cartaphilus 1. Revista de Investigación y Crítica Estética, pp. 9-18.
Bergson, Henri, [1919] (2012) L’Énergie spirituelle, edición crítica realizada por Arnaud François, Élie During, Stéphane Madelrieux, Camille Riquer, Guillaume Sibertein-Blanc, Ghislain Waterlot, París, PUF, 2009. La energía espiritual, traducción al castellano de María Luisa Pérez. Torres, Madrid, Espasa Calpe, 1973.
Bergson, Henri, [1932] (2008). Les deux sources de la morale et de la religion. Editado por Ghislain Waterlot and Frédéric Keck. Paris: PUF; Las dos fuentes sobre la moral y la religión. Introducción de Jaime de Salas y José María Atencia, Madrid: Tecnos, 1996.
Campomar, Marta, (2010-a). “El exilio de Ortega y Gasset y la crisis de la etimologías”, Valparaíso, 2010, Congreso Internacional de la lengua española, Chile. (Consultado el 6/04/2022). https://congresosdelalengua.es/valparaiso/paneles-ponencias/america-lengua-espanola/campomar-marta.htm
Campomar, Marta, (2010-b). “Soledad Ortega y Victoria Ocampo. Una amistad heredada” en Revista de Occidente nº 348, mayo 2010, pp. 5-30.
Etchecopar, Máximo (1983). Ortega en la Argentina. Buenos Aires: Fundación Ortega y Gasset.
Fernández Terán, Rosario E. y Francisco A. González Redondo, (2010). “Las cátedras de la Institución Cultural Española de Buenos Aires. Ciencia y Educación entre España y Argentina, 1910-1940” en Historia de la educación, Universidad de Salamanca, 29, 2010, pp. 195-219.
Gigena, Daniel, “Tagore: el Nobel bengalí y un
encuentro trascendental con su amiga Victoria Ocampo” publicado en el diario La
Nación, 7 de mayo de 2021 https://www.lanacion.com.ar/cultura/tagore-el-nobel-bengali-y-un-encuentro-trascendental-con-su-amiga-victoria-ocampo-nid07052021/ (consultado el 5 de mayo de 2022).
Keyserling, H. A., Graf von, (1926a). El mundo que nace, Madrid: Revista de Occidente.
Keyserling, H. A., Graf v (1926b). “Europa y España”, Revista de Occidente, Nº 35, pp. 129-144.
Keyserling, H. A., Graf von, (1928). Diario de
viaje de un filósofo, Madrid: Espasa-Calpe.
Keyserling, H. A., Graf von, (1929). Europa. Análisis espectral de un continente, Madrid: Revista de Occidente.
Keyserling, H. A., Graf von, (1930). “El ‘sobreestimado’ niño”, Revista de Occidente, Nº 82, pp. 76-122.
Keyserling, H. A., Graf von, (1931). “Portugal”, Revista de Occidente, Nº 92, pp. 113-128.
Keyserling, H. A., Graf von, (1933). “Gana”, Revista de Occidente, Nº 120, pp. 294-325.
Keyserling, H. A., Graf von, (1933b). Meditaciones Suramericanas, Madrid: Espasa-Calpe.
Keyserling, H. A., Graf von, (1951). Viaje a través del tiempo, 2 Vols, Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
Lojo, M. R., (2007). “Un duelo con la sombra del viajero” LECTURA Y SIGNO, 2 (2007) pp. 355-366.
Mantovani, Fryda Schultz de, (1979). Victoria Ocampo. Buenos Aires: Ediciones Culturales argentinas. Ministerio de Cultura y Educación.
Molloy, Sylvia, (2010). “Victoria viajera: crónica de un aprendizaje” en Ocampo, Victoria, (2010), La viajera y sus sombras. Crónica de un aprendizaje. Selección y prólogo de Sylvia Molloy. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, pp. 9-42.
Ocampo, Victoria, (1929). “Quiromancia de la pampa” en La Nación, 29 de diciembre de 1929.
Ocampo, Victoria, (1931). “Palabras francesas”. Sur: revista trimestral. Año I, invierno 1931, pp. 7-25.
Ocampo, Victoria, (1951). El viajero y una de sus sombras (Keyserling en mis memorias). Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
Ocampo, Victoria, (1961). Tagore en las Barrancas en San Isidro. Buenos Aires: SUR
Ocampo, Victoria, (2010). La viajera y sus sombras. Crónica de un aprendizaje. Selección y prólogo de Sylvia Molloy. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica
Ocampo, Victoria, (2016). Darse. Autobiografía y testimonios. Madrid: Fundación Santander y Fundación SUR.
Ortega y Gasset, José, (1930). “Por qué he escrito ‘El hombre a la defensiva’”, OOCC, Tomo IV, pp. 301-305. Ref. p. 302. Publicado en La Nación, 13 de abril de 1930. Madrid: Ediciones Santillana-Fundación Ortega y Gasset.
Pardo, Carlos, (2016). “La vida copia a la literatura”, prólogo de Darse. Autobiografía y testimonios. Madrid: Fundación Santander y Fundación SUR, pp. XI-XXIV.
Pelosi, Hebe Carmen, (1999). Argentinos en Francia. Franceses en Argentina, una historia colectiva. Buenos Aires: Alfagrama Ediciones.
Urquijo Reguera, Mariana, (2010). “Tagore y Bergson. Caminos antagónicos y convergentes entre Oriente y Occidente” en La filosofía y la identidad europea, editado por Elena Nájera Pérez, Fernando Miguel Pérez Herranz, pp. 341-356.
Urquijo Reguera, Mariana, (2021). “Recepción y actualización del pensamiento de Henri Bergson en la cultura española. La contribución de Jaime de Salas” en Filosofía como historia de las ideas y de las formas políticas. Estudios en homenaje a Jaime de Salas. Madrid: Guillermo Escolar Editor.
Vázquez, María Esther, (1991). Victoria Ocampo. Buenos Aires: Planeta.
Vázquez, María Celia, (2019). Victoria Ocampo: cronista outsider. Buenos Aires: Fundación SUR.
Woolf, Virginia, (1929). Un cuarto propio. Buenos Aires: Editorial SUR
Apéndice. Viajes de Victoria Ocampo a Europa y viajeros en
Argentina
Se adjunta una breve
enumeración de los episodios mencionados en orden cronológico para facilitar la
lectura. Se señalan entre paréntesis los datos relacionados con viajeros que
llegaron a Buenos Aires para distinguirlos de los viajes de Victoria Ocampo.
-
1896: Primer viaje a Europa
1908: Segundo viaje.
Correspondencia con Mónaco Estrada. Asiste a clases de Henri
Bergson
(1911) mueren Vitola y Clarita
1912: 8 de diciembre:
Casamiento.
Tercer viaje. Viaje de novios. Conoce a Julián Martínez
(1916) Encuentro con José Ortega y Gasset en Buenos Aires
(1924) Tagore en Buenos Aires
(1926) Conoce a María de Maeztu en su primera visita a Buenos Aires.
(1927) Comienza correspondencia con Keyserling
(1928). Ortega en Buenos Aires. Segundo viaje auspiciado por la Asociación de amigos del arte (promovida por él mismo)
_____diciembre. Cuarto viaje. “La belleza extranjera”. Reencuentro con Ortega en París
1929: enero. Encuentro con Keyserling en París
____Por sugerencia de Keyserling y acompañada por Ortega visita a León Chesjov y conoce a su discípulo Benjamín Fondán. Lo invita a dar conferencias a Buenos Aires.
____Viaje de Keyserling a Argentina invitado por Ocampo.
1930. Quinto viaje
____organiza exposición de dibujos de Tagore. Tiene que rechazar acompañarle a India
____viaja a Nueva York para ir diseñando la revista
____ el relato de su vuelta (único regreso que relata, pone también fin a sus memorias)
1931. Primer número de SUR
Notas de autor
* Doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de
Madrid. Premio Extraordinario de doctorado por la UCM (2016). Beca de Formación
de personal investigador del Ministerio de Educación de España (2004-2008). Docente
de licenciatura en Filosofía en UCAMI y en diferentes programas de doctorado en
Argentina.
* Este
trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación que dirijo actualmente
en la UCAMI, titulado “Categorías filosóficas en el pensamiento de Victoria
Ocampo: análisis de sus recepciones filosóficas en sus escritos biográficos y
en su labor editorial”. Asimismo, entronca con otros trabajos previos sobre la
relación de la filosofía de Tagore (2010) y Bergson, y sobre la recepción de
éste en lengua castellana (2021).
Información adicional
Cómo citar este artículo:: APA: Urquijo Reguera, M. (2022). Notas para un
estudio sobre la importancia de los viajes de intelectuales en la constitución
del pensamiento y la cultura argentina: Victoria Ocampo como pretexto
(1916-1931). Nuevo Itinerario, 18 (1), 54-83. DOI: https://doi.org/10.30972/nvt.1815910