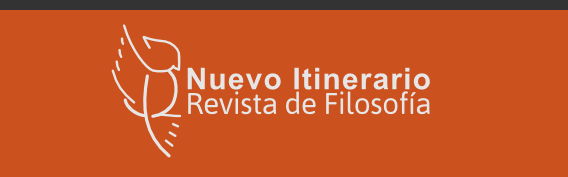A modo de introducción
Las últimas décadas del siglo
XIX encuentran a la Argentina en pleno proceso de consolidación estatal. Desde
múltiples espacios, y con actores de los más heterogéneos, se irá conformando
un imaginario que tomará referencias propias para señalar alteridades con todo
aquello/s que no forman parte en ese proceso de construcción de fronteras que,
en definitiva, respondería a una determinada comunidad imaginada (Anderson,
1993)[1].
En particular, en este trabajo, nos proponemos analizar uno de los aspectos
dentro de tales construcciones en la obra Viaje a la Patagonia Austral de
Francisco Pascasio Moreno: las referencias en torno al buen gusto[2].
Como veremos, nuestro autor encuentra discrepancias entre los centros civilizados, claramente asociado
a la élite de la cultura occidental, europea y cristiana, de finales del siglo
XIX, y los elementos que simbolizan a la barbarie,
propias de los indios con los cuales
tuvo contacto durante los viajes exploratorios hacia la región patagónica
sudamericana en la década de 1870[3].
En otras palabras, Moreno “encarnaría un nosotros que parece definirse, en
términos generales y multifacéticamente, a partir de la idea de civilización” (Risso, 2010:7), situación que evidenciaremos a partir de
las concepciones existentes en torno al buen gusto.
En este sentido, los relatos
recogidos en la fuente que analizaremos son el resultado de los viajes
realizados por Francisco Moreno hacia los actuales territorios de Chubut, Santa
Cruz, Lago Argentino y los Andes meridionales entre los años 1876 y 1877. La
ubicación temporal de los viajes no es un dato menor, puesto que nos
encontramos en pleno proceso de consolidación del Estado Nacional. De hecho, el
gobierno nacional es quien sustenta económicamente esta travesía y la misma
puede ser considerada como una estrategia dentro del proceso de delimitación de
fronteras, en el proceso de la exteriorización del Estado[4]. Más
precisamente, las expediciones tienen lugar durante el mandato presidencial de
Nicolás Avellaneda, (1874-1880), el más vehemente operador en la cuestión
fronteras, sin desconocer, por razones obvias, a Julio Argentino Roca
(1880-1886, 1898-1906) “quien convirtió la propia experiencia militar
expedicionaria en programa político y candidatura presidencial” (Torre,
2011:24).
No es de extrañar entonces
que, desde el inicio de su obra, Moreno deje en claro su temprana preocupación
por las fronteras irresueltas con Chile, especialmente aquellas situadas en la
región patagónica. Pues la importancia que adquiere su trabajo por la necesidad
de reconocimiento de los territorios explorados es central y se enmarca dentro
de la concepción temprana del país trasandino como una vecindad amenazante[5].
Al respecto, señalamos que tal concepción (la vecindad amenazante) es
incipiente en la década de 1870, puesto que no se realizan denuncias directas
frente al accionar “expansionista” chileno, aunque sí se identifica la
posibilidad de que la región patagónica se encuentre bajo sus planes de anexión.
Enmarcamos estas concepciones dentro de un conjunto más amplio de naciones del
cual Brasil también formó parte. Desde finales del siglo XIX Argentina, Brasil
y Chile fueron adoptando diversas medidas sustentadas tanto en la competencia
directa como en la desconfianza mutua. Esto provocó que en distintos momentos
surgieran carreras armamentistas, por ejemplo, entre Argentina y Chile hacia
1898/9 y 1978 o entre Argentina y Brasil en 1907/8. Estas situaciones de
tensión fueron acompañadas con la elaboración de numerosas publicaciones
tendientes a consolidar o proyectar un determinado proyecto de nación con miras
a lograr una supremacía regional. Un ejemplo de esto serían las doctrinas
geopolíticas elaboradas por Estanislao Zeballos o los
del barón de Río Branco en el cambio de siglos XIX al siglo XX[6].
Ya avanzado el siglo XX, las desconfianzas existentes sobre una hipótesis de
guerra vecinal, funcionaron como motor en la modernización y compra de
armamento militar, como también en el desarrollo de la industria ligada al
sector castrense. Es en este sentido en el que entendemos al concepto de
vecindad amenazante: es uno de los motivos que impulsaron la adopción de
ciertas decisiones por parte del Estado. Estos conceptos fundados esencialmente
bajo una imagen negativa, serán desarrollados
en profundidad en las décadas
siguientes y servirán de base teórica a la corriente nacional territorialista irredentista[7].
En este sentido, pasarán sólo
algunos años más desde la publicación de Viaje a la Patagonia Austral
para que encontremos el primer Tratado Limítrofe entre Argentina y Chile
(1881). En este hito fundante, en el que Moreno actúa como perito
, queda demarcada la frontera entre ambas repúblicas, según lo delimiten
las Altas Cumbres, quedado bajo la soberanía argentina toda la región
patagónica[8].
Asimismo, y por la importancia que se le confiere a la exploración de estos
territorios que se encontraban en disputa, en la obra de Moreno podemos
detectar una particularidad que comparte con la de otros relatos expedicionarios:
“el dispositivo de enunciación está atravesado por la tensión entre el yo y la
institución, y esta puede leerse en el plano de la escritura” (Torre, 2011:14).
Pues, si bien su obra está escrita en primera persona, tiene un marcado
carácter institucional ya que responde a su vez a las necesidades del Estado
argentino que solventa e impulsa tales expediciones.
Del mismo modo, debemos
destacar que el momento de producción y circulación de obras tales como las de
Moreno, coinciden con un periodo (1870-1900) en el que en la ciudad de Buenos
Aires es centro de transformaciones: los periódicos, las imprentas, los
editores, las librerías, la profesionalización del escritor y la autonomización de la literatura ofrecen un panorama muy
activo desde el punto de vista cultural y mercantil[9].
Precisamente, la fuente seleccionada hace referencia a la situación de la
región patagónica en la etapa previa a la denominada Conquista del Desierto[10].
Así, además de ofrecer descripciones que luego serán utilizadas por el Estado
nacional, los viajes exploratorios realizados por Francisco Moreno significaban
que él era el representante de la civilización
o que al menos podía identificar qué elementos la representaban, objeto de
análisis de este trabajo.
En lo que respecta al texto de este artículo, se deja en claro que la utilización del concepto indio, hace referencia directa a la utilización por parte de Moreno y responde a una facilidad de escritura y no a una fundamentación despectiva de nuestros pueblos originarios. Los conceptos civilización y barbarie aparecerán también en cursiva y su uso se corresponde con la anterior justificación y con la perspectiva metodológica adoptada para el análisis de los conceptos[11].
Comencemos, entonces, analizando el libro I que se aboca a la descripción de las Cuencas del Chubut y de Santa Cruz realizada entre los años 1876 y 1877.
Acerca de las Cuencas del Chubut y de Santa Cruz
Francisco Pascacio
Moreno (1852-1919) fue un reconocido científico naturalista, geógrafo y
arqueólogo argentino de la denominada “Generación del ´80”. Oriundo de una
familia patricia de la ciudad de Buenos Aires, logró se
reconocido por su labor de perito , en particular, en
la frontera sur entre Argentina y Chile. También se destaca su aporte al Museo
de La Plata (nombrado con su creación en 1885,
director vitalicio), que alberga una buena parte de la colección personal de
Moreno donada , en un primer momento, al Museo
Antropológico y Arqueológico de la provincia de Buenos Aires. Del mismo modo,
fue uno de los primeros impulsores en la creación de los Parques Nacionales y
tuvo un papel destacado en el proceso de institucionalización del Movimiento
Scout. Dentro de su trayectoria política, podemos mencionar su rol como
diputado nacional entre 1910 y 1913 [12].
Bajo el patrocinio del gobierno nacional, actúa como un funcionario más cuyas
labores le exigían el desplazamiento de la ciudad hacia territorios inhóspitos
de los cuales se desprende su escritura “supuestamente desinteresada y
descriptiva pero que es también una de las instancias más poderosas de
producción de icnografías nacionales, y que inventa e inventaría un territorio
que pueda servir de escenario al Estado roquista” (Andermann, 2000:121). Pues para afianzar al Estado nacional
en la región patagónica, era necesario conocer la topografía y las culturas que
allí habitaban, sobre todo ante la existencia de una potencial vecindad
amenazante. Al respecto Moreno sostiene que:
Nuestra cuestión con Chile que nos disputa lo
que la naturaleza y la firma de los Reyes ha hecho nuestro, aumenta el interés
que tienen para nosotros los territorios que hemos recorrido en mi último
viaje. Discutimos hace tiempo las Tierras Australes sin conocerlas, hablamos de
límites en la Cordillera, punto de separación de las aguas, y aún no sabemos qué dirección sigue ni donde concluye y si puede servir de
límite natural o no en las regiones inmediatas al Estrecho de Magallanes (1879:s/n).
En otras palabras, Moreno es
consciente de que su viaje y las labores que le son encomendadas se enmarcan
dentro del proceso de consolidación nacional, en especial, impulsado
por la temprana imagen de una vecindad amenazante. Asimismo, debemos señalar
que parte de la justificación de la soberanía argentina sobre la región
patagónica, se halla en el principio uti possidetis iuris. El uti possidetis juris, interpretado en
el contexto sudamericano del cambio de siglos XIX a XX, “establecía que
corresponderían tanto a la Argentina como a Chile, la soberanía sobre aquellos
territorios que tenían bajo su dominio durante la etapa previa a sus
independencias, esto es el Virreinato del Río de la Plata y la Capitanía de
Chile, respectivamente” (Fraga, 1983:161)[13].
De ahí que Moreno haga alusión a la “firma de los reyes”, justamente, para
consolidar su posición y también para fortalecer las causas que sustentan sus
viajes.
En consonancia con esto
último, debemos destacar que la descripción ofrecida por nuestro autor es
abundante en cuanto a los preparativos y a los motivos que lo impulsaron a
realizar este primer viaje. Francisco Moreno deja en claro la importancia de
reconocer el territorio, como se ha anticipado con anterioridad, para lo cual
cuenta con los medios proporcionados por el presidente y por el ministro de
Relaciones Exteriores[14].Del
mismo modo se atribuye el rol de ser un transmisor de una masiva información
que el resto de los lectores desconoce[15].
Al plantearse como tal, es indefectible realizar un paralelismo con los relatos
de los viajeros ingleses de la primera década del siglo XIX, quienes se
consideraban a sí mismos, de acuerdo a los postulados de Adolfo Prieto (1996),
en la misma clave que lo hace el reconocido perito argentino unas décadas
después.
Dicho esto, no podemos
desconocer que el naturalista argentino, al realizar sus viajes y reflejarlo en
sus obras, hace uso de una serie de conceptos que venían siendo utilizados para
referirse a los territorios que recorre . Un ejemplo
para comprender la relación existente entre la producción intelectual
contemporánea a Moreno y la utilización de los conceptos en la clave
metodológica que hemos esbozado, lo constituye la concepción acerca del desierto. Pues, “sin la ciudad, la
frontera y el mundo, el desierto no podía explicarse” (Torre, 2011:10). Es
decir que estamos frente a una construcción de significados que lejos de ser
novedosos, guardan una estrecha relación con, por un lado, una red de conceptos
que se hallan articulados entre sí y de la cual depende la autonomía de cada
uno de ellos, y por otro, con la narrativa propia sobre el desierto en el cual la producción de la Generación del 37 dejó
plasmada su impronta[16].
Tal vez un modelo emblemático de esta última situación, lo constituye la obra La cautiva (1837), de Esteban
Echeverría, en la cual se trata de investir ese espacio natural de una entidad
funcional a una estética y a un programa político. El desierto “se convertirá así claramente en el exterior de otra cosa”
(Torre, 2011:10). También contribuyeron a la creación de imaginarios sobre el indio y lo barbárico, obras célebres tales como El Facundo (1845), de Domingo Faustino Sarmiento a la que ya hemos
hecho mención, el Martín Fierro
(1872-1879), de José Hernández, así como Una
excursión a los indios ranqueles (1870), de Lucio V. Mansilla, entre otros.
En todo caso, debemos señalar que este proceso no fue lineal y que, en
Argentina al igual que en América Latina, la representación del territorio como
nación es una construcción del Estado[17].
Es así, que Moreno realiza su
trabajo cargado de estas concepciones y de otras más tales como la imagen
acerca del indio, los atributos que
le confieren y sus percepciones acerca del buen gusto, asociado a los centros civilizados que refuerzan tales
acepciones y pre configuran, a su vez, su relato reflejado en las obras. Esto
se manifiesta en la construcción simbólica de ese espacio-otro que suponía,
también, la tensión política con un otro-del-nosotros. En otros términos, “ese
otro era el indígena, sujeto que en los albores de la consolidación del Estado
Nación fue expulsado de la imagen del nosotros argentinos, la cual se fundaría
en el blanqueamiento identitario y la aún vigente
ficción de que sólo somos “hijos de las naves”(Risso,2010:3).
Dentro de estas concepciones,
la importancia de la convivencia era algo que se consideraba como peligroso
producto de los relatos que los viajeros ingleses habían dejado tras su paso
entre los años 1820 y 1835. Sin embargo, Moreno discrepa con tales acepciones
generalizadas y difundidas en la literatura argentina y deja en claro esta
situación:
Yo, que he vivido con ellos, sé que el viajero
no necesita armas mientras habite el humilde toldo. No será atacado, a no ser
en las borracheras, y si llega el caso raro de ser ofendido, lo será siempre
después de haber sido juzgado (1879:9)
Este fragmento, que ilustra su
posición en torno al concepto de justicia y de acción que considera tienen los indios,
tiene su justificación en la creencia de que los mismos no son malvados, sino
que, en los casos de violencia, los mismos se encuentran impulsados por
terceros. Esto da como resultado una imagen ambigua sobre el comportamiento de
los bárbaros, pues los mismos no
serían violentos más que en determinadas ocasiones y, por tanto, al tratarse de
una obra que describe la situación de frontera en la etapa previa a la
Conquista del Desierto, la justificación de la necesidad de avanzar sobre ellos
mediante expediciones militares debido a su carácter belicoso, no encontraría
justificativos en la prosa de Moreno[18].
Sin embargo, las primeras
aseveraciones entorno al buen gusto no tardan en llegar. Las diferencias en
relación a los alimentos que se sirven en los toldos de Shaihueque
y los que acostumbraba degustar en los centros
civilizados son muy amplias: hígados, pulmones y riñones crudos de yegua y
de otros animales, que los indios
mojan en sangre caliente, le causan rechazo[19].
El justificativo que encuentra para tal hábito alimenticio, al que se podría
calificar como repugnante de acuerdo a los parámetros culturales que porta
Moreno a la hora de realizar sus expediciones, es el desconocimiento de
estos (los bárbaros) acerca de otros
manjares cuyo sabor sea superior. Se realiza, entonces, la asociación de tales
prácticas propias del otro-indígena, con organizaciones sociales más atrasadas
que la occidental, europea y cristiana. Esta situación de “desconocimiento”
conllevaría una necesidad de educación en la “verdadera cultura” fortaleciendo
luego, los argumentos del avance militar sobre estas poblaciones que no
formarían parte de esa deseada comunidad imaginada por Moreno[20].
Asimismo, Moreno al igual que
otros viajeros, no dejan de remarcar la estrecha relación existente entre
algunas parcialidades nativas y el alcohol, especialmente en momentos de festejos
y de rituales:
Con el pretexto de propiciarse los favores del
Buen Espíritu hacen reuniones en las que, después de comer y beber a las
piedras sagradas y a las víctimas sacrificadas-potros, yeguas, toros y ovejas-y
haber regados las lazas, se entregan a borracheras desenfrenadas y beben días y
semanas enteras. En estas circunstancias es cuando el viajero peligra
(1879:10).
Las situaciones en las que
corre sangre entre los habitantes de las tierras exploradas, momento en los que
existiría una simbiosis entre el consumo de alcohol y los bárbaros, son recurrentes y así lo deja en claro nuestro autor. Los
peligros, en estas ocasiones para los viajeros aumentan, ya que durante los
festejos de aquellos que anteriormente le habían dado asilo de manera servicial,
se convierte en una trampa de la que a veces resulta difícil escapar. En este
caso, el consumo desmedido del alcohol encuentra vinculación con la violencia
en los actos festivos, algo que en los centros
civilizados es extraño e indeseable, ya que el comportamiento en lugares
públicos o en eventos festivos era algo importante en la vida social de la
élite rioplatense de finales del siglo XIX[21].
Del mismo modo, en los toldos
de Ñancucheuque, Moreno expresa la dicotomía entre el
increíble agasajo recibido, con frutillas servidas en fuentes de plata y la
excelente decoración del lecho con cueros pintados, pero en donde “abundaban
asquerosos e incómodos insectos”(1879:12).
Concretamente, la limpieza es presentada como algo deseable en la prosa de
nuestro autor, ya que representaría a la civilización
y, por ende, los indios no serían
portadores de tales consideraciones a la hora de servir sus alimentos. En
efecto, no sólo bastaba con el uso de utensilios de plata o con bellas
decoraciones, sino que era necesario un escenario completo que contemplara
otros elementos que le son ajenos a los indios
por pleno desconocimiento del buen gusto reproducido sólo en los centros civilizados. Pero, además, al
señalar la dicotomía existente en el agasajo de Ñancucheuque,
deja al lector una sensación de que los indios tienen intenciones de
asimilarse a la civilización aunque claro está, no serían portadores del
buen gusto al pertenecer a otra cultura que no es la occidental y cristiana de
finales del siglo XIX[22].
Por otra parte, los rituales
en donde la naturaleza y la religión entran en escena le merecen una especial
atención. Las escenas de promiscuidad y de acecho hacia las mujeres “más
bellas” son recurrentes en los distintos actos festivos en los que Moreno
participó. Asimismo, no duda de calificar a las mujeres de edad avanzada como
“horrible”(1879:109), lo que indicaría que uno de los
parámetros de belleza presentes se halla ligado a la juventud[23].
Conviene explicar que los ancianos cumplían con diversos roles dentro de las
diferentes organizaciones, sobre todo el de ser portadores de conocimientos. En
particular, en la obra se señala que una de las funciones que cumplían las
ancianas en las tolderías, es la de contar historias, fabulas que atrapan a
quien se siente a escucharlas. Es así que se toma nota de una historia en
especial en donde la muerte aparece en escena y el dolor por una pérdida
amorosa se entrelazan con la superstición[24].
Indefectiblemente, la ciencia asociada a la civilización
lo lleva a desacreditar tales prácticas, de hecho, su interés por resaltarlas
como un dato de importancia tendría la intensión de resaltar una vez más, la
dicotomía existente entre dos universos diferentes, desiguales y asimétricos.
Como se ha mencionado con
anterioridad, el lugar que ocupaba el sexo entre los festejos y celebraciones
mapuches es algo que a Moreno le interesa resaltar para que los lectores
contemporáneos tomaran conocimiento, así como también los episodios en donde
los sacrificios cobran protagonismo:
Después de las grandes orgías, no he
presenciado escena más espantosa que aquella. Las víctimas maniatadas,
revolcándose y lanzando mugidos lastimeros, no inspiraron compasión a los
sacrificadores que les abrían el vientre, arrancándoles brutalmente el corazón
para favores de Dios. El vértigo de la sangre les daba un aspecto feroz cuando,
así desnudos, bañados en ella, corrían de pie delante de sus víctimas,
regándolas con licores o llenándoles la boca con los pastos más delicados y que
ellas más habían estimado en vida (1879: 127).
Esta escena, que pertenece al
cuarto día de celebración mapuche al borde del Caleufú,
sirve de ejemplo para evidenciar cómo Francisco Moreno analiza, bajo los
preconceptos de la civilización,
estos actos en donde se entrecruzan diversos elementos ajenos al buen gusto: la
desnudes, el consumo desmedido del alcohol y los sacrificios con fines
rituales. Todos estos elementos no son considerados como válidos bajo el patrón
cultural de la élite rioplatense y/o europea del cual los potenciales lectores
y él mismo forman parte[25].
Por ende, el buen gusto sólo reproducido y pre configurado en los centros civilizados no presentaría
similitud alguna con tales actos desenfrenados en los que nuestro autor se
detiene a describir con cierto énfasis, con un claro posicionamiento
diferenciador de aquello que conformaba una delimitada comunidad imaginada.
Asimismo, las dicotomías
planteadas en términos de civilización-barbarie
se reforzarán en los distintos viajes realizados por parte de la élite hacia
Europa, empero, estableciéndose también diferencias entre la vida de las
grandes metrópolis del viejo continente y aquella desarrollada en Buenos Aires.
El mismo Moreno participará del conjunto de actores que, potenciado por la
consolidación del grupo social que dirige al país luego de 1880, viaja a Europa
para “santificarse allá y regresar consagrado, dando origen a un movimiento de
entonación mística: el gentleman viajero”(Viñas,
1982:50). En este sentido, el gentleman que experimentó el recorrido por
Europa, vuelve al país con una clara identificación con el “ser europeo” y con
una mirada sobre el territorio argentino que se desprende, propiamente, de la
internalización de los valores y costumbres. Esto conllevaría, necesariamente,
la idea de una comunidad imaginada de la cual los habitantes originarios de la
región patagónica con los que tuvo contacto no integrarían. Esta diferenciación
hacia adentro generó consensos acerca de quiénes y cuáles prácticas deberían
considerarse como civilizadas y cuáles como bárbaras.
En este sentido, otro elemento
que no se condice con los círculos de élite que frecuenta, como hemos ya
nombrado, es el de la limpieza. En ocasión de la excursión realizada a Shehuen- Aiken, nuestro autor
aconseja a las personas con “estómago débilmente constituido”(Moreno,
1879:228) que no intenten ingresar siquiera a los toldos debido a las
condiciones que existen en los mismos pues abundan los insectos y los olores
nauseabundos que se corresponden a su vez con el tipo de vida llevado por los salvajes. Se presenta, una vez más, la
existencia de dos mundos antagónicos en donde el buen gusto sólo forma parte
del universo al cual pertenece Moreno.
El resto de la primera parte
de la obra transcurre entre descripciones detalladas del territorio recorrido
tanto de la vegetación y del clima como también de la formación geológica.
Asimismo, Moreno realiza un comentario en relación al apresamiento de la nave
Jeanne Amèlie ,a la que considera como injustificable[26].
El apresamiento de esta barca francesa se produjo en 1876 por parte de una
corveta chilena de guerra. La misma se encontraba cargando guano en la
desembocadura del Río Santa Cruz bajo autorización del cónsul argentino en
Montevideo y su captura por parte de la armada chilena significaba un
desconocimiento de la soberanía argentina sobre ese territorio. Al respecto,
consideramos que la observación que realiza Moreno acerca de este acto no se
encuentra aislada del propósito de reconocimiento del “territorio nacional”
bajo la idea de vecindad amenazante representada por Chile[27].
En consonancia con estos planteos, consideramos que esta incipiente imagen
actuó uno de los factores que motivaron las acciones emprendidas en materia de
fronteras nacionales y en el reconocimiento de territorios escasamente
explorados. Esto aparece de manera clara sobre todo en la primera parte,
mientras que en el segunda Moreno avanza sobre las
caracterizaciones del entorno tal como veremos a continuación.
El Lago Argentino y los Andes meridionales
La segunda parte de la obra de
Moreno se encuentra dedicada al análisis y a la descripción pormenorizada del
renombrado Lago Argentino, la visita a los glaciares que en la actualidad
portan su nombre y de los lagos Viedma y San Martín, de los cuales por aquel
entonces se desconocía su existencia (no así para los pueblos originarios que
las habitaban desde hace siglos) finalizando con el viaje a Punta Arenas, en
actual territorio chileno[28].
La descripción de nuestro
viajero antropólogo es más que minuciosa en lo que refiere al paisaje y a la
conformación geológica del territorio, que, en algunos momentos, le resulta
chocante y hasta triste por su carácter de monótona. Aun así, una buena parte
de su alimentación fue provista por la fauna autóctona existente en esos
territorios. Por ejemplo, en el recorrido realizado el 25 de enero encuentra un
manantial perdido que se halla repleto de guanacos que intentaban combatir al
calor, lo lleva a Moreno a sostener lo siguiente:
Es el fragmento de territorio más triste que
he cruzado. Reina una aridez espantosa; la sequedad se opone al desarrollo de
la vida orgánica y asombra que el guanaco recorra esta tierra muerta
(1879:284).
Por el contrario, la belleza
de los paisajes y el abrigo que encuentra en la mata de calafate deslumbran a
Moreno en su ascensión por el río Santa Cruz al momento de la llegada al
renombrado Lago Argentino en donde, además, disfruta del agua de aquel lago que
prefería antes que al “más exquisito champagne”(1879:331),
propio del buen gusto de la élite de los centros
civilizados[29].
Completan a esta agradable experiencia, alimentos tales como pinche, avestruz,
guanaco, fariña frita y dulce de leche como postre acompañado por café y
galletas. Todo esto, le lleva a denominar a este acto como un banquete (Moreno,
1879:332).Probablemente esta sea una de las pocas escenas en las que el
naturalista se halla a gusto e identificado en una región inhóspita, alejada
espacial y culturalmente de los centros
civilizados. La frontera, entonces, queda desdibujada para dar paso a
momentos de concordancia bajo los parámetros culturales desde los cuales
observa. En otras palabras, la construcción de una comunidad imaginada que
sustenta sus rasgos en torno a la diferenciación con aquello que le resulta
ajeno, se torna un tanto más difuso. Los márgenes de exclusión (o acaso de
exclusividad) quedan desdibujados, al menos parcialmente.
La majestuosidad del lago y la impresión de
haberlo navegado por medio de un bote, hacen de esta experiencia algo para
destacar en la vida de nuestro autor. La impresión que le generó llegar a
tierras en donde ningún otro humano, salvaje
o civilizado, había estado antes,
no encuentra comparación siquiera con las más grandes ciudades en las cuales
estuvo presente. Es en ese momento clave en el que siente la satisfacción de
haber cumplido con su misión. En este sentido, evidenciamos en su prosa esta
vocación institucional a la que él se siente sujeto por la propia demanda del
Estado en el contexto de delimitación fronteriza y reconocimiento del
territorio en que se establecerá de manera soberana[30].
Así. las expediciones realizadas por el perito
argentino cobran importancia, como hemos esbozado anteriormente, en el proceso
de consolidación nacional, aportando conocimientos que contribuyen a dar
solución al problema de la integridad territorial en el contexto en el cual
existe una potencial vecindad amenazante[31].
Siguiendo con el análisis de
la obra, en otro encuentro con los indios, Moreno debió entregar una buena parte de sus provisiones, diezmadas por la
navegación en el lago, cumpliendo con las promesas de Shehuen-Aiken.
Habiendo resuelto tal situación, se da inicio a las celebraciones. Nuevamente,
nuestro autor hace foco en resaltar algunos aspectos:
Es asqueroso el espectáculo que presentan
estas terribles viejas, ya borrachas. Estas infernales brujas, repugnantes
engendros, degradan la danza saltando borrachas alrededor del brasileño que, en
el paroxismo del terror, se ve rodeado por estas mujeres de caras pintadas de
negro y de melenas desgreñadas(Moreno, 1879:367).
Incluso en tal celebración, a
nuestro autor se le hace un ofrecimiento de una joven que le merece la
calificación de “repelente en extremo”(Moreno,
1879:367) , lo que señala una vez más, que tanto la prosa de este naturalista
como la de otros relatos expedicionarios presentan “la existencia efectiva de
dos mundos” (Torre, 2011:18). El buen gusto del que Moreno se considera
portador lo aleja de tal situación, estableciendo y fortaleciendo la
diferenciación entre el “nosotros” y los “otros”, lo cuales no formarían parte
del proyecto de nación entendiendo a esta como una comunidad imaginada.
Siguiendo con la travesía, el
relato avanza sobre el arribo a las tolderías del cacique Collohue,
en donde lo agasajan con un asado de bagual. Al respecto, señala que las
cantidades que se sirven en lugares civilizados
superan en cantidad a la la porción servida. Allí mismo Moreno efectúa una
aseveración muy significativa:
La civilización y la barbarie son
representadas hoy por un inculto individuo, pues Collohue,
luego de que se cansa de hacernos oír música francesa, prorrumpe en alaridos
patagónicos, esta vez de gozo, al ver una botella que le señalo. Es
aguardiente, el néctar de la vida, la producción humana que más interés tiene
para él; olvida el órgano, cae redondo, para acercarse apresurado a tomar la
botella que escondo a mi turno, exponiéndome al odio pasajero del benévolo
gigante(1879:373).
Este excelente pasaje ilustra
con claridad la dicotomía que poseía nuestro autor entre aquello que considera civilizado y entre aquello que representa
lo bárbaro. Una vez más, el aparente
buen gusto por la música francesa que expresa Collohue
confronta abruptamente por la predilección por el alcohol, que nuestro autor
asocia directamente, como hemos recogido en diversos pasajes de este trabajo,
con la barbarie. De modo tal que, la
aclaración al respecto del aguardiente como la producción humana que le
despierta el mayor interés posible a Collohue no es
un dato menor, pues le quita en algún sentido una humanidad que él y el resto
de la civilización poseen. Pues el
consumo de alcohol desmedido era propio de la barbarie. Esto guarda una relación directa con la creencia de que
las sociedades humanas atravesaban por diversas instancias o fases de
evolución, en el cual la barbarie estaría dada por el estadio primigenio y la
civilización la cúspide del desarrollo humano. Aquí “las sociedades indígenas
encarnarían la barbarie que era indispensable combatir para alcanzar la
civilización a estilo Europa moderna y América del Norte” (Stefanelli,
2016:4).
Un dato de interés es que
Moreno, posteriormente, aprovecha tal devoción por el alcohol por parte del
cacique al momento de hacerse con los caballos que necesita para proseguir con
su viaje. Este un ejemplo que le sirve a nuestro autor para demostrar una
supuesta superioridad cultural en la clave de las teorías que esgrimían la
existencia de un evolucionismo cultural, diseminado hacia finales del siglo XIX
e inicios del siglo XX, principalmente en aquellos países de Europa Central que
se encontraban en pleno desarrollo.
Pasemos, entonces, a realizar
un balance general de los análisis realizados a lo largo de este artículo.
A modo de conclusión
Recorrer los territorios de la
región patagónica con sus características geográficas y climáticas propias, no
era una labor que resultara fácil para quien se atreviera a emprender la
travesía. Los recursos y el grado de dificultad presentada en las zonas recorridas
se transformaron en graves impedimentos, barreras, que Francisco Moreno debió
soportar hasta sufrirlo en carne propia. Esto es expresado por nuestro autor en
sus escritos , en los cuales se conjugan descripciones
detallas tanto de las formaciones geológicas, la flora, la fauna, como de los
pueblos originarios que la habitan. También abundan las experiencias personales
y percepciones al respecto, que cautivaron al público lector al cual se
dirigía, así como también despierta el interés actual para ser analizado como
fuente histórica, literaria e intelectual.
En suma, a lo largo de este
trabajo, se trabajó en base al objetivo de recuperar aquellos pasajes en los
que aparecían referencias al buen gusto en el marco de la dicotomía civilización- barbarie. Como se pudo
evidenciarse, las fronteras demarcadas dentro de la comunidad imaginada que
encarnaba la civilización actuaron como un parámetro mediante el cual el
naturalista argentino realizó sus descripciones. No obstante, dentro de todo lo
que resultaba ajeno a estas concepciones existían algunos matices. Por ejemplo,
en la diferencia que establece entre los rasgos pacíficos de los pueblos
originarios y su contraste con su comportamiento durante los episodios
festivos, en los que el alcohol entra en escena para convertirse en un elemento
central, casi constitutivo de la barbarie.
Esto último, el exceso en el consumo de alcohol, se alejaba de todo aquello que
podía considerarse como de buen gusto bajo los patrones culturales de la elite
rioplatense de finales del siglo XIX. No es de extrañar, entonces, que nuestro
autor haya sentido miedo en los festejos en donde se conjugaban la sexualidad y
lo religioso en un clima de desenfreno en donde se daba rienda suelta a las
pasiones. Estas fiestas con tales características, son analizadas con especial
énfasis por Moreno quien, al estar observando en ocasiones perplejo, intentaba
que los lectores captasen aquello que no se atreverían a presenciar por su
carácter bárbaro. Pues sus
concepciones acerca del comportamiento durante reuniones y festejos públicos
propios de la élite de finales del siglo XIX, difieren y contrastan con las
costumbres de las diferentes naciones
indias que le tocó presenciar.
Dicho de otro modo, dentro de
la comunidad imaginada civilizada, las
distintas parcialidades originarias visitadas por Moreno no tendrían lugar.
Esto habría reforzado una imagen necesariamente negativa que luego fue
profundizada y difundida de manera general durante las décadas siguientes. En
todo caso, en su relato evidenciamos cómo la utilización de los conceptos se
encuentra asociado a la carga propia que trae consigo y la referencia a una red
mucho más amplia que da el sustento y la autonomía cada uno de ellos. Por
tanto, un análisis sobre su obra a partir de la utilización de los conceptos de
centros civilizados, bárbaros, desierto e indios debe
contemplar, indefectiblemente, la consideración del contexto histórico en el
cual se insertaban y se difundían. Al respecto hemos señalado que la temprana
imagen de una vecindad amenazante habría impulsado el auspicio del gobierno
nacional de estos viajes realizados por Moreno, algo que este reconocido perito
reconocía en sus trabajos.
Posteriormente, su figura
quedará asociada justamente a su labor en la demarcación de la frontera, sobre
todo por su participación activa en la resolución de los conflictos que
surgieron a la hora de definir los límites entre Argentina y Chile. En
particular actuó como agente mediador entre ambos gobiernos en torno a la
carrera armamentista surgida en los últimos años del siglo XIX y que culminaría
con la firma de los Pactos de Mayo de 1902. No obstante, también hay
detractores de su persona, ya que es considerado como un agente clave en la
planificación de la “Conquista del Desierto” o incluso, por las diferentes
colecciones presentes en el Museo de La Plata. En todo caso, su legado como
viajero intelectual y su grado de participación en las diferentes acciones
emprendidas por el Estado argentino desde 1870 en adelante, queda abierto al
debate y a la reflexión, algo que excede a esta primera aproximación que hemos
realizado.
Bibliografía
Alonso, C. (1989). Civilización y barbarie, Hispania, Vol. 72, No. 2 ,pp. 256-263.
Anderson, B. (1993). Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. México: Fondo de Cultura Económica.
Andermann, J. (2000). Mapas de poder. Una arqueología literaria del espacio argentino. Rosario: Beatriz Viterbo Editora.
Boholavsky, E. y Godoy Orellana, M. (Ed.) (2010). Construcción estatal, orden oligárquico y respuestas sociales. Argentina y Chile 1840-1930. Buenos Aires: Prometeo Libros; Los Polvorines; Universidad Nacional de General Sarmiento.
Botana, N. (1998). El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1996. Buenos Aires: Sudamericana.
Bourdieu, P. (2010). El sentido social del gusto. Elementos para una sociología de la cultura. Buenos Aires: Siglo XXI.
Bruno, P. (2009). La vida letrada porteña entre 1860 y el fin de siglo. Coordenadas para un mapa de la élite intelectual. Anuario IEHS, N°24, pp.339-368.
Bruno, P. (2014). Introducción Sociabilidades y vida cultural en Buenos Aires, 1860-1930. En P. Bruno (Dir.). Sociabilidades y vida cultural: Buenos Aires, 1860-1930. Bernal: Universidad nacional de Quilmes.
Cicerchia, R. (2005). Viajeros. Ilustrados y románticos en la imaginación nacional. Buenos Aires: Troquel.
Dalla Corte, G. Ventura, M. y Lluís A. (edit.)(2006). La Frontera entre limits i points. Barcelona: Casa América Catalunya.
Dávilo, B. y Gotta, C. (comp.). Narrativas del desierto. Geografías de la alteridad. Rosario: UNR Editora.
De La Fuente, A. (2016). Civilización y barbarie: fuentes para una nueva explicación del Facundo. Bol. Inst. Hist. Argent. Am. Dr. Emilio Ravignani, n ° 44, pp.135-179.
Di Pasquale, M. (2011). De la historia de las ideas a la nueva historia intelectual: Retrospectivas y perspectivas. Un mapeo de la cuestión. Universum, vol.26, n.1, pp.79-92.
Di Renzo, C. (2018). La comunidad imaginada por Estanislao Zeballos: entre la defensa de la soberanía nacional argentina y la instigación a la solución de los conflictos por medio de las armas. Conjuntura Austral, vol. 9, no 45, p. 43-56.
Di Renzo, C. (2019). Vicente Quesada: Política Exterior y creación de un otro negativo en el contexto de las carreras armamentistas entre el ABC a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Cuadernos de Marte, año 10, n°16, pp. 11-43.
Di Renzo, C. (2021). Entre el Acta de Montevideo y la “transición democrática”: actores a favor y en contra de la mediación papal, 1977-1985”. RES GESTA, n°57 , pp.185-206.
Fasano, H. (2006). Expert Francisco Pascasio Moreno A Civil Hero. La Plata: The Francisco Pascasio Moreno of La Plata Museum Foundation.
Fernández Bravo, A. y Torre C. (2003). Introducción a la escritura universitaria. Ciudades alteradas. Nación e inmigración en la cultura moderna. Buenos Aires: Granica.
Fraga, J. (1983). La Argentina y el Atlántico Sur. Conflictos y objetivos. Buenos Aires: Instituto de Publicaciones Navales.
Ghilardi, O. (2004). La Generación del'37 en el Río de la Plata. Córdoba: Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba.
Halperín Donghi, T. (1982). Una nación para el desierto argentino. Buenos Aires, CEAL.
Halperín Donghi, T. (1995). Proyecto y construcción de una nación (1846-1880). Buenos Aires: Ariel.
Heinsfeld, A. (2013) A influência de Ratzel e Maham na política externa do Barão do Rio Branco. Revista de Geopolítica, v.4, nº1, p.115-134.
Hosne, R. (2005). Francisco Moreno. Una herencia patagónica desperdiciada. Buenos Aires: Emecé
Katra, W. (2000). La generación de 1837. Los hombres que hicieron el país. Buenos Aires: Emecé.
Kosselleck, R. (1993). Futuro pasado: para una semántica de los tiempos históricos. Buenos Aires: Paidós.
Lacoste, P. (2003). La imagen del otro en las relaciones entre Argentina y Chile:1534-2000. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
López, S. (2001). Representaciones de la Patagonia: colonos, científicos y políticos, 1870–1914. Tesis Doctoral en Historia por la UNLP.
Manero, E. (2014). Nacionalismo(s), política y guerra(s) en la Argentina plebeya(1945-1989). San Martín: UNSAM EDITA.
Miranda, M. y Vallejo, G. (2005). Darwinismo social y eugenesia en el mundo latino. Buenos Aires: Siglo XXI.
Morales Raya, E., Dalla Corte, G. y Vázquez Recalde, F. (2012). La frontera argentino-paraguaya ante el espejo. Porosidad y paisaje del Gran Chaco y del Oriente de la República del Paraguay. Barcelona: Universitat de Barcelona.
Moreno, F. (1879) Viaje a la Patagonia Austral emprendido bajo los auspicios del Gobierno Nacional (1876-1877). Buenos Aires: Imprenta de La Nación, San Martín.
Oszlak, O. (1987). La formación del Estado argentino: orden, progreso y organización nacional, Buenos Aires: Planeta.
Oyarzabal, G. (2005). Los marinos de la Generación del Ochenta. Buenos Aires: Emecé.
Palti, E. (2007). La nueva historia intelectual y sus repercusiones en América Latina. Revista de Historia Unisinos, sept-dic., pp. 297-305.
Prieto, A. (1996). Los viajeros ingleses y la emergencia de la literatura argentina. 1820-1850. Buenos Aires: Sudamericana.
Quijada, M. (1998). Ancestros, ciudadanos, piezas de museo. Francisco P. Moreno y la articulación del indígena en la construcción nacional argentina (siglo XIX). Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, vol. 9, n° 2, pp. 21 – 46.
Risso, J. (2010). Narrativa de viajes, nación y alteridad. El otro-indígena en los relatos de viaje de Francisco P. Moreno. (1872-1879). Revista Pilquen, núm. 13, pp. 1-14.
Silva, L. (2007). El proceso de complejización social y centralización política en Nordpatagonia. Siglo XIX. La jefatura de Valentín Sayhueque, Tesina de Licenciatura en Historia. UNCO. Neuquén.
Stefanelli, S. (2016). Recorriendo las Tolderías de Valentín Sayhueque: Reminiscencias de Francisco Moreno 1870-1880. Trabajos y comunicaciones, (43), pp.1-9.
Souto Kustrín, S. (2007). Juventud, teoría e historia: la formación de un sujeto social y de un objeto de análisis. Historia Actual Online , n °13, pp.171-192.
Svampa, M. (1994) El Dilema Argentino Civilización o Barbarie : De Sarmiento Al Revisionismo Peronista. Buenos Aires: El Cielo por Asalto.
Torre, C. (2007). Literatura en tránsito. La narrativa expedicionaria de la Conquista del Desierto (Argentina 1870-1900), Tesis Doctoral, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Buenos Aires.
Torre, C. (2011). El otro desierto de la Nación Argentina: antología de narrativa expedicionaria. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
Urdapilleta Muñoz, M. y Núñez Villavicencio, H. (2014). Civilización y barbarie. Ideas acerca de la identidad latinoamericana. La Colmena: Revista de la Universidad Autónoma del Estado de México, 2014, no 82, p. 31-40.
Uriarte J. (2020). The Desertmakers: Travel, War, and the State in Latin America. Routledge: Taylor et Francis Group.
Vezub, J. (2006). El gobernador indígena de las Manzanas. Don Valentín Sayhueque. En R. Mandrini (Ed.). Vivir entre dos mundos. Las fronteras del sur de la Argentina. Siglos XVIII y XIX. Buenos Aires: Taurus.
Vezub, J. (2009). Valentín Saygueque y la Gobernación Indígena de las Manzanas. Poder y etnicidad en la Patagonia Septentrional (1860-1881). Buenos Aires: Prometeo.
Viñas, D. (1982). Literatura argentina y realidad política. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
Notas
[1] De acuerdo a
lo sostenido por Anderson “una nación se imagina
limitada, en tanto que alberga a una determinada cantidad de seres vivos dentro
de fronteras finitas, delimitadas, tras las cuales se encuentran otras naciones(Anderson, 1993:25). Asimismo, podemos añadir que,
hacia el interior de esa comunidad imaginada, existe un fuerte sentido de
compañerismo y solidaridad entre sus miembros que fomentaría un determinado
sentido de horizontalidad en las relaciones entabladas entre sus integrantes.
Como veremos a lo largo de este artículo, tal sentido de horizontalidad margina
a los pueblos originarios que habitan en la región patagónica que Moreno
describe.
[2] Adoptamos la definición general propuesta por Bourdieu, en la
cual se sostiene que” lo que se llama gusto es precisamente la capacidad de
hacer diferencias entre lo salado y lo dulce, lo moderno y lo antiguo, lo
románico y lo gótico, o entre diferentes pintores, o entre diferentes maneras
de un mismo pintor, y, en segunda instancia, de probar y enunciar preferencias”
(Bourdieu, 2010:32).
[3] Para el
análisis de las fuentes escritas en la búsqueda de aquellos conceptos que
constituyen el objeto de este artículo, se seguirán las herramientas teóricas
provenientes del campo de la Historia Intelectual, especialmente aquellas en
las que se prioriza las formas en las que los pensamientos se insertan y se
reproducen en un determinado tiempo y espacio. Al respecto, véase Di Pasquale (2011) . Del mismo modo,
preferimos la utilización de la denominación “concepciones” ya que, de acuerdo
con lo sostenido por Koselleck, “una palabra se
convierte en un concepto si la totalidad de un contexto de experiencia y
significado sociopolítico, en el que se usa y para el que se usa esa palabra,
pasa a formar parte globalmente de esa única palabra” (Koselleck,
1993:117). A su vez, un concepto articula redes semánticas lo que le confiere
un carácter inevitablemente plurívoco. “Tal plurivocidad sincrónica tiene,
pues, fundamentos diacrónicos (ella es un emergente de la malla de significados
tejida a lo largo de su misma historia), indica una inevitable asincronía semántica. En definitiva, en un concepto se
encuentran siempre sedimentados sentidos correspondientes a épocas y
circunstancias de enunciación diversas, los que se ponen en juego en cada uno
de sus usos efectivos (esto es, vuelve sincrónico lo diacrónico). De allí
deriva la característica fundamental que distingue a un concepto: lo que lo
define es, precisamente, su capacidad de trascender su contexto originario y
proyectarse en el tiempo” (Palti, 2007:300).
[4] Oszlak (1987) le atribuye al Estado capacidades tales como
la exteriorización de su poder, la capacidad de institucionalizar su autoridad,
la de diferenciar su control y la capacidad de internalizar su identidad
colectiva esbozando para cada de ellas una serie de mecanismos adecuados para
desplegar cada una de esas cualidades. Acerca de este proceso, también puede
verse Bohoslavsky y Godoy Orellana(2010).
[5] Este
concepto que aquí presentamos, guarda relación con estudios que señalan que
entre Argentina y Chile existieron imágenes negativas que sirvieron a diferentes
propósitos. Al respecto, véase Lacoste (2003).
[6] Al respecto
de la figura del barón de Río Branco desde esta perspectiva, véase Heinsfeld (2013), mientras que, para el caso de Zeballos, véase Di Renzo(2018).
[7] Esta
corriente nuclea a intelectuales civiles y militares, que “dedican sus
producciones intelectuales al abordaje de los conflictos limítrofes entre
Argentina y sus países vecinos, pero también sobre el aprovechamiento de los
recursos en áreas fronterizas, el desarrollo nacional, entre otros. Debemos
destacar que, si bien gran parte de su matriz conceptual surge a finales del
siglo XIX con intelectuales tales como Vicente Quesada y Estanislao Zeballos, es en las décadas de 1960, 1970 y 1980 en las
cuales encontrarán mayor difusión, justamente, en instancias en las que
Argentina mantiene disputas territoriales o por el aprovechamiento de los
recursos con Brasil y Chile” ( Di Renzo, 2021:189).
[8] En base a Morales
Raya, Dalla Corte y Vázquez Recalde ,podemos sostener que “la frontera es una construcción
mental, imaginaria, sin la cual no podríamos entendernos a nosotros mismos, ya
que somos “nosotros” respecto a “otros”. Si analizamos la etimología del
término, es válido afirmar que hemos heredado de los antiguos romanos, entre
otras muchas cosas, las palabras que marcan la separación, el límite, el
término, el final, la frontera entre diferentes pueblos o culturas; así como la
idea del “nosotros” pueblo civilizado, frente a los “otros” bárbaros de los que
hay que protegerse o a los que hay que mantener alejados. Mientras que, en un
sentido más histórico del concepto, señalan que “la palabra «frontera» tiene su
origen en el vocablo latino frons-frontis,
que evolucionó con el tiempo hasta frontaria,
cuyo significado se asemeja a nuestra frontera. Finis-is,
también en latín clásico, era otra de las palabras que hemos heredado de los
antiguos romanos como sinónimo de frontera y que se utilizaba como límite de
territorio o país. Limes-itis significaba
linde o sendero que servía de frontera o línea fronteriza. En el ámbito
geográfico, terminus-i se asociaba a
límite entre tierras o al fin de un espacio” ( Morales
Raya, Dalla Corte y Vázquez Recalde 2012:19). Otras
problematizaciones acerca del concepto de frontera, pueden verse en Dalla Corte , Ventura y Lluís (2006).
[9] Este proceso
fue acompañado por el desarrollo evidenciado dentro de las diferentes
asociaciones intelectuales gestadas desde 1860. De acuerdo a estos
presupuestos, en estas agrupaciones, existía consenso en torno a la idea de que
“la república letrada sería una parte constitutiva de la cultura nacional y
debía convocar a hombres con intereses diversos, tanto ideológicos como
“disciplinares”, para sostener proyectos colectivos y constituirse en el vector
del desarrollo del progreso intelectual del país” (Bruno, 2014:17).
[10] En un
reciente trabajo, Uriarte (2020), señala que en los escritos de Moreno se
entrelazan con el proyecto estatal y militar. Bajo su análisis el rol de Moreno
en la consideración de la región patagónica como un desierto fue determinante,
teniendo su correlato legitimador en su labor del Museo de La Plata.
[11] Además,
realizamos la aclaración acerca del uso de la dicotomía civilización- barbarie
de modo general y en asociación a la obra de Domingo Faustino Sarmiento Facundo
o civilización y barbarie en las pampas argentinas. Al respecto,
coincidimos en que esta fórmula dicotómica adquirió un carácter central en el
devenir del pensamiento cultural hispanoamericano (Alonso, 1989).
Probablemente, esto sea uno de los motivos que impulsó su adopción como
variable analítica del presente artículo. En otras palabras, no es nuestro interés
aquí abordar en profundidad los significados que adoptó la obra de Sarmiento
desde su aparición hasta nuestros días y menos aún, realizar una crítica en
profundidad de las lecturas que surgieron en base a ella. Al respecto, puede
verse Svampa (1994), Urdapilleta
Muñoz y Núñez Villavicencio (2014), De la Fuente (2016), otros.
[12] Además de las fuentes que analizamos en este artículo, publicó otros
trabajos tales como Apuntes sobre las tierras patagónicas(1878),
Resto de un antiguo continente hoy sumergido (1882), El origen del
hombre suramericano (1882) y Por un ideal. Ojeada retrospectiva de 25
años (1893). Los estudios acerca de su biografía y la labor realizada son
numerosos, por citar algunos Hosne (2005), Fasano (2006). También existieron estudios realizados bajo
la lógica de las dinámicas inclusión-exclusión
de la diversidad étnica, tales como el de Quijada (1998) o la Tesis Doctoral de
López (2003), en la cual se aborda la relación entre el pensamiento del perito
Moreno sobre de la Patagonia y la necesidad de desarrollo económico, entre
otros elementos.
[13] El principio
jurídico uti possidetis
iuris representa la base teórica y argumental del político y, miembro de la
elite letrada porteña Vicente Quesada. Al respecto, véase Bruno (2009), Di
Renzo (2019).
[14] Durante la gestión presidencial de Nicolás Avellaneda,
el Ministerio de Relaciones Exteriores estuvo a cargo de diferentes
personalidades: Pedro A. Pardo, Bernardo de
Irigoyen, Rufino de Elizalde, Manuel Montes de Oca, Domingo F. Sarmiento, Lucas
González y Benjamín Zorrilla.
[15] Bajo estas
características, coincidimos en que la lógica experimental, cuantificadora y homogeneizante del paradigma científico positivista fue
matriz imprescindible para elaborar los planes de territorialización
inherentes al Estado Nación en formación, la cual supondría “delimitar los
espacios explorados, nombrarlos y marcarlos generando a partir de ellos
conciencia territorio-nacional” (Risso, 2010:5).
[16] La denominada
Generación del 37, fue un movimiento intelectual argentino compuesto por
escritores y políticos tales como Esteban Echeverría, Domingo Faustino
Sarmiento, Juan Bautista Alberti, entras otras figuras que, influenciados por
el romanticismo francés e inglés de la primera mitad del siglo XIX,
desarrollaron una serie de producciones intelectuales sobre variadas temáticas
tales como la política, la cultura y la sociedad argentina. Principalmente, sus
trabajos fueron producto del contexto del gobierno de la provincia de Buenos
Aires de Juan Manuel de Rosas que obligó a recurrir al exilio a sus
integrantes. Al respecto véase Katra (2000) y Ghilardi (2004).
[17] Al respecto
de este proceso en el caso argentino desde mediados del siglo XIX, véase Halperín Donghi (1982, 1995).
[18] Aun así, hay
autores que consideran que sus obras brindan información clave para el avance
del Ejército en la zona de los lagos cordilleranos. Véase Torre (2007).
[19] Acerca de Valentín Sayhueque,
véase Vezub, (2006;2009) ,
Silva (2007) y Stefanelli (2016).
[20] En líneas
generales, estas afirmaciones guardan relación con lo propuesto por Manero(2014), quien sostiene que, en el proceso de delimitar
un territorio, existen tensiones entre la inclusión y la exclusión, lo cual
genera a su vez un sentido de pertenencia , pero también de exclusión. En otras
palabras, se entiende a esta relación de acuerdo a una lógica de suma cero.
[21] De hecho, de
acuerdo a lo sostenido por Viñas (1982), Moreno escribía sólo contemplando a un
público de lectores rioplatenses.
[22] No obstante,
este pasaje también podría leerse en otra clave interpretativa, pues para Torre(2011:18) “estos dos mundos diferentes, no siempre
están separados, ni resultan tan opuestos. Porque los indios no estuvieron siempre al margen de las zonas civilizadas o semi civilizadas”. Entonces, es
probable que existieran algunos elementos que le permitieran a los viajeros
identificarse, al menos en parte, con aquellos que consideraban como extraño.
[23] Para esta
investigación adoptamos una definición general acerca de la juventud,
entendiendo a esta como una etapa de transición delimitada por sus diferencias
con la niñez y el mundo de los adultos, conviviendo con los límites que la
misma sociedad le imprime . Al respecto de estas
apreciaciones, véase Souto Kustrín
(2007).
[24] En este punto , Moreno es recurrente, asociando a la barbarie con la
superstición. Por ejemplo, véase Moreno (1879: 90, 143, 235, 415).
[25] En
consonancia con estas afirmaciones, coincidimos en que los viajes y las
narraciones que se desprenden de ellos, “son verdaderos dispositivos de poder
(y colonizadores textuales) activamente participantes del proceso de territorialización inherente al proceso de formación de la
matriz Estado-Nación-Territorio” (Risso, 2010:5).
[26] Al respecto
de estos acontecimientos que generaron tensiones entre las naciones
involucradas, véase Oyarzabal (2005).
[27] Por ende,
coincidimos con las hipótesis que sugieren que el viaje naturalista y la
anexión territorial son “dos actos complementarios dentro de un proyecto mayor
que amplifica una soberanía y somete el espacio a sus propias pautas de orden y
representaciones, tanto políticas como textuales” (Andermann,
2000:122).
[28] Este hecho nos señala la convicción contemporánea de
que “es la llegada del hombre blanco a esas latitudes lo que les otorga
existencia” (Dávilo y Gotta,
2000:63). Más precisamente, esto se evidencia en los nuevos nombres asignados a
los territorios.
[29] Aquí podemos
establecer una diferencia entre las apreciaciones acerca del paisaje que
describe nuestro autor con aquellos que dejaron los viajeros ingleses de la
primera mitad del siglo XIX. Al respecto, Prieto nos entrega la siguiente
afirmación: “No tiene ojos para el nuevo paisaje, o para decirlo con mayor
justicia, no logra percibirlo sino a través de imágenes destituidas de toda
presunción estética, o excepcionalmente, de imágenes demoradamente
desprovistas, todavía, del gusto europeo convencional de una o dos generaciones
posteriores (Prieto, 1996:30).
[30] En
consonancia con lo que se ha expuesto hasta el momento, Fernández Bravo y Torre(2003:27) sostienen que ”la frontera, un territorio
extenso y complejo, poblado por tribus indígenas y fugitivos de la ley, se
convirtió en unos de los mayores problemas para las autoridades argentinas”.
[31] En
consonancia con los planteos de Natalio Botana (1998), tres eran los problemas
más importantes que las “presidencias fundacionales” de Bartolomé Mitre
(1862-1868), Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874) y Nicolás Avellaneda
(1874-1880), debieron afrontar: la citada integridad territorial, la identidad
nacional y la organización de un régimen político.
Notas de autor
* Profesor, Licenciado, Magíster y Doctor en Historia
por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Becario de Finalización de
Doctorado en Conicet. Docente en la materia Teoría Política, dependiente del
Departamento de Filosofía, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar
del Plata. Especialista en temas ligados a la Historia Reciente, Historia de
las Ideas, Sociología Militar, Relaciones entre
Argentina y Chile, y en Geopolítica.
* Las investigaciones
que derivaron en este artículo se desprenden de una Tesis Doctoral en Historia
por la Universidad Nacional de Mar del Plata, la cual lleva por nombre “De la
hipótesis de guerra a la cooperación en Defensa: actores, estrategias y
políticas en las relaciones entre Argentina y Chile entre las décadas de
1970-1990”. La misma contó con la dirección del Dr. Germán Soprano y la
codirección del Dr. Julio Melón
Información adicional
Cómo citar este
artículo:: APA: Di Renzo, C. A. (2022). Viaje a la Patagonia
Austral: reflexiones en torno al buen gusto y la necesidad de consolidar las
fronteras frente a la vecindad amenazante en la prosa de Francisco Pascasio
Moreno. Nuevo Itinerario, 18 (1), 29-53. DOI: https://doi.org/10.30972/nvt.1815909