
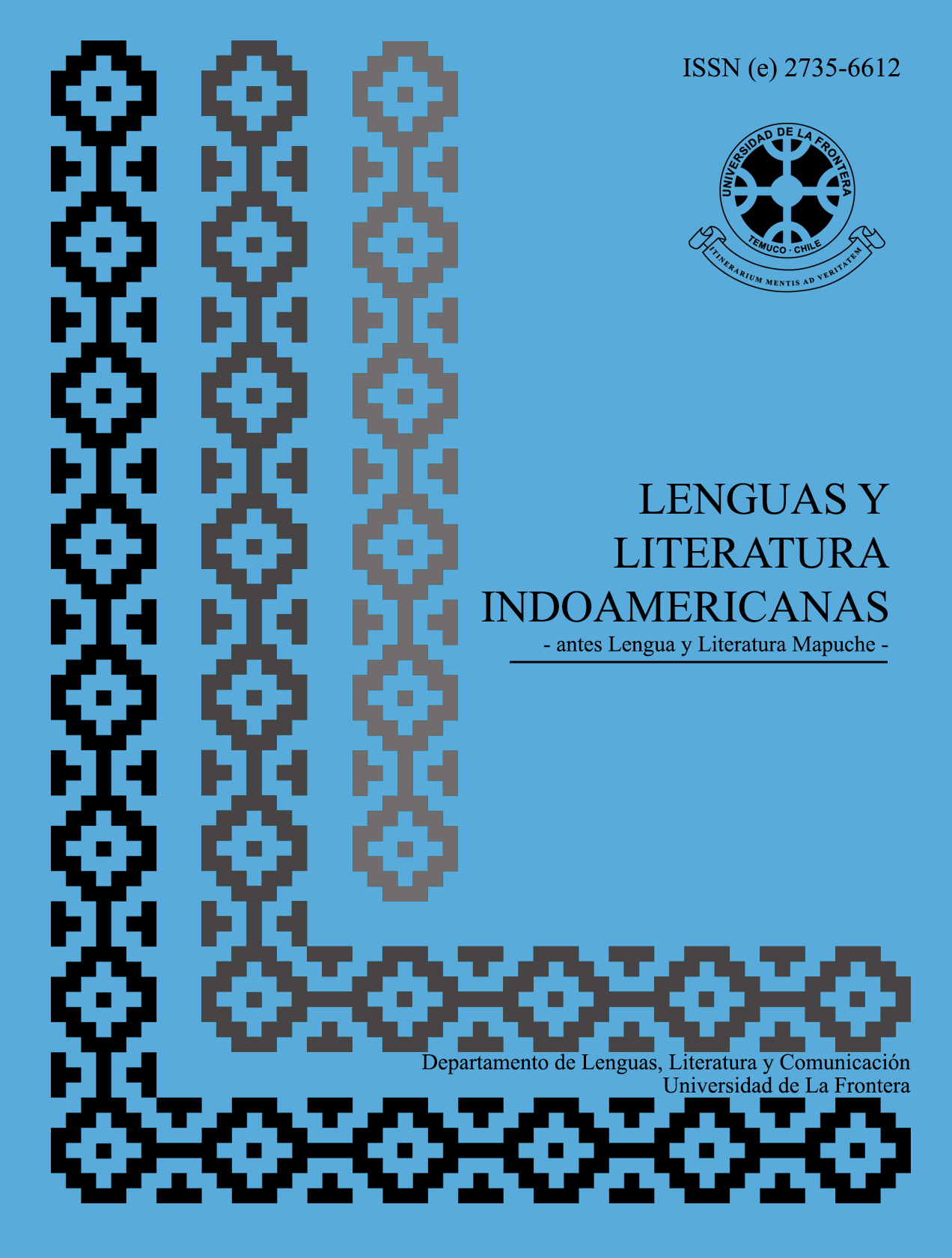

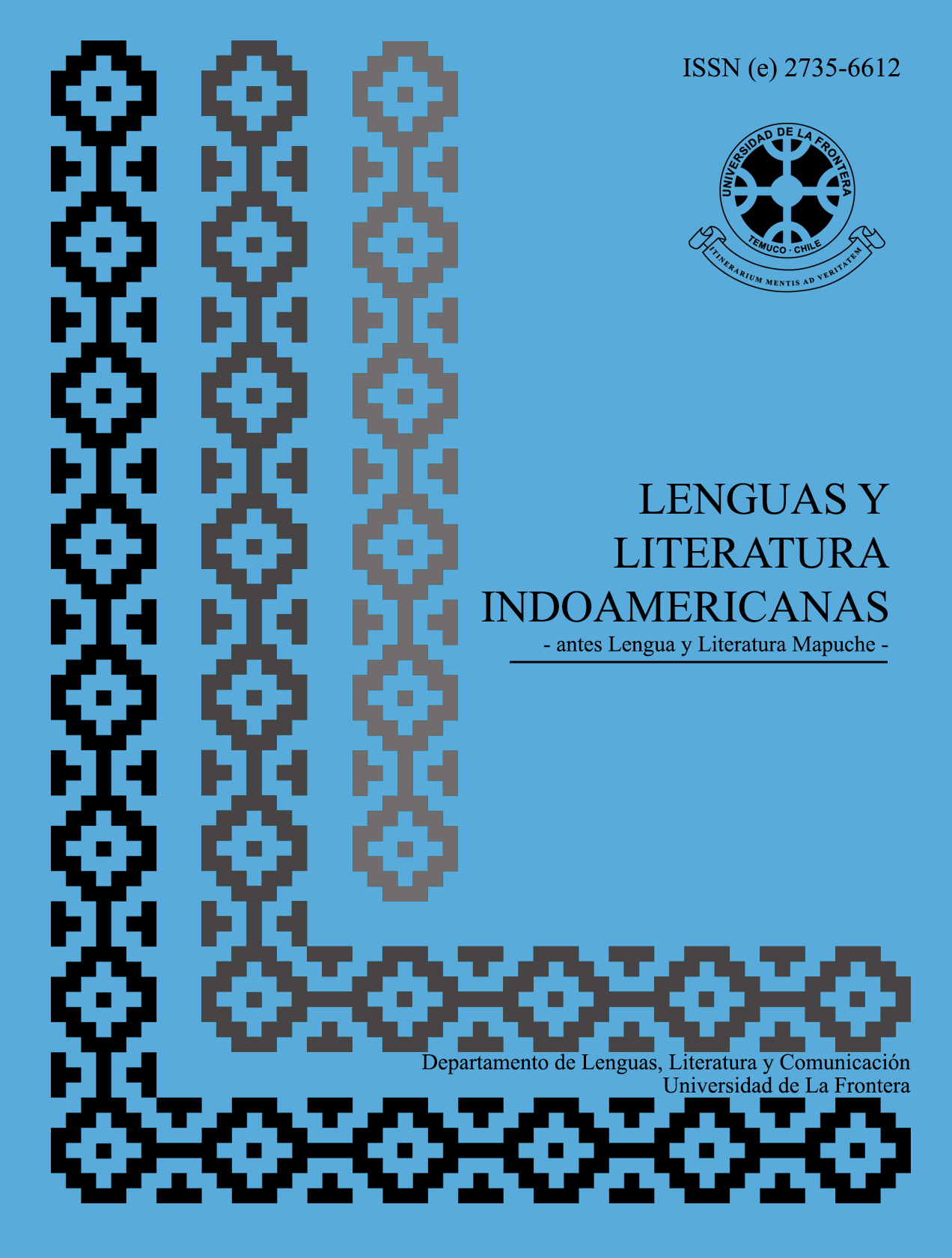
Artículos
LA ÉPICA FRAGMENTARIA DEL CHAMPURRIA. REDUCCIONES DE JAIME LUIS HUENÚN
Revista de Lenguas y Literatura Indoamericanas
Universidad de La Frontera, Chile
ISSN-e: 2735-6612
Periodicidad: Anual
vol. 22, 2020
Recepción: 01 Diciembre 2020
Aprobación: 01 Enero 2021
Resumen: Este artículo realiza una lectura del poemario de Jaime Luis Huenún Reducciones (2012), conceptualizando las significaciones asociadas a lo champurria, que entendemos tanto como manifestación del borde de una lengua que tiende a lo racionalista- hegemónico, tanto como forma de un estilo poético singular, y como muestra de una posición política. De igual modo, se asocia lo champurria con una modalidad de la escritura fragmentaria y se contextualiza esta escritura dentro de un clima social contemporáneo. Por último, se establecen relaciones intertextuales entre este poemario y la tradición épica de la poesía chilena, que transita desde una escritura tradicional hacia una escritura fragmentaria.
Palabras clave: Jaime Huenún, Reducciones, champurria, escritura fragmentaria.
Abstract: This article makes a reading of the collection of poems by Jaime Luis Huenún Reducciones (2012), conceptualizing the meanings associated with the champurria, which we understand both as a manifestation of the edge of a language that tends towards the rationalist-hegemonic, as well as a form of a singular poetic style, and as a sign of a political position. Likewise, champurria is associated with a fragmentary writing modality and this writing is contextualized within a contemporary social climate. Finally, intertextual relationships are established between this collection of poems and the epic tradition of Chilean poetry, which moves from a traditional writing to a fragmentary writing.
Keywords: Jaime Huenún, Reducciones, champurria, fragmentary writing.
1. El poema épico en diálogo con Neruda, Mistral y Huenún
La tradición[2] de la poesía de rasgos épicos en Chile; poesía de sangre, resistencia y dominio en La Araucana (1574) de Ercilla; poesía de piedras, voces y testimonios en el Canto General (1950) nerudiano y; poesía de un lugar por venir, en el Poema de Chile (1967) de Mistral, configuran un espacio de comunión desde donde el Chile en conflicto con la indianidad y la conquista española se encuentra y desencuentra con las figuras de hombres y mujeres notables. La épica es la zona discursiva en donde flotarán las almas de los cuerpos muertos tras la lucha armada de la Araucanía. En estas zonas geográficas, que configuran zonas de discurso, es desde donde Reducciones de Jaime Luis Huenún se despliega mediante una amplia variedad de referencias imaginarias y testimoniales del Futa Willi Mapu, correspondiente a las regiones de Los Lagos y Los Ríos de Chile y otras regiones de la indianidad americana. En estos territorios geográficos se sitúa la poetización, narración y la verificación de los textos múltiples y diversos de esta obra, pues Reducciones está hecho con retazos de escritura, fragmentos de memoria política y versos tributados a la poética que Huenún conoce con maestría, como Rubén Darío (“Cisne de mí”) o los poemas breves a la manera de haikús (“Envíos”)[3] . El libro es un amasijo de referencialidades, desorbitada en apariencia, pero con líneas que demarcan la denuncia del genocidio por los Estados que han intentado silenciar la voz de la comunidad, callar la boca del legítimo otro hasta la muerte. Reducciones es un alarido sobre la muerte, como lo reconoce el mismo Huenún quien afirma: “Vivimos en un país de plena mezquindad y de muchas imposturas en todo orden de cosas. Quise mostrar en mi libro ciertas realidades, donde la poesía funciona como un instrumento indagatorio. Sabemos que la historia la escriben los vencedores y la de Chile también está escrita de esa manera, donde al parecer hay mucho que ocultar”[4]
En Reducciones, Huenún mima los estratos (Deleuze) de su círculo hermano, acuchillado por el metal que le acosa. Huenún recuerda a la Mistral ignorada por su tierra, aquella que, a veces, vio al cóndor carroñero de garra lastimera, lejano al amistoso ciervo, el huemul huidizo, aquel que arranca porque se le depreda en la injusticia del ciclo vital. Mistral dijo:
Entre la defensa directa del cóndor, el picotazo sobre el lomo del caballo, y la defensa indirecta del que se libra del enemigo porque lo ha olfateado a cien pasos, yo prefiero ésta. Mejor es el ojo emocionado que observa detrás de unas cañas, que el ojo sanguinoso que domina solo desde arriba. (1926, p.5)
Ese ojo sanguinoso, que anhela la sangre, es el que Huenún bizquea para construir un alma poética que denuncia al conquistador de lo total. En Reducciones, Huenún rescata la épica desde el lugar del flanqueado, del que está tatuado al ojo sanguinolento dibujado por el teatro horroroso del opresor. Así podemos apreciarlo en el epígrafe que inicia la sección “Cuatro cantos funerarios”:
Los Blancos, lo que caracteriza
a los eternos Blancos
es que ahora viven examinándonos,
a nosotros, los muy viejos,
a nosotros, los ya muertos.
(Canción aché-guayakí)
(2012, p. 69)
La épica que construye Reducciones también dialoga de cierta forma con la del Canto General de Neruda, pero por pliegues que muestran estrías oscuras, como la del mismo hablante nerudiano, que alza la voz “por vuestra boca muerta” (1955, p.86). El choque que provocan los entredichos entre Huenún, Mistral y Neruda, develan fracasos en las políticas de las amistades. La amistad es lo perdido, porque se ha olvidado la apertura a lo que viene desde el otro, sin aviso, inestable, son orden previo[5]. Se ha enarbolado al cóndor garrudo y no al huemul altivo, nos dice la Mistral. Por otra parte, Neruda se autoriza a hablar por los muertos, paradoja imposible, pero que resuelve tomándose el lugar del que habla por el silencio mortal (¿es esto posible?). Huenún, renuncia a la forma total del poemario original, aquel que puede acercarse al momento puro de la piedra en la piedra, tiempo inhumano que Neruda conquista con la humanidad del que escribe por los muertos; extraña liberación rehúsada por el silencio. Mistral evade este espacio diciendo: “(Los araucanos) Ellos fueron despojados, /pero son la Vieja Patria, /el primer vagido nuestro/ y nuestra primera palabra” (2009, p.687). Para la maestra, la voz primaria “ya está dada” y no es necesario, como en Neruda, que el vate cante por otros pélidas, cóleras funestas de otros hombres en otras tierras. En Reducciones, estos territorios antes estables, están arrojados como desperdicios de escritura, fuentes infames, archivos de ignotos. No hay voz perfecta que hable mejor la muerte radical mediante el exterminio, que la escritura como si estuviese descuartizada, masacrada; sin salud organizativa, sin la estabilidad del idioma institucional, una escritura de la memoria, pero también, sin la eternidad de los “eternos Blancos”, una escritura del instante que se dispare al olvido:
Escribo mi poema
en las hospederías del bosque.
Los pájaros vuelan
y borran con sus cantos lo que escribo
(2012, p.93)
2. El habla champurria
Huenún, cultiva un habla champurria[6], aquella que en la comunidad de los hablantes del mapuzungún, designa a lo lejano del origen, al incompleto en el habla, al residual. Este habla es el lugar del borde desde donde Huenún se sitúa, como un poeta de las orillas a la manera teórica de Beatriz Sarlo[7]. El habla champurria es inestable, no es el origen ni la pureza, sus líneas de lectura dan con hipervínculos multiepocales. Así lo apreciamos en el poema “Che Sungún”[8]:
E fablan lingüa bárbara,
vuesa merced,
como cogida del rayo,
torcida reciamente
al modo de las frondas
en tierras de espesuras.
Non caigo en el sentido
desta idioma de árboles,
áspera como pellejo
de merino soleado.
¿Será de faz montuna
o dirá piedad e amor?
Non creo sea fácil
darlos al catecismo
sin convertirlos antes
al acento espaniol.
Verbigracia, excelencia:
los niños parturientos
ploran como entre nos,
mas los cuncos mayiores
al tiempo de penar
gimen, claman sus dioses
con voces de graznar.
Quitar habré de cuajo
el cordón desta idioma
y entrañaré en sus testas
el Alma y la Verdad.
(2012, p. 33)
Huenún emula el habla de dominio que ve en el otro al radical imperfecto, al indio infame de lengua adiablada. El gesto del poeta es, también, hablarlo a la manera del conquistador, en “Fabla de Castilla”. La lengua “Che Sungún”, lengua de los huilliches oída hasta principios del siglo XX, es la cuestionada por el dominador. De este modo, el poeta Huenún recurre a los textos escritos de la conquista española, simulando el monólogo cotidiano en que el poder del asalto hispano reafirma su discursividad de exterminio.
Creemos que Huenún es champurria también en su estrategia poética, pues su obra está sobre determinada por la elección de la forma en la cual se poetiza. Así, el poemario Reducciones posee rasgos de parodia al estilo tradicional, con finalidades político-discursivas. La estrategia para el champurrear la lengua, es la polifonía de voces; múltiples hablantes en distintos territorios con el corte de contención del libro como borde liminar. El libro es la excusa para compendiar y así dar una aparente estabilidad al delirio de la construcción champurria, que se esconde en los bordes de las fronteras de la adecuación. El libro funciona más que nunca aquí como pliegue receptivo de la escritura, pero siempre agujereado y fugado de una escritura a otra; del modelo objetivista del informe al estilo loable del emulado. Hay también trazos al pop callejero devenido objeto de consumo popular, presentado como un logotipo más que como un bautizo, lo que se manifiesta intertextualmente en los diálogos con el poeta David Añiñir:
En la ruka de David
Largos años esperé por mi subsidio, hermanito,
y el gobierno/padre nuestro/al fin me ha dado la casita que tanto soñé.
Duro el piso es de tierra y de escombros,
larga y verde ratonera en la techumbre
/impermeable/ hondo el fuego en el centro
de mi gris ancianidad
Los posters de mis bandas favoritas
RAMONES/THE CLASH/FISKALES AD-HOK
Cuelgan ya tiznados de la tibia paja seca mi honda originaria
/el witruwe ancestral/
aún me sirve para darles franca caza a vacas y avestruces
en los fundos colindantes.
(2012, p. 160)
Los diálogos con múltiples poéticas trazan líneas que se diseminan por territorios impuros. Esta forma de evasión de una voz monolítica mediante el uso de polifonías de voces y hablas fragmentarias, es el punto de fuga con el que Huenún denuncia la tragedia de la reducción. El poeta acusa el dominio inquisidor que le ha llevado sus tierras y la ha reducido a la notación que no le reconoce. El que ha sometido a su comunidad, esa voz autoritaria que fluye por la triada mapuche/español/chileno, no ha podido reducir la poesía, pues la palabra es el dominio no cedido, porque la lengua no es de nadie y su delirio, lo que no será reducido.
Peter Wade (2002) nos aproxima a la visión amplia que existe en la terminología asociada al concepto de “identidad”, vinculándola con el devenir de ésta en el contexto de las colectividades y etnias, principalmente americanas. Wade indica la estrecha vinculación que existe entre lo que llamamos comúnmente “identidad” en relación con el reconocimiento del “otro” como “legítimo otro”. La “identidad” es una conceptualidad de filiaciones múltiples, que, sin embargo, es definida por su “permanencia” en las costumbres y tradiciones de los pueblos. Observamos, entonces, un desarrollo paradójico de este concepto, pues, por una parte, la “identidad” resulta un concepto variante y dinámico, en cuanto la historicidad que carga es entendida como una forma del devenir mismo de los tiempos. Por otra, constituye una estabilidad, al referir a los rasgos definidos y re- conocibles de cualquier comunidad.
Ya en el desarrollo de su analítica más interiorizada, Wade considera la “identidad” del “indígena” en directa relación a las figuras de poder. El poder, para Wade, será fundamental en las circunstancias relacionales que jerarquizan, incluyen, excluyen y administran los circuitos de poder discursivos que hegemonizan a algunos sistemas sociales y prescinden de otros. Estas relaciones de poder resultan nunca totalmente “puras” en cuanto a su cercamiento ideológico, pues Wade afirma que dependen, obviamente, de los objetivos y fines de las luchas o reivindicaciones que, por ejemplo, los indígenas reclaman para sí. Así, la clásica noción de Estado será revisada por Wade, en cuanto a sistema de administración de recursos y valores comunitarios, con la que los indígenas (colombianos, por ejemplo) entrarán en constante “diálogo”, para decirlo, atenuadamente, con las distintas luchas que ellos mismos reclaman o piden como fundamentales para su convivencia.
Así, Wade, reiterará que la noción identitaria es demarcatoria, por un lado y móvil, por otra, ya que, si bien, es posible alejarse de lo que el clima cultural pueda exigir sobre las costumbres de los sujetos, éstos se encuentran, a veces, capturados por la legitimidad de su identidad en cuanto el mismo encuentro con la realidad les “condiciona” mediante el reconocimiento en el lenguaje sobre su condición. En definitiva, es posible el desplazamiento identitario, pues es posible la migración cultural. Sin embargo, las palabras y lo social, nos “recuerdan” las valoraciones que los mismos sistemas culturales hacen sobre nuestra filiación a ellas. Wade ejemplifica con la morfología del pie indígena boliviano, que trae consigo las huellas de su descalzamiento, como marcas o evidencias de una cultura.
3. Lo fragmentario
La polisemia del título Reducciones también afecta, como ya hemos dicho, a la imposibilidad de reducir la cuestión de la poética de su poesía a sólo “una” forma unitaria, que entregue estilo, organización o corporalidad a sus versos y narrativas. Reducciones, es una obra multiforme, que toma rasgos presentes en toda la tradición de la poesía chilena. Algunos procedimientos son cercanos a la antipoesía y la visualidad parriana. Nos referimos a algunas similitudes, parentescos, proximidades entre los Artefactos parrianos y la serie organizada por Huenún llamada “Cuatro Cantos Funerarios”. En este territorio poético, Huenún utiliza la figura simbólica del cráneo como testamento del exterminio huilliche, tal como lo hiciera Parra con el juego de las calaveras/carabelas españolas. El cráneo en Huenún, es denunciante de la aparente cientificidad del genocida que ve en los indios yámanas a fetiches coleccionables. Así aparece en la descripción que hace Herman Ten Kate quien dice lo siguiente del indio yámana que aparece en la fotografía:

Como podemos apreciar, la osamenta, los restos del “salvaje”, son descritos en su crudeza más descarnada prefiriendo la vitrina racionalista, que ve en el otro indio al radical imposible, antes que el alma de estos asesinados. Aquí Huenún exhibe la calavera como residuo de la humanidad, de lo que quedó del genocidio del indio desalmado. La cita es acá Hans Virchow quien afirma en el texto:

A nuestro modo de ver, la corporalidad de hueso y de texto, es nuevamente descuartizada en partes dispersas, a la manera de las osamentas que podrían hallarse en una fosa común. El estilo fragmentario de Huenún tiene alcances simbólicos con fuerzas que develan la precariedad de quien es destruido hasta el nivel de los cuerpos, por ello, creemos que el objeto libro de Huenún muestra lo mismo mediante la fractura de sus continuidades. Huenún recorre la historia del genocidio de las etnias precolombinas que fueron masacradas y su respuesta a esto es mostrar, en la forma y el contenido de su obra, los residuos y desperdicios con los que ha sido escrita.

Parra, mediante el uso del humor negro y la risa, devela la conquista de la hispanidad como el dominio de la muerte por sobre los territorios de la indianidad precolombina. Así, el uso de la calavera, como símbolo de le genocidio pertenece como recurso estilístico a la tradición más nueva de la poesía (o antipoesía) chilena. Creemos que Huenún dialoga con estos juegos poéticos siniestros que develan el dominio del conquistador haciendo intertextualidades, referencias, vínculos que remiten, como afirmábamos antes, a una propuesta que reúna en un libro distintas zonas de interacción escritural poética en el diálogo, indio/hispano/chileno. Huenún reescribe la(s) historia(s)de su pueblo, recurriendo a la forma aglomerada del pastiche poético, forma de los tiempos contemporáneos, [10] o bien, forma de una lengua fragmentada por los duros tiempos de la conquista:
Los hombres que ahora veo se hincan en la arena, agotados por el viaje y la memoria. Me ruegan y hablan con hilachas de un idioma ya intratable, el que un día compartimos.
(2012, p. 115)
Huenún desea no volver a negar el espacio de su comunidad, que a fuerza de metralla y corrección ha sido sometida a yugos infames.

Huenún, también lector champurria, nos muestra la “adecuación” de la letra que se denuncia en esta falsa “fe de erratas” del texto “Correcciones”[11] y que el poeta usa como imagen de la libertad para la palabra silenciada en la negación. El texto de la adecuación racionalista es intervenido para, mediante puño y letra, convertir a la máquina de escribir del poder, en la muñeca amiga que reconoce al Gran Otro como otro legítimo.
4. Conclusiones
En nuestra lectura del poemario de Jaime Luis Huenún Reducciones (2012), hemos conceptualizado las significaciones asociadas a lo champurria, que entendemos tanto como manifestación del borde de una lengua racionalista- hegemónica, tanto como forma de un estilo poético singular, y como muestra de una posición política. Lo champurria puede entenderse como el distanciamiento del origen de la lengua mapuzungún, y como lo socialmente alejado de
lo más esencialista de la comunidad mapuche. En este sentido, lo champurria, es una manera de la falta de adecuación y que Huenún convierte en la forma de un borde que intenta distanciarse de lo monolítico.
De igual modo, hemos asociado lo champurria con variadas modalidades de la escritura fragmentaria, contextualizada como forma propia de un clima social contemporáneo, y que algunos teóricos consideran como rasgo inherente de lo pos-moderno. Para ello, hemos establecido relaciones intertextuales entre este poemario y la tradición épica de la poesía chilena, que transita desde una escritura tradicional hacia una escritura fragmentaria, testimonio del recorrido de la poesía chilena de la modernidad hacia la pos-modernidad.
Referencias bibliográficas
Alvarez-Santullano B., Pilar., & Barraza, Eduardo. (2019). Escrituras de “encanto” y parlamento en la poesía huilliche. ALPHA: Revista de Artes, Letras y Filosofía, 1(29), 9-22.
Derrida, Jacques. (1998). Políticas de la amistad. Traducción de Patricio Peñalver. Madrid, Trotta
Foucault, Michel. (2001). Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. México: Siglo XXI editores.
Restrepo, Eduardo; Walsh, Catherine y Vich, Víctor. (eds.). (2010). “La cuestión de la identidad cultural”. En Stuart Hall Sin garantías. Trayectorias y problemáticas en estudios culturales. Popayán/Lima/Quito: Envión Editores/IEP/Instituto Pensar/ Universidad Andina Simón Bolívar.
Huenún, Jaime. (2012). Reducciones. Santiago de Chile: Lom Ediciones.
Jameson, Fredric. (1996). Teoría de la posmodernid@d. Madrid: Trotta.
Mistral, Gabriela. (1926). “Menos cóndor y más huemul”. El Mercurio, 11 de julio. Página cinco. Rollo MS164d. Biblioteca Nacional.
……………….. (2009). Poesías completas. Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello.
Montes, Hugo. (1970). Poesía actual de Chile y España. Santiago: Editorial del Pacífico.
Riedemann, Clemente y Arellano, Claudia. (2012). Suralidad. Antropología poética del sur de Chile. Puerto Varas, Valdivia: Suralidad Ediciones, Ediciones Kultrún.
Sarlo, Beatriz. (1995). Borges, un escritor en las orillas. Buenos Aires: Ariel.
Wade, Peter. (2002). “Identidad”. En: Margarita Serje, María Cristina Suaza y Roberto Pineda (eds.). Palabras para desarmar. Bogotá: Icanh.
Neruda, Pablo. (1955). Canto general. Buenos Aires: Losada.
Notas

