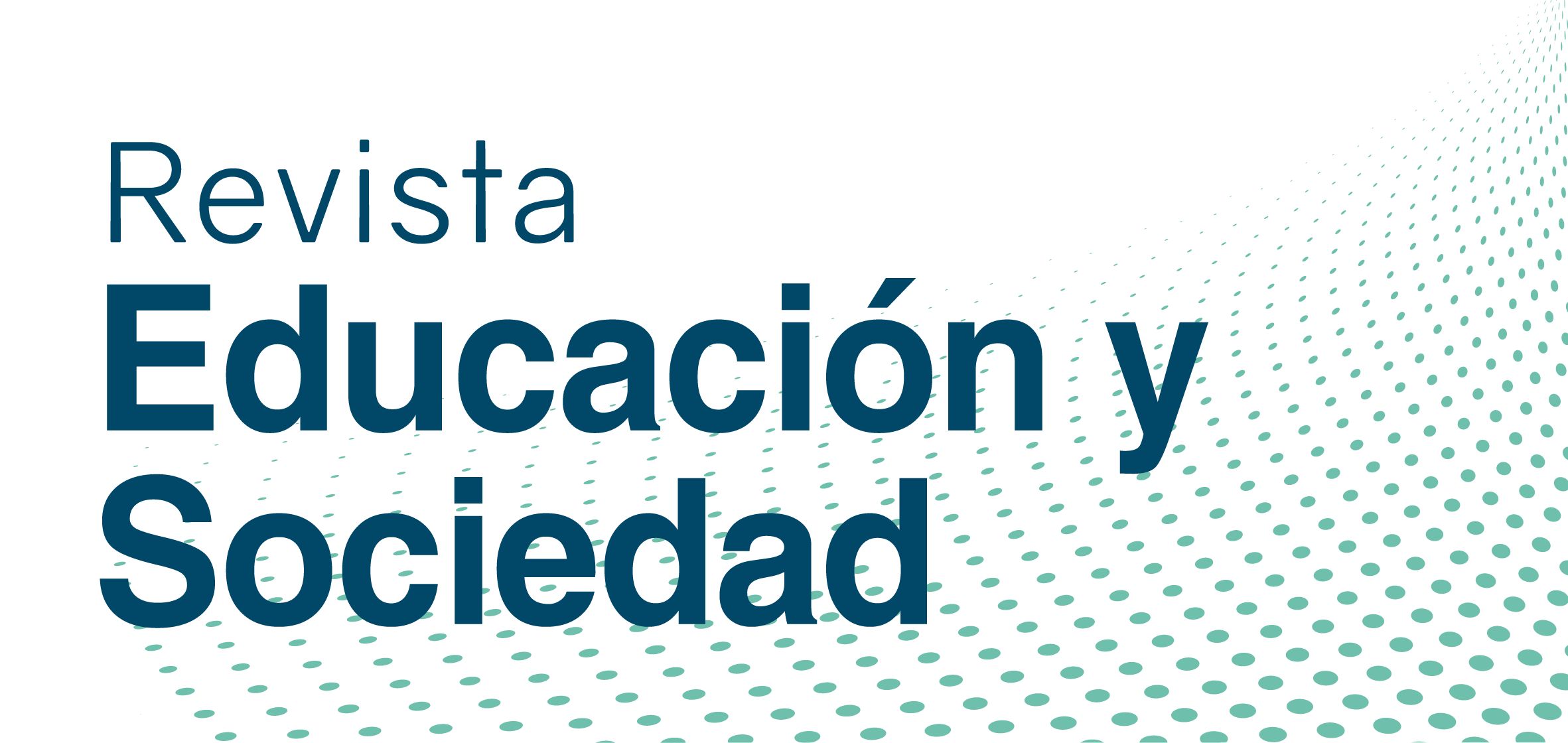Introducción
El contexto educativo se presenta como espacio de interacción entre dos tipos sociales esenciales: 1) el maestro / profesor y 2) el alumno / estudiante. Un tipo social es el conjunto de productores que comparte ciertas características sociales, económicas y culturales. A criterio de Matharan (2020) los tipos sociales pueden ser tan diversos como la propia actividad humana. Abarca tanto a las diversas profesiones como a determinados grupos con un rol y actividad social predeterminada. Pertenecer a uno o varios tipos sociales, ubica al individuo como una colectividad cuyo criterio de clasificación es su función y lo que la sociedad espera que este haga.
La concepción anterior renueva un debate en el entorno educativo planteado hace casi una década por el sociólogo de la ciencia Karl Popper pero con total vigencia en la actualidad. Qué método educativo es el más adecuado: el basado en tratar al estudiante como una individualidad o el que lo enfoca como tipo social. El propio autor en su reflexión aborda que “cada ser individual, visto en su singularidad, es una individualidad” (Popper, 2018 p. 3). Actualmente se aboga por una educación inclusiva, sin embargo, para el logro de este fin el sistema debe contener todas las individualidades de los estudiantes; meta que deben perseguir todas las instituciones escolares.
La comunidad escolar se constituye por los dos tipos sociales mencionados anteriormente. El desarrollo de esta comunidad depende del vínculo y las relaciones entre estudiante – profesor. El marco institucional es el encargado de regular las normas y actitudes en cuento al proceso educativo, pero es solo a través de la interacción entre estudiantes y profesores que se lleva a cabo la formación. A criterio de Londoño y Ospina (2018) la escuela debe considerar al alumno como tipo social, en la medida en que es una institución y en tanto que representa a pequeña escala una comunidad o una sociedad. Consecuentemente con los autores citados corresponde a la escuela la función de preocuparse por el lado social de la educación.
Lo anterior refuerza la idea de la necesidad de crear políticas educativas inclusivas que integren las individualidades y características particulares del tipo social estudiante. El diseño de acciones encaminadas a estimular las potencialidades individuales, fomentan el desarrollo humano y de la colectividad. A través del diseño de proyectos de intervención educativa para fortalecer la comunidad escolar, se logran resultados acordes con el enfoque inclusivo y humanista que debe caracterizar la educación actual.
La enseñanza situada constituye un reto para la práctica educativa y el pensamiento psicopedagógico en tanto constituye una mediación con el contexto cultural (desde las dimensiones de lo cotidiano y lo profesional). Las aportaciones en este sentido tienen su fundamento en la obra de autores clásicos como Leontiec (1978) y Vygotsky (1986). Actualmente la concepción del proceso enseñanza aprendizaje desde paradigmas centrados en la instrucción no han favorecido que el conocimiento sea situado acorde a las necesidades de los sujetos participantes. El hecho de situar el contenido implica un redimensionamiento que parte desde el currículo escolar hasta una situación de la vida real.
Diversos autores (Hernández, 2006; Colombo, 2017;Hevia y Fueyo, 2018;Santana et al., 2018) han abordado indistintamente la categoría enseñanza situada, y resulta coincidente el uso del aprendizaje activo y el desarrollo del pensamiento reflexivo como principios para el diseño de proyectos, toma de decisiones, resolución de problemas tanto de docentes como de estudiantes. Por otra parte, se instituye la necesidad de superar un modelo intelectualizado de aprendizaje que no facilite conectar los conocimientos al entorno cotidiano. Robbins y Aydede (2009) sostienen que un modelo pedagógico alternativo o “situado” posibilita que los sujetos que intervienen en el proceso educativo fuera del entorno académico transformen su realidad.
La situación social de desarrollo del
estudiante incluye a la triada escuela-familia- comunidad por ello la
perspectiva situada permite dinamizar el entorno académico donde el paradigma
escolástico aún se reproduce. Asimismo, Peña et al. (2016) sostienen que actúa
como un agente motivacional frente a la enseñanza-aprendizaje, y el compromiso
social, debido a que realmente se involucran activamente en la construcción de
su conocimiento.
A continuación, Díaz (2003) describe los enfoques de enseñanza hegemónicos en el ámbito educativo que han ralentizado la implantación de la perspectiva situada:
-
Instrucción descontextualizada: centrada en el profesor quien básicamente transmite las reglas. Sus ejemplos son irrelevantes
culturalmente y los alumnos manifiestan una pasividad social (receptividad)
asociada al enfoque tradicional, en el cual suelen proporcionarse lecturas
abstractas y descontextualizadas.
Por otra parte, Díaz (2003) también
expone que se manifiestan perspectivas emergentes tales como:
-
Simulaciones situadas: los alumnos se involucran colaborativamente en la
resolución de problemas simulados o casos tomados de la vida real (encuestas de
opinión, intervención comunitaria). En este caso la intención de desarrollar el
tipo de razonamiento y los modelos mentales de ideas y conceptos de la
disciplina científica en cuestión.
-
Aprendizaje
in situ: se basa en el modelo contemporáneo de cognición situada que toma la
forma de un aprendizaje cognitivo (apprenticeship model ), el cual busca
desarrollar habilidades y conocimientos propios de la profesión, así como la
participación en la solución de problemas sociales o de la comunidad de
pertenencia. Enfatiza la utilidad o funcionalidad de lo aprendido y el
aprendizaje en escenarios reales. (p. 18)
Los alumnos con discapacidades requieren una atención pedagógica planificada que permita compensar las barreras que encuentran en su aprendizaje. Las estrategias que se pueden adoptar pueden ser temporales o permanentes, en función de las necesidades de cada alumno. Tal situación puede incluir adaptaciones curriculares individualizadas o del entorno, dado que pueden ser diversas las respuestas desde el docente. Por lo tanto, se refiere a minimizar las relaciones asimétricas entre el saber especializado de los profesores y el propio estudiante con discapacidad, sin que ello conlleve a reforzar la visión del déficit (Cruz, 2019).
Finalmente, se considera que el paradigma de la cognición situada representa una tendencia comprometida con el desarrollo de la sociedad porque conjuga la teoría y la actividad sociocultural. Se evidencia la asunción de diferentes formas y nombres, directamente vinculados con conceptos como aprendizaje situado, participación periférica legítima, aprendizaje cognitivo o aprendizaje artesanal. En todas las perspectivas, independientemente del área geográfica o la escuela pedagógica de adscripción, se apuesta porque el conocimiento no debe constituir exclusivamente una abstracción de las situaciones en que se aprende y se emplea.
Precisamente, desde un proyecto de intervención comunitario en el ámbito educativo se facilita el nexo entre la interculturalidad que caracteriza al estudiante con discapacidad y las propias particularidades del docente. En tanto se dinamiza el diálogo entre los involucrados y se favorece el análisis, reflexión, discusión y toma de decisiones con la participación de todos. Se coincide con Ramírez (2017) que el desarrollo de vínculos comunitarios a través de proyectos educativos de comunidad resignifica el espacio de proximidad y emotividad, en los que además de interdependencia entre los individuos, existe un consenso internalizado de acercamiento.
Implementar la visión situada requiere prácticas educativas coherentes, significativas y propositivas que favorezcan aumentar el grado de relevancia cultural de las actividades en que participa el estudiante. Por ello es imprescindible aprendizajes con sentido y sobre todo, aplicabilidad. En tanto, los estudiantes y docentes adquieran pertenencia en una comunidad de práctica y referencia. En esta propuesta educativa destaca tanto la participación como la interacción los implicados. Se planteó como objetivo del estudio identificar los presupuestos teóricos que permitan el diseño de proyectos de desarrollo comunitario para favorecer la inclusión de estudiantes con discapacidad.
Metodología
El presente estudio clasifica como descriptivo con carácter teórico y documental. Para la obtención de resultados se emplearon métodos en los niveles teórico y empírico. En el nivel teórico se emplearon los métodos:
Analítico – sintético: se analizan aspectos relacionados con a la comunidad universitaria y la necesidad de potenciar la inclusión social de estudiantes con necesidades educativas especiales en las prácticas y dinámicas educativas. Se sintetizan algunas fuentes y conceptos completamente teóricos para poder comprender su análisis arribando a una perspectiva práctica. El método favorece la identificación de información relevante para el diseño de proyectos de intervención comunitaria.
Histórico – lógico: contribuye al análisis generado sobre la perspectiva de desarrollo comunitario y el diseño de proyectos en contextos universitarios. Se abordan temas referentes a los principales conceptos expresados a la inclusión educativa, sus principales conceptos y evolución de la categoría desde una perspectiva histórico – documental. El método contribuye al análisis de las concepciones presentes en el diseño de proyectos con carácter inclusivo y a las necesidades educativas especiales.
Inductivo – deductivo: se inducen temas generales relacionados con el desarrollo y enfoque comunitario, se introducen concepciones relacionadas a la inclusión educativa y se deducen aspectos esenciales en torno a la situación epidemiológica actual y a los cambios que han debido realizar los centros educativos como forma de adaptación al cambio. En el estudio se muestran las manifestaciones y transformaciones realizadas para mantener el proceso educativo. Se muestran las concepciones manejadas por diversos autores relativas al diseño de proyectos de desarrollo comunitario.
Sistémico – estructural: se priorizó la información a partir de la generalidad de los conceptos, su origen y la disciplina académica a la que pertenecen. El estudio se estructura partiendo de lo general a lo particular. Se ordenaron y jerarquizaron los contenidos y aspectos relativos al desarrollo comunitario, las necesidades educativas especiales y el diseño de proyectos de desarrollo comunitario en el contexto universitario.
En el nivel empírico se emplea
únicamente el análisis documental clásico en correspondencia con el carácter
del estudio. A través de los métodos teóricos explicados con anterioridad se
realizó un minucioso análisis documental. Se emplearon diversos materiales
escritos sin perder de vista el análisis del contexto histórico, lógico y
social. Se consultaron publicaciones seriadas impresas y digitales, así como
diversas fuentes especializadas recuperadas mediante Google Académico, EBSCO,
SciELO, SCOPUS y otras bases de datos y publicaciones de relevancia. Se utilizó
toda la información que brindó cada documento y se siguió la siguiente
metodología para el análisis:
- 1.
Determinar los objetivos de estudio documental: dirigido a revelar la producción científica publicada sobre existen sobre las temáticas de inclusión educativa, necesidades educativas especiales, desarrollo comunitario y proyectos de intervención comunitaria en los cambios de modelos y dinámicas en los procesos docente educativo a nivel universitario. Se realizó mediante la documentación recuperada, un trabajo de valoración crítica que refrende este tipo de análisis.
- 2.
Establecer la muestra de los documentos
que serán estudiados: se establece una muestra a examinar para determinar los
elementos del resumen. Entre ellos están obras impresas, fundamentalmente
libros orientados al desarrollo comunitario, publicaciones seriadas impresas y
digitales, así como diversos artículos de algunos buscadores especializados
como: Scirus y Google Scholar sobre el tema y publicaciones especializadas.
- 3.
Determinar las
unidades de análisis en las que se fracciona el contenido para estudiar el
documento: teniendo en cuenta el contexto histórico se analizan los elementos
esenciales del desarrollo comunitario y las necesidades educativas especiales
como punto de partida para el diseño de un proyecto en el contexto
universitario.
- 4.
Elaborar las
categorías de análisis: se realizó a partir de los conceptos necesarios para
comprender la relevancia de la intervención comunitaria en el contexto universitario. Las Unidades de
análisis propuestas son: inclusión educativa, necesidades educativas
especiales, desarrollo comunitario, proyectos de intervención comunitario.
Dentro de las categorías de análisis propuestas, se establecen subcategorías
que garantizan profundizar en los aspectos teóricos que se pretenden abordar,
por ejemplo, el ámbito educativo universitario como escenario para el diseño de
un proyecto de intervención comunitario.
- 5.
Realizar el estudio
documental registrando la información: se realizó el registro de la información
siguiendo la lógica de trabajo expresada en los pasos anteriores, sin perder el
análisis contextual, tecnológico y filosófico de esta temática. Se logra una
integración coherente de todas las ideas para, de forma armónica, entrelazar y
sistematizar todos los referentes teórico-conceptuales que han abordado las
temáticas analizadas desde la década de 1980.
- 6.
Valoración de
la información obtenida: se realizaron valoraciones a partir de los
presupuestos teóricos y conceptuales precisados, realizándose inferencias y
argumentaciones. Finalmente, se arriba a conclusiones sobre la información
relevante recuperada.
Respecto a la muestra, la población del
estudio estuvo constituida por un total de 173 documentos que fueron
discriminados a partir de criterios de exclusión propuestos para los propósitos
del presente estudio. Se definieron categorías que permitieron la extracción de
información relevante. En primer lugar, se localizaron los referentes en torno
a la inclusión educativa: 1) nivel universitario, 2) desarrollo de la comunidad
universitaria 3) proyectos de desarrollo educativo. La estrategia de búsqueda,
la muestra seleccionada y los criterios de exclusión por base de datos se
muestra en la Tabla 1.
Tabla 1
Estrategia de búsqueda y criterios de
exclusión para llevar a cabo la revisión bibliográfica

|
Base de datos
|
Estrategias de
búsqueda
|
Criterios de exclusión
|
Documentos recuperados
|
Documentos relevantes recuperados
|
|
SciELO No responder a las temáticas
|
1.
(*sociología)
AND
(desarrollo)
2.
(*desarrollo)
AND
(comunidad)
|
Orientación de los estudios fuera
del ambiente escolar, fundamentalmente
en el nivel superior
|
Artículos: 23
Comunicación breve: 1
|
Artículos: 6
|
|
DOAJ
|
1. desarrollo
comunitario.
Subject: Social
Sciences
2. Necesidades
educativas
especiales.
Subject:
Education
|
No responder a las temáticas
Presencia de duplicados a partir
del solapamiento
No orientarse a la temática de
desarrollo humano y comunitario
|
Artículos: 51
|
Artículos: 8
|
|
Google y Google Scholar
|
1.Desarrollo
AND
Comunidad
2.
Estudiantes
con discapacidad
OR
Necesidades
educativas
especiales
AND
desarrollo
comunitario
|
No abordar las relaciones entre
desarrollo comunitario y comunidad escolar
No contextualizarse a la educación
superior
|
Libros: 27
Capítulos de libros: 1
Artículos: 62
Páginas web: 6
|
Libros: 8
Capítulos de libros: 1
Artículos: 19
Páginas web: 4
|
|
Total
|
---
|
---
|
173
|
46
|
| |
La técnica empleada fue la revisión
de documentos: aplicada a partir del procedimiento para la revisión de las
fuentes documentales. La técnica permitió localizar información relevante sobre
los propósitos del presente estudio.
Resultados y discusión
Inclusión educativa de estudiantes con necesidades educativas
Entre los principales retos a los que se enfrenta el ámbito educativo actual se encuentran los principios de calidad y equidad. La situación se complejiza cuando no basta brindar un servicio educativo acorde a los estándares nacionales e internacionales, orientados a los resultados educativos o los recursos existentes en los centros. En cambio, no se identifica un clima inclusivo que garantice la no discriminación de los estudiantes que integran la comunidad escolar en términos de accesibilidad.
La situación anteriormente descrita se propicia porque el abordaje teórico-conceptual y metodológico de la categoría presenta una ambigüedad conceptual que no logra redimensionarse en el contexto educativo. Destaca la UNESCO (2008) entre los organismos internacionales que delimitan el fenómeno:
La inclusión se ve como el proceso de identificar y
responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través
de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y
reduciendo la exclusión en la educación. (p. 6)
Asimismo, es válido apuntar que el desarrollo de la inclusión como eje transversal de la actividad educativa no se consolida sin el empleo de legislaciones concretas en el ámbito de los diferentes países. En tanto no es suficiente declarar que existe adscripción a los términos de igualdad entre educadores y estudiantes, sino que incluye a los padres y la comunidad. Se trata de integrar a todos, con igualdad de derechos, al proceso educativo, desde sus propias contradicciones y problemáticas. Sánchez-Teruel y Robles-Bello (2013) explicitan que la educación inclusiva parte de que “todo el alumnado sea aceptado, valorado, reconocido en su singularidad, independientemente de su procedencia o características psico-emocionales, etnia o cultura” (p. 25).
Por otra parte, la inclusión educativa se basa en el principio que la educación es un derecho, no un privilegio. La OXFAM (2021) corrobora que cada estudiante posee características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje distintos y deben ser los sistemas educativos los que estén diseñados para dar una respuesta eficaz a esta demanda. Desde esa perspectiva el centro educativo debe responder de forma profesional a las necesidades que se generan en el contexto y con las personas que necesiten recibir la educación en cualquier momento.
Arnaiz et al. (2017) mencionan que en primera instancia es fundamental contener aspectos como: nivel social y económico de las familias, a la localización geográfica, a los servicios con los que cuenta los colegios, tanto internos como externos, al proyecto de centro, a la diversidad del alumnado y a la accesibilidad a los recursos humanos y materiales.
Las Necesidades Educativas Específicas (NEE) se manifiestan ante la existencia de una desventaja para el aprendizaje y, por lo tanto, requiere de ayuda adicional para alcanzar el desarrollo educativo en forma óptima (CLIGRAFIX, 2021). El desarrollo teórico- conceptual de la categoría actualmente se centra menos en el déficit y se corresponde con los recursos adicionales (humano, material o pedagógico) que requiere un estudiante con vistas a concretar el aprendizaje y superar las barreras del aprendizaje y la participación. Al respecto Soto (2020) puntualiza que las NEE no pueden constituir un obstáculo, sino que la capacitación y actualización permanente de los docentes debe constituir una garantía ante las variaciones que se desarrollen.
Es válido apuntar que las NEE no es un hecho individual dado que pueden generarse en un determinado número de alumnos que demandan recursos educativos específicos (Luque y Luque, 2015). La situación requiere una intervención pedagógica que favorezca no solo mejorar las condiciones del aprendizaje, sino que incida en las relaciones sociales de los estudiantes. Contrasta que en ocasiones la familia no representa un actor protagónico en el apoyo necesario para que se concrete el proceso de enseñanza- aprendizaje.
La detección de una NEE permite crear las condiciones para el tratamiento oportuno y sobre todo, en aquellas disfunciones transitorias, que no permiten una planificación a largo plazo. La virtualización de la educación enfrenta el reto de no dejar de reconocer las nuevas necesidades que pueden presentar los estudiantes en esta nueva modalidad. La situación se complejiza en la enseñanza universitaria que se caracteriza selectiva y academicista.
El autor López (2018) menciona que la educación inclusiva, tan tratada y desarrollada en los niveles básicos de la enseñanza, no ha tenido un desarrollo pleno en la enseñanza universitaria. Por tal razón las NEE no son contenidas en su diversidad, e incluso no se contemplan otras como la accesibilidad.
Respecto a las necesidades educativas
generalizadas, Nicuesa (2021) clasifica en:
-
Necesidades
educativas transitorias: se manifiesta durante un periodo específico como consecuencia de distintos factores. El alumno requiere de una mayor atención durante un
tiempo concreto de su vida académica. Las necesidades transitorias tienen, por
tanto, un carácter temporal.
Por otra parte, Mera et al. (2016)
manifiestan que las soluciones ante las necesidades educativas requieren
impulsar la equidad y el acceso a la educación, así como adoptar medidas de
apoyo que incrementen los presupuestos nacionales para la educación. Se debe
conjugar la preparación profesional con respaldos económicos para mitigar las
posibles exclusiones.
El diseño de proyectos de intervención comunitaria en el ámbito universitario
La conceptualización de la comunidad y su desarrollo ha sido unidad de análisis continuo y sistemático. La presencia de los estudios comunitarios en los principales espacios de reflexión teórica y en las prácticas interventivas, revela que la investigación de (y desde) la comunidad, continúa ocupando un lugar protagónico. Lo anterior a criterio de Terry (2011) sucede entre otras razones, “porque se reconoce que es el contexto donde los miembros que la integran establecen un sistema de interconexiones, sustentadas en la cultura, en valores, tradiciones y creencias, que constituyen un factor de desarrollo” (p.2).
Históricamente la comunidad ha sido objeto de estudio de diferentes disciplinas científicas siendo definida desde la psicología, la sociología, la economía, la geografía, el trabajo social, entre otras; sin embargo, existe consenso sobre los elementos que la integran (Fandiño-Losada et al., 2008). Todo acercamiento crítico la concepción de comunidad implica una reflexión sobre la noción de desarrollo. A criterio de Almeida y Sánchez (2009) el par categorial ha estado históricamente interrelacionado, aunque no siempre de forma armónica, sobre todo en los países de América Latina y el Caribe (ALC) donde desde los años cincuenta el subdesarrollo ha sido la palabra clave para definir la pobreza general en ALC.
La búsqueda a la solución del conflicto generado entre desarrollo y subdesarrollo favoreció que desde la década de 1950 diferentes organismos especializados de la Organización de Naciones Unidas (ONU) promovieran un conjunto de programas comunitarios que derivaron en proyectos específicos. La documentación de las mejores experiencias aplicadas en países subdesarrollados formó parte de un documento elaborado por expertos de Naciones Unidas en 1956 y titulado Desarrollo de la comunidad y servicios conexos. En el mismo, a criterio de Ander–Egg (2006), aparece por primera vez y de manera oficial la definición desarrollo de la comunidad:
La expresión desarrollo de la comunidad se ha
incorporado al uso internacional para designar aquellos procesos en cuya virtud
los esfuerzos de una población se suman a los de su gobierno para mejorar las condiciones
económicas, sociales y culturales de las comunidades, integrar éstas a la vida
del país y permitirles contribuir plenamente al progreso nacional. (p. 12)
El desarrollo de la comunidad toma auge en la década de los noventa, a partir las ideas de Sen (1998) en torno al desarrollo humano como modelo para América Latina y el Caribe. El modelo desde el punto de vista epistemológico se convierte en uno de los nuevos paradigmas que cuestiona la rigidez, “el binarismo y sentido de totalidad que conformaron el paradigma dominante positivista” (Weyland, 2007, p. 531). Actualmente se evidencia una tendencia a la investigación del desarrollo centrado en territorios y localidades (Paz y Núñez, 2021) y en América Latina y el Caribe es común en contextos rurales (Paz y Martínez, 2020).
Los estudios sociales comunitarios como campo científico pueden establecerse en dos grandes grupos: los dominantes y los dominados (Paz y Hernández, 2021). Los dominantes cuentan con el monopolio de definición de la ciencia. Son autoridad conocida y reconocida, por lo que pelearán por conservar el estado de las relaciones de fuerza. Los sectores dominantes no ejercen su condición directamente sobre los individuos sino sobre el campo, estableciendo pautas, diseñando métodos y proponiendo lo que es y lo que debe ser ciencia. Los dominados o los ingresantes tienden a ocupar, a los ojos de Bourdieu, el rol de herejes o de subversivos ya que intentarán modificar las relaciones de fuerza internas (Schleifer, 2008). Los sectores minoritarios deben desarrollar estrategias de ruptura y que a la vez les permitan permanecer dentro del campo. Los agentes sociales tienen y mantienen intereses particulares y colectivos en el juego, según sus disposiciones, según la posición que ocupen y según la estructura y el volumen del capital. El campo científico de los estudios sociales comunitarios constituye un conjunto de saberes provenientes de múltiples áreas del conocimiento. Dentro de las disciplinas con mayor tradición en este tipo de estudios se encuentran las sociales, especialmente la psicología y la sociología. Los estudios realizados desde la psicología tienen su fundamento en la investigación de grupos y comunidades (Sánchez, 2015). Las principales áreas que abordan dichos estudios son práctica psicosocial y comunitaria, intervención en comunidades, empoderamiento ciudadano, redes de apoyo social, convivencia entre personas y análisis de agentes y líderes comunitarios.
La sociología del desarrollo es otra de las disciplinas cuyo objeto se ha centrado en los estudios de comunidades y su devenir histórico social. Está área del conocimiento se encarga además del estudio del desarrollo humano, local, territorial y sostenible. A criterio de Mendieta (1961) podría definirse tentativamente la sociología del desarrollo como “aquella parte de la Sociología General que se ocupa especialmente de los fenómenos de crecimiento y evolución de las sociedades humanas en función de metas que se consideran en ellas deseables y valiosas” (p. 761).
El desarrollo de la comunidad favorece vínculos de simetría social y el encuentro de diferentes comprometidos con una causa común. Su expresión se lo constituye la estructuración de proyectos de autodesarrollo comunitario. A partir de los cuales se organizan las fuerzas del cambio y se direccionan las acciones desde y por la comunidad. El tránsito hacia estados superiores de desalienación y emancipación social se manifiesta en el reconocimiento de las comunidades de sus potencialidades para el desarrollo.
Todo proyecto de intervención comunitaria debe basarse en la participación y la cooperación de sus miembros. En la conceptualización de la participación entendida desde las prácticas transformadoras comunitarias, no basta considerar la inclusión. Se hace necesario agregar la condición – objeto, medio y sujeto – para que la actividad se produzca en términos comunitarios.
La intervención comunitaria constituye la incidencia directa de profesionales capacitados, en las relaciones entre los sujetos. Al respecto, Rivero (2010) establece que la intervención clásica:
Trabaja la relación intersubjetiva casi siempre a
partir de lo que la comunidad porta como cualidad abstracta y a partir de modelos
generales y abstractos para lograr una adaptación optima del individuo, de los
grupos, de las comunidades o a partir del fluir inmanente de la persona en su
singularidad absoluta. (p. 54)
Los procesos de intervención deben centrarse en las potencialidades de los individuos y del espacio de la comunidad, buscando proponer actividades que tengan como objetivo influir en el desarrollo comunitario. Bajo la línea de pensamiento mencionada autores como Castro (2011) y Ospina (2018) han desarrollado investigaciones centradas en el diseño de proyectos para el autodesarrollo de comunidades particulares.
La Intervención Comunitaria es el conjunto de acciones destinadas a promover el desarrollo de una comunidad a través de la participación de esta en la transformación de su propia realidad. El proceso de intervención es coordinado por un facilitador o profesional que realiza el acompañamiento. Este profesional es orientador de acciones de capacitación y el fortalecimiento de la comunidad, favoreciendo su autogestión para su propia transformación y la de su ambiente.
Los procesos de intervención comunitaria han generado un debate en torno al uso del término intervención. Al respecto se evidencia en la literatura científica publicada algunos vocablos alternativos como proceso de acompañamiento y facilitador comunitario. Independientemente del término empleado la intervención comunitaria, a criterio de González (2015) se orienta a:
Además de los proyectos de intervención comunitaria se puede diseñar proyectos de intervención educativos con enfoque comunitario. Previo al diseño e implementación de un proyecto de intervención educativa y social, como vía para transformar la realizad inmediata en el contexto educativo, es necesario realizar un diagnóstico de necesidades. Lo anterior constituye las directrices del proyecto debido a que “es fruto de la reflexión y el análisis de las necesidades, situaciones problemáticas o situaciones que se desea mejorar, a partir de las cuales se determinan soluciones o propuestas de actuación” (Cabrera y González, 2016, p. 3).
Cada proyecto debe considerar la descripción del mismo, su justificación, el contexto donde se ubica (marco institucional), la finalidad del proyecto, objetivos, metas, beneficios, productos y cobertura espacial. Es necesario establecer plazos o calendarios de actividades que sean adaptables a los sujetos del proceso docente educativo. Se deben identificar los recursos necesarios y plantear indicadores de evaluación luego de pasado un tiempo de la implementación del proyecto. Las propuestas deben estar orientadas al desarrollo educativo de los estudiantes, constituyendo un salto cualitativo superior en la calidad de su formación.
El diseño de proyectos de intervención comunitarios en el entorno universitario permite el desarrollo de los sujetos. El enfoque inclusivo fomenta la participación desde las particularidades y la diversidad. La construcción colectiva entre profesores y estudiantes constituye eje articulador del desarrollo. “Así puede la escuela dejar de ser una barrera entre maestro y alumno, y convertirse en el suelo compartido para el trabajo en común de ese maestro y ese alumno” (Popper, 2018, p. 5).
Actualmente las universidades tienen la responsabilidad de formación de profesionales con un alto índice de compromiso social, ético y profesional. El nivel de especialización que demandan los fenómenos de la sociedad amerita una actualización constante de la educación superior. Los procesos formativos en el entorno universitario deben considerar la multicondicionalidad “desde lo ético, pedagógico y lo curricular” (Rikap, 2017, p. 139). La preparación técnica que proporcionan las universidades se convierte en conocimiento estéril sin una conducción humanista, que permita discernir al futuro profesional el rol que debe desarrollar para el progreso de la comunidad y de la sociedad en sentido general.
La educación superior actualmente se encuentra enfrascada en mantener un modelo de universidad moderna, humanista, universalizada, científica, tecnológica, innovadora e integrada a la sociedad. Para el logro de los fines anteriores se debe avanzar en el desarrollo de reflexiones y de propuestas de enseñanza y aprendizaje que asuman y sintonicen con los presupuestos de un nuevo modelo de formación. El imperativo bajo el cual se realiza dicha propuesta es el de la revisión reflexiva de las prácticas actuales. Deben potenciarse aquellos rasgos que faciliten contar con diseños curriculares pertinentes que sienten las bases para propiciar un incremento continuo de la calidad y la eficacia en la formación integral de los profesionales.
Esta aspiración requiere de transformaciones que han de expresarse fundamentalmente en la renovación de concepciones y prácticas pedagógicas que implican reformular el papel del docente y desarrollar modelos de aprendizaje distintos de los tradicionales. Por tanto, en la estructuración del currículo en sus diferentes componentes se debe tener en cuenta esta exigencia en el diseño de los programas de disciplinas y asignaturas que lo conforman.
Para llevar a cabo un proceso de intervención comunitaria en el contexto universitario, es necesario un posicionamiento epistemológico y pedagógico orientado en las siguientes pautas:
- 1.
La orientación
integrada de los procesos sustantivos y funciones universitarias de enseñanza,
investigación y extensión. A partir de lo cual las propuestas de enseñanza
se orientan a la reflexión en torno a los conocimientos sobre los conflictos y
problemática de la comunidad. Se reformula el proceso docente – educativo entre
los docentes y estudiantes. Se promueven nuevas agendas de educativas donde el
desarrollo de los sujetos constituye centro e instancia del proceso.
- 2.
La
interdisciplinariedad e inclusión para atender la complejidad. Se parte de la
asunción de la existencia de una diversidad de conflictos y necesidades
particulares. Esta dimensión se sustenta
en los estudios realizados por Arellano et al. (2015) y Sánchez (2015); donde
la interdisciplinariedad e integración supera las barreras profesionalistas. En
estos estudios se concibe el espacio no como suma de partes, sino como lugar de
encuentro y de lugar donde se potencie lo comunitario a partir de la
participación en torno a un proyecto.
- 3.
Considerar el
método dialógico de saberes como un proceso de construcción colectiva de nuevos
espacios vivenciales, sociales y culturales basados en relaciones activas,
continuas y en plano de igualdad entre los universitarios y el conjunto de
actores sociales y comunitarios.
- 4.
Favorecer una concepción de transformación pedagógica. Esto favorecerá impulsar el
reconocimiento de las diferentes acciones formativas mediante mecanismos
flexibles de legitimación de las diversas modalidades de enseñanza y
aprendizaje.
- 5.
Establecer una
concepción comunitaria de la intervención que permita combinar los aspectos
temáticos y sectoriales con sus expresiones concretas en cada espacio. Esta
dimensión parte de los presupuestos del desarrollo comunitario teniendo al
hombre como centro y en contraposición a los enfoques economicista y
tecnocráticos (Caggiani et al., 2019).
Conclusiones
El diseño de proyectos de desarrollo comunitario para favorecer la inclusión de estudiantes con discapacidad requiere en primer lugar la transformación de los prejuicios y actitudes negativas que reproducen los diferentes actores de la comunidad educativa. Por tanto, se reconoce que el proceso debe permearse de un cambio en la cultura institucional y en los sistemas educacionales donde se pretende implementar.
Los proyectos de desarrollo comunitario no deben centrarse exclusivamente en los estudiantes con discapacidad, sino debe contener a los docentes que dirigen el proceso educativo. Desde esta perspectiva se dinamiza la concientización de los docentes y la identificación de las problemáticas reales que pueden solucionarse mediante las acciones del proyecto.
El diálogo que se propicia entre los involucrados en un proyecto de desarrollo comunitario genera procesos de construcción colectiva, de nuevos espacios vivenciales, sociales y culturales. De este modo se reflexiona sobre qué y cómo se les puede enseñar a los estudiantes con discapacidad desde modelos de aprendizaje distintos de los tradicionales.
Referencias
Almeida, E., y Sánchez, M. E. (2009). Desarrollo comunitario y desarrollo humano: aportes de una sinergía ONG-Universidad. Sinéctica, 2(32), 11-13.
Ander–Egg, E. (2006). Trabajo Social Comunitario. Ediciones Nueva Visión.
Arellano, R., Balcazar, F., Alvarado, F., y Suárez, S. (2015). A participatory action research method in a rural community of Mexico. Universitas Psychologica, 2(1), 1197-1208. https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy14-4.parm
Arnaiz, P., Escarbajal, A., y García, C. M. (2017). El Impacto del Contexto Escolar en la Inclusión Educativa. Revista de Educación Inclusiva, 10(2), 195-210. https://revistaeducacioninclusiva.es/index.php/REI/article/view/334/308
Cabrera, L., y González, M. (2016). La intervención educativa y social: elaboración de proyectos. Gobierno de Canarias.
Caggiani, J., Folgar, L., Sanguinetti, J., y Paz, L. E. (2019). la universidad en el fortalecimiento de la organización barrial: el caso del proyecto integral metropolitano en Uruguay. Universidad & Ciencia, 8(1), 106-121. http://dspace.uclv.edu.cu:8089/handle/123456789/12758
Castro, R. A. (2011). Reflexiones sobre la relación entre proyectos de desarrollo social, cultura local e intervención comunitaria. Entramado, 7(1), 90-103. https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/entramado/article/view/3394
CLIGRAFIX (13 de agosto de 2021). Estudiantes con necesidades educativas especiales. https://www.caligrafix.cl/catalogo2021/
Colombo, L. M. (2017). Los grupos de escritura y el aprendizaje situado en el posgrado. Jornaler@s, 3(8), 154-164. http://www.fhycs.unju.edu.ar/revista_jornaler@s_3.html
Cruz, R. (2019). Educación inclusiva, profesores y estudiantes con discapacidad: una mirada desde lo relacional. Sinéctica, 53(2019), 1-27. https://doi.org/10.31391/s2007-7033(2019)0053-004
Díaz, F. (2003). Cognición situada y estrategias para el aprendizaje significativo. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 5(2), 1-13. https://redie.uabc.mx/redie/article/view/85
Fandiño-Losada, A., Bangdiwala, S. I., Gutiérrez, M. I., y Svanstrom, L. (2008). Las comunidades seguras: una sinopsis. Salud Pública de México, 50(1), 578-585. https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/4804
González, J. R. (2015). Desarrollo Comunitario y Educación. Revista: Infancia: educar de 0 a 6 años, 149(3), 38-41. https://www.rosasensat.org/revista/infancia-149-2/
Hernández, G. (2006). Enseñanza situada: crear contextos de aprendizaje de alto nivel de situatividad. Revista del Centro de Investigación de la Universidad, 7(25), 109- 114. https://doi.org/10.26457/recein.v7i25.247
Hevia, I., y Fueyo, A. (2018). Aprendizaje situado en el diseño de entornos virtuales de aprendizaje. Una experiencia de aprendizaje entre pares en una comunidad de práctica. Aula abierta, 47(3), 347-354. https://doi.org/10.17811/rifie.47.3.2018.347-354
Leontiec, A. (1978). Actividad, conciencia y personalidad. Ciencias del Hombre.
Londoño, D. A., y Ospina, M. (2018). Comprensión y producción de textos escritos en instituciones de Educación Superior. Revista Trilogía, 10(18), 183-202. https://doi.org/10.22430/21457778.671
López, R. (2018). Un estudio sobre la situación de la educación inclusiva en centros educativos desde la percepción de la comunidad educativa. Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Luque, D. J., y Luque, M. J. (2015). Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo: aspectos psicopedagógicos en un marco inclusivo. Perspectiva Educacional, Formación de Profesores, 54(2), 59-73. https://doi.org/10.4151/07189729-Vol.54-Iss.2-Art.333
Matharan, G. A. (2020). Reflexiones sobre el carácter situado de la ciencia: sus aportes para una historia de la microbiología en América Latina. Diálogos Revista Electrónica de Historia, 21(1), 166-184. http://dx.doi.org/10.15517/dre.v21i1.39057
Mendieta, L. (1961). La Sociología del Desarrollo. Revista Mexicana de Sociología, 23(3), 757-769. http://dx.doi.org/10.22201/iis.01882503p.1961.3.59109
Mera, R. M., Paz, L. E., y Hernández, E. A. (2016). VER-SIÓN: servicio de información para la inclusión educativa de estudiantes con diversidad funcional visual en la Universidad Técnica de Manabí, Ecuador. Informatio. Revista del Instituto de Información de la Facultad de Información y Comunicación, 21(2), 1-18. http://dspace.uclv.edu.cu:8089/handle/123456789/12660
Nicuesa, M. (2021). Qué son las Necesidades Educativas Especialeshttps://www.formacionyestudios.com/las-necesidades-educativas-especiales.html
Ospina, D. A. (2018). Construcción de comunidades colaborativas desde el diseño y el emprendimiento endógeno. Revista EAN, 1(84), 63-77. https://doi.org/10.21158/01208160.n84.2018.1917
OXFAM (2021). El poder de las personas contra la pobreza. OXFAM Internacional. https://www.oxfam.org/es
Paz, L. E., y Hernández, E. A. (2021). Enfoques metodológicos del desarrollo comunitario en Latinoamérica. Redel. Revista Granmense de Desarrollo Local, 5(1), 141-154.
Paz, L. E., y Martínez, A. (2020). Enfoques predominantes en el desarrollo comunitario en Latinoamérica entre 2009 y 2019. Revista Sapientiae, 6(1), 1-19. http://dx.doi.org/10.37293/sapientiae61.02
Paz, L. E., y Núñez, J. (2021). Agentes productores y socializadores del campo de los estudios sobre desarrollo comunitario en Latinoamérica. ACADEMO, 8(1), 42-54. https://revistacientifica.uamericana.edu.py/index.php/academo/article/view/471
Peña, P., Rodríguez, R., y Sáez, C. (2016). Movimiento estudiantil en Chile, aprendizaje situado y activismo digital. Compromiso, cambio social y usos tecnológicos adolescentes. OBETS. Revista de Ciencias Sociales, 11(1), 287-310. https://doi.org/10.14198/OBETS2016.11.1.11
Popper, K. R. (2018). Sobre la posición del maestro respecto a la escuela y el alumno. ¿Educación social o individualista? Dilemata: Revista Internacional de Éticas Aplicadas, 29(2018), 1-16. https://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/article/view/412000266
Ramírez, A. (2017). La educación con sentido comunitario: reflexiones en torno a la formación del profesorado. Educación, 26(51), 79-94. https://doi.org/10.18800/educacion.201702.004
Rikap, C. (2017). Percepciones sobre la autonomía universitaria de los docentes-investigadores de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Revista Iberoamericana de Educación Superior, 8(23), 138-162. https://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2017.23.253
Rivero, R. (2010). Intervencion comunitaria, familiar y de género. Feijóo.
Robbins, P., y Aydede, M. (2009). The Cambridge Handbook of Situated Cognition. Cambridge University Press.
Sánchez, A. (2015). ‘Nuevos’ valores en la práctica psicosocial y comunitaria: Autonomía compartida, auto-cuidado, desarrollo humano, empoderamiento y justicia social, Universitas Psychologica, 3(3), 1235-1244. https://doi.org/10.11144/Javeriana.up14-4.nvpp
Sánchez-Teruel, D., y Robles-Bello, M. A. (2013). Inclusión como clave de una educación para todos: revisión teórica. REOP - Revista Española de Orientación y Psicopedagogía, 24(2), 24-36. https://doi.org/10.5944/reop.vol.24.num.2.2013.11257
Santana, A. C., Fajardo, J. A., y Herrera, A. N. (2018). El aprendizaje situado de la adición y la sustracción. Revista Latinoamericana de Etnomatemática, 11(2), 98-119. https://revista.etnomatematica.org/index.php/RevLatEm/article/view/515
Schleifer, P. (2008). Campo científico, ciencia y uso político de la ciencia en el pensamiento de Bourdieu. Revista de la Facultad de Ciencias, 14(2008), 227-252. https://fadeweb.uncoma.edu.ar/viejo/medios/revista/revista14/15-Schleifer.pdf
Sen, A. (1998). Las teorías del desarrollo a principios del siglo XXI. El desarrollo económico y social en los umbrales del siglo XXI. Banco Interamericano de Desarrollo.
Soto, K. (2020). Importancia de atender las necesidades educativas específicas en educación primaria. En: Desarrollo profesional docente: reflexiones y experiencias de inclusión en el aula. Escuela Normal Superior Profesor José E. Medrano.
Terry, J. R. (2011). Cultura, identidad cultural, patrimonio y desarrollo comunitario rural: una nueva mirada en el contexto del siglo XXI latinoamericano. Contribuciones a las Ciencias Sociales, 12(4), 1-14. www.eumed.net/rev/cccss/12/
UNESCO. (2008). La educación inclusiva: el camino hacia el futuro. Conferencia internacional de educación. http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Policy_Dialogue/48th_ICE/General_Presentation-48CIE-4Spanish_.pdf
Vygotsky, L. (1986). Pensamiento y lenguaje. La Pléyade.
Weyland, K. (2007). La investigación social y la acción comunitaria en la era global: experiencias y relatos. Ciencia y Sociedad, 32(4), 522-555. http://dx.doi.org/10.22206/cys.2007.v32i4.pp522-55
Información adicional
Citar
como: Jalil, N. J., Zambrano, J. M., Mawyin, F. A., Naranjo, C. A., y Alcívar,
S. A. (2022). El diseño de proyectos de desarrollo comunitario
para favorecer la inclusión educativa en el nivel universitario. Revista
Educación y Sociedad, 3(5), 9-22. https://doi.org/10.53940/reys.v3i5.90