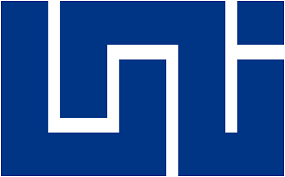Introducción
A partir de una exploración teórica y práctica sobre la realidad del proceso de metropolización que abarca geográficamente cuatro departamentos: Granada (4 municipios), Masaya (9 municipios), Carazo (8 municipios) y Managua (9 municipios), en una extensión territorial de 6,196.96 km2, que responde a la interrogante sobre cuáles son los componentes o dimensiones a abordar para comprender los procesos de metropolización en el AMM, como las tensiones y patrones de ruralidad.
Se tomó como fundamentación conceptual, los estudios realizados en torno a la realidad del AMM, la experiencia acumulada en el PEI:HyT de la UNI, especialmente durante las disertaciones en diálogos abiertos entre estudiantes. docentes y expertos en el tema. Enfatizando las dimensiones conceptuales, históricas y normativas que configuraron la estructura metropolitana de Nicaragua, resaltando experiencias que el Programa y la UNI a desarrollando en los municipios de Managua, Tipitapa, Masaya, Nindirí, Ticuantepe, La Concepción, El Crucero, Ciudad Sandino y Mateare, integrantes de la AMM.
Las tensiones y patrones de ruralidad, se identificaron mediante una interpretación territorial del AMM a partir de las dimensiones y componentes de análisis del abordaje metropolitano (Actividades económicas, superficie con rasgos de propiedad, modos de vida, entre otros), en contraste con los resultados de una serie de entrevistas virtuales con habitantes de las zonas de interés, a fin de comprender que estas manifestaciones dentro de los sectores en estudio, resultan relevantes y reflejan el fenómeno de “gentrificación” fuera de los sectores tradicionales, al interior de los centros urbanos.
Metodología
Los propósitos de la investigación son aportar aspectos teóricos-prácticos sobre la realidad metropolitana nicaragüense al detectar tensiones y patrones de ruralidad y urbanidad, sustentado en el paradigma socio-crítico, a partir de la base metodológica de la Investigación Acción Participativa (IAP), método elegido en consideración a la experiencia académica de los docentes y otros pensadores nacionales que han ido abordando el tema dentro de los salones de clase y en la investigación urbana; dichas experiencias acumuladas conforman una interpretación teórica del abordaje de la dimensión metropolitana y sus moldeadores como son la ruralidad y la urbanidad.
El origen del proceso de construcción social de la IAP tiene su base epistemológica en la Pedagogía Del Oprimido (1970) de Paulo Freire; ejercicio investigativo que retoma las consideraciones sobre la forma de participación de los involucrados, donde cada participante -sea docente, estudiante, egresado y conocedor del tema desde sus ámbitos académicos, sociales y políticos- tiene un valor específico, como Balcázar (2003, p. 60) comenta: “Refleja la convicción de que la experiencia de todas las personas es valiosa y les puede permitir contribuir al proceso, [además] la investigación está enfocada a generar acciones para transformar la realidad social de las personas involucradas”. Brindando una importante reflexión: a partir de la experiencia, donde los participantes pasan por un proceso de aprendizaje, que será documentado, materializando así el interés de esta investigación.
El proceso metodológico se construyó a partir de tres macro fases graduales, alrededor de los procesos de consulta, revisión, reinterpretación y análisis. Mediante el desarrollo de entrevistas grupales, talleres participativos con actores claves y expertos en los temas de discusión y observación; recorridos a sectores de interés, entre otras técnicas utilizadas. No obstante, debido a la emergencia provocada por la pandemia del COVID 19 (SARS-CoV-2, entre el 2019 hasta el 2023) los encuentros se desarrollaron virtualmente con actores nacionales e internacionales, mediante una red de investigadores latinoamericanos Servicios Ecosistémicos para Vivienda Sostenible en Iberoamérica y ResoClima1 (Guatemala. El Salvador y Nicaragua).
Se contó con la participación de quince actores en el proceso, desde distintos entornos de análisis donde prevaleció una visión personal – profesional, más allá de su rol como docentes, funcionarios públicos, estudiantes, líderes comunitarios, entre otros. Con ellos se logró recolectar información secundaria de fuentes oficiales y documentos históricos, además de investigaciones en la materia a nivel internacional. A continuación, se detallan cada uno de los métodos, sus coordinadores y ubicación de la zona de estudio.
Las entrevistas grupales e individuales fueron coordinadas y ejecutadas por el equipo de investigación autoras del presente artículo, pero también aportaron especialistas en temas sociales y económicos que, de forma progresiva, fueron sumando. El caso de los talleres participativos, fueron desarrollados tanto de forma presencial como no presencial, abierta y voluntariamente; integrándose estudiantes y graduados de arquitectura, así como especialistas nacionales en temas de economía, sociología y arquitectura e internacionales del FAB LAB Metrópolis colaborativa de Francia y el Laboratorio Nacional de la Vivienda y Comunidades Sostenibles de Guadalajara, México. También, se realizó una observación a sectores de interés como producto de la etapa de exploración y conformación de reflexión teórica. La experiencia de recolección de información se basó en los resultados de la aplicación de una guía de observación, toma de fotos geo referenciadas y entrevistas individuales2.
Los sectores donde se centra el análisis fueron: A-1 Sector Suroeste Ciudad Sandino; A-2 Sector Sur Sábana Grande; B-1 Sector Sur Villa Fontana – San Isidro y B-2 Sector Carretera a Masaya (Suburbana), Managua, Nindirí y Ticuantepe), lo común de dichos sectores, en su interior presentan condiciones sociales, económicas y físico - ambientales similares y poseen hitos claves de análisis que determinan sus patrones de ruralidad y urbanidad, en el caso de las entrevistas, se priorizó a líderes comunitarios que están ubicado en los sectores3.
Desarrollo
En Nicaragua, el marco legal del ordenamiento territorial data de hace 20 años; el cual, más allá de una actualización, requiere el fortalecimiento de capacidades para comprender y ejecutar de adecuadamente el territorio. En la Constitución Política de la República de Nicaragua (CPN) de 2014 en el artículo 60, asume la “Declaración Universal del Bien Común de la Tierra y de la Humanidad, de Naciones Unidas”; y en el artículo 102, se responsabiliza al “Estado por la preservación, conservación y concesión de contratos de explotación de los recursos naturales”.
Además, en el artículo 117, de este mismo documento, declara el rol de los municipios y faculta a los gobiernos locales a incidir en el desarrollo económico de sus territorios, reconociendo que las municipalidades son el primer agente estatal responsable de la gestión del agua (Asamblea Nacional, 2014). Por otra parte, la Ley 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, creada en 1996, establece en el artículo 14 que: “Tendrá como objetivo principal alcanzar la máxima armonía posible de interrelaciones entre la sociedad con su medio ambiente, tomando en cuenta: las características topográficas, geomorfológicas y meteorológicas de las diferentes regiones ambientales del país”; y en el artículo 15, define que son “El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) y el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) [quienes] dictarán y pondrán en vigencia las normas, pautas y criterios, para el ordenamiento del territorio”. De manera subsecuente, en los incisos 3, 5 y 6, se instituyen:
Los lineamientos generales del proceso de urbanización y del sistema de ciudades. La ubicación de las grandes obras de infraestructura relativas a energía, comunicaciones, transporte, aprovechamiento de recursos hídricos, saneamiento de áreas extensas y otras análogas. 6) Los lineamientos generales de los corredores viales y de transporte.
Es importante destacar que de la Ley No. 217 se deriva el Decreto Ejecutivo No. 78-2002, el cual establece las Normas, Pautas y Criterios para el Ordenamiento Territorial, aprobado el 19 de febrero de 2002, en su artículo 3 se incluyen las siguientes definiciones básicas:
Área Urbana: Expresión física territorial de población y vivienda concentrada y articulada por calles, avenidas, caminos y andenes. Con niveles de infraestructura básica de servicios, dotada del nivel básico de equipamiento social, educativo, sanitario y recreativo. Conteniendo unidades económicas, productivas que permiten actividades diarias de intercambio beneficiando a su población residente y visitante. Puede o no incluir funciones públicas de gobierno.
Área Rural: Se refiere al resto del territorio municipal, que no es urbano, caracterizado por población dispersa o concentrada y cuyas actividades económicas en general se basan en el aprovechamiento directo de los recursos naturales.
En el ámbito, en ese mismo artículo define lo que son los asentamientos urbanos y rurales:
Asentamiento Urbano: Es aquel en cuyo espacio se concentra una población mayor de 1,000 habitantes, en una relación de densidad igual o mayor de 25 habitantes por hectárea, con un mínimo del 25% de su superficie dedicada a actividades secundarias, terciarias y equipamiento, y el 18% o más de su superficie utilizada para circulación. Los asentamientos urbanos se clasifican en Ciudad Capital, Ciudad Metropolitana, Ciudades Grandes, Ciudades Medianas, Ciudades Pequeñas, Pueblos y Villas.
Asentamiento Rural: Es aquel en cuyo espacio se concentra una población menor de 1,000 habitantes o se distribuye con una densidad menor de 25 habitantes por hectárea. Dentro de los asentamientos rurales se consideran concentrados…, cuando su población oscila entre los 500 y los 1,000 habitantes y dispersos cuando su población es menor de 500 habitantes.
Prevalecen una interpretación teórica dicotómica entre lo urbano y rural, pero en la práctica esta interpretación ha sido superada, adelante se explicará mejor, A partir de esta revisión político-legal nicaragüense, sumando a la base en las diferentes percepciones de los equipos de trabajo y de los investigadores antes referidos, se estableció un margen temporal para la reflexión social urbano-rural, a través de indicadores desarrollados en dimensiones o capitales, que permitiera explorar los procesos de intercambios que configuraron la realidad metropolitana analizada, desde una perspectiva teórica paradigmática de la metropolización, versus la urbanidad y la ruralidad.
Para comprender los procesos metropolitanos, es necesario poner en contexto el término Territorio, incorporando disciplinas humanistas además de la arquitectura. El territorio es algo más que solo el espacio natural físico; desde una interpretación integradora, se trata del entorno donde se establecen conexiones humanas de identidad propia, definitivamente confinada por un área delimitada por las diferencias o complementariedad en sus formas de vida.
El Área Metropolitana es un espacio complejo de analizar, ya que no solo abarca los elementos físico - espaciales que le caracterizan, también es necesario hacer un acercamiento a determinadas realidades de sus actores, destacando sus sistemas económicos, culturales, sociales y ambientales, mismos que evidencian en el territorio los sistemas de relaciones e interrelaciones para la interpretación del fenómeno de metropolización, con la influencia de factores de ruralidad y urbanidad; factores o formas de vida que se entre mezclan principalmente en las periferias de las ciudades.
Teóricamente el fenómeno de metropolización se aborda básicamente como “un proceso de expansión física”, que rebasa los límites urbanos de una unidad político-administrativa que la contenía originalmente; en el caso de nuestro país, dicha unidad es el municipio (Di Virgilio, 2009).
Las variables que determinan los procesos de metropolización deben valorarse con relación a su origen; en las fuentes de pensamiento anglosajón, las variables dominantes de las interpretaciones teóricas metodológicas, Rodríguez & Oviedo (2001, p. 9) destacan que son los componentes demográficos, densidad, actividades económicas y la movilidad; rescatan la integración social y económica, así como el efecto dinamizador del centro, como determinantes de las delimitaciones del proceso de metropolización. Mientras que en el caso europeo, los factores demográficos son los que resaltan al momento de determinar el rango de ciudad, desprendiendo a su vez términos como integración económica y noción de gravitación. Por último, el caso latinoamericano rescata componentes demográficos, mercado de trabajo, la conformación territorial y política, además que surgen interpretaciones sobre los términos periferia, urbanización caótica y segregación residencial (Sobrino, 2009, p. 53).
Según Sobrino (2009), el proceso de metropolización se desarrolla por etapas, desde la “Intra Metropolitana en que transcurre la dinámica de crecimiento de manera general […] inicia con el desplazamiento de la población y posteriormente con el de las actividades económicas, desde la ciudad central hacia los municipios periféricos” (p. 55). Dichas etapas se subdividen en cuatro más: 1) Urbanización: cuando la Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) de la ciudad central supera a la de la periferia; 2) Sub-urbanización: cuando la periferia alcanza una TCPA mayor con respecto a la de la ciudad central; 3) Des-urbanización: cuando la ciudad central observa un despoblamiento absoluto y 4) Re-urbanización: cuando la ciudad central retoma un crecimiento demográfico positivo.
Debido a la particularidad de cada región o país, el patrón de criterios no es necesariamente uniforme, por tanto, no es posible la comparación entre países; sin embargo, es posible seguir ciertas dimensiones o características que se aproximen a la realidad de la RMM, como procesos de metropolización territorial. Parte de esta aproximación es establecer un marco de antecedentes que han venido interpretando la realidad nicaragüense, a través de los diversos estudios que se han realizado desde el ámbito académico, científico e institucional. En el caso de la RMM, se han venido desarrollando diversos estudios, modelos o visiones a escalas territoriales de área y región, de los cuales se destacan cronológicamente a continuación.
El primero de ellos es el “Plan mexicano 1973”, nombre popular del documento Managua: proposición de plano regulador para su reconstrucción y desarrollo, elaborado por la Secretaría de Obras Publicas de México (1973), en el marco de reconstrucción de la ciudad de Managua, posterior al terremoto ocurrido el 23 de diciembre de 1972. De sus aportes más relevantes a considerar fue dejar la ciudad capital en su misma ubicación, además se propuso la microzonificación sísmica para la ciudad. Posteriormente se elaboró el Programa de Descentralización y Desarrollo de la Región Pacífico 1974-1976, por la Organización de Estados Americanos. Este tenía una visión de reconstrucción de la ciudad capital, bajo un enfoque de desarrollo regional integral que no se proponía como retomar el proceso de concentración y centralización de Managua que se ya venía produciendo; no obstante, lo novedoso del estudio fue la propuesta de descentralizar Managua para la generación de otros centros dentro de la misma región (OEA, 1976).
Una década más adelante, con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista en 1982, se elaboró el Programa de Regionalización de Nicaragua, como resultado de la transformación que implicó este movimiento social. Bajo el Decreto No. 1081 y su reforma por el Decreto No. 1272, al año siguiente en 1983, se proponía superar las limitaciones de la división tradicional de Nicaragua, que responde a los límites geográficos y físicos, pasando de estar dividida en tres grandes regiones a una visión estratégica y complementaria para gestión territorial, ahora compuesta por nueve regiones (Peña, et al., 1984).
En 2007 se elabora el Plan de Acción para la región Metropolitana (2007), con la asistencia del Instituto para el Desarrollo Sostenible (INDES) acompañado por la Dirección de Urbanismo de la Alcaldía de Managua. El objetivo de dicho documento fue el de integrar y armonizar los intereses nacionales y locales en un contexto regional-metropolitano, a través de la identificación de las problemáticas, potencialidades y limitantes para el desarrollo de la región, a fin de lograr la racionalización del proceso de inversión pública y privada, así como promover la institucionalización del ordenamiento territorial (Romero & Lorito, 2007).
Posteriormente, en el 2013 entraría en vigor el Plan de Acción Managua Sostenible, el cual representó un ejercicio de evaluación hacia la sostenibilidad de la ciudad de Managua y su área de influencia, a través de un trabajo colaborativo entre las autoridades municipales, el equipo técnico ICES-BID4 y el gobierno central, analizando la realidad de la ciudad en tres aspectos: desarrollo urbano, ambiental y fiscal. Acciones que buscaron la inclusión de la ciudad capital en la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES), concepto desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo desde 2012.
El último referente desarrollado fue en 2019 por la Alcaldía del Municipio de Managua, a través de la asistencia técnica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Se elaboró el Diagnóstico para la conformación del Área Metropolitana de Managua, que, junto a un modelo de gobernanza y su plan de acción, se estableció el Plan Integral para la Conformación del Área Metropolitana de Managua (AMM), área integrada por los nueve municipios: Managua, Ciudad Sandino, Mateare, Tipitapa, Nindirí, Ticuantepe, La Concepción y El Crucero. Estudio que demostró y definió el área metropolitana bajo tres criterios de funcionalidad, contigüidad y estratégico-ambiental; siendo esta última caracterizada por la alta presencia de actividades agrícolas y áreas con alto valor natural en los municipios, especialmente los de La Concepción y El Crucero, caracterizados geográficamente por altas pendientes o relieves del paisaje, representación de una barrera natural para conurbación con Managua, pero sobre todo: un elemento clave para asegurar la sostenibilidad del AMM.
Cada uno de los estudios sobre la ciudad de Managua como eje articulador – concentrador de población y actividades económicas (INETER, 2002), parten de variables de análisis en común: los recursos naturales y los factores humanos; estos a su vez compuestos por aspectos administrativos, socioeconómicos, de infraestructura y equipamiento. Entre las estrategias que aportaron, se deben destacar el manejo de múltiples escalas, el potencial del desarrollo regional con base en los recursos naturales, al igual que el potencial de desarrollo agropecuario, industrial y de desarrollo turístico. Motivo por el cual, en la unidad de análisis de la presente investigación, se ha considerado delimitar los términos por el grado de complejidad en Región y Zona o Área metropolitana, que dentro del mismo resultan relevantes los términos de metropolización, periurbana, frente a ruralidad y urbanidad.
Comenzando por Región, se retoma la línea reflexiva de Soja (2008), quien asume una visión amplia para hablar del concepto. Para ello, se requiere de una visión territorial, dejando no solo el escenario central de análisis de lo urbano, sino viendo también hacia la periferia y lo rural, noción que ha denominado “regional del espacio urbano”:
[…] no sólo a un centro urbano singular y densamente poblado sino, más categóricamente, a un sistema regional policéntrico más grande de asentamientos nodales interactivos, una ciudad región. Desde el principio, dicha regionalidad amplía la escala del espacio urbano y apunta a la necesidad de ver incluso a las ciudades más antiguas como aglomeraciones regionales. …la regionalidad del espacio urbano no es sencilla, ya que tendemos a ver la ciudad como un área formalmente delimitada, distinta de su hinterland y de los campos «no urbanos» o «suburbanos» o «rurales» (p.42).
Además, Soja (2008), complementa de forma acertada, que el término Región del espacio urbano:
[…] siempre contiene áreas habitadas o, por dicho motivo, deshabitadas o inexploradas que no parecen urbanas en términos tradicionales, pero que de todos modos se encuentran urbanizadas, es decir, que forman parte de un espacio urbano regional y, por lo tanto, se ven profundamente afectadas por el urbanismo en tanto modo de vida y por el sinecismo que es inherente al agrupamiento en un espacio compartido (p.46).
En relación a Zona o Área metropolitana, definiciones básicas como refiere Sobrino (2003), “ocurre cuando una ciudad, independientemente de su tamaño, rebasa su límite territorial, político-administrativo para conformar un área urbana ubicada en dos o más municipios” (p. 461). No obstante, debido al poco abordaje de este tema en los últimos años, aún no se ha consolidado una visión teórica acoplada a la realidad metropolitana que contenga una delimitación regional. Por lo tanto, para esta conceptualización se deben retomar términos como: dispersión; delimitación, áreas consideradas no urbanizables y/o no urbanas; aprovisionamiento, funciones urbanas; áreas rurales de importancia ambiental; así como términos tradicionales como: concentración poblacional, movimientos pendulares, conurbaciones y centros urbanos menores y el gran centro, son las variables que van determinando una comprensión del fenómeno de metropolización y ruralización.
Motivo por el cual, para la interpretación del término Área metropolitana, se identificó que su abordaje debe abarcar tres sentidos: 1) Como un sistema integrado de funciones a las que corresponde un hábitat, caracterizado por el domicilio y trabajo; 2) Una unidad económica –social integrada que contienen a un gran núcleo demográfico central, refiere siempre a variables de lugar de residencia y lugar de trabajo y 3) Conjunto de asentamientos de población cuya relación domicilio – trabajo, respecto a una entidad central dada, excede a la existencia de otros centros alternativos (De Esteban, 1981).
Estas tres perspectivas, abordan como eje motivador la interacción de la vivienda y el trabajo, dentro de un sistema integrador; sea este un hábitat, núcleo demográfico o conjuntos de asentamientos. Desde un enfoque territorial, se pueden determinar la presencia de áreas metropolitanas no homogéneas: aquellas ciudades circundantes y contiguas que continúan en proceso de conurbación; muestran manchas de humanización con características urbanas dentro de espacios rurales. Soja (2008) las clasifica como “ciudad fractal: fragmentada y polarizada” o también, “ciudades archipiélago carcelario de ciudades fortificadas”; constructos generados en las últimas décadas en las urbanizaciones periféricas de las ciudades centrales del AMM, cuyas presencias han producido cambios significativos en las dinámicas de los territorios tradicionalmente rurales. A pesar de que conserven las características sociales propias de lo rural, sus espacios han sufrido fuertes modificaciones, impactando en un alza de los costos de vida y en sus ocupaciones.
Estos espacios, más que interpretaciones mediante factores cuantitativos de tamaño de población y actividades económicas, necesitan un complemento cuantitativo. Es insostenible que continúen asumiéndose reflexiones sobre la urbanidad y ruralidad, teniendo presente elementos diferenciados y combinados. En consecuencia, más allá de una definición basada en datos censales, se busca establecer teóricamente interpretaciones complementarias.
Coca & Valero (2013) interpretan la ruralidad y la urbanidad como “formas de vida” que se desarrollan al interior de formas específicas de vida. Por lo tanto, el fenómeno de ruralidad trata formas de vida o patrones de comportamiento, que combinan prácticas agropecuarias con procesos de industrialización y comercio, lo cuales generan espacios de intercambios o pequeños mercados locales, estimulados por mejores vías de comunicación, acceso de agua, saneamiento y energía. Adicional a ello, las instalaciones industriales paulatinamente se han desplazado del centro de las ciudades hacia la periferia, lo que genera mayor presencia de procesos de urbanización de áreas rurales, propiciando la segregación entre grupos de población con formas de vida de rurales, con escasos o nulos procesos de integración entre pobladores fundadores versus nuevos habitantes.
En el caso de Nicaragua, estos fenómenos vienen desarrollándose paulatinamente, principalmente por eventos históricos que han determinado estos cambios dentro de las ciudades de la RMM. Se identifican cuatro hitos claves de análisis, a describir.
El primero ocurre antes de 1972, Managua era una ciudad metropolitana, compacta y funcional, con su centro económico claramente definido. Como se mencionó anteriormente, el terremoto provocó una migración masiva hacia las ciudades próximas de los municipios de Masaya, Granada y Carazo, haciendo que, desde ese momento, la periferia de la ciudad comenzara a extenderse.
Seguido de este, 1979, la Revolución Popular Sandinista realizó importantes cambios administrativos, pero sobre todo sociales. La ruralización entonces se caracterizaba por espacios que comprendían amplios lotes, tipo quintas, a partir de la promoción por la Reforma agraria (1981) la cual habría de otorgar parcelas de 1 a 5 manzanas, en gran parte del territorio, bajo un sistema de cooperativas agrícolas. Sin embargo, en la mayoría de los municipios del área metropolitana, hubo entregas de tierras individuales, organizadas dentro de cooperativas, bajo demanda de organizaciones campesinas.
En el periodo de 1983 a 1989, se presentó una agresión contrarrevolucionaria, que provocó graves daños en todos los ámbitos humanos y territoriales. Nuevamente ocurriría una migración a gran escala hacia las ciudades, en especial hacia el pacífico oriental, donde la agresión escasamente se presentó. Hasta que con los Acuerdos de paz de Sapoá (1988), dicha agresión fue disolviéndose hasta que, en 1989, con las elecciones presidenciales se dio fin al proceso revolucionario. A inicios de los años 1990, la llamada Contrarreforma agraria (FAO, 1992, p. 86) redefinió a los productores bajo el régimen de cooperativas, disolviéndolas, dejando a los productores -que de forma individual- con la libertad de vender sus tierras a precio bajos, hecho que condujo a estas poblaciones a reducir sus parcelas o que se fueran sumando al cinturón marginal de las ciudades; fenómeno que contribuyó al proceso de conformación de las periferias, que es el espacio intermedio entre el espacio rural y el centro – urbano de las ciudades.
Un tercer hito lo representa el periodo de 1990 al 2006, inmediatamente después del proceso de desarme y los cambios de modelo económico hacia el neoliberalismo que dejaría desprovisto todo el modelo agroeconómico y cooperativo que había sido prioridad durante el periodo anterior. Nuevamente habría de presentarse un éxodo masivo rural – urbano, siendo el municipio de Managua el principal receptor. Desde el 2007 hasta la actualidad, se ha caracterizado por el cambio de modelo de desarrollo socioeconómico, donde se aprecian mejoras significativas en las demás ciudades del territorio nacional, desde el fortalecimiento de los sistemas de comunicación vial, el impulso del sector agropecuario, la mejora de la calidad de vida de la población, con más y mejores accesos a servicios básicos y conectividad; medidas estratégicas que buscan evitar nuevos éxodos hacia las ciudades.
Con el modelo Fe, Familia y Comunidad que implementaría el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, mediante el “Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza para el Desarrollo Humano 2022-2026; se pretende alcanzar en 2026 más del 95% de cobertura de la seguridad alimentaria en el país” (Europa press, 2021) en este sentido, se buscan desarrollar iniciativas de organización y emprendimientos productivos, liderados por el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria y Cooperativa – MEFCCA. Iniciativas con el objetivo de mitigar los movimientos migratorios, haciendo de las periferias de las ciudades un espacio intermedio de transformación urbano-rural, donde generar estrategias hacia el fortalecimiento de los medios de vida, orientados a la tecnificación de los sectores productivos que al paso del tiempo han logrado cambios en las dinámicas hacia una visión de ruralidad y urbanidad, poniendo en valor los patrones o formas de vida que combinan prácticas agrícolas, industriales y de comercio. En consecuencia, bajo este planteamiento teórico, se reflexionaron los indicadores y las dinámicas integradoras y dinamizadoras de dichos espacios, sean urbanos o no urbanos, con el interés de detectar patrones de urbanidad o ruralidad.
Para contextualizar, en 2005, el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), registraba para toda la RMM una población de 1,887, 225 (INIDE, 2005), con una tasa de crecimiento promedio de 1.3 por 100. Con base en dichos parámetros, para el 2016, esta misma institución pública, realizó cálculos de proyección, registrando un total de 2,266,065 de habitantes en estos cuatro departamentos, equivalentes al 36% de la población total del país.
Según el Anuario estadístico - INIDE (2019), las actividades económicas de la Región metropolitana, en relación al número de trabajadores en cada sector de la economía, en el sector primario, el departamento de Granada absorbe el 10% de la fuerza laboral, el cual se concentra en el municipio de Nandaime, donde hay presencia de ingenios azucareros, en los departamentos de Managua y Granada el sector comercio con Servicios comunales, sociales, personales y de salud, absorbe el mayor porcentaje de trabajadores que representan el 77%, en el sector secundario, la industria manufacturera, debido al desarrollo de la producción artesanal en los departamentos de Masaya y Carazo (ver Tabla 1).
Tabla 1
Actividades económicas de la Región Metropolitana de Managua
 Nota. Esta tabla muestra las actividades económicas que se
desarrollan según los departamentos de la RMM.
Adaptado del Anuario Estadístico, INIDE, 2019.
Nota. Esta tabla muestra las actividades económicas que se
desarrollan según los departamentos de la RMM.
Adaptado del Anuario Estadístico, INIDE, 2019.
De acuerdo a estos resultados, la actividad industrial en la
región metropolitana de Managua se identifican corredores comerciales que
concentran dicha actividad sobre las vías de acceso a las ciudades principales.
Estos son: las carreteras a Masaya; la carretera Panamericana norte (Tipitapa)
– Ciudad Sandino; la carretera Managua (Sabana Grande) – Nindirí (nueva vía de
acceso); entre otras vías secundarias (ver Figura 1).
 Figura 1
Usos industriales y afines de la Región Metropolitana de
Managua
Nota. La figura muestra las manchas color lilas los
diferentes tipos de industrias que se concentran sobre las vías de color verde
oscuro, así los cuerpos de agua de parte de la RMM.
Figura 1
Usos industriales y afines de la Región Metropolitana de
Managua
Nota. La figura muestra las manchas color lilas los
diferentes tipos de industrias que se concentran sobre las vías de color verde
oscuro, así los cuerpos de agua de parte de la RMM.
Con relación a las dinámicas de los espacios no urbanos de
los departamentos que comprenden la RMM, en el IV
Censo Nacional Agropecuario de INIDE (2012), el número de Explotaciones
Agrícolas (en adelante EA) y la superficie que posee cada departamento, los de
Masaya y Managua tienen el mayor número de EA; dato interesante debido a que
Masaya a pesar de contar con la menor extensión de superficie, tiene el mayor
número de EA. De estas EA, el 85% de la superficie son de propietarios con
escrituras, haciéndola una de las zonas que sufrió menos cambios desde la
Reforma y Contra Reforma agraria de la década de los noventa del siglo XX,
antes mencionada, por lo que la gran mayoría son productores individuales; es
decir, hay poca presencia de cooperativas (ver Tabla 2).
Tabla 2
Generalidades económicas de los espacios rurales de la
Región Metropolitana de Managua.
 Nota. La presente tabla muestra aspectos generales
económicas y de tenencia de la tierra de los espacios rurales. Adaptado del IV
Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO), INIDE, 2012.
Nota. La presente tabla muestra aspectos generales
económicas y de tenencia de la tierra de los espacios rurales. Adaptado del IV
Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO), INIDE, 2012.
En datos del IV CENAGRO (INIDE,
2012), son notorios los cambios sobre la reducción del espacio no urbano. Los
aprovechamientos para pasto natural y tierras en descanso o tacotales, indican
cambios de uso de suelo agrícolas hacia otros usos, posiblemente de índole
urbana. El valor que representan por su proximidad a la periferia de las
ciudades, en el área de estudio se resume de la siguiente manera: con el 44% en
el departamento de Managua, el 36% para Carazo, el 35% en Granda y el 23% para
Masaya (ver Tabla 3).
Tabla 3
Porcentaje de tierras según el tipo de aprovechamiento en la
Región Metropolitana de Managua
 Nota. Esta tabla muestra los porcentajes de tierras según el
tipo de aprovechamiento que hacen las poblaciones de espacios rurales de los
departamentos de la RMM. Adaptado del III Censo
Nacional Agropecuario, INIDE, 2012.
Nota. Esta tabla muestra los porcentajes de tierras según el
tipo de aprovechamiento que hacen las poblaciones de espacios rurales de los
departamentos de la RMM. Adaptado del III Censo
Nacional Agropecuario, INIDE, 2012.
Además, frente a las actividades económicas, la importancia estratégica
el capital natural de la AMM cuenta con importantes hitos naturales y
culturales: la Laguna de Apoyo; la Zona de Reserva en Tisma (sitio RAMSAR5); la
Reserva Natural Parque Nacional Volcán Masaya y su zona de amortiguamiento; la
Reserva Natural de la Laguna de Tiscapa; la Reserva Natural Laguna de Nejapa;
la Reserva Natural Laguna de Asososca; la Reserva
natural Península de Chiltepe, junto a las lagunas de Apoyeque
y Xiloá. Espacios que, si bien están protegidos por
marcos normativos y legales, mantienen un riesgo latente por el propio proceso
de humanización (ver Figura 2).
 Figura 2
Capital Natural de la Región Metropolitana de Managua
Nota. Esta figura representa los elementos naturales
presentes en la RMM, sus cuerpos de agua representado
en color verde oscuro y las reservas y parques naturales en color verde claro.
Figura 2
Capital Natural de la Región Metropolitana de Managua
Nota. Esta figura representa los elementos naturales
presentes en la RMM, sus cuerpos de agua representado
en color verde oscuro y las reservas y parques naturales en color verde claro.
Por otro lado, el análisis también contempla del nivel de
pobreza de la RMM, tomando como base el VIII Censo de
población y IV de vivienda (INIDE, 2005), donde es sumamente perceptible cómo
en los centros urbanos de las ciudades pasan de pobreza media a baja, mientras
que en la periferias o espacios no urbanos pasan de pobreza alta a severa (ver
Figura 3).
 Figura 3
Mapa de pobreza de aproximación al Área Metropolitana de
Managua.
Nota. Esta figura muestra los segmentos geográficos de la RMM que presenta los niveles de pobreza, desde el color
fucsia representa pobreza severa, naranja: pobreza alta, verde: pobreza media y
amarillo: pobreza baja. Adaptado del VIII Censo de población y IV de vivienda,
INIDE, 2005.
Figura 3
Mapa de pobreza de aproximación al Área Metropolitana de
Managua.
Nota. Esta figura muestra los segmentos geográficos de la RMM que presenta los niveles de pobreza, desde el color
fucsia representa pobreza severa, naranja: pobreza alta, verde: pobreza media y
amarillo: pobreza baja. Adaptado del VIII Censo de población y IV de vivienda,
INIDE, 2005.
Por necesidad de focalizar el análisis, se consideró llevar
a cabo la aproximación de los datos mediante la agrupación del área de estudio
en sectores; en otras palabras, reagrupar los municipios en cuatro unidades
geográficas (ver Tabla 4), con la intención de identificar mediante contraste
los patrones de urbanidad y ruralidad presentes, aportando la particularidad de
estos a la presente investigación. De acuerdo a esta aproximación, se
estableció una breve caracterización de los componentes sociales y dinámicas
económicas (antes mencionados), en función de la interrelación físico - natural
- espacial y funcional de los municipios que conforman la corona regional en
cuatro corredores que representan una importante influencia dentro de la RMM. Los sectores o secciones de interés, fueron valorados
a partir de los cambios que han sufrido, especialmente por fenómenos asociados
al crecimiento urbano en espacios considerado rurales, lo cual es visible en
los diferentes instrumentos, como el caso del Plan de acción para la Región
Metropolitana de Managua (Sobrino, 2004).
Tabla 4
Ubicación y particularidades de los sectores
 Nota. En la presente tabla se muestran los sectores
asignados bajo y código según la franja de la ciudad que quiere hacer
referencia en A y el B, con su ubicación y las particularidades que la
caracterizan.
Nota. En la presente tabla se muestran los sectores
asignados bajo y código según la franja de la ciudad que quiere hacer
referencia en A y el B, con su ubicación y las particularidades que la
caracterizan.
Mediante esta síntesis, se logró observar la evolución de dichos sectores entre los períodos de 2004, 2010 y 2021, destacando que estas áreas se encuentran bajo presión constante, producto del crecimiento acelerado, es decir dinámicas de ocupación del suelo que inciden directamente sobre el componente productivo/ no urbano/ rural.
Los terrenos anteriormente ocupados en actividades agropecuarios, han cambiado su uso a otras actividades no rurales o bien se han desactivado económicamente para convertirse en espacios sujetos de la especulación del suelo. Aunado a ello, los valores servicios ambientales, medios de subsistencia de algunos centros poblados y la propia seguridad se han comenzado a supeditar al valor que estos espacios tengan o aporten, causando serios efectos de segregación (ver Figura 4 y 5).
 Figura 4
Sector Suroeste Ciudad Sandino - Mateares (2010)
Nota. La siguiente figura muestra el grado de ocupación del
suelo habitacional e industrial, sobre espacio rural. Adaptado de Google Earth,
2010. De dominio público.
Figura 4
Sector Suroeste Ciudad Sandino - Mateares (2010)
Nota. La siguiente figura muestra el grado de ocupación del
suelo habitacional e industrial, sobre espacio rural. Adaptado de Google Earth,
2010. De dominio público.
 Figura 5
Sector Suroeste Ciudad Sandino - Mateares (2020)
Nota. La siguiente figura muestra el grado de ocupación del
suelo habitacional e industrial, sobre espacio rural, se logra observar el
incremento de la ocupación de suelo en 10 años. Adaptado de Google Earth, 2020.
De dominio público.
Figura 5
Sector Suroeste Ciudad Sandino - Mateares (2020)
Nota. La siguiente figura muestra el grado de ocupación del
suelo habitacional e industrial, sobre espacio rural, se logra observar el
incremento de la ocupación de suelo en 10 años. Adaptado de Google Earth, 2020.
De dominio público.
Complementariamente a los datos estadísticos, la segunda parte del trabajo de investigación fue el diseño, redacción y aplicación de una breve exploración o consulta a la ciudadanía digital (en línea), a partir de la cual se identificaron algunos factores determinantes que ofrecen una serie de aproximaciones para comprender el fenómeno de urbanidad y ruralidad en el área de estudio6.
La mayoría de los consultados fueron habitantes de la ciudad de Managua provenientes de otros municipios del país, así como habitantes del departamento de Managua que actualmente viven en los barrios periféricos y trabajan en la ciudad. Del mismo modo, se entrevistaron a líderes de cooperativas agrícolas, las lideresas de la Cooperativa El Tamarindo y de la Cooperativa Multisectorial Gloria Quintanilla – ATC – UNAPA que mostraron otra realidad de los espacios rurales mediante su forma organizativa que prevalece dotando a las comunidades de mecanismos de defensa ante la presión generada por las ciudades, entre las que destacan la violencia; la inseguridad ciudadana y sobre el suelo; cambios en la calidad de vida; la conservación de las comunidades dentro de un ambiente limpio, sin contaminantes como ruido y emisiones de gases. Su unidad les ha permitido gestionar y coordinar de manera conjunta con instituciones y otros actores locales (Comunicación personal, E. Talavera Gutiérrez, 2 junio 2021). Los resultados obtenidos se resumen de la siguiente manera:
Los pobladores originales de Managua y de las principales ciudades de la RMM, de sectores económicos medios y altos han migrado del centro de la ciudad hacia barrios periféricos, por varios motivos: la búsqueda de mejores condiciones de vida, vivir en espacios de tranquilidad o con ambientes más sano; alejarse de la inseguridad social y económica. Con ellos han tratado de aportar a las zonas un desarrollo de formas armoniosas de vida, a partir de acciones espaciales urbanas y arquitectónicas, junto con normas sociales de convivencia.
Por otro lado, los habitantes originarios de las condiciones rurales, se han enfocado en mantener y desarrollar actividades que les permitan vivir en ambientes saludables con pequeñas iniciativas de huertos (plantas medicinales, ornamentales y frutales), como confirma una líder de cooperativas “en cada hogar que puede tiene árbol de aguacate o mango” (Comunicación personal, L. Esquivel González, 2 junio 2021); al punto de lograr una soberanía alimentaria, gracias a contar con lotes de terrenos más extensos; además de enfatizar y permitir la consolidación de enlaces sociales y culturales, a través de celebraciones familiares y/o religiosas, conservando el apego a la tierra y a sus miembros. Los cambios que se están presentando en la periferia de Managua, ha generado graves transformaciones ambientales y sociales (ver Figura 6 y 7).
 Figura 6
Proyecto habitacional en el AMM
Nota. La siguiente figura muestra el proyecto de vivienda
Roberto Castillo en proceso de construcción sobre vía Boquete - Santana, 2021.
Figura 6
Proyecto habitacional en el AMM
Nota. La siguiente figura muestra el proyecto de vivienda
Roberto Castillo en proceso de construcción sobre vía Boquete - Santana, 2021.
 Figura 7
Movimiento de tierra en periferia AMM
Nota. La siguiente figura muestra el proyecto de
construcción del tramo de carretera Boquete – Santana, 2021.
Figura 7
Movimiento de tierra en periferia AMM
Nota. La siguiente figura muestra el proyecto de
construcción del tramo de carretera Boquete – Santana, 2021.
En contraste, entre lo urbano y lo rural hay una gran
tensión, principalmente por el suelo. Con el establecimiento de desarrollos
residenciales (ver Figura 8), que apremian las condiciones ambientales,
presionan los costos del suelo, directamente hacia las áreas cultivables,
afectando las dinámicas de vida de la población local, cuyo sentido de
pertenencia y arraigo resiste ante las modificaciones y/o readaptaciones al
entorno (ver Figura 9), aun cuando también puedan traerles ciertos beneficios,
esto debido a que también inicia la generación de asentamientos irregulares
como producto de las tomas de tierras
 Figura 8
Espacios rurales (en descanso) en el sector Suroeste Ciudad
Sandino
Nota. La siguiente figura muestra un espacio rural en
descanso, y al fondo la Urbanización San Miguel, Ciudad Sandino, 2021.
Figura 8
Espacios rurales (en descanso) en el sector Suroeste Ciudad
Sandino
Nota. La siguiente figura muestra un espacio rural en
descanso, y al fondo la Urbanización San Miguel, Ciudad Sandino, 2021.
 Figura 9
Basurero ilegal en el sector Suroeste Ciudad Sandino
Nota. La siguiente figura muestra un botadero ilegal de
basura, próximo a la urbanización San Miguel, Ciudad Sandino, 2021.
Figura 9
Basurero ilegal en el sector Suroeste Ciudad Sandino
Nota. La siguiente figura muestra un botadero ilegal de
basura, próximo a la urbanización San Miguel, Ciudad Sandino, 2021.
Conclusiones
A partir de esta reflexión teórica-práctica, se establecen algunas nociones, a manera de síntesis, que permita aproximarse a la realidad del Área Metropolitana de Managua, así como a considerar en caso de poder desarrollar proyectos específicos para aportar soluciones en favor de los habitantes y del territorio nicaragüense:
El territorio es un contenedor que comprende relaciones socioeconómicas, socio culturales, socio territoriales que definen o establecen los cambios dentro de ellas; en este sentido, es importante respetar esas dinámicas que de forma espontánea e histórica y a partir de ello fomentar un crecimiento adecuado y ajustado.
La delimitación es exclusivamente administrativa; los intereses de los pequeños asentamientos trascienden sus fronteras con la existencia de urbanizaciones descontextualizadas de sus entornos y modificación de los patrones de ruralidad de las localidades por procesos forzosos de urbanización, como el caso de Veracruz en Nindirí.
La región del AMM tiene como dinamizadores dos centros: Managua y Masaya. Desde ellos se irradian los capitales económicos y humanos hacia los otros municipios con asentamientos satélites o periféricos. No obstante, el municipio de Granada tiene mayor independencia de Managua y su mayor relación es con Carazo.
En los cuatro subsectores analizados se presentan condiciones similares donde conviven poblaciones urbanas y rurales, algunas con prácticas socio económicas que les permite convivir y otras en total contradicción.
Para hablar de espacios no urbanos de forma concreta, es determinante explicar que, dentro de esos espacios próximos a las ciudades, sus formas de vida siguen la búsqueda de mecanismos que los protejan, así como también les permita combinar patrones de urbanidad y ruralidad, adaptando nuevas formas de relaciones.
Los asentamientos periféricos son los espacios de fusión entre lo urbano y lo no urbano, gracias al estímulo de cooperativas que continúan viviendo bajo prácticas agropecuarias domésticas: con pequeño huertos y granjas de ganado menor, a modo de subsistencia, aunque, poco a poco van definiéndose como urbanos.
A pesar de que en la región metropolitana donde prevalezca la actividad no agrícola y el modo de vida no urbano o en proceso de urbanidad (asentamientos con barreras en el uso del espacio, aceras tomadas por los establecimientos comerciales y/o vendedores ambulantes, grandes dificultades en el uso del sistema de tratamientos de aguas negras o residuales, entre otras), se identificaron características de patrones de ruralidad, así como ciertas características sociales, tales como: la heterogeneidad, la “cultura urbana” y el grado de interacción social se desarrollan indistintamente del espacio.
Los cimientos de las formas de vida característicos de la ruralidad y la urbanidad, se encuentran integrados por las prácticas de los asentamientos que conviven bajo condiciones habitacionales dignas, combinando los beneficios de la vida rural y urbana. Cada día los asentamientos mejoran sus vías y accesos a energía, telecomunicaciones, tecnologías a través de procesos de industrialización y emprendimientos económicos, esto ha venido a generar condiciones de vida más dignos o humanamente decentes para poblaciones en espacios rurales, a nivel nacional y en los asentamientos de las periferias de las ciudades, es decir mejor calidad de vida e ingresos.
La conceptualización de urbanidad y ruralidad, como formas de vida de las personas inmersas en espacios urbanos y rurales respectivamente, pueden estar presentes indistintamente en el espacio donde se desarrolla, es decir, se pueden observar formas de vida con patrones rurales en espacios urbanos, donde conviven con animales de patio, cultivo y comparten entre sus vecinos, acceso a servicios básicos, formas productivas artesanales o de turismo, con proximidad a las ciudades que les permite combinar trabajo en la ciudad y en sus pequeñas parcelas.
Es fundamental establecer estrategias que definan la metropolización no solo en procesos de crecimiento humano, sino bajo enfoques de urbanidad y ruralidad. Se requiere de un abordaje holístico, poniendo en el mismo nivel de análisis, el capital humano (social y cultural), económico político y ambiental, permite tener una visión más amplia, holística e integral de la realidad que tiende hacia la noción de sostenibilidad.
Hoy en día es cada vez más urgente que los estudios o investigaciones deben de ir transitando hacia procesos multi y transdisciplinar, dada la necesidad de hacer abordajes integrales y profundos sobre los problemas o realidades, el desarrollo de la sociedad lo demanda.