
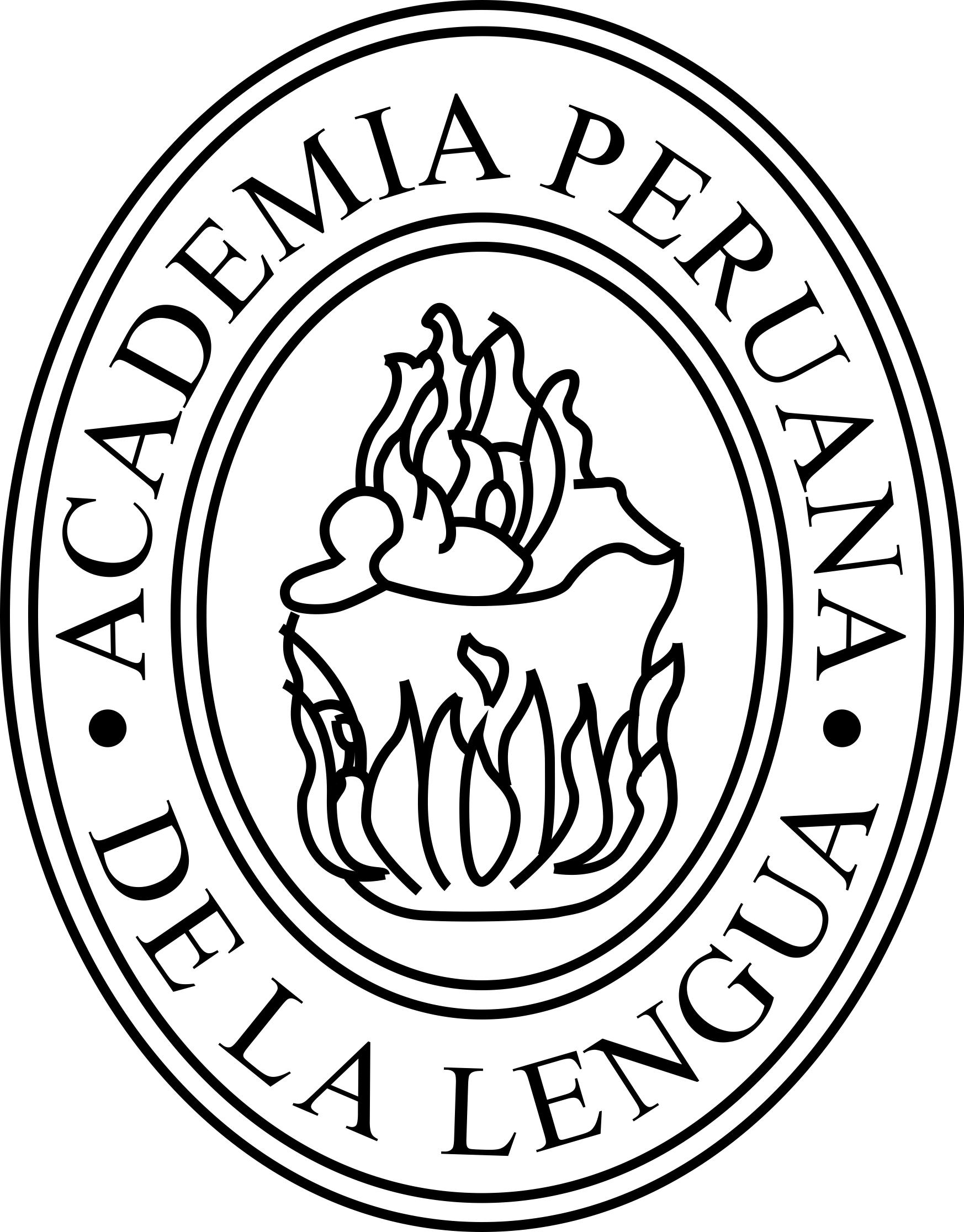

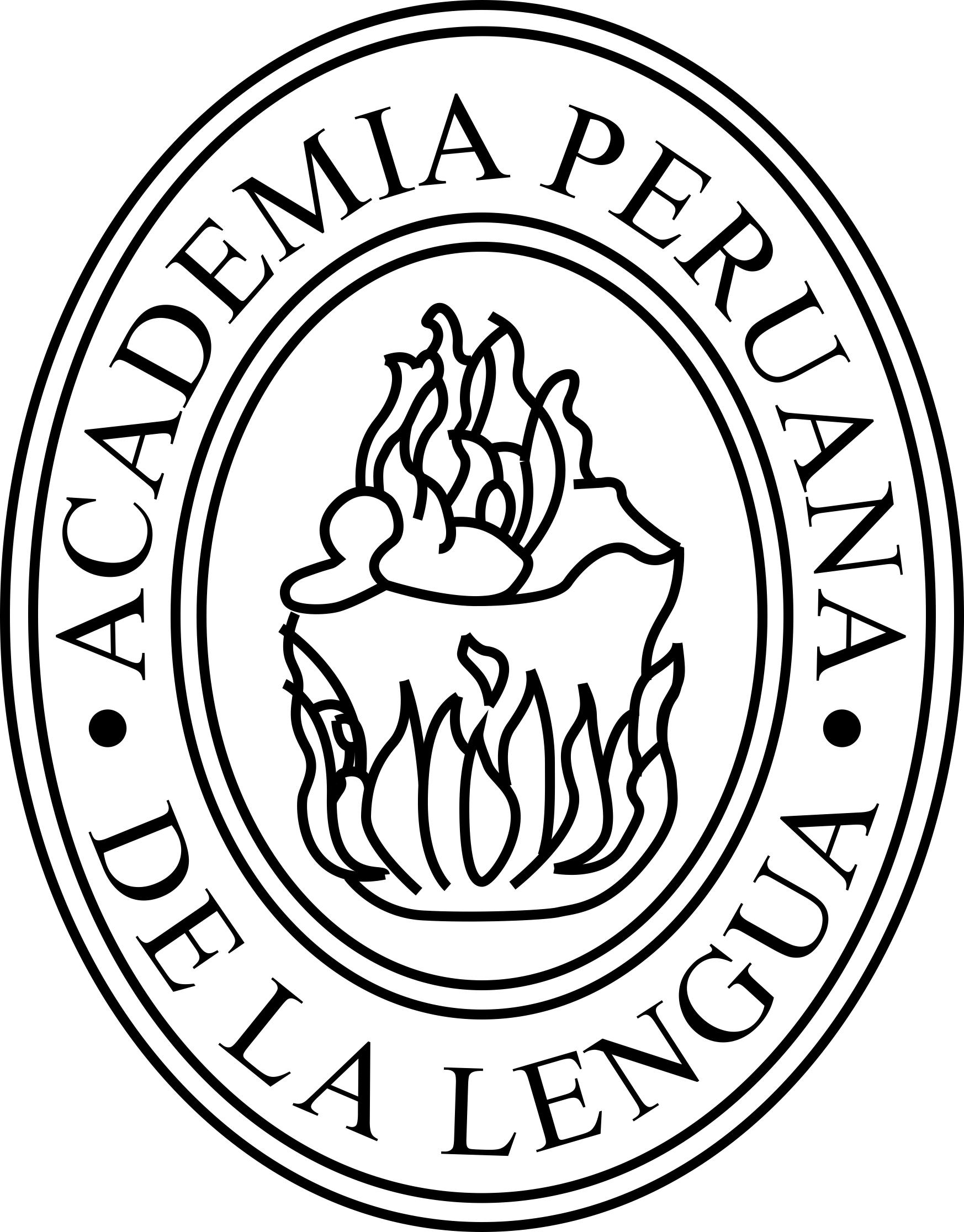
Incorporaciones
Diego de Silva y Guzmán, el hijo de Feliciano de Silva
Boletín de la Academia Peruana de la Lengua
Academia Peruana de la Lengua, Perú
ISSN: 0567-6002
ISSN-e: 2708-2644
Periodicidad: Semestral
vol. 72, núm. 72, 2022

Discurso de incorporación del académico don Óscar Coello Cruz[1]
Ilustrísimo señor presidente de la Academia Peruana de la Lengua, Ilustrísimos señores académicos, Señoras, señores:
Al cruzar el pórtico de la Academia Peruana de la Lengua, reconozco el rostro amable de mis maestros Manuel Pantigoso Pecero, Marco Martos, Alonso Cueto, Ricardo González Vigil. Veo las sombras luminosas de mis queridos maestros —que ya disfrutan el lugar de los hombres buenos—, los académicos Augusto Tamayo Vargas, Jorge Puccinelli (mi asesor de la tesis de bachiller en San Marcos), Luis Jaime Cisneros, Enrique Carrión Ordóñez (mi asesor de la tesis de magíster en la Universidad Católica), Washington Delgado, Antonio Cornejo Polar, José Luis Rivarola. Ante todos ellos me inclino respetuosamente.
Agradezco profundamente al poeta Manuel Pantigoso, al narrador Alonso Cueto y al insigne historiador Oswaldo Holguín por haberme presentado a esta ilustre corporación. Nunca olvidaré su cristalina generosidad. Agradezco también a los distinguidos académicos que aprobaron mi incorporación. Me siento muy honrado, señores míos.
El académico doctor Marco Martos contestará mi discurso. Gracias, maestro y amigo, poeta perdurable de corazón generoso.
En esta casa del egregio Raúl Porras Barrenechea, inicié hace casi medio siglo las investigaciones de las que hoy mostraré un breve ítem. Lo hice bajo la guía de ese preclaro forjador de vocaciones sanmarquinas, don Jorge Puccinelli Converso. Él se dignó descubrirme un camino espléndido en el trabajo heurístico —que he seguido desde entonces— cuando yo solo había venido a él para que me asesorara en mi humilde tesis de bachiller. Agradezco al académico, el embajador Harry Belevan-McBride, director del prestigioso Instituto Porras, por recibirnos en este recinto que quiero tanto.
Diego de Silva y Guzmán, el hijo de Feliciano de Silva
En el Quijote, al voltear la primera página, hay una cita que es imposible de olvidar. El narrador Cervantes nos confía en ella que el autor favorito de don Alonso Quijano era Feliciano de Silva. Y que esos requiebros y desafíos que venían en sus novelas (aquellos de «La razón de la sinrazón, que a mi razón se hace» o «Los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican»), que esos requiebros, digo, eran los que le habían secado el seso al hidalgo bueno; y eran los que lo habían transformado en el caballero inmortal que todos amamos.
De Feliciano de Silva —aparte de lo dicho por Cervantes, y como apostilla de lo que acabo de afirmar—, repito a don Pascual de Gayangos, en el «Discurso preliminar» de la edición que hiciera de los Libros de caballerías, en 1857, la recordada Biblioteca de Autores Españoles. Decía allí don Pascual de Gayangos, acerca de Feliciano de Silva, que fue «el más fecundo y prolífico, sin disputa, de cuantos escritores cultivaron, en el Siglo de Oro de nuestra literatura, la novela caballeresca». La obra de Feliciano de Silva, en este siglo xxi, advierto con agrado, ha comenzado a ser revalorada cuidadosamente.
Este eximio novelista de caballerías de la España del siglo xvi, Feliciano de Silva, es el padre de Diego de Silva y Guzmán, nuestro primer gran escritor. Diego de Silva y Guzmán es el autor del primer libro de poesía del Perú y de América: El Poema del descubrimiento del Perú, un texto de 1538, escrito en el Cuzco. El manuscrito se encuentra en la Biblioteca Nacional de Austria. Y no hay antes de él otro libro semejante en nuestro continente. Pero eso no es todo. Un año después, en 1539, escribió La toma del Cuzco, la primera novela del Perú y de América. El manuscrito se encuentra en la Biblioteca Nacional de España. Y antes de él no hay otro relato tan bien elaborado, tan ficcional, tan lleno de personajes que dialogan entre sí, tan entrecruzado de aventuras, tan realista, tan inquietante y deleitoso.
Ahora debo proponer unas brevísimas citas para cristalizar la filiación inmediata de nuestro primer gran escritor con Feliciano de Silva, el autor favorito de don Quijote. En el capítulo XI del Libro VII, de los Comentarios reales, cuando el Inca Garcilaso recorre memorioso los barrios de la Ciudad Sagrada del Cuzco, dice así: «Boluiendo al barrio llamado Carmenca para baxar con otra calle de casas, dezimos q’ las mas cercanas a Carmȇca son las q’ fuerȏ de Diego de Silua, que fue mi padrino de confirmacion, hijo del famoso Feliciano de Silua». Esa casa existe, allí escribía, y los cuzqueños de viejo cuño, hasta hace poco, le llamaban al barrio «Silvaj», en su memoria.
Hay otros escritores de la prosa de la fundación del Perú que también certifican la filiación inmediata de Diego de Silva y Guzmán y Feliciano de Silva. Agustín de Zárate, en su Historia del descubrimiento y conquista del Perú, dice que, cuando se alzó el hijo de Almagro y amenazó la Ciudad Sagrada, era alcalde del Cuzco: «Diego de Silua, hijo de Feliciano de Silva, natural de Ciudad Rodrigo». Y Pedro Cieza de León, el Príncipe de los cronistas, que conoció a Diego de Silva, escribe así de él en la «Cuarta Parte» de su Crónica del Perú: «Diego de Silva, hijo de Feliçiano de Silva, honbre de grande yngenio». Basten estos testimonios: Diego de Silva y Guzmán, nuestro primer gran poeta y novelista, era hijo del más grande escritor de novelas de caballerías del siglo xvi español, Feliciano de Silva, el que con sus libros transportó a don Quijote al cielo de la única razón que a mi razón se hace: los sueños.
El Poema del descubrimiento del Perú
Permítanme presentar brevemente el poema y disfrutar unos poquísimos versos de nuestro joven artista. Dice Cieza de León que Diego de Silva y Guzmán vino con Hernando Pizarro cuando este regresó de España de dejarle el deslumbrante quinto real a Carlos V. Dice que vino con muchos otros jóvenes nobles «todos los más mancebos», ávidos de la aventura de fundar el Perú: «Yllán Suárez de Carbajal, Pedro de Hinojosa, Gonzalo de Olmos, Juan Ortiz de Zárate, Melchor de Cervantes […] y otros que no me acuerdo sus nombres», dice Cieza de León para excusarse de exhibir la extensa lista de los muchachos que se alistaron en Sevilla y que dejaron en España «renta […] hacienda y buenas posiciones» por venirse a fundar la patria nueva del Perú.
En el camino casi se quedan al salir. En el temido golfo de las Yeguas, antes de las Canarias, una tormenta cruel se ensañó con el crujiente barquichuelo de nuestro primer gran escritor y lo subió y soltó desde el aire para quebrarlo. Según Fernández de Oviedo, el golfo de las Yeguas era llamado así por las muchas yeguas que se habían tragado los naufragios cada que pasaban los navíos por allí.
Cuando el poeta llegó al Perú de 1535, Lima se acababa de fundar. He dicho que era noble; su abuelo Tristán de Silva había sido cronista de Carlos V. Su trato fue con los grandes capitanes del descubrimiento del Perú: don Francisco Pizarro, don Diego de Almagro; con el amigo que lo había traído de España, es decir, Hernando Pizarro; con los caballeros de la espuela dorada y muchos más. De boca de ellos escuchó el relato del descubrimiento y quedó maravillado por lo increíble: «Oh, quién fuera de todo testigo / no por poner yo duda en aquesto», exclama alguna vez en sus versos.
En un artículo de homenaje al doctor José Antonio del Busto —eminente estudioso de Pizarro, quien alguna vez me alentó muchísimo en esta investigación—, he probado, con ayuda de las herramientas semióticas, que este poema fue hecho para recitárselo cara a cara a Pizarro. Es de imaginar en el Cuzco la noche en el salón de amplias y pulidas piedras cuadrangulares, iluminado con antorchas incas, al poeta reviviéndole en sus versos aún incandescentes a Pizarro —que le escuchaba ensimismado en sus recuerdos— todo lo acontecido en el viaje alucinante:
¡Oh, Buen Capitán! ¡Y cuánto valor, en vuestro valor hoy día se encierra! Pues vuestra osadía, en agua y en tierra hiciste igual, por ser el mejor.
Lo de Buen Capitán —del primer verso leído— merece una explicación anecdótica. Cuando Francisco Pizarro era un niño de 17 años, había estado en Italia guerreando en Nápoles bajo las banderas del Gran Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba. Y lo admiró. Fue su héroe de juventud y de siempre. Francisco López de Gómara, que no quería mucho a Pizarro, cuenta que, cuando este fundó Lima, «holgaba de traer los zapatos blancos y el sombrero [blanco], porque así lo traía el Gran Capitán» (Capítulo CXLV, fol. 65.°, de la edición de 1555; la misma que leyó el Inca Garcilaso). El joven poeta Diego de Silva sabía de esa admiración; por ello, apenas comenzado el poema lo asemeja a Gonzalo Fernández de Córdoba, a quien todos los conquistadores conocían de sobra y a quien todos tenían en mente:
El Gran Capitán, ya todos sabrán, que merece su fama tener tal renombre. Y don Francisco Pizarro, que tenga por nombre con mucha razón: el Buen Capitán.
En el libro se observa claramente que al poeta no le ha deslumbrado tanto la llegada, lo ha deslumbrado el camino: la aventura por los manglares, las algazaras de los naturales —en la impenetrable selva del Darién, entre Panamá y Colombia—, en donde comienza la aventura, y en donde los naturales defienden sus tierras colocando en la punta de sus flechas una yerba asesina. En fin, le han asombrado las corrientes marinas desconocidas que arrastraban los jadeantes barquillos. Y todo este camino había sido abierto por el Buen Capitán, por eso le quiere sinceramente y le dice: «Ya que pudiste, / en el Darién, / con muchos trabajos / que aquí no recuento». Y le revive los miedos de los demás conquistadores, pero exalta el ánimo imbatible de su héroe:
… un pueblo de indios / caribes hallaron, de donde temor / muy grande tuvieron.
Conociendo la gente / la tierra en que estaba, a do flechan los indios / con yerba muy fuerte, temiendo morir / tan áspera muerte, muy grave temor / en todos reinaba. El Buen Capitán / ansí los hablaba: «Hermanos y amigos, / mostrad fortaleza, no sientan los indios / vuestra flaqueza, ni los juzguéis / por gente tan brava».
«En Caribana / yo estuve presente, adonde es la yerba / muy más ponzoñosa, que esta de aquestos / no es peligrosa…».
Los discursos directos de Pizarro que hemos escuchado son naturalmente ficcionales. Pizarro en la realidad, obviamente, no hablaba en verso. En literatura, disfrutamos esta vez de un poema de corte épico que pertenece al mundo del arte, de la ficción. Y, como sabemos, el mundo de la ficción, aunque provenga (diría, casi siempre) del mundo real, es historia soñada. Y, ello es así porque está totalmente manipulada por el quehacer, por la imaginación del artista. El artista hace el poema a su voluntad, crea los héroes y los dota de poderes y les da los valores que gusta. El artista ordena los acontecimientos, les agrega interés, los hermosea o los opaca. Muchas veces silencia lo que no le gusta. Y, así, crea el discurso poético y narrativo con el único fin del arte: producir placer a su destinatario ficcional. Y, justamente, si queremos que se instaure el fenómeno artístico, nosotros los oyentes del poema o del relato, para entrar en la ficción, tenemos que consentir en las reglas del juego, y solo así podremos disfrutar de la lectura. Cuando leemos un texto literario, dejamos de lado nuestro ser real y nos convertimos en destinatarios ficcionales, capaces de apartar nuestra ilustración para disfrutar por un instante de un caballero andante luchando con su espada de un metro y medio contra un dragón que lanza lenguas de fuego de quince metros. Y gozar cuando lo vence o cuando es tragado o cuando vuelve a salir vivo, por supuesto. Los lectores también sabemos que nuestras reales convicciones morales son inquebrantables, pero aun así asistimos al espectáculo del héroe griego arrastrando con su carro, para dolor de su familia, el cadáver del hombre al que acaba de matar. De otra manera —sin estas renuncias lúdicas y fingidas, sin estas salidas de la realidad— no funciona el pacto literario. Cuando abrimos la tapa de un libro de poemas o de una novela, instauramos un mundo de ficción que acaba cuando lo cerramos. O no acaba, si así lo deseamos, como lo quiso Alonso Quijano. En este poema, donde Pizarro es el héroe, es igual; no hay nada que temer. Es un actante ficcional; bien lo decía el viejo Greimás: son seres de papel. Tomar este texto como historia real sería sostener que Pizarro hablaba en coplas de arte mayor. Pero aquí, en la literatura, tenemos que admitir que es así. Cuando en la isla del Gallo la orden del gobernador de Panamá claramente dice que los que lo desearan se podían regresar, Pizarro contesta en verso: «Yo quiero seguir en esta tierra; / quien de ella me saca / más me destierra, / porque esta tengo / por muy natural».
Leo las primeras coplas del libro:
En veinte y cuatro años / el año corría, siendo pasados / mil y quinientos, cuando con falta / de prósperos vientos don Francisco Pizarro / del puerto partía en día y fiesta / de Santa Lucía; comienza trabajos / con gloria de fama cuando Fortuna / con ellos le llama a pagalle con premios / que siempre solía.
Prosiguiendo en trabajos / su mucha porfía, se mete en la mar, / dexando la tierra, con ciento y tantos / hombres de guerra y cuatro caballos, / que más no tenía. Con este aparejo / encamina su vía, la costa del sur / su mar navegando, con vientos contrarios / las aguas forzando, adonde Fortuna / sus fuerzas ponía.
La cual queriendo / mostrar su poder, pensando vencerle / con tal confusión; él de su parte / mostró corazón, que pudo vencerla / sabiendo vencer. ¡Oh sabiduría, / que pudo saber vencer la Fortuna / sabiendo vencerse! ¡Oh gloria que puede / en tanto tenerse, que otro ninguno / la puede tener!
No estamos todavía en el Renacimiento. Estamos en un período literario anterior. La retórica que emplea el poeta es de un gusto literario aún enceguecido por el intenso sol poniente del medioevo. María Rosa Lida llama poetas del Prerrenacimiento a estos artistas y establece que sus cánones artísticos provienen de intelectuales como el gran Juan de Mena, el autor del Laberinto de Fortuna o Las trescientas. Por eso, este poeta introduce en su libro ese actante ficcional llamado Fortuna. Estamos hablando de un texto escrito en el Cuzco hace 484 años, vale decir, literatura castellana escrita en el Perú hace casi medio milenio. La vida era un poco más incierta que hoy, y la rueda de la Fortuna elevaba o desbarataba el quehacer humano a su capricho. Por eso el poeta a cada paso enfrenta la aventura de Pizarro al poder cambiante de Fortuna. Y el poeta muchas veces toma parte en esta contienda ilusoria y dialoga con ella: «¡Oh, Fortuna, perversa malvada, / sin ley ni razón, bien ni verdad». Y le anticipa la victoria del héroe ficcional Pizarro con la ficcional Fortuna:
Hazle probado / en tierra y en mar, con hambre y muertes / de sus compañeros, ¿no te aprovechan / señales ni agüeros, que ha de morir / o te ha de cansar? Bien puedes, Fortuna, / herir y matar y a todos sus hechos / contradecir; mas, yo te prometo / que no ha de huir, por mucho que quieras / tus fuerzas probar.
Hay un momento deleitoso al inicio del poema en que Fortuna le revela —como en una visión— el Perú a Pizarro:
Mostrole una tierra / de grandes montañas, principio digno / de mucha memoria, mostrando en ser altas, / la grande victoria que pudo ensalzar / con tantas hazañas. Alegre de aquesto / habló a sus compañas diciendo: «Surjamos, / saltemos en tierra, hagamos principio, / busquemos la guerra, porque hallemos / las cosas extrañas».
Nunca he escuchado una mejor definición de mi patria: «una tierra de grandes montañas, / principio digno / de mucha memoria».
Es un arte distinto al arte del Renacimiento; sus figuras son caras para el momento en el que el artista escribe. El poeta, recién llegado de España, ha dicho figuradamente, en las estrofas que he leído, que la salida fue el día en que empieza la luz (Lucía viene de luz, por eso dice el día de santa Lucía), el 13 de diciembre de 1524. Pero para decir 1524, ha dicho: «En veinte y cuatro años el año corría, / siendo pasados mil y quinientos». Se trata de una figura prerrenacentista llamada la lenta desarticulación del numeral. Era usada por poetas del siglo xvi, por ejemplo, por Alonso Hernández, un poeta sevillano, en su Historia Parthenopea, publicada en 1516, justamente, en honor del Gran Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba. El poeta Hernández dice: «A veinte con ocho / de abril que pasó / viernes, yo digo / del año pasado, / de mil y quinientos y tres / ques nombrado / la guerra que cuento / aquí fenesció».
Y así sucesivamente. Dice María Rosa Lida que estos poetas aman la amplificatio rerum y la amplificatio verborum. Por ello, acumulan repeticiones para prolongar la frase: «¡Oh sabiduría, / que pudo saber // vencer la Fortuna / sabiendo vencerse!». Son recursos retóricos que se usaban en la literatura anterior al Renacimiento de Cervantes y Lope. Y son las mismas figuras literarias con las que el delicado lector Alonso Quijano enloquecía de placer. Pero cuando este poema se escribe en el Cuzco, Cervantes, Lope o Calderón de la Barca aún no habían nacido.
A propósito de la Historia Parthenopea, del sevillano Alonso Hernández, dije que Francisco Pizarro había estado guerreando en Italia bajo las banderas del Gran Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba. Parthénopas era el nombre que los griegos le habían puesto a Nápoles, sede de las hazañas del Gran Capitán. El tipo de estrofas usadas en estos dos libros es idéntico, son coplas de arte mayor, y también son las mismas estrofas usadas por Juan de Mena en el Laberinto de Fortuna. Les hago notar también que Alonso Hernández titula su libro Historia y el manuscrito de Diego de Silva se intitula Relación.
Quisiera terminar esta parte, donde he presentado el Poema del descubrimiento, leyendo la esplendorosa entrada de Atahualpa a la plaza de Cajamarca y cuando este le reclama a Pizarro que le devolviera el oro y plata y la ropa (es decir, los ricos textiles incas) que había tomado:
Teníanle doce o quince señores sobre los hombros, en su majestad, sentado en las andas, con gran gravedad, labradas con oro, en diversas labores. En alto traía, de muchas colores de plumas, un sombrero de extraña labor, y en la cabeza, por solo señor, una borla según sus antecesores.
Al Gobernador, envió que aceptase que el oro y plata y ropa que había tomado desde que entró en la bahía, luego, a la hora, allí lo enviase; que esto haciendo, por cierto, pensase que él le iría a hacer obediencia; y, de otra manera, prestase paciencia y a lo que viniese se aparejase.
La toma del Cuzco
Diego de Silva fue soldado y poeta. Recién llegado participó en la resistencia hispana cuando Manco Inca incendió los Andes, cortó puentes, bloqueó caminos, disecó doscientos pellejos de cimbreantes caballos e hizo rodar desde los cerros del Cuzco media docena de cabezas frescas de españoles.
La novela comienza cuando Manco Inca, instigado por el Huilca Humo o sumo sacerdote solar, al que el narrador le llama Uilla Oma, «un indio muy principal, a quien tienen ellos en la veneración que nosotros tenemos al Papa» (la cita es ya del texto), le pide permiso a Hernando Pizarro, que era gobernador del Cuzco, para ir a Yucay a hacerle unos ritos a su padre Huayna Cápac allí sepultado. Hernando lo deja ir. Pero el inca no se va a Yucay, sino que se va más adentro y se interna en las sierras de Lares y se junta con todos los orejones o principales de la dinastía solar y los llama al juramento de las aquillas. Levanta unos vasos de oro incrustados de piedras preciosas, llenos de chicha, y de modo solemne les dice: «Yo estoy determinado, de no dejar cristiano a vida, en toda la tierra. Y, para esto, quiero primero poner cerco en el Cuzco. Quien de vosotros pensare servirme en esto, ha de poner sobre tal caso la vida: ¡beba por estos vasos, y no con otra condición!». Y se levantaron a beber Cahuide, Tey Yupanqui, Uilla Oma, Paullo, Ticso, etcétera. Menciono solo a los que después aparecerán como personajes de la novela.
Y luego todo el ejército solar bajó por los cuatro suyos a rodear el Cuzco donde solo había noventa españoles: «El día siguiente, apareció sobre ella grandísimo número de indios, por todas cuatro provincias. Porque está fundada, de manera que las divide todas cuatro: que son la provincia de Chinchasuyo, Collasuyo, Condesuyo y Andasuyo. De todas vienen a dar en este pueblo».
La escena es estremecedora. Los noventa españoles se ven rodeados de 180 mil hombres: «Dividida toda la gente en nueve partes, en que había escuadrón de veinte mil indios y de doce mil y diez mil; que, por todos, según después se averiguó, eran cien mil indios de guerra y ochenta mil de servicio». Esta es una novela para disfrutar intensamente.
Luego, toman la fortaleza que ahora conocemos como Sacsayhuamán y bajan desde allí al Cuzco y lo incendian:
Luego, a la parte de la fortaleza, pusieron fuego a las casas que estaban en la ladera. Y así como se iban quemando, venían ganando tierra, haciendo por las calles albarradas y cavas.
Acaeció este día hacer muy gran viento, y como los techos eran de paja, en un punto no parecía, sino que toda la ciudad era una llama de fuego. Adonde era tan grande la grita de los indios, y el humo tan espeso, que no se veían ni oían los unos a los otros.
[…] Los indios se favorecían, en tanta manera, pensando ser ya todo hecho, que con grandísima determinación se metían por las calles y peleaban mano a mano con los españoles.
Pero en la novela, hay un héroe. Esta vez es Hernando Pizarro. Él va, recaptura Sacsayhuamán, y es aquí donde se nos ofrece la hermosísima escena de Cahuide. Cuando el jefe inca ve perdida su tierra, se refriega con ella la cara y la masca, comulga con ella, mientras se estremece con los estertores de la muerte (el texto antiguo dice las «bascas»); y se tira al abismo:
Como otro día amaneció, los indios que estaban dentro comenzaron a aflojar, porque habían gastado todo el almacén de piedras y flechas. Viéndolo el capitán Cayuide [Cahuide], que estaba dentro —no se escribe de romano ninguno hacer lo que hacía y después hizo—, porque con una porra en la mano andaba discurriendo por todas partes, y el indio que veía cobarde, luego con ella le hacía pedazos, echándole abajo.
En este tiempo le dieron dos saetadas, e hizo tan poco caso de ellas, como si no le tocaran. E viendo que su gente del todo aflojaba, y los españoles por las escalas y por todas partes cada hora le apretaban más, no teniendo con qué pelear, viendo clara la perdición de todos, arrojó la porra que tenía en las manos a los cristianos.
Y tomando pedazos de tierra la mordía, fregándose con ella la cara con tanta congoja y bascas, que no se puede decir. Y no pudiendo sufrir ver a sus ojos entrarse la fortaleza, conociendo que entrada, era forzado morir —según la promesa que había hecho al Inca— se echó del alto de la fortaleza abajo, porque no triunfasen dél.
Luego, los demás, con su muerte aflojaron, de manera que dieron lugar a Hernando Pizarro y a todos para que se entrasen. Poniendo a cuchillo los que estaban dentro, que serían pasados de mil y quinientos hombres. De los españoles murió otro, sin contar a Juan Pizarro.
En el manuscrito el narrador escribe Cayuide. Unos amigos aimaras me cuentan que en ese idioma Jawire significa ‘el que mira’, acaso el escritor aludió a la función que desempeñaba en ese instante el personaje inca. El escritor escribe como oye o cree oír y puede ser que la voz y el héroe inca sean del altiplano, porque la novela habla mucho de la gente del Collao.
Les he contado el inicio nada más. La narración es extensa, se complica. Está llena de elementos maravillosos, como aquella vez cuando dos españoles hacen huir a dos mil indios. Está llena de discursos directos e indirectos a cada paso; todos ellos ficcionales, como nos hemos percatado. Hemos escuchado hablar a Manco Inca en perfecto español prerrenacentista y utilizando el vosotros peninsular («Quien de vosotros pensare seguirme»). El narrador, además, es omnisciente, pues se introduce en espacios secretos como sucede con el juramento de las aquillas de oro y en la mente de los personajes, etcétera.
No quiero dejar de leer la arenga de Tey Yupanqui antes de lanzarse desde el ahora cerro San Cristóbal sobre la recién fundada ciudad de Los Reyes (ahora Lima). Dice en la novela el general inca:
«Yo quiero entrar hoy en el pueblo y matar todos los españoles que están en él. Y tomaremos sus mujeres, con quien nosotros nos casaremos y haremos generación fuerte para la guerra. Los que fueren conmigo han de ir con esta condición: que si yo muriere mueran todos; e, si yo huyere, que huyan todos».
Los capitanes y personas entre ellos principales respondieron que le prometían de lo hacer así. Y, con esto, movieron todo el ejército, con grandísimo número de banderas, por donde los españoles conocieron la determinación y voluntad con que venían.
Diego de Silva y Guzmán fue un joven poeta español que escribió este relato andino para Carlos V, que gustaba de estas narraciones caballerescas. El Poema del descubrimiento se lo envió a la emperatriz Isabel de Portugal, la esposa de Carlos V, a través de su secretario Juan Vásquez de Molina. Pero la bella emperatriz acababa de morir jovencita de 35 años. En esa época, las novelas no se llamaban novelas, ni siquiera ochenta años después cuando se publica el Quijote, en 1605. El Quijote se llama El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha y Cervantes les llama novelas a sus cuentos largos de las Novelas ejemplares. En el siglo xvi, las novelas de caballerías se llamaban simplemente libros (Los cuatro libros del muy esforzado y muy virtuoso caballero Amadís de Gaula). También se llamaban historias (Historia del valeroso e invencible príncipe don Belianís de Grecia); tratados (Tratado de amores de Arnalte y Lucenda); sergas, es decir, hazañas (Las sergas de Espladián); y de muchas otras maneras más. Hoy nadie les quitaría la denominación de novelas. Tampoco el Lazarillo se llamó novela, cuando fue publicada en 1554 como una carta verídica («de un Lázaro de Tormes de carne y hueso»[2], como explica el eminente filólogo e historiador de la literatura de esos años Francisco Rico). El término novela para designar relatos que ahora conocemos como novelas vendría muchos años después. A estos relatos anteriores a la definición del género novela les decimos novelas porque se ajustan a lo que nosotros entendemos hoy por novela: un discurso placentero basado en hechos reales o no y que por el trabajo artístico del narrador se ficcionaliza en una trama de aventuras de unos personajes que dialogan y entrecruzan acciones entre sí, en un mundo que, cuando más fino es el narrador, parece ser de realidad, pero que no lo es. Estoy parafraseando un poco la definición que trae el profesor García Peinado en su Teoría de la novela. Acciones y diálogos congelados que siempre al abrir las tapas del libro serán los mismos. El Quijote siempre luchará con los mismos molinos de viento, y el narrador ficcional Cervantes siempre comenzará la obra con las mismas palabras: «En un lugar de la Mancha». Aquí es igual: Manco Inca siempre estará haciendo el juramento de los vasos de oro y siempre pronunciará en castellano peninsular su bello juramento.
Estas son mis palabras finales
El Perú era una movediza leyenda panameña que existía veinte años antes de que Pizarro llegara a Cajamarca y que hablaba de un país del oro y de las piedras preciosas. Muchos buscaron ese paraíso apenas se descubrió la mar del Sur, pero sin éxito: el propio Balboa, el año13; Becerra, el 14; Gaspar de Morales, el 16; Pascual de Andagoya, el 23. El país de los incas no tenía nombre; así lo cuenta el Inca Garcilaso. Cuando Pizarro se encuentra el país de los incas, le pone el nombre de la leyenda: el reino del Perú. En el vocabulario europeo existían los conceptos de patria, Estado, país. En el imaginario de los incas solo existían los cuatro suyos o cuatro partes del mundo inacabable. El poeta Diego de Silva y Guzmán nos cuenta que, cuando Pizarro se regresa a Chuchama, en los confines de Panamá, mientras Almagro iba en busca de más hombres para la aventura, él explora la zona y dice que de allí tomó su nombre el Perú: «Aqueesta provincia [en Panamá], / según se informó, / Perú se nombraba de su propio nombre, / de cuyo nombre ha tomado renombre / toda la tierra que él mismo pobló». El dato lo refrendó el investigador sanmarquino don Miguel Maticorena, cuando encontró en el libro de cuentas de la tesorería de Tierra Firme un asiento de fecha 23 de julio de 1523 —casi diez años antes de que Pizarro llegara a Cajamarca— donde Pascual de Andagoya declaraba que regresaba del Perú, es decir, de esa provincia de Panamá.
Estaba en duda sobre si el Cuzco pertenecía al Perú de Pizarro, es decir, a la Nueva Castilla, o si pertenecía a la Nueva Toledo de Almagro. Diego de Silva y Guzmán cuenta cómo su héroe Hernando Pizarro en los campos de las Salinas, a tres leguas del Cuzco, definió la situación. Y lo cuenta así:
Hernando Pizarro, aquel día, se detuvo en levantarse hasta que entendió que estaría toda la gente bien apercibida. Y se vistió sobre las armas una ropeta de damasco anaranjado y, en la celada, una pluma blanca; que sobrepujaba sobre todos gran parte. Y oyó misa con todo el ejército, con gran devoción.
Y desde ese día el Cuzco es nuestro.
Diego de Silva y Guzmán, el hijo de Feliciano de Silva, es el poeta y novelista cuya obra sostenida y decididamente ficcional funda la poesía y la narrativa castellanas en el Perú. En sus obras están inmortalizados nuestros viejos padres: Manco Inca, Diego de Almagro, Atahualpa, Francisco Pizarro, Cahuide, Hernando Pizarro, Huilca Humo y muchos otros; vale decir, las grandes figuras que fundaron nuestro mítico país. Ellos son los personajes que el joven escritor Diego de Silva puso a vivir para siempre en la bella leyenda del Perú.
Muchas gracias.
Notas

