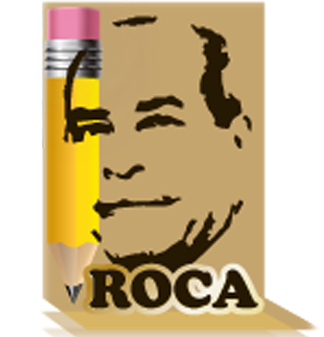Introducción
La situación originada por la pandemia de Covid-19 ha constituido una de las más complejas que ha debido enfrentar la humanidad en los últimos siglos. En el contexto latinoamericano, se ha convertido en un elemento de profundización de la compleja crisis multisistémica que viene golpeando a esta área geográfica. Como tempranamente lo evaluó la Organización de Naciones Unidas (ONU), a partir de los informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “el COVID-19 ha generado un enorme impacto sanitario, social y económico, que se ha cobrado un número muy elevado de vidas humanas en los países de América Latina y el Caribe. Se prevé que genere la recesión más profunda de la historia reciente” (ONU, 2020, pág. 6).
El impacto, como se advierte, alcanza todas las esferas de la vida social y de la institucionalidad pública y privada. Existen análisis críticos desde diferentes perspectivas, dentro de las cuales el ámbito de los derechos tiene una marcada importancia. El precitado informe reconoce que, en momentos en que la confianza en las instituciones públicas alcanza en el área sus niveles históricamente más bajos, “los gobiernos intentan resolver el dilema de cómo aplicar medidas de emergencia necesarias y, al mismo tiempo, preservar el tejido democrático, salvaguardar los derechos humanos y mantener los avances logrados en materia de paz” (ONU, 2020, pág. 6); tarea que ha devenido en un enorme reto mediante la aplicación de alternativas que deben transitar de la respuesta emergente a la reconstrucción, el replanteamiento y consolidación de políticas públicas, los ajustes normativos y el impulso de un modelo de desarrollo que progresivamente supere los actuales desajustes y asimetrías, de cara, entre otros compromisos, al cumplimiento de la Agenda 2030.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante Resolución 1/2020, de fecha 10 de abril de 2020, a menos de un mes de decretarse oficialmente por la Organización Mundial de la Salud el carácter de pandemia de la Covid-19 en marzo, definía algunos estándares de actuación, que resumen principios internacionales y regionales en la protección de los derechos humanos. Entre estos, la necesaria e inmediata adopción del enfoque de derechos humanos en toda estrategia, política o medida estatal dirigida a enfrentar la pandemia y sus consecuencias, incluyendo los planes para la recuperación social y económica que se formulen; el cumplimiento irrestricto y de buena fe de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos; el deber de garantía de los derechos humanos, que requiere que los Estados protejan los derechos humanos atendiendo a las particulares necesidades de protección de las personas (lo cual incluye a las personas en situación de vulnerabilidad); la orientación de las políticas públicas en las condiciones de emergencia hacia la salvaguarda de la universalidad, inalienabilidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos; la igualdad y la no discriminación; la perspectiva de género, diversidad e interseccionalidad; la inclusión; la rendición de cuentas; el respeto al Estado de Derecho y el fortalecimiento de la cooperación entre los Estados, etc. (CIDH , 2020, págs. 8-9)
Por tanto, es un hecho que la situación de emergencia sanitaria ha implicado serias consecuencias en materia de derechos humanos, desde la óptica de su ejercicio y garantía, cuya complejidad se pone de manifiesto con la agudización de una crisis de triple perspectiva: sanitaria, social y económica, que también tiene implícitas las dimensiones políticas, jurídicas y humanitarias. Lo anterior, con un efecto que potencialmente puede resultar más visible en los grupos humanos en situación de vulnerabilidad. De tal forma que debe, en todo caso y bajo cualquier circunstancia, como afirma Saunders (2020, 3) aplicarse “el prisma de los derechos humanos”, como “una manera útil de garantizar que los grupos y personas que son especialmente vulnerables (…) puedan reivindicar sus derechos”.
En el presente análisis se pretende conectar la realidad descrita con una de las respuestas conceptualmente definidas en el marco de las situaciones emergencia, relativas al derecho a la educación y la atención que demandan, en el contexto planteado, los grupos vulnerables, con el propósito de garantizar el ejercicio y disfrute de este derecho fundamental y con ello la sostenibilidad social, económica y ambiental. El carácter central que adquieren los derechos económicos, sociales y culturales en el escenario de la pandemia es incuestionable; de tal modo que, como nos advierte el profesor Torres-Manrique (2020, 812) “qué duda cabe que en suma los derechos económicos sociales y culturales, son los de primer orden a ser atendidos, vale decir los derechos: i) a la salud, ii) derecho a la vida, iii) a la alimentación, iv) a la educación, v) al trabajo, vi) a la igualdad, vii) al agua y el saneamiento, viii) a quienes se encuentran en especial situación de vulnerabilidad (niños, adultos mayores, privados de libertad, pueblos indígenas), ix) de los niños a disfrutar el descanso, ocio y recreación, x) al libre desarrollo de la personalidad, entre otros”, precisamente en una situación que se torna extrema por los dilatados periodos de confinamiento. De paso, la interrelación que desde una perspectiva nuclear se produce entre estos derechos (a la educación y los de las personas en especial situación de vulnerabilidad) justifica la naturaleza del enfoque seguido.
Desarrollo
El carácter fundamental del derecho a la educación
La cuestión de la determinación de la naturaleza de los derechos ha sido ampliamente discutida por la doctrina jurídica. Los dilemas en cuanto a la clasificación generacional, la caracterización como derechos humanos, constitucionales, fundamentales, etc., se presentan de muy diversa forma, sin un criterio de homogeneidad. Inclusive, desde el prisma filosófico, la cuestión de reconocer el carácter natural o positivo de los derechos es fuente inagotable de análisis, como señala el profesor Carpizo (2011, 4), “desde hace muchos siglos”.
En similares términos, la discusión se ha trasladado al terreno de los derechos económicos, sociales y culturales. Pudiera parecer que esta situación muestra una falsa contradicción, toda vez que el interés por el reconocimiento de los derechos ha dejado de constituir materia reservada de los Estados, para convertirse en un asunto de relevancia para la sociedad internacional en su conjunto.
La manera más sencilla de demostrarlo es a través de la existencia de instrumentos convencionales y otros de carácter institucional o resolutivo, que indican una voluntad de reconocimiento de amplio alcance y consecuencias jurídicas a partir de los sistemas de recepción de dichos instrumentos en los ordenamientos jurídicos internos. Sin embargo, algunos puntos de vista han intentado limitar la concepción expansiva de determinados derechos, confrontando posiciones desde la concepción de servicios y de políticas públicas. En ese orden, Cortés-Rodas nos muestra el panorama desde la filosofía política contemporánea, tomando como referencia algunas corrientes como el neoliberalismo, que “afirma que los derechos fundamentales son únicamente los derechos liberales civiles y políticos” (Cortés-Rodas, 2012, pág. 188).
Inclusive, algunos autores en tiempos relativamente recientes, a la par de reconocer la multiplicidad de perspectivas de análisis del derecho a la educación (política, económica, sociológica, etc.), consideran que en aquellos ámbitos “no abundan los trabajos que procuren un acercamiento a la educación como derecho fundamental y que brinden paralelamente un marco de análisis para reflexionar y argumentar en torno a la defensa, vigencia y exigibilidad de las posiciones jurídicas y de los contenidos básicos presentes en el derecho a la educación”. (Scioscioli, 2014, pág. 6)
Las anteriores referencias tienen el propósito de ilustrar no lo que parece un hecho inocultable -el reconocimiento de la existencia de un derecho a la educación como fundamental, básico, en cualquier sociedad-, sino lo que resta por hacer para continuar generando un sentido de prioridad desde los ordenamientos jurídicos y las políticas públicas en materia de garantía de los derechos educativos. Entre otros factores, por el carácter transversal que adquiere este derecho para las sociedades contemporáneas, que subraya el profesor Nogueira-Alcalá, al constituirse en derecho individual y social simultáneamente, apoyando dicho pronunciamiento en una definición del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Observación General No. 11, 1999), dado que “también, de muchas formas, es un derecho civil y político, ya que se sitúa en el centro de la realización plena y eficaz de esos derechos. A este respecto, el derecho a la educación es el epítome de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos”. (Nogueira-Alcalá, 2008, pág. 210)
El carácter pluridimensional del derecho a la educación, ha dicho Vidal-Prado se expresa también a partir de “una dimensión prestacional, en cuanto que derecho social exigible frente al Estado por parte de los ciudadanos; otra de libertad, que se concreta en la libertad de enseñanza y sus diversas derivaciones, fundamentalmente la libertad de creación de centros y de dotarlos de un ideario, y la libertad de cátedra de los docentes; todo ello haciendo efectiva la igualdad de oportunidades y, finalmente, con relevantes títulos de intervención de los poderes públicos, como la programación general de la enseñanza, las facultades de inspección y homologación del sistema educativo”. (Vidal-Prado, 2018)
El actual escenario de crisis sanitaria ha provocado un crecimiento exorbitante de la “pobreza de aprendizaje” que, tal cual reflejan las estadísticas del Banco Mundial, solo como muestra, para América Latina y el Caribe pudiera significar el incremento de un 51% a un 62.5% de niños que no son capaces de leer y entender un texto simple al concluir sus estudios primarios, lo que equivale en cifras a un aproximado de 7.6 millones de niños que experimentan “pobreza de aprendizaje” (BIRF/BM, 2021, pág. 7).
Nótese que los datos corresponden a un área geográfica específica. En el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020, elaborado por la UNESCO, “se estima que 258 millones de niños, adolescentes y jóvenes, es decir, el 17% del total mundial, no asisten a la escuela” (UNESCO, 2020, pág. 4), a lo que se suman millones de personas, fundamentalmente en situación de pobreza y vulnerabilidad, que no tienen acceso a una educación inclusiva y de calidad, hecho marcadamente más complejo en zonas como el continente africano, el sudeste asiático y, como se ha comentado, América Latina y el Caribe. Este indicador, entre tantos que ilustra estadísticamente el precitado informe, demuestra las brechas todavía existentes en materia de accesibilidad y garantías del derecho a la educación; derecho que en su esencia “aporta una contribución esencial a la construcción de sociedades inclusivas y democráticas”. (UNESCO, 2020, pág. V)
En resumen, el derecho a la educación, a pesar de las complejas circunstancias económicas, sociales, culturales y políticas, adquiere relevancia y lugar en primera fila, tanto en el orden interno como internacional. No resulta casual que “está hoy previsto en los cinco instrumentos internacionales de derechos humanos más importantes, y todos los Estados del mundo son parte al menos de uno de ellos” (Scioscioli, 2014, pág. 11), entre los cuales resulta imposible no mencionar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966).
Y, probablemente, un poco a contracorriente con lo expresado líneas antes por el propio Scioscioli, al menos en el ámbito jurídico y también con un sentido interdisciplinar, la cuestión del derecho a la educación ha tomado un importante impulso doctrinal, de tal modo que resulta difícil resumir algunas líneas de pensamiento. No obstante, algunos puntos de análisis tomados de los profesores Goig y Gobbo, pudieran contribuir a delinear el sentido de trascendecia que adquiere el tema debatido, cuando apuntan que:
· “La educación es esencial para el desarrollo humano, y para el perfeccionamiento y la consolidación de la democracia.”
· “Los sistemas educativos constituyen una pieza clave en el desarrollo de los Estados por cuanto recogen una serie de derechos fundamentales de los ciudadanos que deben de ser respetados y aplicados, y una serie de obligaciones que deben ser asumidas por los gobiernos.”
· “El reconocimiento del derecho universal a la educación como derecho fundamental, es decir, un derecho irrenunciable y directamente exigible al que deben servir los poderes públicos y que debe constituir la directriz principal de las políticas públicas educativas.”
· “Esta consideración del derecho a la educación como un derecho fundamental, debe ser entendida como elemento imprescindible para asegurar que dicha educación se desarrolle en todas sus facetas, y ello, además, por la propia finalidad de este derecho: el libre desarrollo de la personalidad; la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, la preparación para participar activamente en la vida social y cultural y la formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre pueblos”. (Goig & Gobbo, 2012, págs. 388-389)
Las finalidades de la educación como derecho resaltan su nexo directo con los aspectos de inclusión y desarrollo social. La crisis sanitaria provocada por la Covid-19 acentúa esta percepción y coloca a todos los actores frente al complejo dilema de la aplicación de medidas de emergencia que garanticen enfrentar el terrible impacto de la pandemia, en una fase inicial, y redirigir las acciones para la recuperación y posterior impulso de la educación en todos los niveles, considerando dentro de las garantías el cumplimiento los principios de igualdad, equidad, inclusión y no discriminación, que constituyen claves esenciales en la atención a los denominados grupos vulnerables. No debe olvidarse, en este punto que “la crisis causada por la pandemia del coronavirus tiene graves implicaciones (…) Como suele suceder, los segmentos más vulnerables de la sociedad son los más afectados, particularmente las personas en situación de pobreza extrema” (Lustig & Tommasi, 2020, pág. 1).
Educación en emergencias e integración de grupos vulnerables. Implicaciones en un contexto de sostenibilidad.
Con anterioridad se ha intentado establecer una relación entre el derecho a la educación como derecho fundamental y el contexto de una crisis sanitaria que afecta prácticamente a todas las dimensiones del desarrollo social. Resulta lógico que, frente a una situación de crisis aparezcan respuestas emergentes que requieren el empleo de recursos y alternativas que no deberían exceder las capacidades reales disponibles, las cuales, de paso, estarían previamente creadas, como reservas para enfrentar los eventos adversos que de manera inminente o potencial acaecieran y garantizar la sostenibilidad en todos los ámbitos de la vida social.
Sin embargo -y sobre esto existen interesantes análisis desde la óptica jurídica, especialmente en materia contractual-, la Covid-19 aparece prácticamente en un contexto de imprevisibilidad (lo que pudiera ser común a la mayoría de las pandemias), pero con el atributo singular de una inesperada dilación y magnitud, que continúan estremeciendo los sistemas sociales e institucionales. De ahí que constituye más que necesidad, imperativo, aplicar conceptos de emergencia preexistentes y con alcance a los diversos procesos o ámbitos del desarrollo social.
El concepto de emergencia no es ajeno a los sistemas educativos. En ese sentido suele hablarse de educación en emergencias, cuyos presupuestos tienen una implementación real en condiciones como las actuales, con niveles de adaptación y ajustes que no pueden perder de vista las mencionadas asimetrías que afectan, en mayor grado, a poblaciones de escasos recursos o con limitaciones sustantivas para acceder a prestaciones básicas y al ejercicio de derechos fundamentales, incluida la educación.
A partir de los objetivos y metas declarados en la Agenda 2030 (en particular el ODS 4, que conmina a garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad, con reales oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida) se ha producido una especie de “ampliación de los compromisos del sector educativo de los Estados miembros con la población, compromisos que atraviesan la educación en emergencias y son atingentes a las personas y comunidades afectadas” (UNESCO, 2017, pág. 17). De este modo el alcance de la educación de o en emergencias procura “no dejar a nadie afuera”, asegurando el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables; “que nadie quede atrás”, garantizando aprendizajes mínimos, relevantes y pertinentes, aun en las condiciones de crisis; “aprender siempre”, adaptando en todo tiempo y lugar las condiciones para el desarrollo de los programas educativos en todos los niveles y “educar para transformar”, que prepara a las personas, en especial las que pertenecen a grupos vulnerables, para emprender la transformación y reconstrucción del medio social. (UNESCO, 2017, págs. 17-18)
En una reunión celebrada en enero de 2017 en Buenos Aires, lo anterior quedó patentado en una declaración de los ministros de Educación, la cual enfatizaba el compromiso de “que nuestros sistemas educativos desarrollen mejores respuestas y capacidad de adaptación y resiliencia” (UNESCO, 2017, pág. 45), en función de garantizar los derechos y necesidades de personas en condiciones de vulnerabilidad. No bastan para ello ajustes sectoriales, sino un trabajo sistémico que atienda las necesidades y deseos de las personas afectadas por situaciones de emergencia, acota la Declaración de Buenos Aires OREALC/UNESCO 2017, cuyo fragmento fue previamente citado.
Comprendiendo la definición de educación en emergencias como “el suministro de oportunidades de educación de calidad que satisfagan las necesidades de protección física, psicosociales, cognitivas y de desarrollo de las personas afectadas por emergencias, que pueden sostener y salvar vidas” (INEE & IASC Education Cluster, 2011); o “herramienta para garantizar el derecho a la educación en situaciones de emergencia, con el fin de mantener la prestación del servicio educativo ante una eventual crisis generada por desastres naturales o por factores sociales (…) mecanismo de prevención y protección de los derechos humanos (…) en tanto la mayor pretensión es poder dar continuidad al servicio educativo aún en situaciones calamitosas” (Vera & Loaiza, 2015), en situaciones de esta naturaleza deben considerarse al menos dos pilares o propósitos esenciales, que atienden las exigencias de garantías de los derechos educativos y de la inclusión, en similares términos, de las personas pertenecientes a sectores vulnerables. Entre estos, “el reconocimiento de que los individuos no pierden su derecho a la educación durante las emergencias, y que la educación no puede permanecer “fuera” de la corriente principal del debate humanitario, y debe ser vista como una respuesta humanitaria prioritaria” y el “deseo y el compromiso amplio para velar por un nivel mínimo de calidad, acceso y responsabilidad por la educación en situaciones de crisis” (Red Interinstitucional para la Educación en Situaciones de Emergencia, INEE, 2004, pág. 6)
Las Normas mínimas para la educación en situaciones de emergencia comprenden, desde su enfoque cualitativo y propositivo, factores de inclusión sumamente importantes, que denotan no solo la atención a los grupos vulnerables, sino en cierta medida el empoderamiento de estas personas y su participación en la toma de decisiones en el ámbito educativo, como parte de las garantías del derecho a la educación. A modo de ejemplo, pueden identificarse dentro de las normas mínimas comunes a todas las categorías la participación comunitaria en la valoración, planificación, seguimiento y evaluación de los programas educativos, así como la identificación, movilización y utilización de los recursos comunitarios disponibles para implementar los programas educativos y otras actividades de aprendizaje; el análisis, que integra aspectos de evaluación educativa en el contexto de emergencia, el marco de respuesta educativa sobre la base de la identificación clara del problema y el planteamiento de estrategias para la acción, el seguimiento y evaluación de las acciones ejecutadas, los niveles de compromiso y responsabilidad en su implementación. (Red Interinstitucional para la Educación en Situaciones de Emergencia, INEE, 2004)
Otros elementos están implícitos en estas normas presentadas por el INEE y abarcan cuestiones de acceso, ambientes de aprendizaje, proceso de enseñanza-aprendizaje, personal docente y auxiliar y políticas educativas. Una simple revisión de los aspectos identificados permite observar que, en su conjunto, corporifican el propio derecho a la educación (para todos, con todos, de calidad, con calidez) y las garantías para su ejercicio y disfrute.
El punto de análisis permite formular algunas ideas: en primer lugar, la educación como derecho no debe verse interrumpida inclusive en condiciones complejas, características de una emergencia o una crisis (que podemos asociar hoy, indiscutiblemente, al contexto de la pandemia por Covid-19, aunque este no es un fenómeno aislado, sino que se suma a otras situaciones de crisis permanente relacionadas con desplazamientos forzados, conflictos armados, desastres naturales y factores sociales que determinan la cualidad de vulnerabilidad de determinados -y amplios- sectores humanos-: pobreza, desempleo, discriminación por razones de discapacidad, género, orientación sexual, ideología, religión, pertenencia a grupos políticos, etc.).
También, que el manejo de la educación en emergencias parte de presupuestos participativos, incluyentes, de movilización de recursos, planteamiento de estrategias y respuestas desde las esferas gubernamentales y, además, con una decisiva participación comunitaria. Este es un rasgo propio del enfoque de la educación basada en derechos humanos.
La definición de grupos vulnerables exige un análisis interdisciplinar. Como señala Ruiz, siguiendo a Alwang, Cardona y otros autores “el concepto de vulnerabilidad ha sido explorado desde campos de conocimiento muy diversos, como la antropología, la sociología, la ecología política, las geociencias y la ingeniería” (Ruiz, 2012, pág. 64).
Deben considerarse en su construcción, al menos las siguientes variables:
· La vulnerabilidad, que se define en relación con algún tipo de amenaza, sean eventos de origen físico como sequías, terremotos, inundaciones o enfermedades, o amenazas antropogénicas como contaminación, accidentes, hambrunas o pérdida del empleo;
· El sujeto, que es vulnerable ante una amenaza específica, o es vulnerable a estar en una situación de pérdida, que puede ser de la salud, del ingreso, de las capacidades básicas.
· La susceptibilidad (precondición e que se encuentra el sujeto o grupo) y capacidad de ajuste frente a la situación de emergencia o crisis (reconstrucción, resiliencia). (Ruiz, 2012, pág. 64)
Por supuesto que esta definición interesa al Derecho. En tal orden, se ha dicho que “la expresión “grupos en situación de vulnerabilidad” se utiliza para designar a aquellos grupos de personas o sectores de la población que, por razones inherentes a su identidad o condición y por acción u omisión de los organismos del Estado, se ven privados del pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales y de la atención y satisfacción de sus necesidades específicas” (Secretaría de Derechos Humanos-Argentina, 2011, pág. 11).
El vínculo entre vulnerabilidad y derechos, en palabras de Tello (2016, 26 ) “posee distintas aristas, dependiendo de la perspectiva desde la cual se aborde”. Un análisis de esta cuestión implicaría los instrumentos internacionales que reconocen derechos a todas las personas por igual, sin diferencias de ningún tipo, y que no otorgan tratos especiales o diferenciadores, sino que estos deben corresponderse con el sentido de inclusión e igualdad, que prima en la concepción de los derechos humanos. De lo que se trata, acota la autora, es de aplicar un “enfoque relacionado con la titularidad de los derechos y no asistencial, acompañado de un sistema que permita abordar el tema desde una perspectiva más objetiva y menos discrecional para proteger a todas las personas que puedan encontrarse en alguna situación de vulnerabilidad” (Tello, 2016, pág. 38).
El alcance de este planteamiento concuerda con una realidad insoslayable: cuando hablamos de personas en situación de vulnerabilidad no lo hacemos con referencia a grupos minoritarios; así lo afirma también Tello: son miles de millones de personas, por los “resulta abordar frontalmente el tema de la vulnerabilidad con el fin de mejorar su calidad de vida y fortalecer sus derechos humanos” (Tello, 2016, pág. 38)
En razón de lo antes explicado, la concepción de educación en emergencias, en íntima conexión con el reconocimiento de los grupos vulnerables, considera:
· El carácter fundamental y básico del derecho a la educación, inclusive frente a situaciones de crisis o emergencia. Educación para todos en todos los contextos.
· La continuidad de la educación como mecanismo de desarrollo social, de enfrentamiento a las crisis y emergencias y de formación de capacidades para la reconstrucción.
· La potenciación del carácter inclusivo de la educación, como criterio de acogida a los segmentos poblacionales que, por sus condiciones individuales o grupales, se identifiquen en situación de vulnerabilidad.
· El enfoque basado en derechos, que determina la superación del mero tratamiento asistencial para lograr el empoderamiento de las personas en situación de vulnerabilidad frente al ejercicio de los derechos y, en particular, los educativos, desde la titularidad y universalidad que este comprende.
· El planteamiento estratégico para la prevención, afrontamiento y superación de las situaciones de emergencia, que constituye un aspecto a considerar en las políticas públicas y el marco normativo para el desarrollo y garantía de los derechos educativos.
· El cumplimiento de las normas o estándares mínimos que garanticen, en situaciones de crisis o emergencia, el acceso a una educación de calidad.
· El estímulo a la participación de los grupos o personas en situación de vulnerabilidad en los procesos de diagnóstico, planificación, ejecución, control y evaluación de las estrategias propias de la educación en emergencias, que presuponen la movilización de recursos y acciones en los distintos niveles de organización de la sociedad.
El tema de la atención a los grupos vulnerables y este tópico particular que se ha seleccionado para la discusión, la educación en emergencias, continúa ocupando importantes espacios de debate en la doctrina, desde una perspectiva interdisciplinar, que también incluye al Derecho, por la importancia que la dimensión normativa posee para el abordaje objetivo de este fenómeno. Las referencias puntuales a los efectos actuales de la pandemia por Covid-19 han de entenderse en un contexto de crisis universal, que agudiza otras situaciones de vulnerabilidad presentes, no en sectores minoritarios o históricamente excluidos sino, como se ha dicho, a la mayor parte de la población mundial.
Muchas de las medidas adoptadas por los estados para enfrentar la pandemia se han orientado a precautelar derechos básicos, como los de la salud y la educación. Con mayor o menor acierto, ha constituido un imperativo la adaptación de los sistemas educativos a este escenario complejo. Una valoración general de la cuestión puede conducirnos a afirmar que una parte considerable de los sistemas educativos no estaba preparada para enfrentar la crisis sanitaria global y que, consecuentemente, se han tenido que aplicar -haciendo o no un reconocimiento expreso de este hecho- los principios y normas propias de la educación en emergencias.
Considerando estas singularidades, puede decirse que se produce una expansión temporal y espacial del concepto de vulnerabilidad. Las medidas y acciones no conducen, en la totalidad de los casos, a disminuir las brechas ya existentes. Fundamentalmente las del desarrollo, ahora que las tecnologías ocupan el lugar central de las estrategias educativas para enfrentar la situación de aislamiento físico y social -se habla, inclusive, de educación o enseñanza remota de emergencias (López-Morocho 2020; Cabrales 2020; Hernández y Torres 2021).
Sin embargo, los propósitos enunciados en las normas mínimas para la educación en situaciones de emergencia reactivan su valor y el carácter de brújula para los estados y sociedades en su conjunto: acceso para todos a una educación de calidad, como premisa para la continuidad del desarrollo social y la necesaria recuperación post-pandemia.
Conclusiones
1. La situación de crisis sanitaria, como consecuencia de la Covid-19 ha propiciado un análisis redimensionado e interdisciplinar de los derechos y la atención a los grupos y personas en condiciones de vulnerabilidad. El efecto de la pandemia se hace notar en una expansión de estos criterios, so pena de encontrarse gran parte de la población mundial expuesta a situaciones de grave riesgo, en la que no solo influyen los aspectos de salud, sino otras variables que forman parte de la compleja crisis económica, social, política y humanitaria por la que atraviesa el mundo; que se agudiza, especialmente, en zonas históricamente afectadas por la desigualdad, la pobreza y otros factores, que tienen en su conjunto un impacto negativo en el disfrute de los derechos.
2. Dentro de estos, el derecho a la educación, como pilar del desarrollo social. El contexto descrito conlleva a aplicar concepciones de la educación en emergencias que, combinadas con la atención a los grupos vulnerables, reflejan el esfuerzo tanto internacional, gubernamental, como de la sociedad en su conjunto, de aplicar reglas o normas mínimas para asegurar, aun en este complejo escenario, el acceso a una educación con calidad, inclusiva, para todos, y con ello la sostenibilidad social, económica y ambiental. Lo anterior, con miras al cumplimiento de los compromisos contraídos para alcanzar los objetivos y metas establecidos en la Agenda 2030.
3. La garantía del derecho a la educación, en su enfoque transversal, sin embargo, también atraviesa una línea crítica, definida por el hecho mismo de la insuficiente preparación de los sistemas educativos, de modo particular en los países con menores índices de desarrollo, para enfrentar situaciones de emergencia a gran escala y proponerse una vía para la recuperación, salvaguardando la continuidad y el acceso en el ejercicio de este derecho fundamental. Si el prisma de análisis se concentra en los grupos vulnerables, las dificultades pudieran ser superiores, lo cual demanda un necesario cambio en las políticas, estrategias y bases normativas de los estados, así como mayores niveles de participación y empoderamiento de estos sectores en condiciones de vulnerabilidad, que permitan superar el carácter asistencial para promover el ejercicio eficaz de este derecho desde la legítima condición de titularidad de la que gozan todos los seres humanos, con independencia de su capacidad o discapacidad, pertenencia a un grupo etario, género, orientación sexual, creencia política o religiosa, situación económica o de otra naturaleza.
4. La educación en emergencias reafirma el carácter profundamente inclusivo que debe primar en la aplicación del enfoque basado en derecho humanos desde la práctica social, política, la enseñanza y la formación para la vida. Aspecto en el cual, corresponde al Derecho continuar aportando para perfeccionar las agendas normativas y orientar las políticas públicas hacia la construcción de una sociedad más justa.