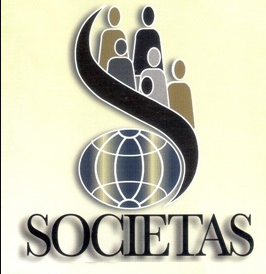Introducción
La afinidad por este tema proviene de una interrogante ¿cuál es el interés que presentan los adolescentes entre 12 y 14 años frente a la filosofía como una herramienta pedagógica para su enseñanza-aprendizaje? Además, por qué en diversas ocasiones se ha podido constatar que la materia se vuelve en una asignatura tediosa para ellos, ya que ésta, en su naturaleza, tiene un elevado componente teórico, dejando de lado lo práctico, lo que ha tomado mucha fuerza en el contexto actual en el que los estudiantes se están desarrollando.
Por eso, se requiere desarrollar un pensamiento crítico-reflexivo en los adolescentes, mediante el análisis de la filosofía como herramienta pedagógica, para que a través de ésta sean capaces de argumentar, emitir juicios y defender sus principios. De este modo procurar en todo sentido diseñar una herramienta eficaz para despertar el interés en la construcción de un juicio objetivo frente a la realidad subjetiva a la cual se somete la educación en la actualidad, por ende, despejar el concepto equívoco de la filosofía en los estudiantes adolescentes.
Desde esa posición, es importante considerar oportunamente el cómo los docentes presentan la asignatura a los educandos, si realmente despiertan interés por parte de ellos en la formación de un pensamiento reflexivo-critico frente a los acontecimientos que envuelven su realidad en una sociedad científico-globalizada, político-social y económico-cultural.
Ahora bien, la educación en adolescentes es una obligación de todo Estado pero el problema que gira en torno a ella es la promulgación de un sinnúmero de leyes que llevan de alguna manera a la comunidad educativa a mostrar un desinterés y un desapego evidente frente a todo lo que se relaciona con la enseñanza y el aprendizaje de los educandos, en consecuencia esto genera la idea de en ellos de no ser capaces de desarrollar una reflexión crítica frente a las circunstancias que se viven dentro de la educación. De esta manera la educación se convierte en un escenario de riesgo educativo, tanto para los docentes como para la sociedad. Pues, descubrir la forma de fortalecer el interés de aquellos adolescentes que hoy están siendo víctimas de la mediocridad con la que se presentan las diversas asignaturas impartidas en los establecimientos educativos en especial la filosofía que ha sido tan desconocida en el entorno en el que ellos se desenvuelven, es la tarea encomendada para el sistema educativo y el interés en la realización de este documento. En esto radica la importancia de realizar un trabajo que permita llevar a los adolescentes a enfrentarse a la realidad con una argumentación clara, precisa y concisa al momento de sustentar una temática en específico.
La realización de éste documento está marcada, por los métodos fenomenológico y hermenéutico, los cuales permiten abarcar la realidad desde los hechos. Teniendo presente que el método fenomenológico se basa en el estudio de los fenómenos; mientras que la hermenéutica es el método que permite la interpretación de estos hechos desde su contexto, a diferencia de estos dos métodos (la fenomenología y la hermenéutica) está el método dialectico mediante el cual el sujeto busca examinar de manera crítica las percepciones y teorías sobre el orden de los conceptos según su género o especie También se utilizarán bibliografías, artículos de revistas, textos de sitio web (pdf) entre otros. Estos proporcionarán información de gran valor para el desarrollo del mismo, además, las bases suficientes para la concretización del objetivo que se pretende alcanzar o lograr en la elaboración de éste paper. De hecho, el método fenomenológico-hermenéutico es aquel que lleva al sujeto a penetrar en lo esencial de los procesos y fenómenos de la realidad filosófica de la educación. En efecto, cabe mencionar que la utilización del método pedagógico y didáctico en este manuscrito nos servirá para acceder con firmeza a la formación de los sujetos (adolescentes) relacionados con la ejecución de este artículo. El último método mencionado, es decir, el didáctico, permitirá la organización racional y práctica de los recursos filosóficos y educativos, y de esta manera obtener satisfactoriamente un resultado positivo en el dominio adecuado de la asignatura planteada en el aula de clases.
Este documento está enriquecido precisamente por diversos aportes que permiten sostener y responder las interrogantes surgidas sobre el tema tratado, es decir la filosofía como herramienta pedagógica en el desarrollo del pensamiento en los adolescentes; Rousseau a través de su libro Emilio, facilitará pautas para comprender la importancia de la educación desde el hogar, tarea que está encomendada principalmente a la mujer como ya lo afirma, “la educación primera es la que más importa, y ésta sin disputa compete a las mujeres; si el autor de la naturaleza hubiera querido fiársela a los hombres, les hubiera dado leche para criar a los niños”. (Rousseau, 2000, pág. 8).
De hecho, asegura en la siguiente cita que la educación es efecto de la naturaleza, de los hombres o de las cosas. La de la naturaleza es el desarrollo interno de nuestras facultades y nuestros órganos; la educación de los hombres es el uso que nos enseñan éstos a hacer de este desarrollo; y lo que nuestra experiencia propia nos da a conocer acerca de los objetos cuya impresión recibimos, es la educación de las cosas (Rousseau, 2000, pág. 10).
Con ello, se pretende de alguna manera esclarecer la importancia de la mujer en la educación de los hijos. Además, hacer un llamado al sistema educativo para que tome en cuenta la figura de la mujer como referente en el proceso formación de los estudiantes.
Por otro lado Fullat (1987), en su libro Filosofía de la Educación: conceptos y límites afirma que “la educación es (…) una actividad compleja, [ya que en ella] intervienen acciones, ideas, sentimientos, personas, objetos, instituciones e incluso bioquímica” (pág. 6). Por esta razón, el objetivo de este documento fija su atención en la propuesta de una herramienta filosófica-pedagógica direccionada hacia el despertar de un pensamiento crítico-reflexivo en los sujetos u/o agentes de la educación.
En relación a la educación Latinoamericana Freire (1970), en su libro “La Pedagogía del Oprimido”, sostiene que, es necesario reflexionar y rehacer la enseñanza; esto es que la pedagogía tradicional, es oportuna para las clases que tienen el ego de superioridad, a la cual Freire, denomina <<educación bancaria>> para privilegiados, por eso, ésta debe ser cambiada por una pedagogía para el oprimido, que siembre en aquel sujeto una visión crítica del mundo en el que vive (Ocampo López, 2008, pág. 63).
De esta forma se llega a una visión concreta sobre la formación y su reciprocidad con la filosofía, de igual manera con la enseñanza-aprendizaje y el desarrollo del pensamiento crítico en los adolescentes, la cual se convierte en la actualidad en una herramienta pedagógica para los docentes y educando.
En fin, es momento de pasar al desarrollo del documento, el cual permite reflexionar sobre los siguientes subtemas: Definición, origen y características de la pedagogía. Aportes de la filosofía para el proceso educativo. La Filosofía como herramienta pedagógica para desarrollar el pensamiento. Estrategias didácticas derivadas de la filosofía para el desarrollo del pensamiento. Por último, Enfoques y perspectivas de la filosofía de la educación como referente para el desarrollo del pensamiento.
Materiales y Métodos
Definición, origen y características de la pedagogía
Definición
Para Bravo Castañeda (2013), la pedagogía vendría a ser, la ciencia que estudia el hecho educativo; disciplina considerada como una las fuentes de confianza en la formación de los sujetos de una sociedad, siendo estos aquellos sujetos que aportaran con su profesión al desarrollo de la misma (pág. 4). Por otro lado, se asegura que, “la pedagogía es ciencia en cuanto se sostiene por una parte en la ética, que suministra los fines de la educación y por otra en la psicología, que pone de manifiesto los medios y las posibles dificultades en el proceso educativo” (Vázquez, 2012, pág. 8). De hecho, esta rama disciplinaria de la educación es una de las que siempre ha buscado generar en el carácter educacional de los individuos una mayor compresión del quehacer formativo presente en una sociedad en vía de desarrollo.
Así mismo Romero Barea (2009), define la pedagogía como; un cúmulo de saberes que se emplean en la educación como expresión típicamente social y específicamente humana. Por tanto, una rama de carácter psicosocial que tiene por objeto el estudio de la educación con el fin de conocerla, analizarla y perfeccionarla. En fin, “La pedagogía es una ciencia aplicada que se nutre de disciplinas como la sociología, la economía, la antropología, la psicología, la historia, la filosofía o la medicina” (pág. 2).
Respecto a lo manifestado en esta cita no hay dudas que la pedagogía desde sus inicios ha querido tomarse de la conceptualización de diferentes ciencias para aplicar a la educación una teoría rica en contenidos que permita de alguna manera llevar al sujeto educable a un conocimiento más pleno de sí mismo y de su realidad como ser existencial.
Una de las grandes problemáticas dentro de la definición de la pedagogía se refleja a lo largo de la vida del sujeto que se educa, pues precisamente porque,
“existen autores, que definen a la pedagogía como un saber, otros como un arte, y otros más como una ciencia (haciendo una pausa y reconocimiento que como ciencia habría que establecer apuntes específicos) de naturaleza propia y objeto especifico de estudio, que son los sistemas públicos educativos y no la educación en general. En vista que su razón de ser no se halla en sí misma, y que no es sino el punto de llegada y partida de diversas elucubraciones respecto de la educación, y contenidos que podemos observar en otras ciencias” (Romero Barea, 2009, pág. 3).
Por aquellas razones la pedagogía se ha visto envuelta en un sistema de identidad al no tener un solo eje que le haga centrar su atención en dicho objeto de estudio, pero lo que sí se rescata de su definición es su preocupación incondicional por educar al sujeto desde su infancia en relación con su dimensión como persona y su realidad como profesional.
En contraste con Uriarte (2019), se puede afirmar que, la pedagogía es la ciencia social que examina los métodos de enseñanza, los mecanismos de formación con que una sociedad intenta formar ciudadanos en base a un objetivo prestablecido, desde su infancia temprana. La preocupación por la formación de los individuos de una sociedad tiene siempre una finalidad que permita a los ciudadanos ser formados desde su niñez sacando provecho de sus conocimientos previos y enriqueciendo estos durante ciertos periodos donde los estudiantes pueden ir fortaleciendo sus habilidades y destrezas para aprehender.
Particularmente Zambrano Leal (1986), citando a Meirieu (1997), acuña el siguiente párrafo afirmando, La pedagogía, contrariamente a lo que dicen sus adversarios, no es la asociación de una reeducación peligrosa de la conciencia y de los dispositivos didácticos manipuladores: toda educación a la libertad impone una instrumentación de la libertad. Toda instrumentalización didáctica requiere una preocupación constante respecto de aquello que le permite al otro escapar a la empresa tecnócrata que ella ejerce sobre él… (Meirieu, 1997b: 114) (pág. 48).
Origen
Para determinar el origen de la pedagogía se acude a aportes realizados por diferentes autores que en su debido momento se han preocupado por los inicios de esta ciencia y su relación con la aplicación de metodologías y destrezas que se usan en el desarrollo de la enseñanza y aprendizaje de los sujetos educables. Veamos a continuación lo que nos manifestarán diferentes autores.
En relación al origen de la pedagogía Uriarte (2019), sostiene que, La pedagogía tiene un inicio distinto al de la educación, a pesar de que sus historias marchan conjuntamente. La pedagogía nace en el momento en que el proceso de la transmisión de saberes u oficios, la educación, cobra la relevancia suficiente en la sociedad antigua como para convertirse en objeto mismo de reflexiones. Los primeros métodos de enseñanza pensados y diseñados objetivamente surgieron en el Antiguo Oriente (India, China, Persia o Egipto) y pronto tuvieron su correlato en la Grecia Antigua. La enseñanza estaba planificada desde la religión y la preservación de las tradiciones locales. En el caso griego se diferenciaba en distintas escuelas filosóficas, a cargo de maestros insignes como Sócrates, Platón o Aristóteles. Cada uno de ellos proponía sus métodos de enseñanza particulares. Sócrates, por ejemplo, confiaba en el diálogo y hacía que sus discípulos caminaran junto a él, mientras debatían algún tema. De allí que Platón, uno de sus alumnos, luego escribiera los Diálogos socráticos como una forma de recordar las enseñanzas de su maestro (Uriarte, 2019).
Esto muestra la relevancia que tenía la pedagogía antes ser reconocida como tal en las enseñanzas antiguas partiendo de grandes pensadores de los primeros siglos de la educación. Se puede asegurar que la pedagogía cobra sentido desde el oficio de la transmisión de saberes u conocimientos ya efectuados por dichos hombres en su contexto, pues unos hacían frente a este proceso a través de un diálogo que permitía despertar el interés de los demás por aprender y otros por medio de diálogos, pero esta vez con la intención de perpetuar las enseñanzas de otros pensadores. Esta realidad se puede visualizar en la actualidad, ya que en los procesos de aprendizaje-enseñanza lo que se imparte es lo que otros han enseñado en épocas anteriores y que hasta ahora se siguen enseñando en las aulas de clase, claro que siempre con la debida actualización de conocimientos. En relación a lo antes mencionado Romero Barea (2009), afirma que la pedagogía etimológicamente (…) proviene del griego antiguo paidagogós, el esclavo que traía y llevaba niños a la escuela. De las raíces “paidos” que es niño y “gogía” que es llevar o conducir. No era la palabra de una ciencia. Se usaba sólo como denominación de un trabajo: el del pedagogo que consistía en la guía del niño. También se la define como el arte de enseñar. Cuando la ilustración europea de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, desde Francia, Alemania, Inglaterra, el Marqués de Condorcet, Rousseau, Herbart, Pestalozzi, Fröbel… No sólo de la niñez. El verbo, igualmente, deja de ser el significado base de la “guía” física/psíquica para pasar a significar “conducción”, “apoyo”, “personal”, “vivencial” (pág. 2). esto porque la pedagogía centra su atención en la educación desde la infancia; ya que a través de la niñez se puede aspirar una formación holística de la persona. A saber, para ese entonces el hombre era el eje fundamental del conocimiento, y a su vez el mismo individuo era categorizado como pedagogo el cual tenía en su poder la virtud de conducir o llevar al sujeto educable a una formación adecuada. También se puede notar que en este tiempo la preocupación solo regía en formar una parte del sujeto, su intelecto, más no todas sus dimensiones según Vázquez (2012), el uso del término pedagogía en cuanto tal, es empleado en la tradición filosófica alemana a fines del S.XVIII e inicios del S.XIX; propiamente con el idealismo neo-kantiano, lo cual expresa la relación intrínseca entre filosofía y educación; desde ya se podía visualizar la importancia que tenía el mantener un vínculo entre ambas disciplinas, filosofía-educación, las cuales por su quehacer educativo se preocupan por el desarrollo racional y crítico de los individuos de esta época Más adelante se despliegan dos tipos de pedagogías; una de ellas se remite al comienzo del S.XIX, con Herbart y su pedagogía científico-mecanicista, y la otra, a finales del S.XIX, con la línea filosófico-historicista de W. Dilthey, Spranger, Nohl, Flitner, entre los más representativos; pues la primera lo que buscaba era desarrollar en los sujetos la capacidad de hacer ciencia a través de la educación mediante procesos mecánicos que llevaban al individuo a estar relacionado con el mundo material, cuya influencia física debía coincidir de alguna forma con lo real mas no con lo meramente superficial. De hecho, culminando el S.XIX e iniciando la primera parte del S.XX, esta línea dispondrá un lugar a la concepción de la pedagogía como “ciencia del espíritu, representada por W. Dilthey, Spranger, Nohl, Flitner, entre los más conocidos y cuyas ideas tendrán predominio, no sólo en Alemania sino en el mundo, hasta mediados de la década del ‘60” (pág. 8). Esto a lo único que nos conduce es a que el individuo sea capaz de interpretar los quehaceres de la vida y su relación indisoluble con la capacidad de aprender.
Características de la pedagogía
La pedagogía al ser una ciencia que estudia las metodologías y las estrategias didácticas de la enseñanza y el aprendizaje; presenta como característica más relevante colocar siempre su mirada en la formación de la persona desde su infancia, brindando a ésta la importancia que tiene el educar la dimensión de la persona. Además, su interés por mantener vinculadas la filosofía y la educación en dichos procesos. También, existen varios criterios como lo menciona Romero Barea (2009), en el siguiente párrafo cuando manifiesta que la
Pedagogía general: [es la] temática que se refiere a las cuestiones universales y globales de la investigación y de la acción sobre la educación. [Y las] Pedagogías específicas: que a lo largo de los años han sistematizado un diferente cuerpo del conocimiento, en función de las realidades históricas experimentadas: pedagogía evolutiva, pedagogía diferencial, educación especial, educación de adultos o Andragogía, educación de la Tercera edad, etc. (pág. 2).
Por eso, cuando se requiera conceptualizar este término pedagogía, es importante tener en cuenta que posee un cierto grado ambiguo, incorrecto, y debatible dentro los parámetros de los profesionales en educación. De igual manera saber que esta disciplina por su modo de introducirse en el ámbito educativo presenta en la actualidad motivos que como ciencia la involucran en grandes debates, orientados hacia el quehacer educativo y sus diversas estrategias dentro del aprendizaje de los formando.
Por otro lado, encontramos que otra de las características relevantes de la pedagogía a la hora de mencionarla como disciplina o ciencia; son los sinónimos con los que la denominaban en el siglo XX; multidisciplina, interdisciplina y transdisciplina; ahora veamos el porqué de estas denominaciones a través de lo que nos puede decir Romero Barea (2009);
Multidisciplinariedad, desde un punto etimológico, significa muchas disciplinas, es decir varias disciplinas abordando el mismo objeto de estudio pero sin conexión alguna o relación aparente entre ellas. La interdisplinariedad, es la relación o integración entre disciplinas... La transdisciplinariedad posee contenidos de amplia y compleja significación, ya que en su relativa corta historia no ha habido lugar para acumular teoría y práctica que nos permitan referirnos a la especificidad del término sin peligro de mutilar o sobredimensionar lo que connota actualmente... (pág. 4).
Estas consideraciones sobre la pedagogía muestran su riqueza e importancia dentro de la comunidad educativa y su vinculación con la formación de aquellos que son agentes de transformación de una sociedad, a su vez a los aportes que como profesionales pueden agregar para el desarrollo de la sociedad.
De esta manera se asegura que, “todos estos conceptos (Multidisciplinariedad, interdisplinariedad y transdisciplinariedad) surgen con la intención de unir las diferentes áreas del conocimiento que permiten a [los] docentes y estudiantes acercarse a la realidad del aula. (Romero Barea, 2009, pág. 4)”. De este modo, se justifica la pedagogía como un instrumento significativo dentro del proceso educativo, pues, al ser una disciplina del conocimiento transdisciplinaria, y al constar en todos los espacios del sistema educativo, tiene como objeto de estudio al sujeto o individuo que se educa.
Por tanto, se puede mencionar que, la perspectiva de la Pedagogía como ciencia del quehacer educativo, inevitablemente es tributaria de ese fin y de esa pregunta por el valor, cabe transformar tal pregunta, haciéndola solo funcional, dentro de una cultura impuesta y aceptada sin reflexión crítica; ante esto dado Fullat (1992), asegura que la (…) pedagógica ha de estar al servicio de la pervivencia y realización humana, y así, es imprescindible el examen de posibilidades y exigencias históricas, esenciales y concretas, que respondan a los sujetos de educación con eficacia, sobre bases de genuina validez. “El ser humano, comprendido como conflicto entre su ser, su poder-ser y su deber-ser, coincide con la educación” Pág. 192 (Fullat, 1992, pág. 246).
Con ello es pertinente afirmar que la pedagogía por su carácter social y humano debe estar al servicio del quehacer educativo de los sujetos que se forman y llegan a formar a otros. Por esta razón, la pedagogía no se la puede desvincular de este proceso, ya que sus exigencias siempre son educar, para que el individuo salga y explore su mundo según las capacidades de compresión e interpretación de la realidad.
Según Vázquez (2012), la pedagogía de forma analógica se le puede atribuir tres modos de uso; “Como arte y ciencia de hacer aprender. Como discurso sobre las prácticas (ya sea las que se dan de hecho, ya las ideales). Como práctica de inculcación de convicciones, ligada a los distintos sistemas políticos o ideológicos” (pág. 17). Con lo cual se pretende dar a comprender que la pedagogía de una u otra manera es funcional dentro de los quehaceres educativos, los cuales implican una enseñanza-aprendizaje cualificado en el aprender de los estudiantes y de todos quienes conforman la comunidad educativa.
Aportes de la filosofía para el proceso educativo
Históricamente se afirma que, “desde la Grecia clásica hasta los comienzos del Racionalismo y la Revolución Científica, la Filosofía contribuyó poderosamente a la elaboración de las primeras ideas pedagógicas” (Morales Gómez, 2007, pág. 42). Esta contribución de la filosofía en la elaboración de las primeras ideas pedagógicas en la actualidad hace de la educación una herramienta de desarrollo del pensamiento crítico en los educandos, ya que despierta en ellos un espíritu crítico-reflexivo frente a la realidad -espacial a la que el hombre está expuesto.
Morales Gómez (2007), sostiene que Platón fue el primero de los filósofos, en elaborar una filosofía de la educación enmarcada en su teoría política y ésta a su vez en su sistema filosófico general, el idealismo, que surgió como reacción ante la práctica educativa desarrollada por los sofistas orientada a satisfacer las necesidades del saber-hacer político del nuevo grupo con poder económico que aparece al lado de la casta aristocrática en Atenas. Esta concepción idealista de la educación será elaborada mucho más tarde por Rousseau, Kant y Herbart (pág. 42).
En relación a lo antes mencionado Bravo (2013), manifestará que, “Herbart había establecido, con el nombre de pedagogía general un lugar para la relación entre las vertientes científica, práctica y teórica de la educación” (Bravo Castañeda, 2013, pág. 17). La pedagogía, como teoría, se introduce en el terreno sendero científico. De hecho, a partir de la relación entre ambas (teoría y la práctica), surge la necesidad de revelar las transformaciones que produce la educación en el sujeto que se educa, los cuales de alguna forma constituyen el zócalo de los movimientos educativos contemporáneos, cuyo énfasis en la actividad y la experiencia supone también un significado en la práctica propositiva para dirigir la acción presente y futura de acuerdo con un patrón. De la misma forma Morales Gómez (2007), afirma;
con la aparición del Racionalismo de Descartes y Bacon (siglos XVI y XVII), seguido del desarrollo acelerado de las ciencias naturales en los siglos XVII y XVIII, se instaura en Occidente la hegemonía del conocimiento científico y del realismo filosófico (pragmatismo, materialismo) y con ello la exigencia de convertir a la Educación y la Pedagogía en ciencias experimentales… (pág. 43).
Dado que la pedagogía muestra una gran preocupación por la educación humana, se puede notar a lo largo de su historia un gran interés por el despertar del hombre desde su infancia. De este modo, termina haciendo que este ser humano por sus propios medios sea capaz de salir de las catacumbas y enriquecer su conocimiento mediante las diversas técnicas, estrategias y metodologías que la misma pedagogía en relación con la filosofía le provee durante su formación teórica y práctica.
Con respecto a lo anterior Morales Gómez (2007), sostiene que “en los Siglos XIX y XX se consolida la concepción tecnocrática de la ciencia y con ella la manipulación política de la Educación y la Pedagogía puestas al servicio de intereses creados distintos de la verdad” (Morales Gómez, 2007, pág. 43). Lo cual, lleva consigo el papel principal de la ciencia en la formación educativa de los individuos y un desaparecimiento del protagonismo del sistema educativo en la formación de los sujetos haciendo que estas pasen a un segundo plano en cuanto a su importancia en la preparación de profesionales para la sociedad.
En concordancia con Rousseau (2000), la educación es una tarea encomendada especialmente a la mujer, al ser tierna y prudente, porque en todo ha sabido librar en gran medida del tropiezo de las apreciaciones humanas al infante, al cual instruye y alimenta, para que sus frutos ya sazonados un día sean la luz de un razonamiento coherente en su existencia. De esta manera formar a su debido tiempo en el profesional un círculo en su alma que lo muestre fuerte y capaz de apartar los grandes obstáculos que le impidan mostrar su sabiduría frente a los argumentos mal fundamentados por la ignorancia de los actos infundados de la sociedad.
Es misión de la madre tierna, el velar porque se consiga desde el hombre la educación, ya que éste al nacer no lo hace como los demás seres, sino indefenso y débil, necesitando así de alguien que lo proteja y lo ayude a enfrentarse al mundo al cual ha sido inmerso. Esto porque su figura y su fuerza son improductivas hasta aprehender a utilizarlas, y de igual forma si fuese abandonado a sí mismo le sería de gran dificultad adaptarse y moriría en el intento antes de que los demás comprendieran sus necesidades.
Dado que el hombre es el único ser educable, y al nacer carece de todo y necesita de protección, ya que nace torpe, es esencial en él conseguir cultivar la inteligencia. De hecho, todo de lo que carece el hombre al nacer, tan indispensable en su adolescencia, se le provee por la educación. Por tanto, cabe resaltar que la educación del hombre viene dada por la naturaleza, precisamente del mismo hombre o de las cosas que lo rodean. Por consiguiente, Rousseau (2000), asegura que el desenvolvimiento interno de nuestras facultades y de nuestros órganos es la educación de la naturaleza; el uso que aprendemos a hacer de este desenvolvimiento o desarrollo por medio de sus enseñanzas, es la educación humana, y la adquirida por nuestra propia experiencia sobre los objetos que nos afectan, es la educación de las cosas…la educación es un arte (Rousseau, 2000, pág. 07).
En vista que la educación es un arte, su logro se vuelve imposible para aquellos que no la saben ejercer según las necesidades del adolescente, el cual en su posición se encuentra en la capacidad de acoger y aprehender todo lo que trate de orientarlo hacia el cultivo de su propia inteligencia y la elaboración de herramientas que le permitan enfrentarse a la información a veces basura que el mundo le ofrece y no le permite ser en sí mismo un ser para la educación.
En cuanto a Rousseau (2000), existen tres tipos de educación, de la naturaleza, la del hombre y la de las cosas; y ante ésta realidad toda la sociedad debe estar íntimamente unida porque es en ella donde el sujeto o adolescente experimenta el quehacer de la formación, y por eso todos deben procurar que estos tres tipos de educación estén siempre en armonía para que los resultados sean positivos para el hombre que cada día debe ajustarse a los cambios de mentalidad de la propia sociedad y la comunidad educativa a la cual debe regirse según los parámetros para ser insertados en el mundo de los ciudadanos. Pues, lo esencial está en ser bueno con las personas con quienes convive, por ende, con los círculos sociales y culturales a los que se enfrentan continuamente. Por otro lado, parafraseando; está el orden natural, donde los hombres de alguna forma son todos iguales; la diferencia está en su vocación común, la cual es el estado de ser hombres. Antes de la propensión de sus padres, la naturaleza los llama a la vida humana. Esto en cuanto a que no importa si son magistrados, soldados o sacerdotes; lo primordial es que sean hombres, todo lo que debe ser un hombre y sepa en todo momento serlo. Es lo que la educación desde sus diferentes posiciones pretende alcanzar en la formación de los que un día podrían llegar a manejar los campos educativos u/o políticos de una sociedad (Rousseau, 2000).
Desde que el adolescente empieza a vivir, comienza su instrucción; su educación se inicia simultáneamente con los otros; su primer preceptor es la nodriza o niñera. En cuanto a esta realidad Rousseau (2000) dirá que
la palabra educación tenía antiguamente un significado que ya ha perdido; quería decir alimento… La educación, institución e instrucción son por tanto tres cosas tan distintas en su objeto, como nodriza, ayo y maestro. Pero se confunden estas distinciones; y para que el niño vaya bien encaminado, no debe tener más que un guía (pág. 16).
De hecho, el niño/adolescente educado para su estado, no saliendo jamás del mismo, no se vería expuesto a las inoportunas actitudes de los demás. Se sueña en custodiar al niño/adolescente, pero eso no es suficiente; lo que se debería es enseñarle a defenderse cuando sea hombre, a soportar los estacazos de la desgracia, a arrastrar la opulencia y la miseria, a vivir, si es necesario en situaciones de fuerte adaptación educacional (Rousseau, 2000).
Se puede asegurar que aquellos que tienen en sus manos la educación de los adolescentes deben procurar en todo momento conducirlos a encontrarse consigo mismos, a través de su vinculación con la realidad del otro y la armonía que debe existir entre la sociedad, la educación y la institución núcleo que permite la permanencia de las dos anteriores, la familia como ya lo mencionaba Rousseau en el texto antes mencionado.
Según Fullat (1992) la educación no concibe, a ciencia cierta, qué realizar con el hombre; y esto es considerablemente ventajoso. Ya que si el hombre es un animal que produce informaciones y origina destrezas que no se heredan genéticamente, es educable por su naturaleza, a partir de influjos interhumanos definibles, al menos como proceso de transferir información y habilidades que se heredan biológicamente. Esto hace razonable la interpretación que se tiene del nexo primordial que existe entre la educación y la cultura, desde los orígenes.
Este nexo es reciproco y esencial: ya que el ser humano de manera congruente es capaz de fabricar cultura y educación. Pues, la cultura tiene como característica fundamental producir hombre y educación.
Y a su vez la educación origina hombre y cultura. Por eso, en el siguiente párrafo Fullat (1992), manifestará que los hombres han transmitido conocimientos que les daban dominio sobre la realidad por la técnica; y también han transmitido interpretaciones de sus experiencias colectivas e individuales, con el propósito de lograr a través del tiempo la propia realización humana según posibilidades valiosas, o sea, merecedoras de estima y de búsqueda: la historia “se encuentra vinculada tanto a las técnicas como a las hermenéuticas culturales, persiguiendo siempre algún que otro valor (págs. 245-246).
Se llega a concretar que “el ser humano, comprendido como conflicto entre su ser, su poder- ser y su deber-ser, coincide con la educación” (Fullat, 1992. Pág. 246), por el mismo hecho que le lleva a comprender su realidad de ser un ser para la educación y para la cultura en todos sus aspectos. Además, el ser humano es el individuo que por naturaleza tiene la capacidad de adaptarse y hacer suyas las categorías herramentales que su misma naturaleza le proporciona para enfrentarse a las diversas circunstancias que le presenta la cotidianidad y le exige la sociedad educativa.
Por consiguiente, Fullat (1992), manifiesta que producir cambios en el sujeto por aplicación de medios eficaces, ciertamente es tan sólo una parte del quehacer educativo; la dimensión formada por posibilidades y exigencias respecto de fines que se buscan, debe dar a dicha aplicación el necesario sentido, y hacerse ella misma realidad al dárselo debidamente (pág. 246).
Sin lugar a dudas, el hombre es un sujeto que está sometido a cambios todo el tiempo y por lo tanto no está exento a que el quehacer educativo lo oriente a esta realidad de transformación propia de su existencialidad. De acuerdo con los fines de la educación ésta buscará por todos los medios hacer del hombre un ser capaz de desarrollar un pensamiento coherente y crítico de su propia realidad y de la de los demás, es decir, el otro.
Pues, esto es lo que permite que el ser humano tenga herramientas para confrontar su realidad con la realidad de los demás, y de la misma forma ser capaz de cuestionar su existencia y su manera de mostrar ante una sociedad de cambios sus habilidades críticas y reflexivas cuando se trata de su bien y el de los otros según el nivel de educación, y el grado de acuñar un buen argumento que juzgue de forma coherente su manera de relacionarse con su propia cultura.
Por eso, la manera de educar tiene gran importancia, y llega a ser incluso determinante; pero en función de lo que se comunica y se suscita con carácter de educación. De hecho, la forma educativa demanda sin cesar un contenido axiológico con el que llenarse. Tales “contenidos, o valores, proceden del modelo antropológico apoyado a su vez en la cosmovisión pertinente que cada época y clase social privilegian” (Fullat, 1992, pág. 246).
Pues, “la Filosofía de la Educación tiene como uno de sus cuidados el de completar las insuficiencias de las ciencias y tecnologías particulares de la educación…[además], esta Filosofía de la Educación transciende al ámbito epistemológico” (Fullat, 1992, pág. 248), es decir, que se manifiesta más allá de lo que la ciencia en su producción del conocimiento lo puede hacer y el hombre está en esa capacidad según sus características de ser un ser razonable y capaz de reflexionar.
Por tanto, afirma Peña Escoto (2013), en su memoria de doctorado <<Supuestos teóricos y prácticos de los programas de "filosofía para niños">> “la filosofía debe estar presente donde se retome la reflexión, el espíritu crítico, la creatividad y la autonomía de pensamiento” (pág. 207). Esto porque en el Currículo Dominicano se asegura que…La educación es un derecho permanente e irrenunciable del ser humano: para hacer efectivo su cumplimiento, cada persona debe recibir una educación integral que permita el desarrollo de su propia individualidad y la realización de una actividad socialmente útil; adecuada a su vocación y dentro de las exigencias del interés nacional y local, sin ningún tipo de discriminación por razón de raza, sexo, credo, posición económica y social o de cualquier otra naturaleza‖ (UNESCO-IBE, 2010).
Por otro lado, Peña Escoto (2013), citando a Lipman (1992), asegura que éste autor defiende “la unión indisoluble entre la educación moral y la educación filosófica”… no es posible la discriminación. Así, se afirma que la educación es un derecho de todos y aún más el hecho de tener como base de su formación la asignatura de filosofía saliéndose de los parámetros adoctrínales que vuelven al sujeto que se educa en un ser domado que hace lo que los otros le digan y no lo que quiere por medio de sus propias habilidades y destrezas
En pocas palabras lo que se busca con la filosofía como parte de la educación de los niños/adolescentes, es una formación integral que permita visualizar una educación para todos sin importar si es niño, adolescentes, jóvenes o adultos; incluso los parámetros ideológicos que en la actualidad son muy comunes en nuestros medios, en cuanto a las cultura, estatus social-económico y aún más su identidad u orientación sexual.
Sin duda lo antes mencionado hace referencia a lo que cuestionan muchos críticos en la actualidad, por ejemplo en palabras de María Carmona (2008), se puede afirmar, que el razonamiento crítico presenta un interés profundo en el desarrollo integral del ser humano, un tipo de ciudadano capaz de valorar el punto de vista de otros, argumentar sus propuestas y defender sus decisiones de manera reflexiva y creativa, más colaborativo en la solución conjunta de las dificultades y de mayor estabilidad moral en su servicio cotidiano. Por otro lado, esta autora, asegura que este enfoque promueve un tipo de interacción social basada en el respeto mutuo, el razonamiento, la cooperación, la aportación constructiva y la coherencia ética, en los que se despliega en su totalidad la persona como ser humano social en contraposición con el aprendizaje mecánico promovido por la visión tradicional instrumental tecnocrática de la educación (pág. 10).
De hecho, la visión de una educación en filosofía lleva a considerar que los retos educativos en la actualidad están vinculados con la creación de condiciones esencialmente “teóricas, epistemológicas y prácticas para una formación humana integral de individuos solidarios y comprometidos con su entorno social y para ello se cree [preciso] la creación de nuevos modelos no sólo cognitivos, sino también de valoración que orienten las acciones y prácticas individuales y colectiva, dirigidas a una práctica fundamentalmente humana” (Carmona Granero, 2008, pág. 10).
Precisamente porque en la actualidad la formación integral del sujeto está en un constante deterioro que se puede palpar, ya que, lo único que se toma en cuenta son las capacidades cognitivas o de razón mas no al hombre en su totalidad. Pues, se debería considerar en el proceso educativo de cada ser educable tanto su dimensión de razón o inteligencia como la de su cuerpo porque este también requiere ser educado, así se podrá asegurar una educación integral del ser humano.
En palabras de Vigotsky (1996),
la educación, por su parte, puede ser definida como el desarrollo artificial del niño. La educación es el dominio ingenioso de los procesos naturales del desarrollo. La educación no sólo influye sobre unos u otros procesos del desarrollo, sino que reestructura, de la manera más esencial, todas las funciones de la conducta" (Vigotsky, año citado en Baquero, 1996, p. 105) (Ruiz Carrillo & Estrevel Rivera, 2010, pág. 137).
En contraste con lo anterior se llega a concretar que la pedagogía en relación a la educación tendrá como eje fundamental en todo su quehacer educativo, proveer de herramientas los procesos formativos para orientar de forma eficaz la mejora de la conducta de los discentes de la comunidad educativa, precisamente, esta es la gran preocupación de Vigotsky, procurar en todo momento velar por la mejora de las funciones conductuales de los sujetos educables.
En cuanto “el ser humano es capaz de crear sistemas simbólicos elaborados que mediatizan la relación de la persona con el mundo por medio de la representación. El hombre puede no solamente percibir las cosas, sino que puede reflexionar sobre ellas, hacer deducciones de sus impresiones inmediatas”. Dicho de otra manera, a veces el hombre es capaz de sacar conclusiones aun cuando no disponga de la correspondiente experiencia personal inmediata. Se debe agregar que, “el hombre no sólo puede captar las cosas más profundamente de lo que le permite la percepción sensible inmediata, sino que tiene la posibilidad de sacar conclusiones, no sobre la base de la experiencia inmediata, sino sobre la base del razonamiento” (Luria, 1984, pág. 12).
Cuando se habla de la libertad del hombre a través de la educación Ocampo López (2008), sostiene a través de la Pedagogía del Oprimido (1970), Paulo Freire señala que la liberación para los oprimidos tendrá un parto muy doloroso. Cuando el oprimido alcance su liberación, será un <<Hombre nuevo>>, y lo deseable es que alcance a una sociedad de armonía en la justicia social, y en donde el bienestar de las gentes no esté basado en la dominación y explotación que hacen unos hombres sobre otros (pág. 63).
Con esto a lo que se exhorta es que el sujeto educando sea quien en pocas palabras en el uso de su libertad genere un nuevo conocimiento y se convierta en agente constructivo de su aprendizaje, además, que no sea coaccionado sino libre durante todo su proceso de formación.
Resultados y Discusión
La Filosofía como herramienta pedagógica para desarrollar el pensamiento
Antes de pasar a desarrollar este apartado cabe traer a memoria lo que significa el pensamiento y sus características que le identifican a través de Saladino García (2012), quien asegura que el pensamiento es una palabra con diversidad de significados, y para el caso que nos ocupa fundamentalmente puede entenderse de seis maneras distintas: 1) Facultad intelectual; 2) Acción y efecto del pensar; 3) Conjunto de ideas propias de una persona o colectividad; 4) Ideas discursivas; 5) Autoconciencia creadora; 6) Reflexión con base en la cual proceder. De modo que su semántica engloba tanto la actividad productiva como su producto y se usa como sinónimo respectivamente de intelecto, razón, idea y juicio (pág. 2).
Desde otro punto de vista considerar a la filosofía como herramienta pedagógica para ampliar el razonamiento crítico en los adolescentes nos debe llevar a tomar como referente diferentes posturas relacionadas con esta temática empezando desde ya con lo mencionado en el primer párrafo. Con ello, busquemos ahora dar a conocer cuáles son las herramientas que permiten despertar una actitud critico-reflexiva en los adolescentes. En relación a lo anterior Morales Gómez (2007), asegura que a lo largo de la historia de la Educación y la Pedagogía, la Filosofía ha cumplido una función humanizante de primer orden en cuanto que ha hecho tomar conciencia al ser humano y a la sociedad de su situación histórica de dependencia o de libertad, de absolutismo o relativismo, de reduccionismo o integralidad en sus planteamientos educativos (pág. 43).
Por estas razones la filosofía es y será considerada como una herramienta de suma importancia dentro del campo epistemológico, crítico y reflexivo de aquellos que se educan con el propósito de convertirse en un aporte para el crecimiento de la sociedad. De esta manera cabe señalar que la filosofía desde su contexto ha sido la disciplina que ha buscado por todos los medios que el hombre sea capaz de humanizarse y humanizar a quienes están a su alrededor, es decir, al otro quien de manera directa e indirecta contribuye en la construcción de su identidad.
Por tanto, no se puede desmerecer el aporte que la filosofía constantemente ha hecho a las diferentes disciplinas encargadas de la educación de los sujetos de una comunidad en post de desarrollo. De hecho, la filosofía a través de diferentes autores y sus aportes se ha propuesto convertirse en un medio eficaz para que el hombre tenga herramientas apropiadas que le permitan defender y argumentar con hechos su criterio frente a la realidad que le rodea.
En relación a lo antes mencionado, afirma Morales Gómez (2007), que “la Filosofía de la Educación es una reflexión radical sobre los supuestos profundos de la educación, que dan claridad, coherencia, discernimiento y dirección a la acción educativa. [Además,] relaciona los conceptos pedagógicos fundamentales con los principios básicos de otras ciencias y de la Filosofía, y busca comprender el fenómeno educativo de manera holística” (pág. 44). Es decir, que la filosofía en concordancia con la educación, no solo busca el abarcar una parte del fenómeno educativo, sino que se plantea tomar todas sus dimensiones, despertando así un gran interés porque todo y todos los que están relacionados con estos procesos educativos muestren una preocupación por la formación holística de los discentes.
Los supuestos educativos no son más que aquellos procesos presentes en la educación como, por ejemplo: aprendizaje, educabilidad, libertad, autoridad, disciplina, creatividad, formación, percepción, enseñanza, etc. Al mismo, estos supuestos se convierten en una herramienta aliada de la filosofía, más aún para el desarrollo del propósito de formar sujetos críticos capaces de reflexionar y no sujetos que se conviertan en marionetas de sus propias palabras.
A propósito, cuando se habla de la filosofía como instrumento para el desarrollo del intelecto se hace referencia a esos momentos donde el sujeto que se educa despierta sus habilidades creativas, mediante las cuales busca crear el conocimiento y los medios apropiados para que este conocimiento se fortalezca. Al mismo tiempo, se da paso a un sujeto capaz de no quedarse con la información proporcionada por otros, sino que busca ser coherente con su pensamiento y las acciones que realiza a lo largo de su proceso de formación.
Para Díaz-Larenas & Boudon Araneda (2019), “el desarrollo del pensamiento crítico ha tomado cada vez más terreno en las aulas, desde muy temprana edad, y parece ser la clave para el éxito no solo académico y laboral, sino también personal” (pág. 270). Este parecer se da gracias a los diferentes aportes de sujetos que están relacionados con la filosofía y las necesidades que muestran los niños, adolescentes y jóvenes en el momento de su formación, además se puede apreciar más en los adolescentes de hoy su interés por conocer y obtener respuestas frente a las realidades que les toca experimentar sin saber las consecuencias que llevan estas consigo.
En cuanto a lo referido Yanes Guzmán (2016), asegura que “el pensamiento abstracto y la conciencia del ser humano (…) reflejan subjetivamente en [los estudiantes,] pero con un toque de objetividad, el mundo que nos rodea, la naturaleza y la vida social. [De igual modo] el pensamiento y la conciencia se desarrollan en el transcurso de su historia por la práctica social de la humanidad, en su trabajo cotidiano transformando la naturaleza” (pág. 123).
Con respecto a la filosofía se puede asegurar que ha llevado siempre la delantera, puesto que, en todo, busca que aquellos sujetos que tienen como obligación aportar en el crecimiento de la sociedad sean grandes pensadores y a su vez posean una dote de argumentación razonable que les permita plantearse preguntas que lleven consigo una respuesta y, por ende, una solución a los problemas que surgen dentro de una sociedad.
Dentro de este proceder de la filosofía como herramienta se encuentran también el desarrollo de habilidades y Piette (1998), las menciona con claridad; la primera, abarca el aforo de filtrado de la información admitida, por ejemplo, enunciar y comprender interrogantes y axiomas, diferenciar múltiples elementos de un problema, entre otros. La segunda, comprende la capacidad de construir reflexiones sobre la verdad de la información admitida, aquí se descubren destrezas como adjetivar y disputar la verificabilidad de la información. En tercer lugar se asegura que en estas habilidades, se evalúan la información aprobada, se logran conclusiones, se formulan hipótesis y explicaciones, y se generaliza e infiere.
Para Fullat (1992), los seres humanos han transferido conocimientos que les daban dominio sobre la realidad por la técnica; y también han transmitido interpretaciones de sus experiencias colectivas e individuales, con la intención de alcanzar a través del tiempo la realización humana según sus posibilidades valiosas, o sea, merecedoras de aprecio y de búsqueda. De hecho, se puede observar a lo largo de la historia que el mismo hombre ha sido capaz de enemistarse con la realidad técnica, lo cual lo ha llevado a ser más eficaz al momento de emitir un juicio. Sin embargo, todo esto ha acaecido para que el mismo sujeto sea quien retome su relación con las diferentes técnicas que se le han ido presentando a lo largo de su existencia.
Desde otro punto de vista, la filosofía como herramienta se ha visto en la oportuna necesidad de transformarse en una “perspectiva normativa” según los criterios de Gil Cantero (2003), de igual modo “emprende su esfuerzo sintético hacia el sentido unitario de lo educativo en el hombre” (pág. 121), lo cual permite visualizar lo intrínsecamente unido que esta el hombre al quehacer educativo y a su vez la importancia que tiene este proceso en el discente durante su formación educacional.
En palabras de Gil Cantero (2003), se afirma que uno de los hechos que en el ámbito pedagógico ha orientado decisivamente la perspectiva de una «filosofía práctica de forma natural» ha sido el amplio reconocimiento de que en la educación no podemos controlar todas las variables, que en las situaciones educativas prima la incertidumbre, que cada educando es diferente a los demás, que aparecen siempre algunos dilemas éticos, que la educación es una actividad básicamente social y política, o que hay un «residuo de indeterminación técnica» (Gil Cantero, 2003, pág. 121).
Con respecto al ámbito pedagógico la filosofía muestra interés por los problemas que acaecen dentro de la educación, buscando darles una posible solución que centre a esta en una formación más coherente y práctica en relación con el hombre y todas sus dimensiones. A su vez, la filosofía no se queda con meros conocimientos teóricos, sino que busca hacer de estos una realidad teórico-práctica; donde el sujeto que aprende no se quede con solo información, sino que lleve a ésta (información) a la acción. De esta manera se estará hablando de una filosofía natural-práctica dentro de los quehaceres educativos.
Por consiguiente, aclara Gil Cantero (2003),
[…] El saber práctico que trata de extender la Filosofía de la Educación se centra en considerar la sabia advertencia de lograr el sentido último de la formación humana, y esto es independiente de los niveles de incertidumbre que se reconozcan, de los niveles a los que haya llegado la tecnología educativa o de las variables implicadas (pág. 121).
Precisamente, lo que busca la filosofía de la educación, es comprender el fin último del proceso formativo en los educandos, ya que diversas disciplinas lo que hacen es centrarse en partes y no perciben que la formación de la persona comprende todas sus dimensiones. Pues, ante esta realidad la filosofía de la educación busca responder con argumentos coherentes, no solo desde la teoría, sino desde la praxis.
Al mismo tiempo, la filosofía de la educación como herramienta pedagógica busca que el educando haga del conocimiento una comprensión significativa que no se quede plasmado en un documento, sino que se vuelva parte de su vida, y le haga ver lo importante de su formación y que en algún momento aquellos conocimientos contribuirán a otros en el desarrollo de su pensamiento. Pero, sin embargo, “la sabiduría práctica es, de suyo, una mirada distinta a toda la educación: que el educando asuma para sí mismo el sentido de las acciones evitando que se limite a consumir disciplinadamente actividades” (Gil Cantero, 2003, pág. 122). Es decir, que el educando no se convierta en un consumidor empedernido de información, sino que sea capaz de no limitarse y convertirse en un productor de su propio conocimiento mediante una relación intrínseca con la teoría y la práctica.
El siguiente punto trata de rescatar de todo lo mencionado, que, dentro de la filosofía de la educación como herramienta epistemológica; la teoría y la práctica, no pueden actuar solas, sino que deben actuar en conjunto, ya que la una (teoría) por su carga de contenidos provee a la otra (práctica) de datos para que esta a su vez los ejecute dentro de los procesos educativos. Pues, resulta que, “para la Filosofía de la Educación, la tarea educativa, en realidad, no deja de ser un misterioso golpe repentino en la interioridad por el que el sujeto empieza a querer verse reflejado de otro modo en el espejo de su futuro, tomando conciencia de sí mismo en proyectos de desarrollo personal” (Gil Cantero, 2003, págs. 127-128). Citando a Fullat (1987), Filosofía de la Educación: saber crítico que esclarece los conceptos, los enunciados y las argumentaciones que utilizan educadores y pedagogos (…) ¿Qué es, pues?: un cuestionamiento de lo que se hace y se dice en los campos educativo y pedagógico en general. Como no hay hombre sin proceso educador, tal como ya observó Kant la filosofía de lo educativo plantea un interrogante radical; habrá, en consecuencia, antropología de la educación. Dado que tampoco tenemos educación sin que se produzcan palabras, enunciados y argumentos, no maravillará que esta disciplina tome, en consecuencia, dos principales orientaciones (págs. 14-15).
(Fullat, 1987, Págs. 14-15)
Me gustaría dejar claro que no hay hombre sin proceso educativo, ya que, si los hubiera, para la filosofía de la educación le sería difícil descifrar los quehaceres de la educación, y todas las disciplinas vinculadas con la educación del hombre y sus dimensiones. Lo dicho hasta aquí supone que, sería ilógico pensar que la filosofía no supiese lo que dice y quiere en cuanto a la orientación educativa del sujeto que aprende.
Estrategias didácticas derivadas de la filosofía para el desarrollo del pensamiento
Con respecto a las estrategias didácticas derivadas de la filosofía se puede asegurar en palabras de Aguilar Gordón (2016) que
(…) una estrategia didáctica es concebida como “estructuras de actividad”, en las que se hacen reales los objetivos y contenidos; como “conjunto de decisiones”, que pretende alcanzar objetivos reales, procedimientos, recursos y contenidos; también se suele considerar como “un plan de acción” que incluye tareas o actuaciones que pone en marcha el docente de manera sistemática para que los estudiantes alcancen los objetivos de aprendizaje previstos y los contenidos seleccionados (pág. 171).
Por tanto, una de las estrategias didácticas dentro del proceso de desarrollo del pensamiento en los estudiantes que sobresale ante todas las demás es dejar, que “la filosofía sea algo que realicen los niños en clase de manera espontánea, sin darse cuenta, y que les permita disfrutar de los beneficios que aporta el pensamiento filosófico y consigan entenderla como algo cotidiano. [Una vez logrado esto, la filosofía debería] “dejar de intimidar tanto a los niños, [como] a los profesores” (Peñas Cascales, 2013, pág. 4). Con ello se busca que los estudiantes encuentren la manera de desarrollar en su proceso de formación las herramientas necesarias que les permitan lograr alcanzar un pensamiento crítico frente a los acontecimientos que experimentan contantemente en la cotidianidad.
Por consiguiente, se debe tener presente que uno de los aportes de la filosofía de la educación para niños, adolescentes y jóvenes; “no sólo permite a los [estudiantes] alcanzar un nivel más abstracto y complejo de pensamiento, sino que además desarrolla su habilidad de pensar y razonar con otras personas. [Dicho de otra manera], al desarrollar esas habilidades permite que el [estudiante] obtenga un mayor incremento de su autoestima y confianza” (Peñas Cascales, 2013, pág. 19).
Por ello, […] el hacer filosofía desarrolla varias habilidades relacionadas con: [en principio desarrolla]; el sentido crítico: sustentar una opinión dando razones, buscar ejemplos, hacer distinciones… [Luego] la creatividad: [que permite] inventar y proyectar una idea desarrollándola durante la conversación. [En tercer lugar está] la concentración: [la cual permite al estudiante] ser capaz de mantener la atención en una tarea. [Por ende, están las siguientes habilidades todas ellas propuestas por Peñas Cascales (2013)],
La escucha: escuchar atentamente sin interrumpir al otro. La comunicación: ordenar los pensamientos propios y ser capaz de transmitirlos de una manera simple y clara al resto de compañeros. La competencia social: respetar el turno de los demás cuando van a hablar y mostrarse tolerante con las ideas de otras personas (pág. 6).
Por tanto, hacer filosofía para niños y adolescente implica, “un conocimiento de las capacidades y facultades de los niños [y adolescentes] para sacarle todo el provecho posible” (Peñas Cascales, 2013, pág. 4). Al contrario, si no se tienen en cuenta tales realidades en el momento de la formación se caerá en el error de querer hacer filosofía para adultos, el cual es el resultado de una formación inadecuada de los docentes quienes tienen a cargo la formación y la disciplina dentro del transcurso de enseñanza de los discentes. Además, es indispensable que quienes estén a cargo de esta asignatura estén debidamente preparados.
A continuación, se debe considerar que dentro del proceso didáctico siempre se ha considerado el método memorístico como parte de la educación, no obstante para la filosofía la formación de los estudiantes no puede ser de esta manera, ya que se requiere que los educandos sean capaces de fomentar su propio conocimiento, no memorizando, sino siendo críticos-reflexivos; exponiendo a través de sus propios criterios, verdades y objeciones frente a los acontecimientos que se relacionen con la realidad cultural y social de su propia existencia. Pues, como resultado esto se convertiría en unos de los desafíos didácticos más urgentes de la filosofía dentro de la formación de los infantes, adolescentes y jóvenes.
También se puede considerar según Peñas Cascales (2013), que, “la filosofía promueve el desarrollo de competencias básicas como hablar, escuchar, leer y pensar haciendo que los propios alumnos filosofen” (pág. 13). Esto en cuanto que la misma filosofía se coinvierte en una herramienta didáctica para que el estudiante desarrolle estas cualidades o habilidades en su proceso de formación.
Por consiguiente, otros de los aportes estratégicos es la realización de debates dentro de las aulas generados por el docente y ejecutado por los estudiantes. Esto con el propósito de que los educandos fortalezcan el conocimiento adquirido en clases anteriores y aún más que demuestren lo aprendido a través de argumentaciones y juicios coherentes frente a los temas propuestos para debatir. Además, esta demás decirlo que los temas a debatir sean propuestos por los mismos estudiantes. “Se trata de que los propios alumnos planteen temas sobre los que sientan curiosidad o tengan algún otro tipo de emociones al respecto como curiosidad o admiración” (Peñas Cascales, 2013, pág. 13). En esta misma sintonía se encuentran las exposiciones realizadas en el aula de clase donde los educandos van descubriendo el manejo de escenarios y perdiendo los temores de hablar en público e incluso frente a sus compañeros.
Me parece oportuna la idea de considerar las estrategias propuestas por Aguilar Gordón (2017), en la siguiente descripción: se propone en primera instancia la “Estrategia [didáctica] ERR [que significa] (Enfrentamiento, Reducción y Reflexión) [ahora veamos el contenido de cada letra de la abreviatura] E. (Enfrentamiento). Actitud natural para acercarse al hecho, fenómeno, objeto, sujeto, problema o situación de estudio (...) R. (Reducción). Selección de características esenciales del hecho, fenómeno, objeto, sujeto, problema o situación de estudio. R. (Reflexión). Generalización de las características esenciales del hecho, fenómeno, objeto, sujeto, problema o situación como válidos para toda la especie” (pág. 52).
De igual manera Aguilar Gordón (2017), propone ciertas estrategias metodológicas que impulsan el despertar de una actitud crítica y reflexiva en los educandos, las cuales se puntualizan en el siguiente párrafo
Estrategia RADC (Reflexión, Acuerdo, Desacuerdo y Conclusión) R. (Reflexión). Proceso de asociación de las características observadas y la interiorización del tema, problema u objeto analizado. A. (Acuerdo). Identificación de las tesis, características, ideas, proposiciones o argumentos con los que concuerda. D. (Desacuerdo). Determinación de ideas, proposiciones o argumentos con los que discrepa o no se encuentra de acuerdo. C. (Conclusión). Construcción de una nueva idea, propuesta o argumento sobre el tema, problema u objeto analizado. [Las] Estrategia ARP (Atención, Reflexión y Proposición) A. (Atención). Observación y concentración en los rasgos característicos y en las propiedades presentes en el objeto, hecho, fenómeno o problema estudiado. R. (Reflexión). Establecimiento de relaciones con otros temas, problemas y situaciones de similares características. P. (Proposición). Elaboración de una nueva proposición sobre el objeto, hecho, fenómeno o problema (pág. 53).
Estas y las diversas estrategias que se vinculan con los procesos educativos se orientan siempre hacia el desarrollo de un pensamiento crítico en el ser humano en este caso en adolescentes. Enfoques y perspectivas de la filosofía de la educación como referente para el desarrollo del pensamiento frente a los enfoque y perspectivas de la filosofía de la educación se puede sugerir de manera apropiada el aporte de Peñas Cascales (2013), cuando afirma que el enfoque de la filosofía se puede hacer de diversos modos... Esto podría ejemplificarse en un recurso pedagógico muy usado cuando los alumnos son jóvenes: la manera de contar relatos. Un relato puede presentarse de una forma descriptiva o narrativa y más o menos estructurada. Por ejemplo si se trata de la historia del hombre, se podría explicar de diversas maneras: partiendo de los datos que tenemos sobre la humanidad, desde su dato más antiguo hasta los conocimientos más actuales del tema... (pág. 4)
Con ello, llevar a los estudiantes a una mayor comprensión sobre su propia realidad como seres humanos y su compleja realización como personas críticas y reflexivas. Mientras tanto Peñas Cascales (2013), asegura
[…]Por otro lado, [que] siguiendo otro paradigma educativo menos académico se podría presentar ese mismo relato poniendo el interés en un punto del tema concreto, o relacionando ese tema con otro más actual haciendo que los propios alumnos se pregunten por el tema que se tratará en clase antes de explicarlo: por ejemplo, en el caso de la historia del hombre, ofreciendo un dibujo de un hombre de las cavernas, y preguntando qué creen qué es a los alumnos hasta que los propios alumnos planteen qué es y desde ahí construir el conocimiento a explicar (pág. 4).
En relación con lo antes mencionado, se puede asegurar con seguridad que con “la filosofía se trata de lo mismo: en el enfoque de la filosofía para niños, no se trata de enseñar filosofía de una manera abstracta o de manera fría, sino de ir introduciendo cada temática a explicar relacionándola con cosas más o menos reales y cotidianas que los alumnos puedan entender y asociar con su vida diaria” (Peñas Cascales, 2013, pág. 4). Se trata precisamente de que los estudiantes relacionen los contenidos impartidos y los que se imparten dentro clase con la realidad cotidiana y su relación con ellos. Así mismo, despertar el interés por formar en los estudiantes una capacidad de juicio crítico ante las problemáticas relacionadas con su propia existencia.
Otros de los enfoques propuestos y que son de mayor importancia para filosofía es partir desde la cultura, es decir desde las raíces de los educando para que en el momento de impartir la disciplina se haga propia de ellos y no una materia extraña, de hecho, en la actualidad los “conocimientos que deben ser aprendidos por los estudiantes, son en gran parte conocimientos inherentes a la cultura en la que se encuentran inmersos: (...) Los aprendizajes en este sentido siempre se acaban transmitiendo en mayor o en menor modo por la cultura: la familia cría y la escuela educa” (Peñas Cascales, 2013, pág. 5).
En concordancia con lo manifestado por Peñas Cascales (2013), en el anterior párrafo no se puede negar que la cultura, la familia y los medios, es decir, la sociedad; en la actualidad forman parte del desarrollo educacional de los estudiantes, quienes de alguna forma son considerados agentes productivos del crecimiento de un Estado o Nación. Sin embargo, es discutible hoy la participación de los jóvenes en los campos de trabajo político, ya que se los forma de alguna manera para que continúen siendo seres de consumo y no agentes de producción.
Por ello, aunque la sociedad quiera truncar el desarrollo del pensamiento crítico de los discentes los establecimientos que tienen en su poder la formación deberán buscar la manera de fortalecer en ellos un criterio amplio sobre la realidad en la que se encuentran inmersos y las posibles soluciones que ellos con su accionar puedan hallar. A saber, en cierta medida este propósito se vuelve impensable, pero realizable y no por ello deja de ser una preocupación para toda la sociedad y el futuro de un bien común.
Otras de las preocupaciones o perspectivas en el proceso de formación es la valoración de la participación activa de los discentes en las aulas de clase. Esto porque continuamente se puede apreciar en los establecimientos educativos que los docentes, aún creen que tienen la última palabra y que los discentes sólo deben memorizar lo que ellos imparten en sus horas de clase. Por eso, es importante en todos los ámbitos fomentar en los departamentos de educación una formación constante de los docentes o formadores que ejercen la labor de educar dentro de los establecimientos o instituciones educativas.
Dada las circunstancias, es importante mirar a la filosofía de la educación como un medio garante de la inserción de los estudiantes en un futuro donde no se conviertan en un ser consumista, si no que busquen ser productores de su propio conocimiento. Además, que tenga las suficientes herramientas para hacerlo. De hecho, la filosofía en sus posibilidades busca proveer de estas a los que se forman para ser, saber ser y saber hacer; mas no para aquellos que divagan por el mundo sin proyectarse.
En efecto, Peñas Cascales (2013), afirma que,
la filosofía propone o intenta en cierto sentido no ser sólo un conocimiento particular sino por su naturaleza proporcionar a los alumnos un enfoque holístico que combine conocimientos de todos los ámbitos de la realidad y que estimule el desarrollo global de la persona. En este sentido la filosofía se opone a un conocimiento más memorístico, parcial o dualista que se centran en la relación única entre el “yo” y el “otro” sin ser capaz de salir de esa relación (pág. 6).
Esto es lo que se ha querido resaltar hasta ahora que la filosofía de la educación no busca que el estudiante sea un ser de memorización, sino una persona capaz de vincularse con la realidad y su diversidad, estimulándolo así al desarrollo global de su persona. Por esto, sin duda lo que pretende la filosofía siempre es que el hombre se relacione no solo con lo interno, sino también con lo externo, que sea capaz de salir de su sala de confort y se encuentre con la realidad y no siga viviendo en un mundo imaginario. Sin lugar a dudas continua diciendo Peñas Cascales (2013), “se trata de proporcionar un enfoque que vaya más allá de esa relación bipolar tendiendo a entender las relaciones interpersonales de una manera más grupal, partiendo de un concepto más integrado como es el expresado por el término Nosotros” (pág. 6).
A través de la siguiente cita se puede descubrir que los estudiantes en todo su proceso de formación requieren que se les provea de herramientas para hacer, ya que su propia naturaleza les hace ser hacedores de su existencia y además como seres pensantes, conscientes de su realidad. Por eso, a continuación, Dewey (2004), asegura que
"Una inspección cuidadosa de los métodos que han sido permanentemente exitosos en la educación formal revelará que su eficiencia depende del hecho que ellos vuelven a la situación que causa la reflexión fuera del colegio en la vida ordinaria. Le dan a los alumnos algo que hacer, no algo que aprender; y si el hacer es de tal naturaleza que demanda el pensar o la toma de conciencia de las conexiones; el aprendizaje es un resultado natural.” (pág. 58).
En esto tiene razón Dewey (2004), ya que el aprendizaje es un resultado natural del hacer del hombre, y a su vez el medio por el cual enriquece su conocer y la tome de conciencia cuando va a realizar alguna actividad.
Ante esta realidad del estudiante como hacedor se presentan algunas perspectivas en los que la filosofía fijara su atención según la visión de Peñas Cascales (2013), [en primer lugar se debe], fortalecer la condición crítica y reflexiva de los estudiantes. A través de esta perspectiva, el docente no impartirá una clase magnífica de filosofía, sino que buscará que todos participen activamente aportando experiencias y opiniones siempre que sean plausibles. Según Lipman, "el pensamiento crítico es el pensamiento autocorrectivo que es sensible al contexto, y que se basa en criterios para la emisión de juicios”. [En segundo lugar se deben], ampliar las habilidades de juicio en los niños, adolescentes y jóvenes mediante la lectura crítica de diversos materiales, el diálogo y la reflexión sobre temas variados, de esta manera ir desarrollando las destrezas lógicas que facilitarán a los estudiantes la utilidad de la comprensión en otras materias, las cuales contribuirán con herramientas básicas para la vida. [En tercer lugar procurar por todos los medios], familiarizar a los a los estudiantes con los elementos éticos sobre las costumbres humanas. A través de esta estrategia ayudar al educando a descubrir saberes más sólidos y mejores en los que, después reflexionarán, y en los que ellos han elegido creer. [En cuarto lugar esforzarnos por], fortalecer tanto los aspectos emocionales como epistémicos de la experiencia de los niños, adolescentes y jóvenes. [Y por último], generar una atmósfera que estimule el aprendizaje en los estudiantes convirtiendo el quehacer educativo en un grupo de investigación. (pág. 11).
Vinculadas a estos enfoques y perspectivas se puede hacer mención de ciertos contenidos que se deberían tomar en cuenta en la formación de los estudiantes a partir de la filosofía, disciplina que busca que el hombre sea más crítico de su propia existencia. Consideremos ahora aquellos posibles contenidos que ayudaran a un mejor enfoque dentro del desarrollo formativo de los estudiantes;
La filosofía política incluye cuestiones acerca de cómo distribuir las cosas de manera justa. La filosofía medioambiental plantea preguntas sobre cómo debemos tratar el medio que nos rodea y usar los recursos del planeta. La filosofía social engloba temas como la comunidad o la cooperación, etc. La ética nos hace preguntarnos sobre qué es moralmente bueno o malo y sus consecuencias. La estética aborda la definición de arte, belleza, la realidad y otros términos relacionados. La filosofía de la mente se centra en la persona en sí, en sus emociones, los estados mentales y su diferencia con el cerebro. La epistemología incluye preguntas acerca del conocimiento, por ejemplo, cómo podemos diferenciar lo qué es real y lo ficticio. La metafísica trata sobre lo real y si las cosas se mantienen iguales cuando operamos en ellas (transformaciones de las cosas causa-efecto) (Peñas Cascales, 2013, pág. 5).
En esa misma línea propongo otros contenidos de gran importancia, la antropología, que engloba lo holístico de la persona. La psicología social, las relaciones sociales de los individuos. La filosofía religiosa vinculada con la vida trascendente del hombre (Casierra Perea, 2020).
Todos estos contenidos y aquellos que no se han podido nombrar aportan en gran medida en la formación de los estudiantes y lo que se espera en relación al desarrollo del pensamiento en los niños, adolescentes y jóvenes. Es importante comprender y saber interpretar las necesidades que presentan los estudiantes durante el proceso formativo para que se pueda actuar adecuadamente y no surjan equivocaciones que afecten psicológicamente al discente.
En concordancia con la idea propuesta por Mathew Lipman (1992), se puede afirmar con seguridad que “una meta de la educación es liberar a los estudiantes de hábitos mentales que no son críticos, que no cuestionan nada, para que así, puedan desarrollar mejor la habilidad de pensar por sí mismos, descubrir su propia orientación ante el mundo y, cuando estén listos para ello, desarrollar su propio conjunto de creencias acerca del mundo” (Lipman, 1992, pág. 171). Se espera que ya no se impongan las cosas a los estudiantes, sino que se les permita ser libres de decidir y escoger lo que les parece más apropiado para su aprendizaje.
De manera precisa manifiesta Peñas Cascales (2013), la siguiente propuesta
El método de John Dewey intenta que el alumno pueda desenvolverse desarrollando al máximo su plano intelectual. Su finalidad es llevar al alumnado a realizar algo. Es un método principalmente activo, por lo que se puede afirmar que su propósito es hacer que el alumnado sepa desenvolverse para encontrar soluciones ante problemas que se le puedan presentar… (pág. 7).
Es una de las finalidades de la filosofía buscar que el estudiante se desenvuelva de la manera más eficaz en el momento de defender una verdad. Así el esfuerzo de la filosofía por despertar el aspecto crítico en los educandos no queda fuera de alcance y se vuelve verificable y concreto.
Conclusiones
Para finalizar se puede asegurar que a lo largo del documento se ha podido responder con seguridad a las temáticas propuestas; cabe mencionar que sí es licito considerar a la filosofía como herramienta pedagógica para desarrollar el pensamiento crítico en los adolescentes de 12 a 14 años. Además, saber que existe un sinnúmero de autores que se han propuesto responder a la pregunta ¿es posible una filosofía para que los adolescentes desarrollen su pensamiento crítico y reflexivo? Frente a esta realidad se llega a concretizar que sí se puede proponer una filosofía como herramienta pedagógica.
Precisamente esta filosofía se la puede llevar a cabo mediante el uso de diferentes estrategias y recursos didácticos. Pues, se ha querido mostrar durante el recorrido de este documento cuáles serían las actividades que se propondrían en el transcurso de una clase de filosofía con niños, adolescentes y jóvenes en la actualidad; entre ellos aparece el debate el cual durante la evaluación arrojaría un resultado positivo en cuanto a la apreciación y valoración del conocimiento en los sujetos educando.
Por otro lado, se ha llegado a una visión más amplia sobre la filosofía de la educación y su relación con la pedagogía, ambas buscan que el sujeto que aprende salga de sí mismo y sea capaz de ser crítico frente a la realidad que enfrenta antes, durante y después de su formación académica. De hecho, la filosofía por su naturaleza proporciona a los estudiantes una visión holística que engloba a la persona en su totalidad. Es decir, que provee de herramientas al docente para que éste oriente al discente a una mayor comprensión de su realidad como ser unitario.
Por último, es importante exhortar a todo aquel que por su función profesional tiene en sus manos guiar al estudiante durante su formación educativa, a que sea capaz de reconocer las características cualitativas y cuantitativas de los sujetos educandos, valorar los impulsos creativos que hacen que el discente se convierta en un productor de su propio conocimiento, siempre con la orientación de quien está al frente de su formación. Pues, sin duda los resultados serían significativos no solo para el estudiante, sino para el mismo docente. Esto llevaría a cambiar las perspectivas de la educación de cómo se la ha visto hasta ahora, tomando en cuenta lo manifestado por Pablo Freire, cuando asegura que el ser oprimido debe alcanzar la libertad para llegar a ser un hombre nuevo, y esto se vería si el sujeto llegase a un cambio radical de su mentalidad; y que a su vez comprenda que la vida es un cumulo de posibilidades, es decir que está sometida a cambios. Cambios que se deberían asumir sin negarse a las transformaciones del ser de su existencia.