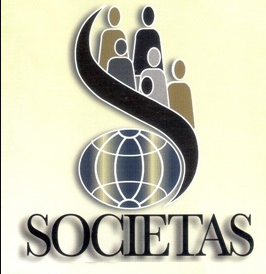Introducción
Se describen los resultados de la investigación realizada entre 2019–2021 sobre las características de las relaciones existentes entre los extractores de concha negra (Anadara tuberculosa) y los pescadores artesanales con los manglares cercanos a la comunidad de La Playa de Mermejo, distrito de Soná, provincia de Veraguas, en el pacífico panameño; la zona forma parte del Golfo de Montijo. Se destaca el deterioro que muestra este ecosistema, los árboles han sido invadidos por una sobrepoblación de cirrípedos que les están causando la muerte, poniendo en peligro la existencia de ese recurso natural y la economía de esa comunidad, cuyos habitantes generan sus ingresos principalmente de la extracción de concha y la pesca artesanal.
Como recurso natural y como protección del ambiente, el rol económico y ecológico de los manglares es muy importante, y esos aspectos que no pueden separarse sin perjuicio para la zona, (Christensen, 1982). Por ser fuente de alimento, materia prima, energía y múltiples usos, la interrelación entre las comunidades
costeras y los manglares es estrecha; éstos sirven de vínculo entre los ecosistemas terrestre y marino y, por lo general, reciben nutrientes inorgánicos desde la tierra, y transfieren materia orgánica al mar, el citado autor también destaca que el valor de los manglares no siempre es reconocido y con frecuencia se descuida su ordenación.
El objetivo general de este estudio es “Describir el estado actual del área de manglar contigua a la comunidad de La Playa identificando los factores limitantes que afectan la sostenibilidad de este ecosistema marino costero”. Destacan dos componentes, el biológico y el social, de este último son los resultados aquí presentados, que corresponden a los siguientes objetivos específicos: (i) Caracterizar la actividad productiva de la comunidad; específicamente la actividad de pesca artesanal y extracción de concha); (ii) describir comportamientos y percepciones de los pobladores sobre el valor y papel de los recursos naturales; en este caso el ecosistema de manglares cercanos a la comunidad) y (iii) determinar en conjunto con actores claves de la comunidad las posibles causas de las afectaciones al manglar e identificar acciones para mitigar sus efectos.
Es muy importante mencionar que este proyecto de investigación es producto de la solicitud específica de un grupo de mujeres de la comunidad, preocupadas por la situación del ecosistema del manglar y su interés en preservarlo.
La pesquería artesanal
Desde el origen de la civilización, la pesca de subsistencia, caracterizada por la recolección y nula instrumentalidad, dio paso a la pesca artesanal que se desarrolla a la par de los nuevos descubrimientos y avances tecnológicos, eficientando la captura y haciendo más vertiginosa la extracción (Morán-Angulo et al, 2010). Comprender la dinámica existente entre pescadores, concheros y los recursos marinos – costeros, con los bosques de mangles y los recursos que les generan el sustento de muchas familias y, en particular, en las comunidades del golfo de Montijo, permiten encontrar algunas explicaciones de los aportes teóricos producidos por otras investigaciones sobre el tema.
La Antropología Social hace importantes aportes sobre la problemática de los pescadores en diversos contextos, tanto que se ha constituido la Antropología Marítima, básicamente referida al estudio de las
culturas pesqueras. El Materialismo histórico y la Ecología Cultural son dos los enfoques teóricos que también hacen aportes importantes al estudio de las sociedades pesqueras (Peláez, 2015.p).
Según Doode Matsumoto (1999), la pesca, como actividad con sentido social y ambiental para su continuidad, vincula la relación naturaleza – sociedad. Morin (2000) estudió, en el Caribe mexicano, la isla de Holbox y aborda el proceso y desarrollo de la pesca artesanal a partir del análisis de los pescadores y sus familias, en relación a las formas de administración de los recursos pesqueros; su principal hipótesis es que “el grupo de pescadores artesanales se configura a partir de su adaptación al medio natural y a su entorno socio- económico y político” y observa que la pesca se realiza a través de la conformación de grupos establecidos por lazos de parentesco. (Matsumoto, 1999; Morin (2000) citados por Peláez, 2015). Esa perspectiva ecológica intenta comprender cómo los pescadores interactúan en y con el ámbito que los rodea, lo que, al mismo tiempo, conforma su espacio laboral.
En cuanto al oficio, saberes y participación familiar, las investigaciones revelan que este oficio genera una forma de vida, cultura e identidad para quienes la realizan y permite observar una característica en la mayoría de los contextos: los saberes y el aprendizaje de la pesca se transmite de generación en generación, también recordar lo dicho por Morin arriba con respecto a los lazos familiares que caracterizan a los grupos de pescadores.
Para Marín (2017) urge reconocer el sentido profundo de la pesca artesanal, renunciar a la idea evolucionista y esquemática de que es una etapa primitiva de la pesca industrial. Es un sistema distinto, demanda baja inversión de capital; es fundamental la fuerza de trabajo, organización comunal y conocimiento local. Aunque depende del mercado, no es sólo por intereses mercantilistas y no debe considerarse como ineficiente en lo económico pues sus cuotas de captura son muy cercanas a las industriales. A nivel mundial, provee casi la mitad del pescado destinado al consumo humano, además de que ofrece ocupación remunerada a una población infinitamente mayor, casi 95% de los pescadores del planeta lo son a pequeña escala (McGoodwin, 2002).
Materiales y Métodos
Esta es una investigación cualitativa que aplica el enfoque planteado por Vasilachis (2006), donde la investigación cualitativa se interesa por la vida de las personas, sus perspectivas subjetivas, sus historias, sus comportamientos, sus experiencias, sus interacciones, sus acciones, sus sentidos, e interpreta a todos ellos de forma situada. Para nuestro estudio, esto conduce al uso de una muestra no probabilística, por invitación, pues quienes se dedican a la extracción y la comercialización de concha, y de la pesca en la comunidad no son muchos. Se utilizó la metodología de entrevistas en profundidad, para recopilar la información; la historia de la comunidad se validó en un taller comunitario y para abordar temas específicos como resultados de las entrevistas se trabajó en un taller de grupo focal, además de revisar la literatura relativa.
A causa de la pandemia de COVID – 19, el componente social, el trabajo de campo, inició a finales de 2020; por las medidas de bioseguridad, las reuniones que recomienda la metodología ocurrieron fragmentadas, a veces por separado, individuales, en pareja. En el tema de las redes creadas y su relación con instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales y empresas privadas, se utilizó un mapa de actores sociales; los pescadores asociados, sí las han establecidos con actores externos, no así los concheros.
Se aplicaron 38 entrevistas; de 13 extractores de conchas identificados, 9 aceptaron la entrevista (5 mujeres, 4 hombres). Se entrevistó a 10 pescadores asociados (5 hombres, y 5 mujeres), ellas tienen la responsabilidad del manejo del producto en el centro de acopio y su comercialización. Se entrevistaron a 8 pescadores independientes (hombres); a un pescador independiente que trabaja con la asociación y a un comercializador de pescado y concha, que tiene su propio grupo de pescadores. Para la recuperación de la historia de la comunidad y determinar los años que lleva el manglar con la sobrepoblación de cirrípedos se entrevistó a 9 ancianos.
2.1. La comunidad de La Playa de Mermejo
La Playa de Mermejo, más comúnmente referida sólo como La Playa, es una pequeña comunidad de 211 habitantes (109 hombres y 102 mujeres), según el INEC (censos 2000–2010) el incremento de la población intercensal fue de 12 personas. (198 en el 2000); se tienen registros desde 1940 cuando fue incluida en aquel censo y registró 124 habitantes; en 80 años de registros, no ha duplicado su población.
Es una comunidad ubicada en la costa pacífica de la provincia de Veraguas, distrito de Soná, corregimiento de Guarumal y forma parte del Área de Recursos Manejados Humedal Golfo de Montijo, zona protegida de reciente creación, donde predominan los bosques de mangle y grandes extensiones de pasto; hidrográficamente, tiene 4 quebradas: Los Marques, La Poderosa, El aguacate, El Guayabo y el mar que la rodea.
Del taller de validación de la información sobre la historia comunitaria se obtuvo que sus pobladores no conocen la fecha de fundación de su comunidad, pero se estima su existencia en más de años por los testimonios de 9 ancianos y los cálculos de otros moradores entre las edades de sus abuelos y padres.
Al inicio construyeron viviendas con techo de pencas de palmas, paredes de cañazas, palitos de caña blanca y madera; no contaban con carretera, la movilización a otras comunidades se hacía caminando por veredas y a través de los ríos. En la actualidad existen viviendas en buenas condiciones estructurales, aunque no todas.
Se identificaron 11 familias fundadoras, llegadas de comunidades vecinas. En 1945 un comerciante se asentó y tomó las tierras comunitarias; a finales de la década de los años 60 del siglo pasado iniciaron gestiones para recuperarlas y lo lograron. Recuperaron esas tierras y fundaron el Asentamiento Campesino de la comunidad, que aún existe, pero sin actividades productivas importantes. En cuanto al nivel de educación impartida, al terminar sexto grado en la escuela local, quienes pueden continuar deben asistir al colegio secundario de Guarumal o viajar a la ciudad de Soná.
La infraestructura vial de la comunidad es poca, no existen veredas internas, ni canales para las aguas servidas, la carretera que conecta con la comunidad de EL Pito es de terracería. Existe el edificio de la iglesia católica; la edificación de la escuela primaria tiene un severo problema de erosión y es probable que en pocos meses se deteriore mucho más, que no pueda ser utilizada.
En la comunidad existen dos organizaciones con cierto liderazgo, el Comité de Salud que administra del acueducto rural, y la Asociación de Pescadores Artesanales de La Playa (APALP) que cuenta con un local para reuniones, una oficina y un área de acopio y manejo del pescado con pesas y congeladores. Existen pequeñas tiendas de víveres ubicadas en las casas de sus dueños y un local de expendió de bebidas alcohólicas.
En esta evidente condición de precariedad, la comunidad ha dejado la agricultura y la ganadería; aducen no contar con tierras; durante la investigación se identificó a una persona que combina pesca y agricultura y otra que se dedica a la ganadería. Es así como la extracción de conchas y la pesca resultan ser las actividades económicas más importantes. Generan ingresos adicionales por la venta de chances de lotería, participación de grupos que recolectan fondos para diciembre y de los subsidios gubernamentales como Beca Universal, 120 a los 65 y Red de Oportunidades.
Resultados y Discusión
Los resultados se presentan según los grupos de actores identificados, vinculados a la pesca y la extracción de conchas, este grupo es quien muestra mayor interés por las condiciones del manglar. En el grupo de pescadores se detectaron subgrupos, con diferencias organizativas, analizados por separado para mejorar la identificación y comprensión de sus características de las actividades y condiciones laborales y de vida.
2.2.1. Los concheros
2.2.1.1. Edad, sexo y escolaridad
Este grupo lo conforman 9 personas, 5 mujeres y 4 hombres, con edad promedio de 43.22 años, sólo 3 de ellos superan los 40 años; entre los 54 a 63 años y casi toda su vida han ejercido esta actividad. La proporción hombre – mujer es más cercana a lo encontrado en otros estudios sobre concheros en el Golfo de Montijo Algunos iniciaron esta actividad siendo niños, entre 8 a 10 años o muy jóvenes, a partir de los 20 años. Así, el máximo de años en la actividad es de 43 y mínimo, de 3.
En cuanto a escolaridad, 60% completó la primaria, el otro 40% completó el bachillerato y uno tiene secundaria incompleta. La menor escolaridad es entre adultos de 40 a 63 años, los más jóvenes
tienen estudios de bachillerato, ninguno con estudios universitarios. En las mujeres, sólo una tiene bachillerato, la de menor edad, y el resto se encuentran entre primaria incompleta y completa.
2.2.1.2. La recolección, cantidad obtenida e ingresos promedio
La recolección de las conchas es artesanal, utilizan bolsas y algún material de protección. Afirman no requerir mucho equipo ni materiales; pantalones largos, camisas manga larga, repelente de insectos u otro producto que haga esa función, medias; para entrar al manglar algunos utilizan botas y otros, zapatillas. Desde que el manglar tiene “carramojos” o “arizos”, nombre con que la población llama a los cirrípedos , éstos les producen cortadas, y para evitarlas utilizan la indumentaria de protección mencionada, esta situación está ausente en otros lugares del golfo.
La jornada de extracción está determinada por la dinámica de la marea, con marea baja a las 6:00 am, el tiempo de “montear” es de 3 a 4 horas; con creciente en la tarde, puede ser entre 6 a 7 horas; “cuando la marea es en la mañana uno llegaba temprano, cuando las mareas son tarde uno viene como las cuatro a cinco de la tarde” y cuando es muy tarde, no van.
En un día puede salir un bote con 10 a 17 personas a recolectar. La frecuencia aproximada es de 2 a 3 veces por semana (8 a 12 días por mes), y como les afecta la marea, puede ocurrir que en alguna semana no salgan a recolectar ni un solo día. Indican que también depende del comprador, si expresa interés en cierta cantidad de docenas y tienen disponible el día, además de que la marea lo permite, recolectan la cantidad solicitadas. Dentro de esta dinámica, algunos prefieren hacerlo si tienen clientes seguros. En esta comunidad la demanda ejercida los compradores puede estar influyendo la cantidad de días dedicados a esa actividad.
El precio de una docena de conchas vendida la comunidad, sin procesamiento está entre B/. 0.70 y B/. 0.80, precio que se mantiene desde hace 7 o 10 años. Si se vende limpia en Soná, puede llegar a B/. 3.00/libra; si es en cáscara, se ha vendido fuera de la comunidad hasta en B/. 1.00 la docena. (tabla 1). En general no tienen dificultades en la venta del producto. Esta información permite estimar ingresos semanales entre B/.43.75 y B/.70.00, las tablas 1 y 2 detallan esa información.
Por día recolectan, en promedio, entre 15 y 80 docenas y depende de la marea, lo que indica que su máximo ingreso mensual puede ser hasta B/.448.00 cuando se recolectan unas 160 docenas por semana, que no es frecuente.
Tabla1. Precios de venta por docena de la concha en cascara y precio de venta sin cascara por libra.

|
Concheros
|
Precios
por docena y cáscara
|
Concheros
|
Precio
por libra sin cáscara
|
|
Total 9
| |
Total 2
| |
|
5
|
0.70
|
1
|
2.50
|
|
2
|
0.75
|
1
|
3.00
|
|
1
|
0.70 –
0.80
| | |
|
1
|
0.70 –
0.75
| | |
Fuente: Trabajo de campo realizado entre 13 y 22 de noviembre de 2021.
Tabla 2. Ingresos semanales, aproximados de los concheros de La Playa, basado en 0.70 centavos por docena y en 2 días de colecta.

|
Mínimos semanales aproximados
|
Máximos semanales aproximados
|
|
Recolección
(docenas)
|
Ingresos (B/.)
|
Recolección
(docenas)
|
Ingresos (B/.)
|
|
30
|
21.00
|
40
|
28.00
|
|
40
|
28.00
|
60
|
42.00
|
|
60
|
42.00
|
80
|
56.00
|
|
120
|
84.00
|
120
|
84.00
|
|
-
|
-
|
140
|
98.00
|
|
-
|
-
|
160
|
112.00
|
Fuente: Trabajo de campo realizado entre 13 y 22 de noviembre de 2021.
Recolección y accidentes en el manglar
Generalmente la actividad se realiza en grupos, algunos son familiares, otros, vecinos y cuando les hacen un pedido grande, hacen una convocatoria abierta para poder completar el pedido. Coinciden en que salen en grupos de 8 personas, en promedio, dependiendo del pedido que haya esa cantidad puede variar. Es una actividad colectiva donde comparten chistes, conversan y recolectan.
Durante la actividad sufren de heridas por arizos, que toman como parte de la actividad, aunque también comentan que han ocurrido golpes y episodios de urticaria, picazón. Esto ocurre porque en ciertos lugares el manglar es muy apretado y llenos de los “arizos” que dificultan la recolección; contribuye a eso el fango, lodo, porque al atascarse, deben hacerse mayor esfuerzo para movilizarse con las pesadas bolsas.
Disponibilidad y cambios observados en la actividad
La mayoría considera que la disponibilidad de conchas es igual o, incluso, que ha aumentado, situando la dificultad en la comercialización. “Tú vas y siempre hay, lo único que no la quiere pagar como se tiene que pagar”, “La concha tiene una cosa que no se termina, pienso que hay bastante. Debajo de la grande ahí mismo donde ella vive hay muchísima chiquitita creciendo, se deja ahí y cuando va de nuevo esta grande”.
El Plan de Manejo Área de Recursos Manejados Humedal Golfo de Montijo (2019), establece respecto a talla y vedas que la concha negra deberá tener una talla de 5cm (50mm) de longitud anteroposterior o longitud total, y dado que estudios como el de Vega et al. (2021) muestran un descenso sostenido de la densidad desde 1.82 conchas/m2 en 2004 hasta 0.6 conchas/m2 en 2019; resulta que las declaraciones de los concheros de La Playa son contrarias a esa evidencia en cuanto a densidad; aunque si bien se observó en las tallas un predominio superior a los 50 mm de longitud total y un aumento de la talla promedio de 52.62 mm en el 2004 a 59.28 mm en el 2020, que coincide con la observaciones hechas.
Atendiendo a la distancia del canal principal, la presencia del molusco se encontró hasta poco más de dos kilómetros dentro del manglar y hasta más de 500 m del canal secundario más cercano, también
se observó una densidad disminuida y un aumento de la talla al acercarse a tierra firme. De las entrevistas se desprenden que cuando no se puede pescar, se opta por la recolección de concha.
Situación del manglar y recomendaciones de los concheros para protegerlo y conservarlo.
Comentan que el manglar decae, está muriendo, porque han encontrado conchas muertas, las raíces de los mangles llenos de “arizos”, los árboles se están secando. Al comparar con años atrás, aquel manglar era grande, frondoso y limpio; ahora son árboles enfermos, contaminados, “Porque en la orilla hace mucho trabajo con resinas y dejamos bolsa por allá, y todo eso contamina, hay mucho plástico”. Algunos piensan que la acumulación de desechos sólidos, material tóxico como gasolina, resina, llantas influye.
Entre las recomendaciones para conservarlo mencionan no cortarlos, cuidarlos, capacitación sobre tema, no tirar basura, no sobreexplotar los recursos, sembrar plantones “Dejar de montear un poco, no hacerlo muy seguido”. Otra recomendación es establecer viveros para resembrar, aunque dicen que lo han hecho y no ha funcionado porque los siembran a la orilla de playa y los jóvenes jugando no cuidan; los pisan y mueren.
LOS PESCADORES
Las dimensiones estudiadas sobre la pesca artesanal permiten diferenciar dos grupos, los asociados en APALP y los independientes.
Caracterización de los pescadores
Se entrevistó a 14 pescadores, 5 miembros de la Asociación, 9 independientes; además, a 5 mujeres asociadas con función de técnicas de pesca y a un pescador independiente que trabaja con la asociación (tabla 3). En promedio, la edad de los asociados es 45 años, su escolaridad está entre primaria y secundaria incompleta, 45 de vivir en la comunidad y 27 años dedicados a la pesca y 4 dependientes.
Las mujeres técnicas de pesca, promedian 48 años, 33 años de vivir en la comunidad y 9 años en esa la actividad y la mayoría logró superar el nivel de primaria y 2 completaron la secundaria, es el grupo con menor nivel académico.
En promedio, la edad de los pescadores independientes es de 48 años y 33 años de vivir en la comunidad, 22 años dedicados a la pesca y 5 dependientes; la mayoría completó la educación primaria.
Todos los entrevistados nacieron en La Playa y como la mayoría entre 45 y 48 años, eso significa que sus hijos son adultos o más cerca de serlo, algunos ya no viven con sus padres.
Tabla 3. Características sociales de los pescadores de La Playa

|
Categoría de actor
|
Promedio de
|
Escolaridad
|
|
Edad
|
Cantidad de dependientes
|
Años de vivir en la comunidad
|
Años como pescador
|
Total
|
PI
|
PC
|
SI
|
SC
|
|
Pescadores asociados
|
45
|
4
|
45
|
27
|
5
|
1
|
1
|
3
|
--
|
|
Mujeres técnicas asociadas
|
48
|
4
|
33
|
9
|
5
|
-
|
2
|
1
|
2
|
|
Pescadores independientes
|
47
|
5
|
38
|
22
|
8
|
1
|
6
|
1
|
-
|
Fuente: Trabajo de campo realizado entre 13 y 22 de noviembre de 2021.
Las prácticas de pesca y aspectos relacionados
Ambos grupos, asociados e independientes, expresan que practican la pesca con trasmallo, la línea de mano y cuerda de mano, algunos con caña de pescar. Las mujeres técnicas de pesca, al recibir el pescado, lo pesan, enhielan, contactan al comprador y lo venden; además, registran la captura diaria de cada pescador para que el tesorero de la organización pague por la compra del pescado.
Los pescadores asociados dicen utilizar la malla #7, #61/2 y mallita, anzuelos #5 y #6 para la cuerda y # 4, 5, 6, 7 y 10 para la línea de mano; los independientes no lo mencionan. También mencionan bote, motor, cuerda, sogas, atarrayas, carnada, combustible, además de sus alimentos y agua, entre otros. Todos señalan como propios sus equipos y herramientas.
Las mujeres técnicas de pesca utilizan pesas, canastas, congeladores, cuchillos, cuaderno de registro y guantes, propiedad de la Asociación; para la limpieza del producto, guantes y cuchillos. Los
asociados mencionan que las herramientas que están en la asociación fueron donadas o compradas. Para mantener la cadena de frío utilizan cooler, congeladores, hielo. Para la venta indican tener computadores, pesas (algunas son eléctricas), plumas, cuadernos, canastas y cajas.
La frecuencia de pesca es diaria, excepto por mal tiempo o mantenimiento de sus herramientas, al menos 2 días por semana lo destinan a los arreglos del trasmallo y descanso; así, cada día realizan actividades relacionadas y, de ser posible, pescan toda la semana, como lo expresan algunos. El costo promedio de cada salida al mar los asociados lo estiman en B/.25.67, y según los independientes es de B/. 24.50. Un equipo de trabajo lo constituyen entre 2 y 3 personas.
La dinámica funcional de las mujeres técnicas de pesca se caracteriza por la alternabilidad, se organizan para trabajar un mes cada año, es un trabajo que se realiza en pareja, reciben el pescado, lo pesan, registran la cantidad capturada, hacen una selección y lo acomodan en los congeladores. Afirman no necesitar inversión económica, pero si en tiempo, durante el mes asignado su disponibilidad es completa para recibir la mercancía a la hora que el pescador llegue, por ese mes de trabajo reciben un honorario de B/. 100.00 y un porcentaje de las ganancias anuales que obtiene la APALP.
Captura y precios del pescado
Según los pescadores asociados, en promedio, la captura diaria está entre 200 y 400 libras, los independientes estiman su captura diaria entre 115 y 300 libras. Si para los pescadores asociados el estimado mensual de faena es de 20 días, con una pesca promedio diaria de 300 lbs., se tiene una producción mensual de 6,000 libras; esa cifra es más exacta pues llevan registros diarios; en 2018 capturaron 78,006 libras y en los cinco primeros meses del 2020, un total de 18,000 lbs, reportan que el precio del pescado común es de B/.1.60 por libra. Las cantidades mencionadas, de alguna manera, confirman lo planteado por Marín (2017) al señalar que la pesca artesanal no se puede considerar como económicamente ineficiente.
Comercialización e intermediarios
Todos los pescadores venden sus productos en la comunidad; los asociados, directamente a APALP. Como responsables de la comercialización, las mujeres técnicas de pesca de la Asociación tratan
de venderlo todo a un solo comprador, aunque es posible que no sea el mismo comprador, pues por la alternabilidad tienen la libertad de contactar y establecer la relación comercial que consideren más conveniente, aunque los nombres de los comercializadores se repiten como Benita Abrego y Tomás Díaz, Benito, Antonio y Marco Batista (QEPD) que viven o vivieron en la comunidad.
Tabla 4. Mecanismos de comercialización, cantidad de intermediarios, ubicación de estos según la categoría de los pescadores.

|
Categoría de pescador
|
Mecanismos de
comercialización
|
Cantidad de
intermediarios
|
Intermediarios
|
|
En la comunidad
|
Fuera de la comunidad
|
|
Asociados
|
Al por mayor, todo al comprador.
|
1
|
x
| |
|
Técnicas de pesca asociadas
|
Al por mayor, todo al comprador.
|
4
|
X
|
----
|
|
Independiente que trabaja con la asociación
|
A un solo comprador
|
2
|
X
|
----
|
|
Independientes
|
Al por mayor. Venta al menudeo o cualquier comprador.
Varios puntos de venta.
|
9
|
X
|
Uno lo vende desde Soná a David. También lo lleva
a la planta procesadora Salva Mar de Monagrillo.
|
Fuente: trabajo de campo realizado entre el 13 y 22 de noviembre 2021 en la comunidad de La Playa.
Evolución de la pesca en los últimos 5 años, opinión sobre el estado del manglar y recomendaciones para protegerlo
Los pescadores asociados concuerdan al afirmar que la actividad ha disminuido en los últimos 5 años, y su explicación es que existe sobrepesca en el área, por intervención de otros pescadores de lugares vecinos y también al aumento del número de embarcaciones, además de otros factores negativos como los agroquímicos, fertilizantes que aplican los agricultores del área, que riegan con helicóptero y avión, lo ilustran con el caso de El Calabazal, donde el arrozal está muy cerca de la playa.
Los pescadores, por su propia actividad no van al manglar con frecuencia, aunque lo conocen y saben de su estado, que está enfermo y muriendo el manglar cercano a su comunidad, lo dice la mayoría de ellos. Esa situación la perciben de varias formas, al 33% le parece que lo está matando una plaga que llaman “carramojo” que pudre al mangle por dentro, pocos lo asocian al uso de herbicidas en las fincas cercanas tanto a los manglares y como a las partes altas de los ríos. Otros lo asocian a la caza de loros en sus nidos en el manglar, pues para su captura, cortan los árboles; está quien considera que esa condición es resultado de la extracción de conchas.
En cuanto a cómo proteger el manglar, un 27% no responde, no saben qué recomendar, están quienes conocen el caso de la resiembra y que ningún arbolito pegó, el resto sencillamente respondió no saber. Otro 23% considera que se deben hacer estudios para saber de dónde proviene la enfermedad. Se ha mencionado que este proyecto de investigación se motiva por la solicitud directa de un grupo de mujeres de la comunidad, preocupadas por la situación del ecosistema del manglar y su interés en preservarlo.
Asistencia técnica y capacitaciones para los pescadores y las mujeres técnicas de pesca
Todos los pescadores señalan haber recibido algún tipo de capacitación y orientación de instituciones como Mar Viva, Mi Ambiente, ARAP, INADHE, Ministerio de Salud; hasta de la maestra de la escuela con voluntarios de la comunidad. Los independientes mencionan las tres primeras e incluyen a Protección Civil, la escuela de Guarumal, ingenieros de Chiriquí y las investigadoras del equipo que realiza este estudio.
Las respuestas obtenidas indican que los pescadores independientes no se sienten incluidos en las capacitaciones de las instituciones o que no se sienten comprometidos, algunos aducen no haber sido invitados; otros, que cuando se capacitan no están en la comunidad o no participan, aunque es posible que no se interesen, habría que ampliar la indagación.
La mayoría de los pescadores independientes reconocen no haber participado en actividades de protección y recuperación del manglar, de 10 entrevistados sólo 3 afirman haber participado; uno de ellos señala que “Ahora mismo no, sí hay que hacerlo se hace, porque ahí está la mayor parte de los productos para mantenerse: la concha y el pescado.
Algunos de los integrantes asociados dicen haber participado en la construcción de una cama para el vivero, siembra de mangle, capacitaciones, limpieza de playas y reuniones, aunque la siembra de mangle en la comunidad no ha sido muy exitosa, en parte porque un sector de la playa de la comunidad es utilizado como área de deporte, una cancha de fútbol y además, ahí recalan las embarcaciones.
Conclusiones
Par
Para la mayoría de los concheros; hombres y mujeres, la extracción de la concha negra es su actividad económica más importante, con ella obtiene el sustento para su familia y financia, los estudios de los hijos, en una situación muy ajustada. Los concheros es el grupo humano de la comunidad más afectado con la degradación del manglar próximo a la comunidad, con el peligro real de desaparición, a diferencia de los pescadores, la otra actividad a la que se dedican los pobladores. La actividad de extracción de concha negra (Anadara tuberculosa) por los concheros de la comunidad La Playa es una actividad artesanal de sobrevivencia en la cual requieren utilizar vestimenta específica para disminuir la probabilidad de sufrir cortadas que produce el cirrípedo que ha infectado al manglar al que ellos llaman “arizo” o “carramojo”. El molusco recogido lo comercializan en la comunidad sin ningún valor agregado y tienen alrededor de 10 años con el mismo precio de venta. Es la percepción de los concheros que la concha negra no se ha afectado por el estado actual de deterioro del manglar. Un grupo de pescadores son miembros de la Asociación de Pescadores Artesanales, hay otro grupo que son independientes. Los concheros no están asociados. La
actividad de recolección de concha la realizan hombres y mujeres; en la pesca, la captura la realizan los hombres y las mujeres manejan el producto en tierra y lo comercializan en la Asociación de Pescadores Artesanales de La Playa (APALP). En el caso de los pescadores independientes, tanto la captura como la comercialización la realizan quienes pescan.
En cuanto a la situación de los recursos en los últimos cinco años, los pescadores consideran que existe disminución en la cantidad de pesca que logran que asocian al incremento de pescadores, cantidad de trasmallos, a la falta de sardina que persigue el pescado que entra en el área de pesca.; por el contrario, lo concheros consideran que la cantidad de conchas se mantienen igual, a pesar del deterioro del manglar A ninguna de las dos actividades se le logra agregar valor comercial, aunque todavía es muy incipiente se identifican algunas posibilidades entre los más jóvenes, es en el caso de la concha negra, mediante la venta de la concha limpia en restaurantes de la ciudad de Soná.
Agradecimiento
Para la secretaria nacional de
Ciencia y Tecnología (SENACYT) por haber otorgado el financiamiento y llevar a
término esta investigación.