
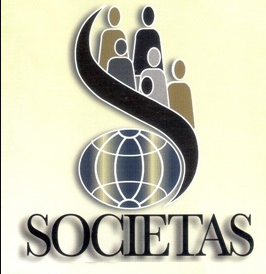

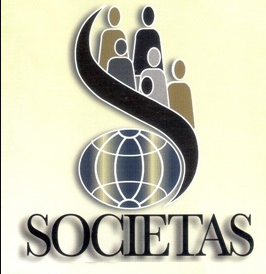
FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA LA CAPACITACIÓN DE ACTORES LOCALES EN GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES
THEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE TRAINING OF LOCAL ACTORS IN INTEGRAL STEP OF RISKS OF DISASTER
Societas. Revista de Ciencias Sociales y Humanísticas
Universidad de Panamá, Panamá
ISSN: 1560-0408
Periodicidad: Semestral
vol. 24, núm. 1, 2022
Recepción: 27 Septiembre 2021
Aprobación: 19 Octubre 2021
Resumen: La capacitación es clave para cualquier proceso y es justamente sobre los fundamentos y referentes teóricos básicos que la sustentan, que se realiza esta propuesta para la gestión de actores locales en zonas volcánicas vulnerables. Preparar a los miembros de la comunidad para afrontar situaciones complejas y que lo gestionen de manera integral, consiente y armónica es una tarea imprescindible en las comunidades de zonas volcánicas y no puede hacerse sin el soporte desde las ciencias de la educación; por consiguiente, se presentan los sustentos teóricos con fuerte énfasis en la educación popular y la investigación acción participativa para abordarla desde la resiliencia necesaria e impacten en la toma de decisiones.
Palabras clave: Capacitación, resiliencia, gestión, vulnerabilidad, teorías.
Abstract: The training is key for any process, and it is exactly on the foundations and relating theoretical basic that sustain it that is carried out this proposal for the administration of local actors in vulnerable volcanic areas. To prepare the members of the community to confront complex situations and that they negotiate it in an integral way, it consents and harmonica is an indispensable task in the communities of volcanic areas and it cannot be made without the support from the sciences of the education; consequently the theoretical sustenance’s are presented with strong emphasis in the popular education and the investigation action participation to approach it from the necessary change and impact in the taking of decisions.
Keywords: Training, community, step, vulnerability, theory.
Introducción
El objetivo 13 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre del año 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, puntualiza sobre el cambio climático, el cual afecta a todos los países en los 5 continentes. Entre otros efectos las emisiones de gases de efecto invernadero, hacen que esta amenaza aumente, la temperatura media de la superficie del mundo podría aumentar unos 3 grados centígrados este siglo y en algunas zonas del planeta podría ser todavía peor; las personas más pobres y vulnerables serán los más perjudicados. CEPAL, (2018, p.39).
De igual forma, se plantea en la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres [UNISDR], (2012, p. 20), la gestión integral y reducción de riesgo de desastres debe; “Reducir la vulnerabilidad social y ambiental ante los efectos producidos por procesos naturales y antrópicos generadores de riesgos; lo cual permite delimitar competencias y roles a cada institución del Estado y la institucionalidad del tema en las entidades y la comunidad, aumentando su resiliencia”
A los efectos de este esfuerzo de institucionalizar la Gestión Integral de Riesgo de Desastres (GIRDD), propone: “la política define su ámbito de aplicación y aborda la gestión del riesgo de desastres como su tema, con la integralidad como su característica. Los contenidos están estructurados en cinco ejes articuladores: reducción del riesgo de desastres en la inversión pública y privada para el desarrollo económico sostenible, desarrollo y compensación social para reducir la vulnerabilidad, gestión del riesgo de desastres y su relación con el cambio climático, gestión territorial, gobernabilidad y gobernanza, gestión de los desastres y recuperación”. CEPREDENAC, (2017, p.14).
Este proceso de la GIRDD, en El Salvador ha experimentado una evolución que se manifiesta en el tiempo, en esa perspectiva temporal se evaluó desde el año 1950 hasta el 2019, se presenta desde sus inicios ausencia total de una enseñanza sobre riesgos, seguida por una organización enfocada en la reacción ante el impacto de los desastres, luego caracterizándose por una administración del riesgo y en último lugar consolidando una legislación que fortaleció la creación, y organización de la Dirección Nacional de Protección Civil, donde la capacitación juega un papel importante.
Por esto se necesita una concepción distinta de la GIRDD con diferencias en cuanto al abordaje, algunos resaltan la disminución del impacto de los desastres y otros se apegan a considerar los elementos del desarrollo como desafíos para fortalecer la recuperación de los asentamientos humanos del impacto del desastre. Ante esta dispersión de enfoques y concepciones, es importante que se busque una propuesta que permita la coordinación entre componentes, tratando de mejorar la intervención de su gestión integral.
En las organizaciones modernas, la capacitación, constituye una necesidad para lograr la transformación del capital humano, entendido como aquella fuerza de trabajo con alta calificación en el desempeño profesional para el puesto que ocupa, que requiere no solo alta vitalidad, sino una preparación individual caracterizada por una constante necesidad de perfeccionamiento, a partir de la evaluación de sus necesidades, las de su organización y las del entorno. MTSS. (2006, s/p).
Por lo que la capacitación debe proporcionar aspectos claves para el desarrollo de una determinada actividad y así mejorarla.
Como planteara García, M; García, A y Ortiz, T. (2019), la capacitación debe ser abordada desde lo teórico y lo procedimental, logrando un acercamiento a estos aspectos y así revelar su importancia para una gestión con alta calidad.
El abordaje de la categoría capacitación en el contexto de la gestión integral de riesgo de desastres, es un aspecto importante y necesario que tratar, así como definirlo de acuerdo a las corrientes actuales en los nuevos espacios de educación. En tal sentido el Diccionario Latinoamericano de Educación (1994, p. 331), plantea que: “el significado de la capacitación para el liderazgo es un proceso educativo destinado a la preparación del individuo para dirigir actividades de carácter social, cultural, religioso, político, educativo, emprendidas por diversos grupos humanos”
Por tanto, para la gestión integral de riesgos y desastres en la comunidad, es clave abordar la capacitación; promoviendo discursos, contenidos y actuaciones que respondan a esta misma lógica.
Para este proceso capacitivo en particular, debe partirse de los antecedentes encontrados en el área vulnerable y en función de ello proyectar las nuevas acciones, sin olvidar la experiencia vivida y las situaciones imperantes.
La Oficina de los Estados Unidos de Asistencia a Desastres en el Extranjero (USADI/OFDA), (2009), definió etapas o fases en el ciclo de los desastres, sin embargo, con el devenir de los años la experiencia demostró que existe una relación simbiótica entre ellas y no una secuencia temporal, de tal manera que hoy se habla de las áreas y componentes del ciclo de la gestión de riesgos, a saber, análisis de riesgos, reducción de riesgos, manejo de eventos adversos y recuperación (p. 12).
Por tanto, en función de la documentación revisada y la experiencia de los autores sobre la GIRDD, se evidencian distintos aspectos que están acorde a los contextos donde se plantea la acción de capacitar, lo cual hace evidente una evolución del contenido del concepto de capacitación dejando en evidencia la necesidad de proponer un sistema capacitación (SC) que permita establecer una estructuración de sus partes, potenciando que las partes sean más eficientes al estar unidas. Además, que esta eficiencia permita que la puesta en marcha del SC sea capaz de contextualizar su accionar y aportar al desarrollo de los territorios donde impactan los desastres.
En cuanto a la definición de sistema, se considera como la integración de sus partes que trae consigo una nueva cualidad, que no estaba presente en ninguna de esas partes Silva E. A.,(2015, pág. 58). También Peralta (2005), plantea que “Un sistema proporciona orientaciones que permiten evaluar la capacitación para obtener información útil que retroalimenta el sistema de capacitación y norma la toma de decisiones con el propósito de validar y mejorar (p. 31).
Un sistema se puede definir como «un grupo de partes que actúan de manera interrelacionada y que forman un todo o se encuentran bajo la influencia de fuerzas en alguna relación definida, los cuales están dinámicamente relacionados en el tiempo» (Albújar, 2008. p. 16).
Albújar (2008), citando Normas Jurídicas de Nicaragua (NJN), señala que un sistema de capacitación nacional es un organismo que en forma sistemática organice, planifique, controle y evalúe las actividades desarrolladas por las instituciones, centros, escuelas y unidades dedicadas a la capacitación en todos los niveles ocupacionales (p. 20).
Por otra parte, la Gestión Integral de Riesgo de Desastres, es un proceso que exige a las instituciones de educación superior un papel más protagónico principalmente a las universidades públicas, pues sus procesos sustantivos son herramientas que potenciarían la integración. En esta propuesta, es importante involucrar institucionalmente a través del diseño de un sistema de capacitación que permita a la universidad ser protagonista en la gestión del riesgo.
Ferrín (2015), plantea el criterio de que la extensión debe ser la mejor expresión de una integración creativa universidad-sociedad y su vínculo más idóneo; por lo que existe la posibilidad de hacer de esta función el eje de la acción universitaria, el hilo conductor de la inmersión social de la Universidad, con lo cual adquieren sus programas una extraordinaria relevancia en el quehacer de las instituciones de educación superior para el mejoramiento de la calidad de su proceso formativo (p. 4).
Considerando lo antes expuesto, el monitoreo realizado, es importante especificar que para la integración de la Universidad de El Salvador a la gestión integral de riesgo de desastres en los municipios de la zona norte del volcán San Vicente, debe considerarse que:
· Actualmente, la universidad no participa directamente en la preparación (o capacitación) para el enfrentamiento a los riesgos de desastres naturales
· Se desaprovechan las potencialidades de la universidad para el abordaje de la situación.
· Los estudiantes y docentes no constituyen gestores de la GIRDD, en la región a considerar. Por tanto, no son entes difusores de la preparación para el enfrentamiento de los desastres naturales entre la población.
· Gran parte de los miembros de las Comisiones Municipales de Gestión de Riesgo de Desastres no posee formación universitaria, siendo predominante la educación primaria y media.
· La capacitación sobre la GIRDD proviene de la cooperación internacional, siendo dispersa y no siempre pertinente.
· Es necesario diseñar una herramienta acorde a las particularidades del país, el área geográfica y a los diferentes niveles educacionales, que ordene este proceso e impacte positivamente en la comunidad.
Consecuentemente se plantea la necesidad de contribuir a la estructuración de la capacitación en la GIRDD, en los municipios de la zona de influencia del volcán San Vicente y se precisa como objeto de estudio: la capacitación en la Gestión Integral de Riesgo de Desastres.
En correspondencia se considera como objetivo: Establecer los referentes y fundamentos teóricos que sustenten la capacitación para la Gestión Integral de Riesgo de Desastres, de la zona de influencia del volcán de San Vicente.
Metodología
Se abordan los elementos teórico-pedagógicos esenciales, asumidos para el sustento del objeto de estudio la capacitación en la gestión integral de riesgo de desastres (CGIRDD), se inicia describiendo las teorías pedagógicas que sustentan al objeto, así como los autores que proponen la base de discusión, modelos, corrientes, enfoques, tendencias y las categorías principales usadas, y sus conceptos más implementados.
1. Fundamentos teóricos principales en torno al objeto de estudio
Para el presente trabajo de investigación, se asume el enfoque filosófico sustentado en el materialismo dialéctico e histórico. Partiendo de lo general a lo particular y de ahí a lo singular, lo que se concreta en la gestión integral de riesgos y desastres en la zona norte del volcán San Vicente. Desde estos fundamentos se determinan los elementos que integran la capacitación a los diferentes actores sociales, así como las relaciones internas que permiten establecer los nexos con la necesidad real existente en la zona objeto de estudio.
De este modo, se visualiza al hombre como sujeto activo, creador y responsable de su entorno. Según Blanco, A (2001); Blanco, A (2003) citado en García, M (2013) las razones que justifican asumir la postura dialectico materialista tiene mucho que ver con la influencia de la educación en la formación y transformación del hombre y la sociedad, porque al proyectarse lo hace a través de la historia de cada época y en cada pueblo; se asume además como superestructura social, que se relaciona con otros fenómenos sociales, tales como, la cultura, filosofía, política, economía, entre otras; condicionado por el modo de vida y actividad social y material del hombre.
Los fundamentos sociopsicológicos se sustentan desde lo socioeducativo atendiendo a los diferentes contextos, asumiendo lo planteado por Rodríguez, (2007) se percibe al hombre en la satisfacción de sus necesidades y desarrollo, a través de la educación. En este marco, la teoría de grupo es clave para la capacitación de los actores locales y comunitarios, Calviño (2014), la necesidad de establecer relaciones interpersonales entre todos los miembros del grupo.
Puede asumirse entonces la capacitación como aprendizaje permanente, inacabado, a lo largo de toda la vida, tanto en lo individual como en lo grupal, asumiéndolo desde las experiencias vividas, compartidas y aplicadas; estableciéndose entonces una interrelación entre la capacitación y el desarrollo, en aras de la gestión integral para los riesgos y desastres.
La integración de la docencia, la investigación y la extensión universitaria, devienen factores importantes para la preparación integral; Mayor Hernández, (2003); plantea que con el proceso extensionista se refuerza su sentido de pertenencia y de identidad, al vincularlo con los actores sociales y sus problemas, vivencias y necesidades, en un accionar voluntario y consciente que propicia la asimilación de aspectos de la cultura general y de la cultura local derivada de la actividad histórico-social de tales actores.
Este proceso capacitivo se debe caracterizar por el diálogo, el convencimiento, la promoción y la atracción voluntaria de los implicados si se quieren lograr resultados satisfactorios.
La gestión integral se concibe entonces con la integración del ciclo directivo, tomando en consideración a García, M, et al (2016) y Guzmán, Y (2017) al plantear que, mediante las etapas del ciclo funcional de la gestión, se articulan cada una de ellas relacionadas con las posibilidades de emprender objetivos y metas comunes para optimizar los procesos en los que se interactúa, logrando la participación de los actores sociales involucrados.
Al asumir esta concepción, se propicia que la capacitación de la gestión integral de riesgo de desastres es abordada con las aristas que se presenta en la realidad y la multidisciplinariedad que constituye al conocimiento contextualizado.
En cuanto a la educación popular, que es la corriente pedagógica que se utiliza en la investigación, permite considerar el contexto y la comunicación horizontal entre los autores del proceso educativo. Al respecto Chávez (2004), menciona que uno de los representantes más destacados ha sido el brasileño Paulo Freire, que ha pasado por una serie de etapas en su pensamiento. Además, ha denominado a la Educación Popular de diferentes maneras, pero siempre con la misma esencia: pedagogía del oprimido, pedagogía de la indignación, pedagogía de la esperanza y pedagogía de la autonomía, entre otras. (p. 23).
En esa misma idea, Pablo Freire, en una entrevista publicada por Revista de Educación y Cultura, en mayo de 1990, definía enseñar como: Enseñar es la forma como el acto de conocer del profesor se da al educando, provocando en él la curiosidad necesaria para que asuma también la postura de quien quiere conocer el objeto que está siendo enseñado por el educador (p. 56).
En ese sentido, Torres (2005), plantea que la tercera virtud, siguiendo la propuesta de Freire en su último libro, publicado 40 días antes de su muerte, es una ética de la libertad que todo maestro debería adoptar. Freire sugirió los diez principios éticos en su libro Pedagogía de la Autonomía donde señaló que enseñar requiere:
1. respeto por el conocimiento de nuestros estudiantes;
2. una estética y una ética;
3. mostrar con el ejemplo;
4. libertad y autoridad;
5. respeto por la autonomía del estudiante;
6. buen juicio crítico;
7. curiosidad;
8. auto-confianza, competencia profesional y generosidad.;
9. saber cómo escuchar
10. amar a nuestros estudiantes (p. 5).
La producción científica de Paulo Freire se encaminó a generar una propuesta de educación liberadora, haciendo teorías desde la experiencia del contacto con los problemas socioeconómicos de su época y los grupos sociales.
Aprenden a aprender, desaprender y reaprender era de sus premisas clásicas y justo en un proceso capacitación comunitaria esto es clave.
2. Corrientes pedagógicas relacionados con la gestión integral de riesgos y desastres.
La formación de personas alcanza actualmente extraordinario valor en cualquier sector de la economía y la sociedad, es aspecto priorizado por organizaciones e instituciones, y de su consolidación y pertinencia depende en gran medida el éxito organizacional e impacto del mismo. (Torres, 2010).
Esta investigación vincula criterios de especialistas, pobladores, líderes comunitarios y otros actores sociales vinculados a la gestión integral de riesgos y desastres en la zona del volcán San Vicente; de ahí su significación al tener en cuenta como prioridad a la población vulnerable.
Es clave el proceso de capacitación para ajustarse a la realidad cambiante, enfrentar las dificultades que generan las erupciones volcánicas y los fenómenos asociados. En ocasiones los decisores toman como punto de partida las normativas de la capacitación para gestionar este proceso con mayor eficacia, pero depende en gran medida de la seriedad con que se jerarquicen las dificultades, las vulnerabilidades y la percepción del riesgo.
La capacitación es un proceso esencial de toda la actividad humana, ya que se basa en el intercambio de información para alcanzar un avance en el desempeño del sujeto, y además, tiene un papel fundamental en la transformación de todo grupo humano.
Para este particular recurrir a las técnicas de la Investigación Acción participativa (IAP), es imprescindible, porque son justo ellas las que harán que la comunidad se sienta más identificada con el proceso capacitivo en primera instancia y con la implementación y evaluación de resultados posteriormente.
Se debe enfatizar en las perspectivas y potencialidades locales para capacitar en GIRDD a partir de la integración de los diferentes sectores involucrados, comunidades, sectores participantes, entre otros, aprovechando las sinergias entre ellos que ayuden en la toma de decisiones sobre la mitigación de los riesgos y desastres en la zona objeto de estudio y sirvan de guía a la adaptación, preparación y participación como vehículo en la preparación integral de los implicados.
Sobre esto mismo, Balcázar (2003), cita la definición de Investigación Acción Participativa (IAP) propuesta Selener (1997) donde plantea que es un proceso por el cual miembros de un grupo o una comunidad oprimida, colectan y analizan información, y actúan sobre sus problemas con el propósito de encontrarles soluciones y promover transformaciones políticas y sociales (p. 2).
Asimismo, la IAP se puede definir como un método de intervención social que incluye bastante más que la fase investigativa y que se trata de una metodología que mezcla los enfoques dialécticos y sistémicos que, a su vez, privilegia el uso de los métodos cualitativos sobre los cuantitativos (Ander-Egg, 2003, p. 8).
En cuanto a la conceptualización de IAP, que se asumirá está relacionada con la establecida por Selener de 1997, debido a que, la presente investigación promueve el abordaje de problemas de la GIRDD, a través de un proceso por el cual miembros de un grupo o una comunidad, colectan y analizan información, y actúan sobre sus problemas con el propósito de encontrarles soluciones y promover transformaciones políticas, y sociales.
3. Categorías principales y sus conceptos
La propuesta de capacitación en zonas vulnerable intenta fortalecer las aristas relacionadas con el perfeccionamiento de la formación humanística, que permita el desarrollo socioeconómico del contexto donde se implementa. Además, su conceptualización garantiza que se considere de manera directa el entorno donde se pondrá en ejecución la capacitación, en especial cuando se incursiona en el área de la GIRDD, debido que, engloba las distintas áreas del desarrollo que los asentamientos humanos necesitan.
Desde estos presupuestos, las categorías que se consideran en el desarrollo del presente trabajo son: capacitación, capacitador, capacitado y proceso de enseñanza aprendizaje. También es de dejar claro que existen muchas más categorías, pero estas sustentan, el alcance pedagógico y la multidimensionalidad del objeto de estudio que se investiga.
Desde la experiencia de los autores, las observaciones y estudios preliminares en las zonas de riesgo del volcán San Vicente, se ha podido constatar que los procesos de capacitación realizados han estado fragmentados, sin una sólida fundamentación teórica y sin tener en cuenta verdaderamente las necesidades de la comunidad. Las tendencias formativas van develando la necesidad de una mayor integración entre la geografía, sociología, economía, psicología, vulcanología y otras ciencias sociales para encontrar intereses comunes que reflejen la realidad y contribuyan a su perfeccionamiento.
Tomando en consideración los criterios de Rivero, I.M (2010) al plantear que las acciones de capacitación desarrollan un vínculo desde lo empírico, lo conceptual y las interrelaciones que se generan entre los capacitadores, generando concepciones sociales que van develando las oportunidades y potencialidades para el cambio.
La capacitación, es una categoría que se ha trabajado mucho en los últimos tiempos y que experimenta variaciones en su contenido, pues se utiliza en diferentes contextos de formación que son especializados en cada una de sus áreas de aplicación.
También, Jiménez (2015), define la educación para la percepción de riesgos de desastres como un proceso educativo de carácter integral e histórico-social que permite valorar la probabilidad de que un fenómeno natural adverso provoque un desastre en un determinado contexto espaciotemporal, las causas que lo provocan, sus consecuencias, las acciones a desarrollar para enfrentarlos, el significado otorgado a su ocurrencia y los modos de actuación conducentes a minimizar sus impactos en la comunidad” (p. 35)
Otros autores como Bohlander (1999), citado por Miranda y Rodríguez (2014), plantean que: "(…) el término capacitación se utiliza con frecuencia de manera causal para referirse a la generalidad de los esfuerzos iniciados por una organización para impulsar el aprendizaje de sus miembros (...) se orienta hacia las cuestiones de desempeño de corto plazo”. Para Davis (1995) son "(…) actividades que enseñan a los empleados la forma de desempeñar su puesto actual" (p. 32),
Con referencia a lo anterior, Miranda y Rodríguez (2014), Peralta, (2005) señalan que la capacitación es toda acción organizada y evaluable que se desarrolla para modificar, mejorar y ampliar los conocimientos, habilidades y actitudes del personal en conductas produciendo un cambio positivo en el desempeño de sus tareas, por medio del cual el personal obtiene conocimientos y aptitudes técnicas para un propósito particular (p. 45).
Por tanto, el concepto de capacitación, que se adopta, es el siguiente: es un proceso educativo a corto, mediano y largo plazo, que utiliza un procedimiento sistemático, organizado, concreto, basado en necesidades reales para perfeccionar los modos de actuación, aprender determinada actividad, modificar conductas, actitudes, entre otras; en aras de un desempeño cualitativamente superior en un contexto determinado por la GIRDD.
Este proceso no es posible sin los capacitadores, identificándose como las personas encargadas de realizar la capacitación en los entornos seleccionados; por consiguiente, son claves en el proceso, asumiendo un rol activo en vínculo directo con los capacitados.
La relación que se establece entre capacitador-capacitado-entorno es muy importante, porque da la medida del cumplimiento del objetivo, de las trasformaciones generadas que impactaran en el contexto particular.
La gestión de riesgos y desastres es un tema vulnerable, complejo y multifactorial, donde la capacitación a los implicados desde diferentes aristas y niveles de complejidad en función de sus necesidades reales es imprescindible en estas comunidades.
Este proceso no puede darse sin la necesaria relación del proceso enseñanza-aprendizaje, considerándolos como un par dialéctico inseparable, integrantes de un proceso único en permanente movimiento, pero no sólo por el hecho de que cuando hay alguien que aprende tiene que haber otro que enseña, sino también en virtud del principio según el cual no se puede enseñar correctamente mientras no se aprenda durante la misma tarea de la enseñanza (Diccionario Latinoamericano de Educación, 1994, p. 1218).
Por lo que, es imperativo la implementación de procesos de enseñanza aprendizaje que permitan a los grupos sociales establecer un camino en la generación de conocimiento, que su base sea la interacción de conocimiento como vinculo y vehículo del avance, que impacte en el desarrollo de los procesos sociales de su entorno. Asimismo, deben estar contenidos en un concepto claro de Educación Popular que garantice ese segmento que lleva a descubrir a los grupos, ese aspecto de liberación ante el entorno de opresión que generan todos los procesos adversos de sus asentamientos humanos.
En esa misma idea, una de las corrientes que impulsa el proceso de enseñanza aprendizaje, es la Educación Popular se le considera como una opción ética y política que no se reduce a sus interpretaciones de la realidad social; más bien, éstas se subordinan a unas apuestas emancipadoras conformadas desde diferentes fuentes como las memorias y los imaginarios colectivos, sistemas de creencias y representaciones, voluntades y utopías (Torres, 2010, p. 15).
Cabe agregar, un aspecto que considera Pablo Freire de la Educación Popular y que es citado por Areyuna et al (2018), donde manifiesta que las acciones se preparan pensando en difundir uno de los principales objetivos del Movimiento: desarrollar un pensamiento pedagógico crítico activo, basado, entre otros, en las ideas de Paulo Freire, quien nos dice que todo acto educativo tiene naturaleza política y todo acto político posee naturaleza educativa” (Movimiento pedagógico, 2009: 108) (p. 22).
Por lo tanto, la educación popular (EP) para la GIRDD debe dejarse permear por aspectos señalados en las definiciones antes mencionadas, principalmente de los valores que garantizan la independencia del pensamiento y de la toma de decisiones por parte de los grupos sociales que permiten contextualizar el proceso de educación. Asimismo, es de hacer énfasis en generar el empoderamiento de estos grupos para que, de manera coordinada, permitan un ejercicio de solución de los problemas desde lo local y considerando las potencialidades de la comunidad.
Y como complemento a la EP, es la implementación de la Investigación Acción Participativa (IAP), que es una metodología importante para realizar investigación que se adecue a los contextos, esto permite que la IAP sea algo más que la toma de datos de un problema y permite la participación de los grupos organizados que toman decisión, en la solución del problema para el caso en estudio será la GIRDD.
Lo anterior, se delimita con lo establecido por Ander-Egg (2003), que plantea que la IAP es una metodología y forma de acción participativa, que puede aplicarse efectivamente a escala micro social, es decir, a una escala relativamente reducida (barrio, comunidad rural, organización, etc.). De lo contrario, la participación de la gente dentro del proceso investigativo se hace muy difícil y, con frecuencia, es imposible (p.7).
Figura 1. Formación de los equipos y/o grupos responsables de las actividades, tomado de esquema tomado de Ezequiel Ander-Egg del año 2003, del libro titulado Repensando la Investigación Acción Participativa.

Asimismo, la IAP permite profundizar la realidad para generar la reflexión sobre la práctica, de planificación y desarrollo de acciones para su mejora y de sistematización de la experiencia y reflexión en y sobre la acción para la producción de conocimientos en el campo de la educación popular (Ortiz y Borjas, 2008, p. 7).
Entonces la IAP, se puede concebir como un proceso de investigación, que se propone como ininteligible y diversa, en cuanto a las demandas socioculturales del contexto. Con el fin de impactar un problema social y el proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo mejorar la práctica de este, que surgen de manera adaptadas y de continuas propuestas de los actores sociales que participan.
Por tanto, el proceso de IAP se transforma en un catalizador de la interacción social donde surge el conocimiento en sus diversas formas. Además, permite la consolidación del grupo social que lo experimenta y genera lazos profundos de cohesión entre cada uno de los miembros.
Figura 2. Control operacional realizado mediante la acción-reflexión-acción acerca de lo que se está haciendo, esquema tomado de Ezequiel Ander-Egg del año 2003, del libro titulado Repensando la Investigación Acción Participativa.

En efecto, se establece una comunicación entre iguales que establecen una serie de relaciones con el propósito de realizar un trabajo en común. La igualdad viene dada porque se comparten los mismos objetivos y similares responsabilidades, que se maduran y desarrollan a través de una relación de diálogo y un trabajo en común (Ander-Egg, 2003, p. 7).
Paulo Freire, en el año 1990, plantea una explicación de lo que él comprende cómo proceso de enseñanza aprendizaje:
El acto de enseñar sigue siendo absolutamente necesario; el acto de enseñar es un acto específico del profesor, pero en el acto de enseñar cuando él se liga al acto de aprender, que es el acto específico del alumno, uno descubre que enseñar y aprender forman parte del mismo proceso de conocer (p. 55).
Se verifica, en la definición antes presentada uno de los aspectos más fundamentales en el proceso de enseñanza aprendizaje, lo referido a determinar en el caso de los actores de la GIRDD, es un principio fundamental que garantiza que la adopción de conceptos y técnicas estén acordes a lo que el contexto necesita. Y permite que la práctica de la GIRDD sea más efectiva y apropiada.
Conclusiones
· Se presentan los fundamentos teóricos esenciales de la investigación concretándose en filosóficos, sociopsicológicos, pedagógicos y de gestión.
· Se establece como esencial la relación entre capacitador – capacitado – entorno en vínculo directo con las necesidades de la comunidad.
· Se asume la educación popular y la investigación acción participativa como básicas en el proceso de capacitación para la gestión integral de riesgos y desastres.
Referencias
Albújar, H; Janampa, l; Odar, R; Osorio, MC. (2008). Sistema nacional de capacitación para la mype peruana. Lima: Universidad ESAN. 130 p.
Ander-Egg, E. (2003). Repensando la Investigación-acción- participativa, Grupo Editorial Lumen Humanista. 151 páginas.
Areyuna, B., Cabaluz, F. & Zurita, F. (2018). educación popular y pedagogías críticas: Corrientes emancipadoras de la educación chilena. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Chile. 31 páginas.
Balcazar, F. (2003). La Investigación acción participativa (IAP): Aspectos conceptuales y dificultades de implementación. Fundamentos en Humanidades, año IV No. 1(7) 2003: pág. 59-77.
Blanco Pérez, A. (2001). Introducción a la sociología de la educación. Editorial Pueblo y Educación. La Habana. Cuba.
Blanco, A. (2003). Filosofía de la Educación. Editorial Pueblo y Educación. La Habana. Cuba
Calviño, M. (2014). Cambiando la mentalidad empezando por los jefes. Editorial Academia. ISBN 978-959-270-311-7. La Habana. Cuba.
Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC). (2017). Regional Report of the Situation of Vulnerability and Risk Disaster in Central America. Guatemala.
Chávez, J. (2004) Las corrientes y tendencias de la pedagogía en el siglo XX, 32 págs. FALTAN DATOS DE LA BIGLIOGRAFÍA.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2018). Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible - CEPAL. Obtenido de agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/10/S1700334_es.pdf
Diccionario Latinoamericano de Educación (1994). Fondo Editorial. Caracas, Venezuela. 3157 páginas.
Ferrín, J. A. (2015). Estrategia de gestión formativa de la extensión universitaria. Estrategia de gestión formativa de la extensión universitaria (Tesis de Doctorado). La Habana, Cuba: Editorial Universitaria.
Freire, P. (1990). Educación popular y procesos de aprendizaje Paulo Freire Tomado de “Tarea” Revista de Educación y Cultura No. 23, mayo de 1990. Pág. 53-56
García, M. (2013). Estrategia de formación de competencias generales de dirección en los estudiantes de la carrera Ingeniería Forestal de la Universidad de Pinar del Rio. Tesis presentada en opción al grado científico de: Doctora en Ciencias de la Educación. CEPES. Universidad de la Habana. Cuba.
García, M; García, A y Ortiz, T. (2019). Evaluación del impacto de la capacitación a directivos: Herramienta clave para su calidad. Artículo en el Libro: La gestión de impacto en las Instituciones de Educación Superior. Colectivo de autores. 2019. Editorial Universidad de Sotavento. México. Red Iberoamericana de Dirección estratégica. ISBN: 97811700545954. Pág.: 178 – 191
García, M; García, A; Ortiz, T; Fernández, R.H y González, B.A. (2016). El ciclo directivo en los procesos universitarios, perspectivas desde las competencias generales de dirección. Revista Estrategia y Gestión Universitaria Vol. 4, No. 2, Julio-Diciembre de 2016. ISSN: 2309-8333 RNPS: 2411 Pág. 65-79 http://revistas.unica.cu
Guzmán, Y. (2017). Metodología para la determinación de competencias de gestión del profesor principal del año académico en las instituciones de educación superior cubanas. Tesis presentada en opción al grado científico de: Doctora en Ciencias de la Educación. CEPES. Universidad de la Habana. Cuba.
Jiménez, O. (2015). La educación para la percepción de riesgos de desastres en estudiantes de secundaria básica. Universidad de Sancti Spíritus, “José Martí Pérez. Tesis Doctoral. 182 páginas.
Mayor Hernández, Y. (2003). Un modelo de gestión del proceso de formación extracurricular en la Facultad de Agronomía de Montaña de San Andrés. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias de la Educación. CECES. Universidad de Pinar del Río. Cuba
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). (2006). Reglamento para la Planificación, Organización, Ejecución y Control del Trabajo de Capacitación y Desarrollo de los Recursos Humanos. Cuba.
Miranda, M. & González, A. (2014). Hacia un enfoque de la capacitación permanente de los directivos, Retos de la Dirección, 8 (2) 2014: 41-50.
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres (UNISDR). (2012). Ecuador: referencias básicas para la gestión de riesgo. Quito, Ecuador.
Oficina de los Estados Unidos de Asistencia a Desastres en el Extranjero (USAID/OFDA). (2009). Curso de Reducción del Riesgo de Desastres. Programa de capacitación. 38 páginas.
Ortiz, M. & Borjas, B. (2008). La Investigación Acción Participativa: aporte de Fals Borda a la educación, Espacio Abierto, 17 (3) 2008: pág. 615-627.
Peralta, A. (2005). Calidad del sistema de capacitación como una educación para el desarrollo empresarial, Documento de tesis de Maestría. Universidad Autónoma de Nuevo León. México. 70 páginas.
Rivero, I.M. (2010). Concepción pedagógica del proceso de formación en seguridad alimentaria y nutricional para funcionarios gubernamentales del poder popular. Estrategia para su implementación en la Provincia Pinar del Río. Documento de tesis doctoral, Universidad Pinar del Río, Cuba. 244 páginas.
Rodríguez, F. (2007). El paradigma de las competencias hacia la educación superior. Revista de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión, vol. XV.
Silva, E. A. (2015). Estrategia de formación continua en Educación Ambiental para los docentes de la enseñanza básica en el municipio Ribeirão Cascalheira, Mato Grosso, Brasil (Tesis de doctorado). Santa Clara, Cuba. Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas.
Torres, C. (2005). La dialéctica de lo global y lo local: Paulo Freire, teoría crítica y la formación del magisterio. Cuaderno de Investigación en la Educación Número 20. Centro de Investigación de Educación. Universidad de Puerto Rico. Puerto Rico. 7 Páginas.
Torres, I.M. (2010). Concepción pedagógica del proceso de formación en seguridad alimentaria y nutricional para funcionarios gubernamentales del Poder Popular. Estrategia para su implementación en la provincia Pinar del Río. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias de la Educación. Universidad de Pinar del Río. Cuba.

