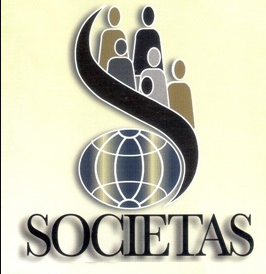Introducción
En la actualidad, a pesar de los cambios de paradigmas en la educación superior aún se puede evidenciar en los planes, programas y proyectos que en varias universidades a nivel mundial los profesores siguen centrados en las estrategias pedagógicas para llevar a cabo el desarrollo del proceso de aprendizaje en el ambiente de aprendizaje con adultos.
Por consiguiente, para la realidad que se vislumbra se pueden encontrar universidades que han salido del enfoque tradicional transformando sus modelos educativos pedagógicos por un nuevo modelo universitario andragógico que permita formar a las personas adultas conforme a sus edades de acuerdo con sus necesidades, como personas que tienen responsabilidades de familias e hijos. Además, que trabajan y poseen otros compromisos sociales comunitarios. Por lo que, las universidades se han tenido que adecuar, para ofrecer una educación universitaria andragógica a distancia, semipresencial o en otros casos, la necesidad de atender al participante de manera virtual.
Al respecto, le ha correspondido al facilitador o mediador de los aprendizajes. Asumir, los retos del nuevo desempeño profesional asumiendo atender en los participantes: las necesidades, intereses y motivaciones de las personas adultas. Donde se tienen, que ver comprometidos a cambiar de paradigma para diseñar estrategias andragógicas de aprendizajes que permitan: el autoaprendizaje hacia la autoformación en función de la realidad académica y familiar del nuevo participante, que demanda este tipo de requerimientos.
Centrado en lo planteado se propone como objetivo para este artículo científico el de analizar los principios andragógicos utilizado por el facilitador en ambientes de aprendizaje de la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá. Ante este propósito, es importante caracterizar la andragogía que según Moreno y Quintero (2002:3) la plantean como una ciencia muy específica de la etapa de la adultez humana, con principios y fines propios. Es decir, que la andragogía se centra en el proceso de aprendizaje del adulto considerando su madurez y motivación de formación según sus intereses.
Mientras puntualiza, Aguilar (2011:2), que la andragogía “es una ciencia o método para orientar el aprendizaje de los adultos”. Desde esa concepción, es importante señalar la importancia del papel del método, las técnicas y las estrategias en el proceso de facilitar, guiar al participante en la asimilación de la información.
Por esa razón, es esencial tener suficiente claridad acerca del enfoque andragógico en cuanto a sus principios; se infiere que el facilitador debe ser consciente de las condiciones que sobrelleva la horizontalidad, participación y flexibilidad al momento de elegir la estrategia didáctica que utilizará con sus participantes. Es necesario destacar, lo apremiante de capacitar a los facilitadores que laboran en la educación de adultos en Panamá; ya que la mayoría, no comprende la praxis andragógica y menos el proceso metodológico al momento de impartir una facilitación en un ambiente de aprendizaje y menos las motivaciones que debe tener el participante para continuar su formación en este tipo de educación.
Así mismo, se tiene el estudio de Barrios (2018:11) llamado, El analfabetismo tecnológico y técnicas para resolverlo en el Siglo XXI, el cual concluye que: “para facilitar el aprendizaje de acuerdo con la edad de las personas, se deben emplear las Ciencias agógicas, en este caso la Andragógica, para ajustar las técnicas a ser empleadas a la edad de las personas que participarán en capacitaciones”. En este caso, claramente la autora menciona, la necesidad de emplear estrategias didácticas bajo el enfoque andragógico para facilitar el aprendizaje. Además, recomienda realizar investigaciones acerca de las técnicas de enseñanzas andragógicas en la formación de adultos.
Lo antes descrito, indica que, la educación de adultos tiene, que enfocarse en la ciencia andragógica y que el facilitador, debe tener pleno conocimiento de las características y necesidades del adulto para incorporar estrategias didácticas bajo el enfoque andragógico que estimulen el auto aprendizaje. Por ello, el facilitador debe reunir ciertas características para poder desempeñar mejor su labor en el proceso de aprendizaje.
El impacto de la investigación se enfocó en que los facilitadores visualicen la importancia de que el participante debe estar consciente de su rol de autogestión de su aprendizaje y mantener una participación activa en todas las fases del mismo. Mientras tanto, el facilitador debe brindar el apoyo y la guía necesaria para que el participante pueda construir su aprendizaje mediante las estrategias didácticas que el facilitador considere más oportuna para el desarrollo de las actividades propuestas. Además, tendrá el beneficio de estar anuente de las consideraciones que debe tener con los participantes al aplicar los principios andragógicos de participación, horizontalidad y flexibilidad que le permite tener un mejor desempeño en el ambiente de aprendizaje.
Cabe referir, que las conclusiones del estudio suministran aportes, a la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá y otras universidades de Panamá, para que tomen las acciones necesarias en fortalecer los indicadores que demuestren ciertas debilidades, con el fin que tanto los facilitadores como los participantes se beneficien al adquirir las competencias educativas adecuadas y así el proceso de aprendizaje se vea enriquecido centrado en los principios andragógicos que según, Torres, Fermín, Arroyo, y Piñero (2000:26) detallan, que los principios en la praxis andragógica se enfocan en el estudio del adulto en lo concerniente al aprendizaje, éste debe basarse en la necesidad que tiene de ser tratado en esa dimensión.
Solo así, puede autodirigirse y ser él mismo, promotor de su autocontrol con la seguridad que le brindan su madurez y su experiencia. En efecto, los principios andragógicos se encaminan, hacia la búsqueda de moldear un adulto que sepa controlarse, proyectar seguridad de sí mismo y así pueda tomar decisiones, se sienta motivado y participar en la construcción de su propio aprendizaje.
Del mismo modo, Gómez y Prado, Aguilar, Heredia, Leyva, y Nora (2019:6) manifiestan, que los principios andragógicos como acción educativa, proporciona la oportunidad para que el adulto que decide aprender, participe activamente en su propio aprendizaje e intervenga en la planificación, programación, realización y evaluación de las actividades educativas en condiciones de igualdad con sus compañeros y con el facilitador, lo cual, con un ambiente de aprendizaje adecuado determina una buena práctica andragógica. Es decir, que los principios brindan la posibilidad que el adulto participe de manera activa en el proceso de su aprendizaje y en condiciones iguales que sus compañeros(as).
De igual forma, Adam, Gómez y Prado (2015:57) plantean, que la praxis andragógica fundamentada en los principios de participación y horizontalidad; incrementa el pensamiento crítico, la autogestión del aprendizaje, la participación activa, la calidad de vida y la creatividad del participante adulto, proporcionando una oportunidad para lograr su autorrealización, por tanto, los principios desarrollan en el participante diferentes habilidades, destrezas y oportunidad que le servirán para gestionar sus conocimientos a partir de sus experiencias siendo creativos, reflexivos ante las diversas situaciones planteadas, de las realidades en los ambientes de aprendizajes que pueda orientar el mediador de los aprendizajes para continuar a que el participante sea responsable de su autoaprendizaje de manera significativa y motivadora.
Materiales y Métodos
Tipo de investigación
La investigación se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, analítico, reflexivo, tomando en consideración el objetivo de analizar los principios andragógicos utilizado por el facilitador en ambientes de aprendizaje de la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá. De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006:60) “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”. Este tipo de estudios se centran en medir con la mayor precisión posible, basándose en la medición de los atributos del fenómeno descrito.
Diseño de la investigación
La investigación mantiene un diseño de campo que para Arias (2016:31) la investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios) sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. De allí, su carácter de investigación no experimental. Cabe resaltar, que para la investigación los datos fueron recabados directamente de los participantes de la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá. Por consiguiente, este estudio es de corte transeccional porque el investigador estudia el evento en un único momento del tiempo.
Población
Para la investigación, la población de objeto de estudio es pequeña porque corresponde a una cantidad específica de participantes de las Licenciaturas de Ciencias de la Educación y Profesorado de la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá para el periodo 2019-2021. A continuación, se presenta la distribución de la población en el siguiente cuadro 1.
Cuadro 1. Distribución de la población
 URI:
URI:
Fuente: Vicerrectoría Académica de la UNIEDPA (2020)
En virtud de lo descrito, se puede decir que la población objetivo es accesible y alcanzable por la cantidad de participantes de las Licenciaturas en el área de Ciencias de la Educación y Profesorado de la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá.
Técnicas e instrumentos para la recolección de datos
Se aplicó una encuesta que según, Arias (2016:72) la caracteriza, como: una técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular, en un momento único. En efecto, la encuesta le permite al investigador abordar una gran cantidad de personas al mismo tiempo y obtener información para la investigación.
En torno a lo antes planteado, el instrumento utilizado fue un cuestionario que para Arias (2016:74) es la modalidad de una encuesta que se realiza de forma escrita mediante un instrumento o formato en papel que contiene una serie de preguntas.
Cabe agregar, que el cuestionario se estructuró con nueve (9) Ítems a escala de tipo Likert con cinco alternativas de respuesta, tanto verbal como numéricamente, por lo antes mencionado, se consideran cinco alternativas de respuestas: (5) siempre, (4) casi siempre, (3) algunas veces, (2) casi nunca y (1) nunca.
Validez del instrumento
Para, Arias (2016:79) plantea, que la validez de un cuestionario significa que las preguntas o Ítems deben tener una correspondencia directa con los objetivos de la investigación. Es decir, las interrogantes consultarán sólo aquello que se pretende conocer o medir. Por esa razón, para comprobar la validez del instrumento fue sometido a consideración del juicio de cinco (5) expertos, en el que todos son Doctores en Educación, en el cual manifestaron su opinión en relación con la pertinencia y redacción de las preguntas o Ítems del cuestionario.
Confiabilidad del instrumento
A juicio de, Hernández y Mendoza (2006:229) la confiabilidad o fiabilidad es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes en la muestra o casos. Es decir, que se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales. En este caso, se aplicó una prueba piloto al 10% de la población con la intención de confirmar que el instrumento es confiable.
En el mismo orden de ideas, para mayor confiabilidad o fiabilidad del instrumento aplicado se consideró utilizar la fórmula de coeficiente alfa de Cronbach que, para Hernández y Mendoza (ob.cit:239) dice, que la mayoría de las fórmulas de coeficiente de fiabilidad oscilan entre cero (0) y uno, donde un coeficiente de cero significa nula confiabilidad y uno (1) representa un máximo de confiabilidad (fiabilidad total, perfecta) cuanto más se acerque el coeficiente a cero, mayor error habrá en la medición. Por tal motivo, se aplicó una prueba piloto al 10% de la población en estudio. Al final, la prueba piloto aplicada al 10% de la población arrojó un 0.79 de confiabilidad, lo que indica una alta confiabilidad, según coeficiente alfa de Cronbach para la aplicación del instrumento.
Técnicas de análisis de los datos
Al respecto, Bernal (2010:198) considera, las técnicas de análisis de los datos consisten en procesar los datos (dispersos, desordenados, individuales) obtenidos de la población objeto de estudio durante el trabajo de campo y tiene como finalidad generar resultados (datos agrupados y ordenados), a partir de cuales se realizará el análisis según los objetivos, preguntas de investigación. En consecuencia, al momento de obtener los resultados del instrumento aplicado, en este caso el cuestionario, se pasó a ordenar en tablas de doble entrada y porcentajes por dimensiones e indicadores de los resultados obtenidos.
Seguidamente, para el procesamiento de los datos se utilizó herramientas estadísticas que son apoyados por la computadora y para este caso, fue el paquete estadístico Spss Statistics 18.0 del cual se obtienen las puntuaciones y porcentajes de cada Ítems para posteriormente ser analizados e interpretados en sus respectivas gráficas.
Resultados
En la tabla y gráfico 1, correspondiente a los resultados de analizar los principios andragógicos utilizado por el facilitador en ambientes de aprendizaje de la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá. Se estudiaron los indicadores: participación, flexibilidad y horizontalidad. Proyectó, los siguientes resultados:
Tabla 1. Principios andragógicos
Fuente: Hernández (2020)
En cuanto, al indicador participación, los encuestados manifiestan, en un 43% con el 38% nunca y casi nunca, el facilitador; permite a la persona que pueda participar activamente en su proceso de aprendizaje, permite al participante la democratización en la toma de decisiones de situaciones que sean de interés en común y le ofrece la oportunidad de que los participantes compartan sus pensamientos en el ambiente de aprendizaje.
Gráfico 1. Principios andragógicos
 URI:
URI:
Fuente: Hernández (2020)
En lo que respecta, al indicador flexibilidad la opinión de los participantes fue con el 26% y el 23% casi nunca y nunca, el facilitador; le da importancia al participante en los lapsos de aprendizaje acordes a sus aptitudes, comprende al participante como un ser humano con emociones, compromisos familiares, laborales y le permite la posibilidad de negociación entre iguales para alcanzar los acuerdos.
Con respecto, al indicador horizontalidad, los participantes exteriorizan, que un 40% y el 43% nunca y casi nunca, el facilitador; le da importancia a la capacidad del participante de autodirigirse en el ambiente de aprendizaje, da importancia a los cambios físicos en el que permite evaluar al participante en sus acciones partiendo de la observación de su desempeño y le da importancia a la experiencia del participante en el ambiente de aprendizaje.
Discusión
Sobre la base de lo planteado en los resultados, para el indicador participación esta realidad, es contradictoria a los aportes de; Torres, Fermín, Arroyo, y Piñero (2000) cuando indican, que el principio de participación se debe plantear cuando el aprendiente adulto decide participar activamente en su proceso de aprendizaje, actúa motivado intrínsecamente por una necesidad específica que regula y controla sus impulsos hasta lograr su propósito o meta previamente establecido. Es más, el participante tiene que sentirse motivado en el ambiente de aprendizaje y el principal motivador es el facilitador, esto significa que tiene que crear las condiciones propicias para que exista interacción, intercambio de experiencias y un diálogo permanente entre ambos.
En tal sentido, Adam y Castillo (2018) señala, que la participación se democratiza en primer lugar al proceso formativo porque todos los participantes y el facilitador tomarán decisiones de situaciones que sean de interés en común y en que puedan verse afectados o beneficiados.
Por consiguiente, Torres, Perozo, Arrieta, y Muñoz (2013:70) menciona, que al aplicar el principio de participación se describen aspectos como: la toma de decisiones, dar, recibir, oportunidad, que tienen las personas de compartir pensamientos y crecer juntas. Es decir, que el participante mediante el principio de participación tiene la oportunidad de vencer diferentes temores y le brinda confianza para intercambiar información con el facilitador.
Esto implica, que el facilitador permite, que el participante pueda tomar decisiones en conjunto con otros participantes, analiza situaciones planteadas, mediante el aporte de soluciones constructivas. La participación, estimula el razonamiento, promueve la discusión constructiva de las ideas y conduce a la reformulación de propuestas como resultado de la confrontación de posiciones.
Se denota en los resultados que el indicador flexibilidad, es divergente a los aportes de Vallejo (2015) que se refieren, al principio de flexibilidad como los lapsos de aprendizaje acordes a sus aptitudes y destrezas y a las cargas educativas-formativas con la cuentan. Es decir, que el participante ha pasado por varios procesos de aprendizaje en diferentes niveles, en el cual va sumando experiencias de la vida. Por consiguiente, Rodríguez (2016) menciona, que con la aplicación del principio de flexibilidad se trata de entender al participante como un ser humano con emociones, compromisos familiares y laborales, por lo que requiere de estrategias con cierta elasticidad que le permita gestionar su aprendizaje y poder cumplir con las responsabilidades académicas, que demanda su proceso de formación.
En tal sentido, Capitillo, c.p. Suárez (2018) señala, que se debe aplicar el principio de flexibilidad porque va a permitir la posibilidad de negociación entre iguales para alcanzar los acuerdos y metas trazadas de modo consensuado. Si bien es cierto, el participante juntamente con el facilitador tiene que analizar, debatir y consensuar la manera en que llevarán a cabo el proceso de aprendizaje, sin que se visualice el rol de cada uno y más bien sea una negociación entre personas similares.
Esto indica, que el facilitador debe brindar a los participantes la posibilidad planificar juntos, las estrategias acordes con la realidad, elaborar las actividades, permitir lapsos de aprendizaje de acuerdo con sus aptitudes, destrezas y un tiempo prudente para la entrega de sus trabajos.
Por su parte, al discutir los resultados del indicador horizontalidad, se percibe una contrastación de los resultados con la teoría, son diferentes a las concepciones de, Torres, Fermín, Arroyo, y Piñero (2000) indican, se debe aplicar el principio de horizontalidad porque refiere, a que cuando el participante se siente motivado, él aprende lo que quiere y cuando quiere. Se pone, en juego el concepto de sí mismo, al ser capaz de autodirigirse y auto controlarse porque su madurez psicológica y su experiencia están a la par de la madurez y la experiencia del facilitador del proceso de aprendizaje.
Al respecto, Torres, Perozo, Arrieta, y Muñoz (2013) al aplicar, la horizontalidad se tiene, que atender dos características esenciales: cualitativa que gira en torno a la madurez biológica y social, ergonómica resaltando al individuo con sus experiencias o vivencias y la toma de decisiones. La otra característica, es la cuantitativa que consiste en ver los cambios físicos en el que permite evaluar al individuo en sus acciones partiendo de la observación del desempeño, de sus capacidades, limitaciones y su incidencia en el proceso de aprendizaje.
Por su parte, Adam y Castillo (2018) manifiesta, que la horizontalidad tiene que ser vista en dos sentidos: de manera cualitativa mencionado que tanto el andragogo como el participante poseen conocimientos y experiencias que son considerados durante la actividad educativa; también, tiene que ser consciente de los conocimientos previos y de experiencias que son aspectos positivos como provechosos para el proceso de intercambiar información. Permite, a los participantes y al facilitador mantener una interacción en su condición de adultos, en la que aprenden, se respetan mutuamente y valoran la experiencia de cada uno en un proceso educativo de continuo enriquecimiento y realimentación.
Conclusiones
Luego de analizar los principios andragógicos utilizado por el facilitador en ambientes de aprendizaje de la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá, se puede señalar a modo de conclusión que nunca y casi nunca, el facilitador; permite a la persona que pueda participar activamente en su proceso de aprendizaje, permite al participante la democratización en la toma de decisiones de situaciones que sean de interés en común y le ofrece la oportunidad de que los participantes compartan sus pensamientos en el ambiente de aprendizaje.
Se destaca, que casi nunca y nunca, el facilitador; le da importancia al participante en los lapsos de aprendizaje acordes a sus aptitudes, comprende al participante como un ser humano con emociones, compromisos familiares, laborales y le permite la posibilidad de negociación entre iguales para alcanzar los acuerdos. Es más, el participante tiene que sentirse incentivado en el ambiente de aprendizaje y el principal motivador es el facilitador, esto significa que tiene que crear las condiciones propicias para que exista interacción, intercambio de experiencias y un diálogo amigable permanente entre ambos.
Cabe referir, que nunca y casi nunca, el facilitador; le da importancia a la capacidad del participante de autodirigirse en el ambiente de aprendizaje, da importancia a los cambios físicos en el que permite evaluar al participante en sus acciones partiendo de la observación de su desempeño y le da importancia a la experiencia del participante en el ambiente de aprendizaje universitario. En efecto, este principio mira al participante de una manera integral desde lo biológico, social y físico, en el cual mediante sus acciones se pueden evaluar cualitativa y cuantitativamente sus avances en el proceso de aprendizaje.
Finalmente, se propicia en el facilitador el de comprender al participante como un ser humano con emociones, compromisos familiares y laborales, por lo que requiere de estrategias con cierta elasticidad que le permita gestionar su aprendizaje y poder cumplir con las responsabilidades académicas que demanda su proceso de formación. En efecto, el facilitador planificará estrategias didácticas que de cierta manera permitan permisividad al participante en la elaboración de sus actividades, como también, un tiempo prudente en la entrega de sus trabajos.